
DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LOS LENGUAJES Y
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
LA OBRA LÍRICA DE CÉSAR SIMÓN:
POÉTICA DEL PAISAJE Y DE LA CONCIENCIA
BEGOÑA POZO SÁNCHEZ
UNIVERSITAT DE VALENCIA
Servei de Publicacions
2008
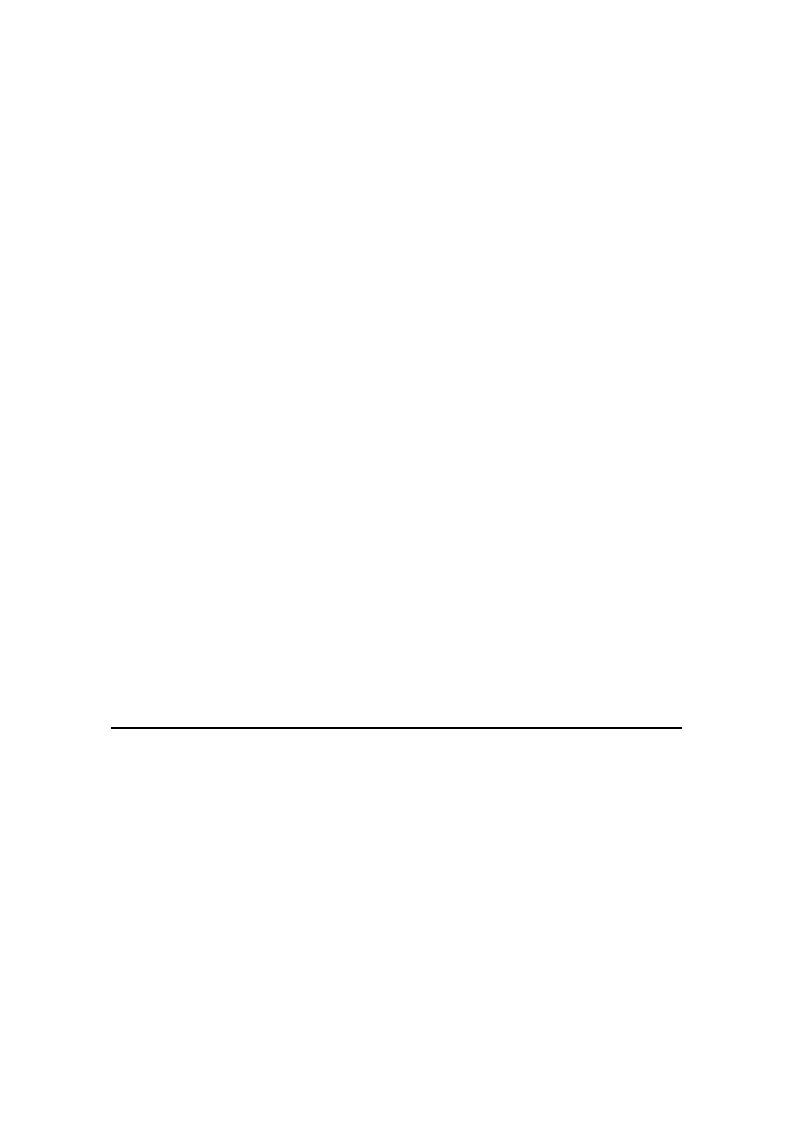
Aquesta Tesi Doctoral va ser presentada a Valencia el dia 25 de
Gener de 2008 davant un tribunal format per:
- D. Guillermo Carnero Arbat
- D. José Luis Falcó Gens
- D. Vicente González Martín
- D. Enrique Martínez Fernández
- D. Pedro J. De la Peña De la Peña
Va ser dirigida per:
Dª. Antonia Cabanilles Sanchís
D. Joaquín Espinosa Carbonell
©Copyright: Servei de Publicacions
Begoña Pozo Sánchez
Depòsit legal:
I.S.B.N.:978-84-370-7083-4
Edita: Universitat de València
Servei de Publicacions
C/ Artes Gráficas, 13 bajo
46010 València
Spain
Telèfon: 963864115
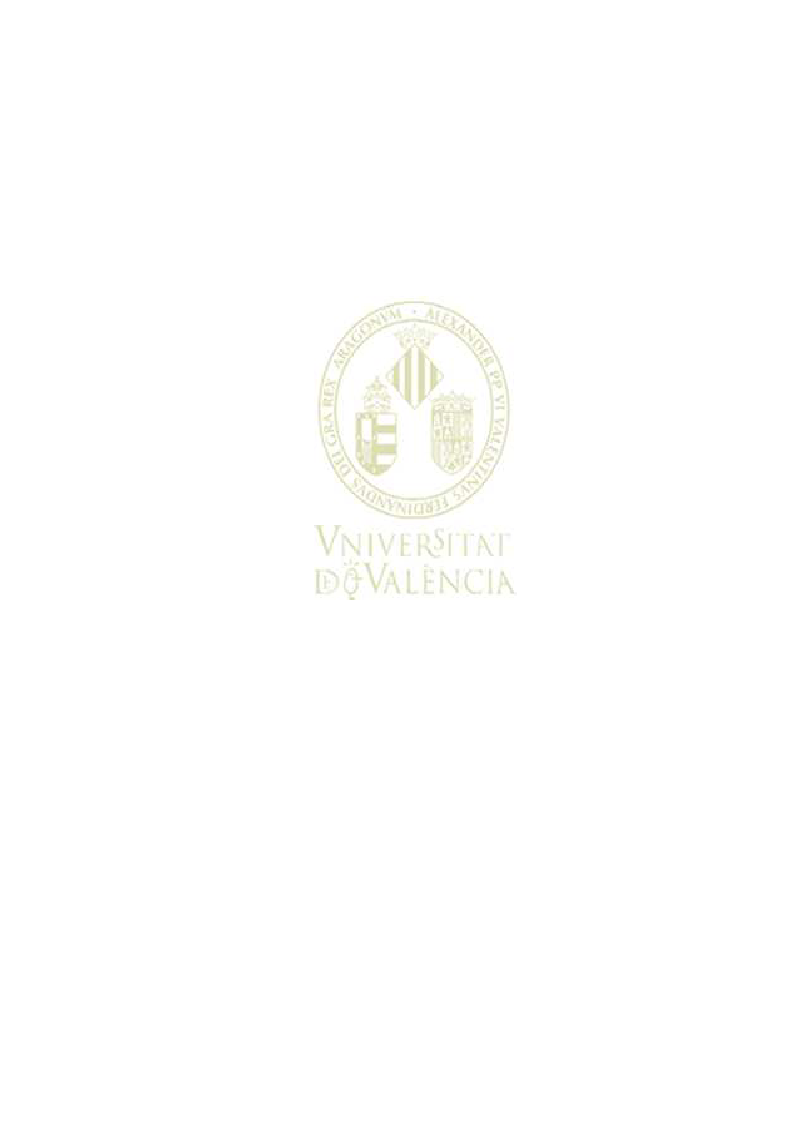
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FACULTAT DE FILOLOGIA
TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ
La obra lírica de César Simón:
poética del paisaje y de la conciencia
Tesis presentada por
Begoña Pozo Sánchez
Dirigida por
Antònia Cabanilles Sanchis
Joaquín Espinosa Carbonell
Valencia, 2007

2

A mi familia y a mis amigos
3

4

PRÓLOGO
5

6

“Para llegar a lo que se sabe hay que pasar por lo que no
se sabe”. Éstas son las palabras sencillas, clarividentes de San
Juan de la Cruz. Su eco a lo largo de este tiempo de estudio y
preparación de la presente tesis doctoral las ha transformado en
una banda sonora discreta, lejana, de fondo, casi imperceptible,
imperecedera. Pero más allá de engaños o espejismos, más allá
del punto exacto e intocable donde confluyen tierra, mar y cielo,
donde la naturaleza se metamorfosea en paisaje y experiencia,
en libro de la vida; más allá de la firme voluntad del mundo se
erige la inquebrantable voluntad de la representación: la mirada
que contempla y la conciencia vigilante.
En el caso de la escritura literaria de César Simón estos
dos aspectos son fundamentales y, por ello, nuestra tesis
doctoral se halla dividida en dos grandes apartados: poética del
paisaje y poética de la conciencia. A pesar de que por razones
metodológicas y expositivas dichas cuestiones se analizan por
separado queremos manifestar la necesidad de realizar una
lectura complementaria y superpuesta, ya que la materia tratada
en ambos capítulos aparece perfectamente entrelazada a lo largo
de toda su obra. La separación de la materia de estudio, por otra
parte inevitable para el análisis teórico de la obra que nos ocupa,
es un elemento que nos permite distinguir los pilares
fundamentales sobre los que se asienta su poética y que
contribuyen a la formación de una de las voces más sólidas y
singulares de la poesía española de la segunda mitad del siglo
XX. La peculiaridad del sujeto lírico y del universo creados a
través de los poemarios está ligada a una perspectiva filosófica
que Simón siempre identificó como elemento original de su
7

escritura, considerando que lo distanciaba claramente de los
demás poetas de su tiempo. En la originalidad, profundidad y
distanciamiento respecto a las tendencias poéticas del 50 y del
70, así como en la publicación tardía, pueden cifrarse algunos de
los elementos que han convertido la poesía de César Simón en
marginal e inclasificable. En sentido lotmaniano la propuesta
lírica de Simón se hallaría en la periferia del sistema. Nosotros
no pretendemos devolverla al centro donde, por otro lado, nunca
estuvo; ahora bien, sí que deseamos contribuir al
enriquecimiento de las poéticas periféricas para que la sinergia
literaria continúe y, en la medida de lo posible, contribuya a la
pluralización del panorama poético español.
Una vez planteados el propósito y la articulación de
nuestra tesis doctoral desearíamos volver la vista atrás para
contemplar el camino que hemos recorrido y desandar, si aún es
posible, los motivos que encendieron la mecha de la curiosidad
y del deseo, del estupor ante la escritura simoniana. Obviamente
no es tarea fácil realizar un ejercicio de análisis ligado a la
valoración de la mayor o menor consecución de los objetivos
que alguien se plantea antes de comenzar un trabajo de estas
dimensiones. A pesar de ello, creemos que una vez recorrido
gran parte de este camino es necesario detenernos siquiera un
momento para observar, de forma -ahora sí- más amplia y
retrospectiva, dónde y cómo comenzaron a andar aquellos pasos
y, si durante su aventura literaria, han encontrado algunas de las
respuestas que buscaban. La presencia de estos recuerdos no es
gratuita puesto que éstos no dejan de ser, a su vez, las pistas que
pueden guiar al lector de la presente tesis doctoral y él será -en
8

última instancia- quien valore si los pasos han sido lo
suficientemente certeros.
Volviendo a la cuestión apenas planteada sobre las
causas iniciales que espolearon el deseo de estudiar la obra de
César Simón se revelan dos cuestiones básicas -íntimamente
relacionadas- con las que nos situamos en las arenas movedizas
de la invisibilidad teórica (Méndez, 2004b): ¿por qué una tesis
sobre poesía contemporánea? y, en consecuencia, ¿por qué este
autor y no otro? Más allá de toda argumentación teórica existen
de facto dos consideraciones previas referidas, en primer lugar,
al carácter subjetivo del gusto estético y, en segundo lugar, a lo
que E. Lledó ha dado en llamar el “lector situado o biográfico”
(1998:142). En consecuencia, esta tesis doctoral es fruto
inevitable de una trayectoria personal y de una praxis, la lectura,
que este filósofo español ha definido magistralmente como:
[…] forma de realización y de vida, una forma de ser a la
que se ha llegado. El lector autobiográfico, al que me
refiero, es un lector real, un hombre concreto que no sólo se
limita a gozar el placer del texto, sino que escribe y nos
cuenta en otro texto su experiencia con él, o se habla a sí
mismo, desde los condicionamientos de su personal historia,
el etéreo diálogo de su propia interpretación (1998:146).
El bagaje de nuestras lecturas, por consiguiente, ha
condicionado el gusto y ha marcado la senda que iba a
configurarnos como la lectora biográfica que se ha llegado a ser
y que se encuentra situada en un hic et nunc concreto. En este
punto -siempre incompleto- de llegada hay muchos caminos y
9

veredas por los que hemos transitado o cunetas en las que nos
hemos detenido; sin olvidar los libros en los que, con deleite,
nos sentamos a la mesa sintiéndonos modestamente como la
anfitriona (Hillis Miller, 1977) que, tras una larga sobremesa,
descubre que la experiencia estética es una experiencia
verdadera puesto que, como apuntan Gadamer (1990) o Vattimo
(1999), la ha transformado. Así todos ellos han contribuido a
gestar progresivamente nuestra percepción sobre la(s) poesía(s)
y, en concreto, sobre la propuesta lírica de César Simón, de
modo que acercarnos y sumergirnos en las aguas de la poesía
española contemporánea es una deuda contraída con nuestra
propia condición de “lectora autobiográfica” y de investigadora.
De esta manera, introducirnos en este mundo poético ha
supuesto la inmersión en un dialogismo constante (Todorov,
1981; De Man, 1986), bien a través de su obra, bien mediante la
incursión en otras lecturas motivadas por la insinuación -directa
o indirecta de Simón- en entrevistas, artículos y diarios. Esta
dinámica intertextual -empleando el término de gran acierto
crítico introducido por Kristeva- que se halla en el fondo de todo
proceso literario creativo es la que ahora, sólo en parte,
exponemos como resultado (in)completo.
Viene al caso rememorar la actitud de T.S. Eliot cuando
mencionaba en su Función de la poesía, función de la crítica
(1939) las sentenciosas palabras de Jonson: “juzgar a los poetas
es exclusivo privilegio de los poetas, y no de todos sino de los
mejores” (1999:85). Sin embargo Eliot nunca tomó al pie de la
letra las consideraciones de su colega, a pesar de ser considerado
un magnífico poeta. En nuestro caso, y siguiendo su ejemplo,
10

hemos buceado en los textos simonianos a través de esa
comunicación indirecta que convierte la lectura en un “acto
creador” (1999:29), en palabras de Gil de Biedma quien, citando
a Eliot, apuntaba que:
Acaso la misión más urgente de la crítica literaria sea el
rescate continuo, generación tras generación, de lo que por
estar hecho ya amenaza perderse, o, por lo menos,
despreciarse (1999:26).
Aunque las palabras de Eliot en aquella ocasión se
referían al estado de la crítica inglesa, el alcance de su reflexión
bien podría extenderse a la situación de los estudios críticos
sobre poesía contemporánea española. Esta cuestión está
directamente relacionada con la configuración del canon
literario y concretamente, más allá de toda la cuestión teórica en
torno a este polémico concepto (Sullá, 1998), con el
establecimiento del canon poético. Como apuntó Mainer es
difícil sobrevivir “al margen de las nóminas generacionales más
al uso” (1998:283), pero si recordamos las palabras de Pozuelo
Yvancos hemos de concluir que “todo canon se resuelve como
estructura histórica, lo que lo convierte en cambiante, movedizo
y sujeto a los principios reguladores de la actividad cognoscitiva
y del sujeto ideológico, individual o colectivo, que lo postula.”
(1998:236).
Efectivamente los diversos mecanismos canónicos han
intentado ejercer su control sobre la literatura en general y la
poesía en particular generando situaciones excluyentes donde el
11

conflicto no está en la amenaza de perderse, sino en la amenaza
de no conocerse (Alicia bajo cero, 1997; Méndez, 1999 y
2004b). Esta situación es la que afecta a la poesía de César
Simón ya que, si bien es reconocida por distinguidos críticos y
poetas como una de las obras más personales y lúcidas de la
segunda mitad del siglo XX (Gallego, 2006b), su presencia en
estudios literarios y críticos es todavía hoy prácticamente
inexistente. El silencio pertinaz que se cierne sobre la obra
simoniana es consecuencia clara de su difícil adscripción
generacional y de la singularidad de su propuesta estética dentro
del marco de la poesía española del siglo pasado (Falcó, 2006b).
En este entorno desfavorable para la poética simoniana se
inserta nuestra propuesta de lectura, la cual pretende contribuir a
ampliar las miradas sobre esa poesía otra que es necesaria para
entender las múltiples redes del movimiento poético que forman
parte de un proceso cultural y social más amplio, puesto que en
la dialéctica simultánea e interdependiente de la poesía no hay
centro sin periferia (Lotman, 1970 y 1996).
12

13

14

CAPÍTULO I
CUESTIONES PRELIMINARES
15

16

I.0.- INTRODUCCIÓN
Como indicábamos en el prólogo, la obra de César
Simón se caracterizó por el cultivo de una poética propia que se
mantuvo alejada de modas y de los consabidos círculos literarios
más o menos influyentes. Este alejamiento voluntario fue
practicado sistemáticamente de modo que uno de sus resultados
más inmediatos y evidentes fue el desconocimiento de su obra
fuera del ámbito cultural valenciano. La admiración que
suscitaba la obra de César Simón entre compañeros, profesores,
poetas o estudiantes en un circunscrito reducto geográfico y
literario contrastaba con la escasa resonancia de sus textos en el
panorama más amplio de la literatura española (Gallego, 2006b).
En este sentido es obvio que su caso tampoco es extraordinario
puesto que numerosos escritores de su época sufrieron la misma
suerte y sólo a partir de los años ochenta fueron recuperados
progresivamente por algunos estudiosos, editores y críticos
(Jiménez Arribas, 2006). Pero el silencio generalizado o, en el
mejor de los casos, algún eco sobre su producción nunca
debilitaron la producción simoniana, fueron en cambio un
acicate para su escritura que se forjó a lo largo de toda una vida
guiada por un elevado sentido crítico. Salvando las diferencias
vitales y literarias, llama particularmente la atención la
proximidad que presentan su situación y su obra con las de Juan
Gil-Albert, puesto que ambos se mantuvieron fieles a sus
poéticas obviando las exigencias de los cánones y de las
generaciones, convirtiéndose en figuras aisladas y, durante
cierto tiempo, olvidadas. Sin embargo la calidad de sus obras y
17
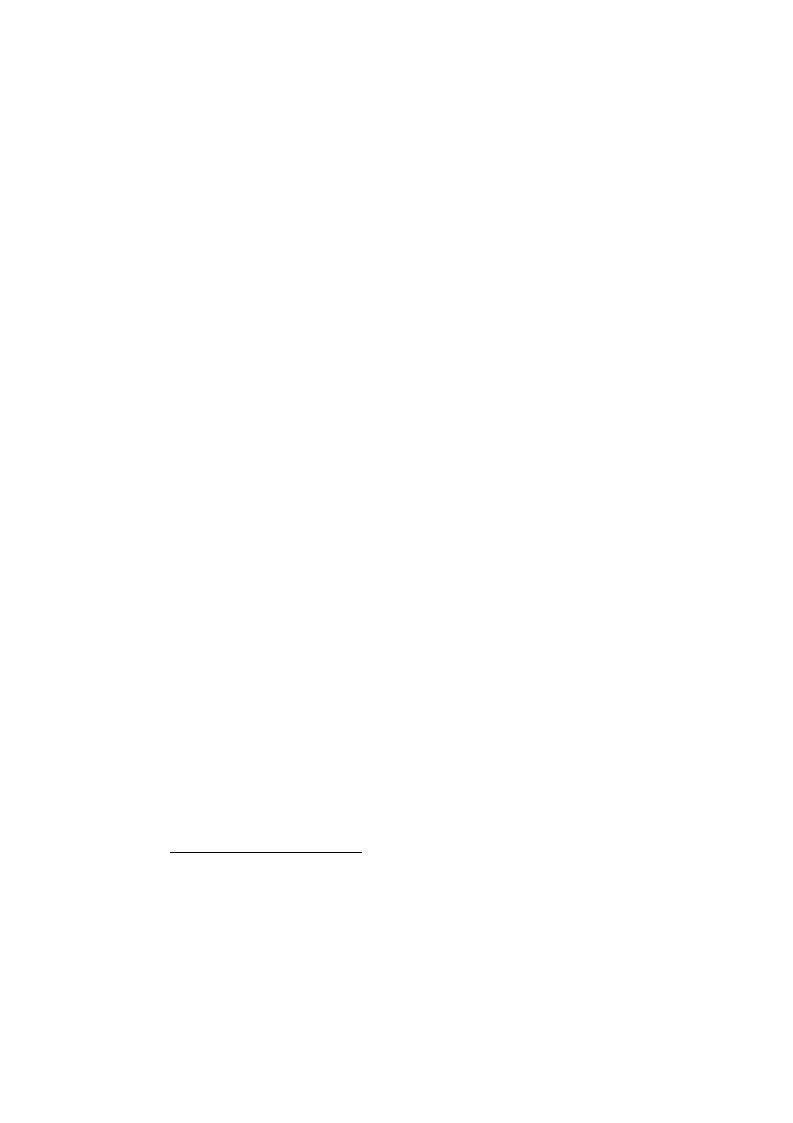
el paso del tiempo han supuesto inevitablemente la modificación
de esta situación. En el caso de Gil-Albert su recuperación
comenzó a partir de los años 70 (Simón, 1983a) y en el de César
Simón los intentos más numerosos se han evidenciado después
de su muerte (Falcó, 2006b).
Por lo que respecta a los puntos que van a tratarse en este
capítulo inicial queremos hacer algunas aclaraciones. La
inclusión de algunos datos biográficos se debe exclusivamente a
la necesidad de situar históricamente la figura y la obra
simonianas, es decir, al “hombre”, al “yo” y sus “circun-
stancias” como bien apuntó Ortega en sus Lecciones de
metafísica (1966). Con ello no pretendemos centrarnos en el
establecimiento de conexiones entre el sujeto empírico y el lírico
-fusión de herencia hegeliana que tuvo hondo calado en la
crítica romántica (Szondi, 1992; Cabo, 1999)-, puesto que
precisamente es en la actitud del distanciamiento biográfico
donde algunos teóricos han señalado uno de los aciertos más
significativos de la obra de Simón, así como uno de los
mecanismos que más han influido a la hora de singularizar su
escritura poética (Más, 1984; Falcó 2006a). De hecho, el
profesor José Luis Falcó en las sesiones del curso “Poesía
contemporánea: convergencias y divergencias”1 dedicadas a la
figura de Simón hacía referencia a una anécdota muy
significativa que afectaba a la edición definitiva de su última
1 Es inestimable la ayuda que nos ha prestado el profesor José Luis Falcó
cediéndonos el texto de su intervención -titulada “La poesía de César Simón:
Precisión de una sombra (1970-1982)”- en dicho curso, programado por la
Universidad de Zaragoza y que se desarrolló en Jaca del 10 al 12 de julio de
2006.
18

obra, El jardín. Simón le pidió a Falcó que no incluyese el
poema titulado “Dos enfermos” por considerar que “se trataba
de un texto demasiado autobiográfico, demasiado íntimo y, por
eso, debía suprimirse”. Sin tener en cuenta las observaciones de
Simón y Falcó, Jenaro Talens -encargado de la edición- incluyó
el poema en la edición porque consideró que era “un poema
excelente”. Este suceso contribuye a remarcar la insistencia en
el extrañamiento inherente a su lírica y en el alejamiento de
tentaciones o anécdotas biográficas, hechos que se han
convertido en algunos de los condicionantes estéticos que
irremediablemente lo separaron de la generación del 50 a la que,
en teoría, pertenecía. Sin embargo J.L. Falcó sostiene en el
homenaje de la revista Mono-Gráfico que César Simón fue “un
hombre para el que la poesía fue siempre experiencia, actitud,
un modo de ser, comportamiento, al mismo tiempo que práctica
literaria”, pero afina todavía más al considerar que “pocos
poetas he conocido que sean tanto su escritura” (2004:45).
Desde este punto de vista parece inevitable la presencia del
binomio vida-poesía, si bien hemos de tener en cuenta que Falcó
apoya su juicio en la amistad que le unía a la figura de Simón,
por lo que su identificación está probablemente más ligada a la
esfera de la intimidad del poeta que a la objetividad biográfica
de determinados hechos. En todo caso, los datos que Simón
esparce a lo largo de sus versos son los de una biografía íntima,
subjetiva e imprecisa que no siente el deseo de explicitarse ni de
concretarse en una fecha o un nombre. A pesar de esta situación,
no debemos olvidar que la escasa presencia de autobiografismo
en su lírica contrasta con las referencias más generalizadas de
19

sus diarios. En esta modalidad de escritura íntima Simón
ficcionaliza muchos de los acontecimientos de su vida, en
especial aquellos momentos de la infancia que fueron decisivos
para la conformación de su percepción y visión del mundo y
que, como claramente se refleja al leer su obra lírica, subyacen
en la estructuración de su universo poético.
Como decíamos arriba, en este capítulo introductorio
también trataremos la relación de su obra con el canon
imperante de la poesía española entre los años 50 y 70. Este
aspecto remite directamente a las dudas que genera su inclusión
o exclusión respecto a la nómina -tiempo ha establecida- de
poetas pertenecientes a la Generación del 50. La presente tesis
doctoral pretende clarificar el lugar que le corresponde a su obra
lírica a partir del estudio sistemático de su universo poético, por
lo que el fin último de nuestra investigación es el análisis en
profundidad del mundo simoniano y no la definición de su
pertenencia -o no- a una determinada generación. Dada la
evolución marginal de la obra simoniana consideramos esta
cuestión secundaria porque, como bien apuntaba Jaime Siles
(2000), César Simón es un poeta al cual le sobra su generación
y, en todo caso, consideramos más fructífero apuntar en qué
medida refleja su poesía la relación con ambos grupos, es decir,
con un espacio atravesado por distintas concepciones poéticas;
puesto que él mismo era consciente de que su poesía no se
ajustaba del todo a ninguna de las líneas seguidas por la
generación del 50, como quedó de manifiesto en la entrevista de
Quervo. Cuaderno de cultura donde, además, establecía que “la
poesía es, antes que nada, un carácter” (1982:7) y que ésta “ha
20

constituido la praxis por la que yo he desnudado al mundo y me
he quedado desnudo ante él” (1982:8). Así para Simón la poesía
supone el camino hacia las palabras desde la verdad, es decir,
desde la autenticidad y, por lo tanto, el objetivo es la palabra
puesto que “nunca comprenderemos por qué procedimientos el
lenguaje verifica el milagro de instaurar un nuevo mundo más
significativo que el real” (1982:8). Toda su obra ha estado
orientada hacia la búsqueda, hacia el misterio, hacia el santuario
que cada cual lleva en sí mismo y su poesía, mediante un
proceso de despojo y desenmascaramiento, se ha convertido en
el cuerpo, la casa, el refugio, el templo donde enraizarse en el
mundo (Bachelard, 1957).
21

I.1.- APUNTES SOBRE LA VIDA Y OBRA DE C. SIMÓN
I.1.1.- El amante de las horas que transcurren:
Como dirían los manuales al uso, César Simón nació en
Valencia en el año de 1932 y murió en esta misma ciudad en
1997. Su infancia, que incluyó las vivencias de la Guerra Civil
española y de la posguerra, la pasó en Villar del Arzobispo,
pueblo al que regresó con asiduidad en su madurez, tal y como
menciona en los últimos diarios Perros ahorcados y En nombre
de nada. La presencia del espacio urbano y mediterráneo de su
ciudad natal, con sus playas y su huerta, sus calles y estaciones,
se convirtió en elemento central de su quehacer poético; pero no
sin olvidar el paisaje interior y elevado de secano desde donde
contemplaba el campo y el mar, las casas desiertas de los
pueblos bajo el sol meridiano o el viento que inundaba las
estancias al compás del grillo insomne. Las vivencias en ambos
paisajes y de ambos paisajes fueron fundamentales para la
creación del propio paisaje interior, plasmado con precisión en
todos sus versos.
Las vivencias directamente relacionadas con un paisaje
abierto al campo y su enigmática presencia o con los trenes
encendidos en el silencio de la noche urbana configuraron una
percepción radicalmente abierta a la reflexión. En esta actitud
contemplativa, ligada fuertemente a la densidad e intensidad
vitales, tuvo una importancia decisiva la relación establecida con
Juan Gil-Albert, su insigne y olvidado primo. El regreso de Gil-
Albert a Valencia en el año 1947 supuso el inicio de una
relación familiar y literaria que se fortaleció con el paso del
22

tiempo, como manifiestan las numerosas publicaciones de César
Simón sobre la obra de uno más de los escritores que sufrió el
exilio exterior, con su huida tras la Guerra Civil, así como el
exilio interior tras su regreso a una España fracturada y obtusa.
Este primer contacto con un literato de la talla de Gil-Albert fue
determinante para la formación simoniana, pues entre ellos se
estableció una relación de admiración e influencia mutuas que
perduró a lo largo de sus vidas. Siendo dos caracteres tan
dispares produjeron obras diferenciadas aunque, en el fondo,
siempre mantuvieron una profunda sintonía que las hizo
converger como si se tratasen de las dos caras del dios Jano.
Esta coincidencia es manifestada por el propio César Simón de
forma indirecta al hacer una semblanza de Gil-Albert con
motivo del número homenaje de El mono-gráfico, donde al
comentar la obra y el carácter de su primo dibuja prácticamente
su autorretrato. Son numerosos los pasajes que podrían extraerse
de esas páginas, pero citamos sólo algunos de los más
representativos:
Era un sensitivo de la carne y de la mente, un intuitivo,
pero no de los nervios, sino de los encantados. De los
encantados, de los encandilados por la vida. Y un sensitivo
encandilado es un ser de lenta y decantada condición
interior. Así que en Juan a la inteligencia se sumaba el
embeleso (1996a:41).
Si hubo algo primordial en Juan fue la intuición silenciosa
con que contemplaba. De ahí nace toda su obra; lo que no
23

nace de ahí es especulación de cabezas parlantes
(1996a:42).
Él era especulativo, y, por lo tanto, universalizante […] él
era y fue un poeta metafísico, un filósofo de la naturaleza en
ese grado de abstracción que no comete el error de
despegarse de lo sensible para sumergirse en esa cosa que
no significa nada: el ser en cuanto ser…, en lugar de ser esto
o lo otro (1996a:45).
La maestría de su primo fue determinante en el
desarrollo intelectual y estético de Simón porque ambos
compartían una perspectiva sensitiva y contemplativa del mundo
tal y como se refleja en las citas anteriores que, perfectamente,
podrían aplicarse a la obra simoniana. Además de la inestimable
guía de lecturas que supuso la cercanía de Gil-Albert, también
fue decisiva en la conformación de su pensamiento la formación
universitaria. César Simón comenzó estudiando Derecho en la
misma promoción que Francisco Brines pero una grave
enfermedad le obligó a abandonar la carrera y a sufrir una larga
convalecencia. El forzado retiro en el sanatorio le proporcionó la
posibilidad de modificar su concepción sobre la compleja
categoría del tiempo, así como dedicar una gran parte de ese
tiempo a otra de sus queridas aficiones: la música. Las
referencias a este periodo las encontramos en la entrevista que
César Simón concedió a Miguel Catalán para la revista Abalorio
en el otoño de 1996:
24

Viví en un sanatorio durante algunos meses, y aquello me
hizo concebir el tiempo de una manera radicalmente distinta
a como lo había hecho hasta entonces… (Catalán, 1996:36).
Me introduje de pronto en un mundo compuesto casi en
su totalidad por la lectura y la contemplación. […] También
la música desempeñó un gran papel en aquel período
(Catalán, 1996:36).
La ociosidad entendida en sentido clásico -y, sobre todo,
senequista bajo la doctrina “otium sine litteris mors est et
homini vivi sepultura”- le permitió durante los largos meses de
hospitalización dedicarse con exclusividad a la contemplación, a
la lectura y a la música; tareas fundamentales para su formación
y actitud vitales. Esta temporada de reclusión y aislamiento
hospitalarios le procuró las condiciones necesarias para la
reflexión, hecho que le permitió modificar el curso de sus
estudios, ya que tras la reanudación de su actividad universitaria
se matriculó en Filosofía y Letras, especializándose en Filosofía
porque era “lo que de verdad le gustaba”, tal y como le comentó
a Miguel Catalán en la citada entrevista.
Se licenció en 1961 con la tesis Juicio sobre un juicio,
dirigida por el catedrático de Ética y Sociología Dr. D. José
Todolí Duque y centrada en el juicio expuesto en la película
Vencedores y vencidos -basada en la novela homónima de Abby
Mann (Plaza y Janés, 1972). Enseguida partió hacia Alemania,
donde dio clases de español en calidad de profesor asistente
durante dos años. Allí, en marzo de 1962, contrajo matrimonio
con Elena Aura, de cuya unión nacieron tres hijos: Susana,
25
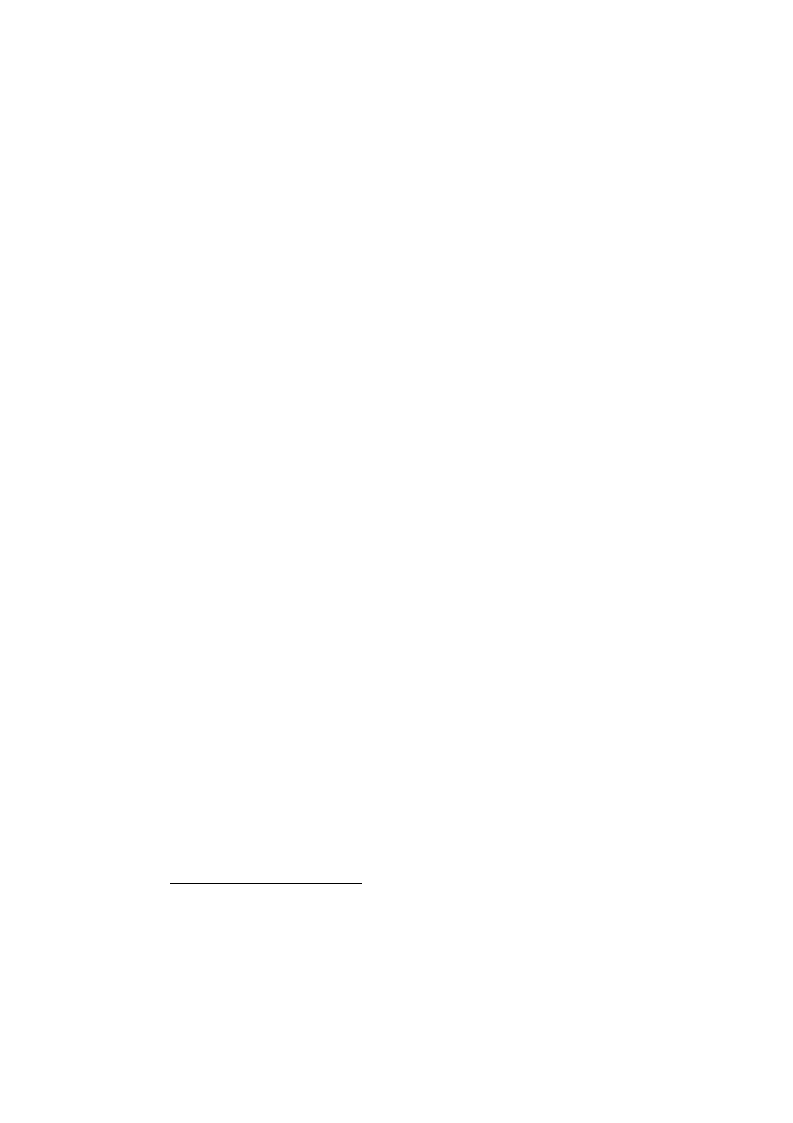
Claudia y Gustavo. La formalización de su amor la recuerda
Antònia Cabanilles:
Sus doce horas de clases semanales le dejan tiempo para
leer, para asistir a conciertos, para pasear, para encontrarse
y conversar con emigrantes españoles. El futuro estaba
intacto. En marzo del siguiente año, en 1962, se casa con
Elena Aura en Lübeck y al cabo de una semana se celebra la
ceremonia religiosa en la iglesia de Santa Isabel de
Hamburgo, donde el sacerdote, como en una premonición,
diserta sobre Plotino. Al lado de Elena, el poeta recién
casado continúa leyendo, oyendo música, paseando,
conversando, amando (2002:87-88).
A su regreso de Alemania estuvo dando clases y aprobó
las oposiciones de enseñanza secundaria. Se estableció, tras un
largo periplo, en el centro Mariano Benlliure de Valencia.
Después de ejercer durante unos años como profesor se doctoró
en 1974 con una tesis sobre Juan Gil-Albert titulada “Lenguaje y
estilo en la obra poética de Juan Gil-Albert”; tesis que nunca
publicó porque, como él mismo dijo, “no terminó de
convencerle”2. Durante años compaginó las clases en el instituto
con las clases en la Facultat de Filologia de la Universitat de
València, donde ejerció como profesor de Lengua Española,
Literatura Hispanoamericana, Poética, Lingüística, Retórica y
Teoría de la Literatura, hasta que finalmente obtuvo su plaza
2 En la ya citada entrevista de Miguel Catalán César Simón, haciendo
referencia a su tesis doctoral sobre la obra de Juan Gil-Albert, afirmó: “Era
un estudio sobre su obra desde una perspectiva estilística, que no publiqué
porque no terminó de convencerme” (Catalán, 1996:37).
26

definitiva en el departamento de Teoría de los Lenguajes
primero como profesor titular de Lingüística y después de
Teoría de la Literatura. Su presencia en ámbito universitario fue
decisiva tanto para los distintos colegas con los que compartía
actividades profesionales y literarias, como para los estudiantes
más jóvenes. Existió un contacto muy cercano con muchos de
los poetas valencianos de generaciones posteriores: es el caso,
por ejemplo, de Guillermo Carnero y Jenaro Talens, quienes ya
habían publicado antes de 1970; de Pedro J. de la Peña quien,
como él, comenzó a publicar en los años 70; también de José
Luis Falcó, Miguel Romaguera, Francisco Salinas y Miguel
Mas, quienes se dieron a conocer especialmente en los años 80;
o, por último, de Carlos Marzal, Vicente Gallego y Antonio
Méndez, algunos de los poetas que, en aquellos años, fueron
estudiantes en esta facultad y que hoy en día se encuentran entre
las voces más significativas del panorama poético español.
27

I.1.2.- Las lecciones de su vida:
La actividad simoniana no se centró exclusivamente en
su faceta creativa, sino que también dio toda una serie de frutos
en la vertiente teórica. Esta última podría considerarse de
carácter escaso, si se tiene en cuenta la argumentación del
propio César Simón en la lírica titulada “Autorretrato” que
aparecía, por primera y última vez, en la revista Abalorio
(1996:9):
La lección de mi vida,
su currículo, su cosecha,
no son publicaciones, desde luego.
Ensalzo a los amigos que publican,
lo considero imprescindible: la cultura,
la ciencia, el pensamiento.
Pero yo soy ocioso, creador ocioso,
contemplativo universal,
amante de las horas que transcurren
y de tanta hermosura que he vivido.
[“Autorretrato”, vv.15-21]
En este Autorretrato la voz del poeta niega
explícitamente la abundancia de una producción teórica, pero la
realidad fue algo diferente. César Simón, en calidad de filósofo,
teórico de la literatura y amante de la lengua, escribió diversos
artículos, ensayos y libros dentro del ámbito de la filología,
mostrando su particular interés por algunas de las poéticas
contemporáneas, pero con especial dedicación hacia la figura de
Juan Gil-Albert. Entre los primeros trabajos, de orden más
28

variado, encontramos títulos como: “Aspectos lingüísticos de la
sátira de Francisco Brines” (1971); “Un problema de
asentimiento: la poesía de Guillermo Carnero” (1976); “Fracaso
y triunfo en el lenguaje de Guillermo Carnero” (1976); “Vicente
Gaos y la muerte” (1980); “El cuerpo fragmentario y la escritura
de los márgenes (el nihilismo optimista de Jenaro Talens y las
dificultades de su poesía)” (1981); “La poética de Vicente Gaos”
(1984); “Joven poesía en el País Valenciano” (1984) y “Material
memoria de José Ángel Valente” (1984). Entre los segundos,
centrados exclusivamente en la obra de Gil-Albert, destacan:
“Actitud y calidad en la obra poética de Juan Gil-Albert”
(1973); “Bibliografía comentada sobre Juan Gil-Albert” (1977);
el prólogo a Razonamiento inagotable con una carta final
(1979); el prólogo de Antología poética de Juan Gil-Albert
(1982); “La poesía de Gil-Albert” (1982); Juan Gil-Albert: de su
vida y obra (1983a); “Juan Gil-Albert y la poesía como forma de
vida” (1990) y “Juan Gil-Albert” (1994). En este sentido,
también cabe destacar su participación en las siguientes obras de
carácter colectivo: “Revisión del concepto de esteticismo en
Azorín y Gabriel Miró” (1974); Lecciones de retórica y métrica
(1981) o “Signos del discurso y signos para el discurso: sobre el
psicoanálisis y literatura” (1985).
A pesar de la afirmación previa de César Simón, su
currículum teórico no ha sido realmente tan flaco y se ha visto
enriquecido con las publicaciones en ámbito literario. La
autocrítica constante, tan característica de este autor, no ha
afectado exclusivamente a su percepción sobre los propios
escritos de carácter teórico, sino que también ha afectado a su
29

producción creativa puesto que algunos de sus libros han sufrido
la merma considerable de diversos poemas en el paso de la
primera a la segunda edición. Esta selección de textos ha estado
motivada por su continua tendencia revisionista, así como por su
celo excesivo a la hora de establecer cuáles eran los textos que
merecían ser editados. Esta actitud dificultó, en muchos casos, la
publicación de sus obras. Un claro ejemplo de esta situación fue
la publicación del segundo y del último de sus poemarios -
Erosión (1971) y El jardín (1997)-, que se debieron a la
insistencia de Jenaro Talens, como él mismo recuerda en la
entrevista concedida a Arturo Tendero para el número
monográfico dedicado a César Simón por la revista manchega
La siesta del lobo:
[Haciendo referencia a El jardín] Con ese libro pasó más
o menos lo que con Erosión, pero esta vez, con pleno
consentimiento de César. Ambos sabíamos que le quedaba
muy poco tiempo, así que no era cuestión de perderlo en
discusiones tontas. César, consciente como era de su
situación, me dijo con cierta sorna, que seguía siendo un
velocista y que ya que de todos modos iba a hacer lo que me
diera la gana, que adelante (Tendero, 2002:26).
La referencia de Jenaro Talens al episodio de las
publicaciones simonianas se ve reforzada por las intervenciones
del autor en las entrevistas anteriores concedidas a Quervo
(1983) y Abalorio (1996), donde comentaba algunas de las
iniciativas culturales y editoriales valencianas en los años 70:
30

En cuanto a los de Hontanar, Jenaro Talens y Pedro de la
Peña, los conocí en el 69. Eran más jóvenes que yo -ahora,
no tanto como ellos aún se figuran- y de ellos aprendía lo
que aportaban las nuevas generaciones. Hontanar significó
el esfuerzo, siempre renovado y siempre en trance de
desaparecer, de las revistas universitarias. Mantuvimos
durante algún tiempo el fuego sagrado. En cierto modo,
Jenaro y Pedro me empujaron -yo había sido demasiado
desidioso-, puesto que Hontanar fue sobre todo empresa
suya, hay que reconocerlo (Falcó, 1983b:7).
[Con referencia a Erosión] Lo que ocurrió fue que cuando
yo vi que podía trabajar el libro a partir de un buen
borrador, descubrí que tenía que refundir cada poema. En
ese intento había reescrito ya unos cuantos poemas, cuando
por necesidades de publicación, mis amigos de Hontanar
me pidieron que lo terminara. De haber contado con un
poco más de tiempo, el resultado habría sido más
convincente (Catalán, 1996:38).
Como indicábamos arriba, dos casos paradigmáticos de
drástica reducción de los textos son su primer y su quinto
poemario, titulados respectivamente Pedregal (1971) y Quince
fragmentos sobre un único tema: el tema único (1985). El
primero de ellos -que obtuvo el premio Ausiàs March del
Ayuntamiento de Gandía en 1970- sufre una profunda revisión
llevada a cabo por César Simón para la publicación de su, hasta
aquel momento, obra completa: Precisión de una sombra. En
este texto de 1984 se recoge toda la obra lírica publicada hasta
esa fecha por el poeta y Pedregal es sustancialmente
31

modificado, ya que de los catorce poemas que configuraban la
primera propuesta tan sólo seis fueron incluidos en la edición de
1984. El caso de Quince fragmentos presenta concomitancias y
divergencias respecto al caso de Pedregal. De la misma manera
que con su primer poemario, también se produce la revisitación
explícita de alguno de sus textos, que son modificados e
incluidos en el poemario siguiente -Extravío (1991)-; pero el
rasgo típico de este volumen es la referencia que aparece en la
primera página del libro, a modo de subtítulo y entre paréntesis:
“Del libro inédito Constatación extensa”. De los poemarios
publicados hasta ese momento el único que permaneció
inalterado fue Estupor final (1977), puesto que de Erosión
(1971) también desapareció un poema “El remolino”. En este
sentido podemos afirmar que la modificación fue realmente
mínima y que la propuesta de lectura, una vez pasados los años,
seguía siendo la misma.
Si bien en el ámbito poético es donde mayor resonancia
ha alcanzado su producción, no debemos olvidar que los
intereses literarios de César Simón fueron más allá, vertiendo su
pensamiento y su universo lírico en diferentes moldes. Su
primera aproximación a una escritura narrativa la encontramos
en el cuento “El tao y las gimnastas nazis” que publicó en el
volumen colectivo Motín de cuenteros (1979). Ese mismo año
también salió a la luz su primera novela de título cernudiano,
Entre un aburrimiento y un amor clandestino, donde ya se
manifiesta claramente la tendencia conflictiva de la prosa
simoniana. La ausencia de una trama tradicional así como un
marcado tono lírico, confieren al texto rasgos típicos de su
32

escritura lírica que se verán reforzados con la aparición de su
primer diario, Siciliana (1989), desde cuyas páginas se
cuestionan los axiomas de la escritura íntima (Pozo, 2000b y
2004). Esta modalidad narrativa será característica de su
producción posterior en prosa, bien en ámbito novelístico -La
vida secreta (1994)-, bien en ámbito diarístico -Perros
ahorcados (1997), En nombre de nada (1998).
Por último queremos recordar que el prolífico año de
1971 se inició no sólo con la publicación de sus dos primeros
poemarios, sino también con su traducción del poeta Andreas
Gryphius para la editorial Hontanar. Además de la multiplicidad
de géneros a los que César Simón se acercó a lo largo de toda su
trayectoria, practicó de manera asidua la escritura periodística.
Durante muchos años colaboró con columnas y artículos
literarios en las páginas de distintos periódicos de ámbito
regional. Muchas de estas contribuciones han sido recopiladas
por el profesor Miguel Catalán en el libro que lleva por título
Papeles de prensa (2003). Aunque no incluye la totalidad de los
textos simonianos aparecidos en prensa, la colección de Catalán
es amplia y aporta un material de inestimable valor para
observar el pensamiento y el estilo de César Simón desde un
ángulo distinto. La perspectiva que abre la edición de estos
textos escuetos pone de manifiesto una vez más la profunda
unidad temática y estilística del universo simoniano. Sin
embargo, dado que el objeto de análisis de la presente tesis
doctoral es la producción lírica de Simón, no ahondaremos de
forma exhaustiva en su escritura narrativa -prosa ensayística,
periodística y literaria. A pesar de ello, y como se acaba de
33

indicar, la cohesión de la obra simoniana es tal que, en más de
una ocasión, aparecerán referencias y fragmentos significativos
que permitan completar la perspectiva de análisis. En este
sentido, deseamos dejar constancia de la necesidad de llevar a
cabo un estudio en profundidad de su prosa que permita definir
de forma total la geografía de su pensamiento.
Antes de avanzar en las cuestiones referidas a la relación
de la poesía simoniana con la poesía española contemporánea,
nos gustaría comentar brevemente algunos aspectos
relacionados con la estructura y la temática generales de los
poemarios. Como ya hemos apuntado, los dos primeros
poemarios de César Simón vieron la luz en el año 1971. Dada la
coincidencia temporal consideraremos previa la aparición de
Pedregal, puesto que sus poemas -como se indica al final del
libro- aparecen datados en “Valencia, verano de 1968”. En
cambio, la escritura de las composiciones de Erosión se
establece entre “octubre de 1969 y diciembre de 1970”. La
primera versión de Pedregal está compuesta por catorce poemas
de extensión irregular, todos aparecen titulados y destaca su
disposición alternante en función de la extensión métrica, así
como la presencia de los sonetos “Acantilado” e “Inmerso en
oro”. Es un hecho único y singular en toda la obra simoniana el
recurso a esta forma métrica tradicional en su primer libro,
puesto que el resto de las composiciones se caracteriza por el
alejamiento de los esquemas métricos rígidos -tanto en esta obra
como en las posteriores. La mayor parte de los poemas se
construyen mediante el recurso al verso libre y a una marcada
tendencia narrativa. Por lo que respecta a la estructura conjunta
34
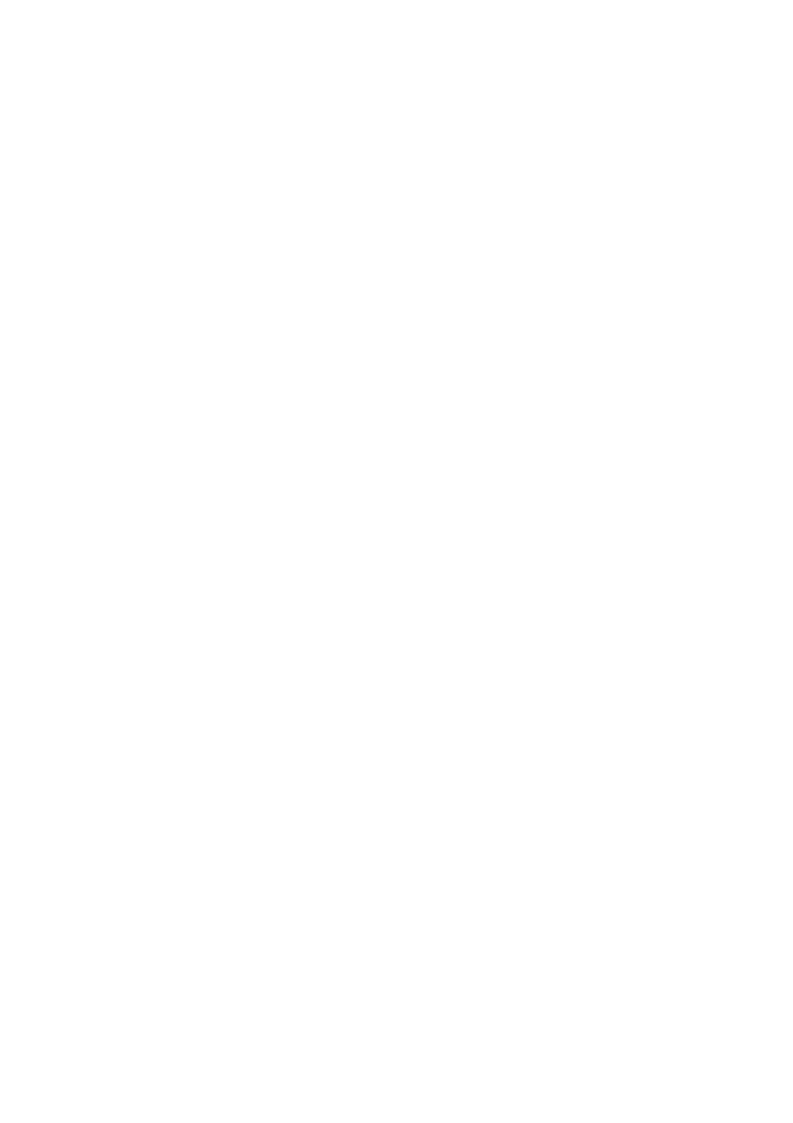
del poemario Pedregal es el único libro que no presenta una
estructura articulada en diversos apartados, a diferencia del resto
de publicaciones.
Si bien la ausencia de bloques y la presencia de formas
métricas tradicionales caracteriza Pedregal (1971), también es
interesante desatacar el contraste entre composiciones extensas y
breves. Es significativo el caso del extenso primer poema -“De
este mar”- que se compone de ochenta y seis versos, claramente
disonante respecto al último -“Pedregal”- que se compone de tan
sólo cuatro versos. Entre ambos extremos cabe situar el resto de
composiciones del volumen: “Lo que el amor dio de sí”
(cuarenta y nueve versos); “Empapando tu luz” (cincuenta y
cuatro versos); “Desde Oropesa a Calpe” (sesenta y cuatro
versos); “Tras el trabajo a casa” (sesenta y un versos); “Tanteos”
(treinta y nueve versos); “Fragmentos de una oda a las tierras de
secano” (treinta y cinco versos); “Al vino” (treinta y seis
versos); “Aragón” (cuarenta y un versos) y “Regreso en el
trenet” (sesenta y tres versos). Todas ellas se caracterizan, en
general, por una extensión superior respecto a las líricas de los
poemarios posteriores.
En este primer libro también se apuntan los dos pilares
temáticos de la lírica simoniana que se multiplican en
numerosos motivos -convirtiéndose en símbolos algunos de
ellos- y que se desarrollaran ampliamente en las entregas
posteriores. Dichos pilares son: el paisaje y la consciencia. Estos
dos grandes motivos son los que aparecen de forma recurrente
también en los títulos de las obras sucesivas: mientras que
Pedregal (1971), Erosión (1971), Templo sin dioses (1997) y El
35

jardín (1997) apuntan claramente a un topos espacial; Estupor
final (1977), Precisión de una sombra (1984), Quince
fragmentos sobre un único tema: el tema único (1985) y
Extravío (1991) remiten al topos de la extrañeza de la
conciencia. Estas dos grandes categorías temáticas no son, en
ningún caso, excluyentes, si bien dependiendo de los libros
presentan mayor importancia unas que otras. Un caso ejemplar
de la fusión de ambas líneas es el caso de Extravío puesto que
remite a los dos topos.
Además de la tardanza en la primera publicación
simoniana y vistas las fechas de los siguientes volúmenes,
debemos apuntar la peculiar temporalidad con la que vieron la
luz las distintas entregas poéticas. Es habitual que se produzca la
aparición próxima de dos publicaciones en un breve arco
temporal a lo largo de toda su producción. Estas “entregas
dobles” suelen estar separadas entre sí por una única publicación
más distanciada en el tiempo. El ritmo de sus publicaciones
presenta un carácter cíclico que establece una media temporal
exacta entre los seis y los siete años, tal y como indican las
fechas.
Su segundo libro, Erosión (1971), vio la luz en la
Colección Hontanar, aventura editorial que, según ya se ha
indicado, el mismo César Simón había emprendido junto a
Jenaro Talens y Pedro J. de la Peña en los primeros años de la
década del 70. Con esta iniciativa se intentaban abrir nuevos
espacios editoriales, alternativos a los dos polos fundamentales
de Madrid y Barcelona que concentraban la práctica totalidad de
la oferta editorial. De hecho, los cinco primeros títulos de esta
36

colección son significativos por su calidad y por la importancia
posterior de los poetas seleccionados: Víspera de la destrucción
(Jenaro Talens); Erosión (César Simón); Fabulación del tiempo
(Pedro J. de la Peña); Dibujo de la muerte (Guillermo Carnero)3
y Las brasas (Francisco Brines).
Siguiendo la línea temática iniciada con Pedregal,
Erosión ahonda en la naturaleza desde la conciencia desnuda de
un sujeto aún en proceso de creación pero ya precisado en sus
características más singulares. Si Pedregal nos acercaba a un
mediterráneo mítico, de recuerdos duros, de espacios abiertos y
desiertos, de hombres pegados a la tierra; Erosión nos mantiene
unidos al elemento primigenio -la tierra- y, al mismo tiempo,
nos recuerda la categoría temporal de la existencia en su
crueldad diaria: la del desgaste lento, imperceptible pero
efectivo.
Aunque esta obra se publica el mismo año, en ella se
producen cambios formales significativos respecto a la anterior.
En esta ocasión encontramos cuatro grandes bloques de títulos
significativos dentro del universo simoniano: “El hombre” -
consta de seis poemas-; “El muro” -compuesto por doce
poemas-; “El tren” -conformado por ocho poemas- y “El aire” -
articulado en diez poemas. Este segundo libro presenta una
estructura más rígida al lector, si bien es importante indicar que
la articulación interna de las partes es, esencialmente,
equilibrada, puesto que éstas oscilan entre seis y doce
composiciones; además, también se distribuyen de forma
3 Aunque el libro de Guillermo Carnero se anunció y está incluido dentro del
índice de la colección, no llegó a publicarse.
37

alternante los apartados según la cantidad de poesías que
incluyen. Por otra parte, y a diferencia de Pedregal, se reduce
considerablemente la extensión media de los poemas -el menor,
“Invernal”, tiene una extensión de cuatro versos y el mayor,
“Las hierbas”, de veinticuatro.
Esta presencia cada vez mayor de la consciencia aparece
claramente en el tercer poemario, Estupor Final (1977), donde
por primera vez se presenta una división en dos grandes bloques
de toda la materia poética: “El origen de la consciencia” y
“Estupor”. Esta segunda sección, a su vez, se subdivide en
cuatro apartados: “Caminos de herradura”; “Los dioses lares”;
“De cómo pierdo el tiempo en esta heredad” y “Sombra sin
cuerpo”. Es importante indicar que todos los elementos
empleados en los títulos se encuentran ya presentes en la
cosmovisión simoniana propuesta en Pedregal y Erosión: la
consciencia, la realidad, el paisaje, el cuerpo, el tiempo, la luz, la
sombra o el silencio son signos recurrentes en la lírica de César
Simón. La presencia de los términos “consciencia” y “estupor”
en los epígrafes generales de ambas partes es clave, puesto que
en ellos se pone de manifiesto dos de los problemas
inextricables a los que se enfrenta continuamente el sujeto
simoniano: el análisis de la realidad y la percepción individuales
como método sistemático de comprensión de la propia
conciencia y, en consecuencia, de la propia existencia.
A estas publicaciones de carácter individual se suma la
presencia, en 1984, de la obra completa publicada hasta el
momento: Precisión de una sombra (Poesía 1970-1982). En esta
edición se recogen los tres poemarios publicados hasta la fecha
38

más una última y novedosa entrega que da título a todo el
compendio. En esta temprana recopilación destacan dos
aspectos: se producen modificaciones importantes respecto a la
estructura de Pedregal y, en Precisión de una sombra, se
introducen modalidades de escritura alejadas de la lírica,
próximas a la prosa de los diarios y a las escenas teatrales.
Por lo que respecta a Pedregal, se produce una drástica
reducción de los textos que conformaban el poemario original:
César Simón selecciona sólo seis textos -de los catorce poemas
originales- y además introduce modificaciones en los títulos.
Así, los poemas que componen esta nueva edición son: “Lo que
nos diste”, “Informe ciencia, oh mar”, “El tapiz mítico”, “Siena
tostado”, “Regreso en el trenet” y “Pedregal”. A excepción de
los dos últimos, todos los demás han sufrido la modificación de
sus títulos: “Lo que el amor dio de sí”, “Empapando tu luz”,
“Desde Oropesa a Calpe” y “Fragmentos de una oda a las tierras
de secano”, respectivamente. Como se observa, el cambio de los
títulos está orientado a tamizar la clara referencialidad de los
primeros, en favor de la abstracción y ambigüedad mayores en
la segunda propuesta. Este alejamiento de la concreción es la
razón que ha llevado al poeta a no seleccionar ciertos poemas de
su primera entrega. En este proceso de selección han
desaparecido “De este mar”, “Acantilado”, “Inmerso en oro”,
“Tras el trabajo, a casa”, “Tanteos”, “Aquellos viejos olmos”,
“Al vino” y “Aragón”; es decir, aquellos que presentaban bien
una estructura formal rígida -caso de los sonetos-, bien una
estructura formal excesivamente laxa además de un tema, por lo
39

general, alejado del deseo de síntesis que se muestra en la
evolución de la lírica simoniana.
Precisión de una sombra -su cuarta entrega- se encuentra
dividido en seis secciones: “Diario de Santa Pola”, “El viaje”,
“Un alto en el camino”, “Prosecución del viaje”, “Santuario” y
“La respiración monstruosa”. Como hemos indicado
anteriormente, son especialmente problemáticas la primera y la
última. La primera -“Diario de Santa Pola”-, porque presenta
una estructura aparentemente diarística, ya que diferencia las
composiciones indicando la fecha, el día de la semana y la hora -
“16 de octubre, jueves, mañana”; “22 de octubre, 10´35”, “Más
tarde”, “23´28”, etc.-; pero mantiene formalmente una estructura
versal de extensos versos libres. La última -“La respiración
monstruosa (escenas de la silla, el arca y el jarro)”-, porque
presenta una estructura formal de texto teatral con un total de
dieciséis escenas donde los protagonistas -un hombre y una
mujer- son vistos desde la óptica de los objetos -silla, arca y
jarro- que pueblan una casa rústica. A pesar de presentar formas
narrativas y teatrales, ambas ponen de manifiesto las
preocupaciones esenciales del universo simoniano. No es casual,
tampoco, que ambos evidencien la relación de un sujeto con un
espacio, y que en ambas ocasiones el espacio elegido sea el de
una casa. Este proceso de borrado de las fronteras entre los
géneros (Pozo, 2000b y 2004) se manifiesta en los límites
imprecisos de las formas textuales empleadas; además también
está muy cercano a la problemática que en fechas relativamente
próximas plantea el autor desde sus textos en prosa: la novela
40

Entre un aburrimiento y un amor clandestino (1979) y el diario
Siciliana (1989).
Si en las primeras entregas se proponía un viaje exterior,
en Precisión de una sombra tenemos la propuesta de un viaje
interior: los espacios son siempre interiores, los objetos están
íntimamente relacionados con la casa y la actitud constante es la
de la reflexión, la de la búsqueda del posible -y falaz- equilibrio
en el centro de los cuartos. En este poemario, además, se pone
de manifiesto otro de los motivos recurrentes preferidos por el
sujeto lírico simoniano: el muro. En este sentido, también se
modificarán los objetos que constituyen ese nuevo paisaje y
prácticamente desaparecen los protagonistas de los versos
anteriores.
Este deseo de condensación al que nos hemos referido
anteriormente es el que aparece en Quince fragmentos sobre un
único tema: el tema único (1985), la quinta publicación
simoniana. Este poemario es inmediatamente posterior a
Precisión de un sombra, fue el primer ejemplar de la colección
Ardeas -dirigida por Evangelina Rodríguez y Francisco Salinas-
de Sagunto, directamente relacionada con la revista Abalorio,
con cuyos miembros César Simón mantenía una estrecha
relación.
Este poemario se presenta, como indica su título, bajo la
estructura de una selección de fragmentos, si bien en una nota
colocada entre paréntesis en la primera página del libro y bajo el
título se indica, de forma explícita, que éstos pertenecen a un
libro inédito, titulado Constatación extensa. Dado el escaso
número de líricas -quince en este caso- recuerda a la extensión
41

de Pedregal, pero difiere en la subdivisión de las mismas,
puesto que este último libro se haya dividido en tres secciones -
la primera de ellas, sin epígrafe, compuesta por diez fragmentos;
“discursos” y “28 de agosto, 17´05”. Una de las novedades que
presenta es la ausencia de títulos -a excepción de los fragmentos
II y XIV, titulados respectivamente “pared con sol” y “brindis
para 1984”.
Es notorio el vuelco radical que sufre la enunciación de
todos los poemas, con la presencia recurrente de la primera
persona gramatical. Hasta ahora habíamos encontrado bien la
presencia mayoritaria del recurso a la tercera persona, bien una
fórmula mixta donde se alternaba esencialmente la presencia de
la primera y la tercera personas. Esta presencia absoluta de la
primera persona está directamente relacionada con la temática
tratada en todas las composiciones de este libro: la existencia
individual, de donde derivan las continuas referencias al propio
modelo de vida y a la cotidianidad más inmediata.
También debemos destacar la tonalidad básicamente
narrativa del discurso poético en todas las composiciones,
reforzado por la presencia de un texto con forma de escritura
diarística en la última sección del poemario -como ya se
avanzaba en Precisión de una sombra. En este sentido volvemos
a presenciar la tendencia al hibridismo de la lírica simoniana,
como reflejo de la idea general de lo poético que ya aparecía en
el poemario precedente. En este caso, incluso uno de los títulos
dados a una sección -“28 de agosto, 17´05”-, recuerda a los
epígrafes del diario Siciliana (1989), publicado cuatro años
42

después, pero donde siguen presentes las huellas de una
concepción amplia de la materia y las formas poéticas.
De la misma manera que en Precisión de una sombra se
produce una modificación de la propuesta inicial de lectura -con
la supresión de ciertos textos y la modificación de otros-,
también en Quince fragmentos sobre un único tema: el tema
único asistimos a la misma operación, debido al afán
revisionista y crítico de César Simón. En esta ocasión, algunos
de los fragmentos serán recogidos y modificados en el siguiente
poemario, Extravío (1991), seis años después: mientras que el
“fragmento II” pasa a titularse “Pared con sol” y el “fragmento
XII” se convierte en “Un día oculto”, sin más variación que la
modificación del título; el “fragmento III” pasa a denominarse
“Reencuentro” y el “fragmento IV” aparece ahora como
“Mundo lejano”, produciéndose en ambos una modificación
sustancial ya que en “Reencuentro” se suprimen los nueve
versos iniciales y en “Mundo lejano” los ocho primeros.
Así llegamos a su sexto libro, Extravío (1991). Este
poemario, como Estupor final, marca un punto de inflexión
respecto a las publicaciones anteriores y posteriores, aunque
hemos de tener en cuenta que ahonda en el camino de
introspección más intimista que se había apuntado ya en Quince
fragmentos sobre un único tema: el tema único. Tras seis años
de silencio ve la luz el poemario más largo -en cuanto a número
de poemas- publicado hasta esa fecha por César Simón. La
insistencia en la perspectiva de la pérdida se hace patente desde
el título mismo del poemario y la recurrencia de la metáfora de
la existencia extraviada implica, a su vez, su complementariedad
43
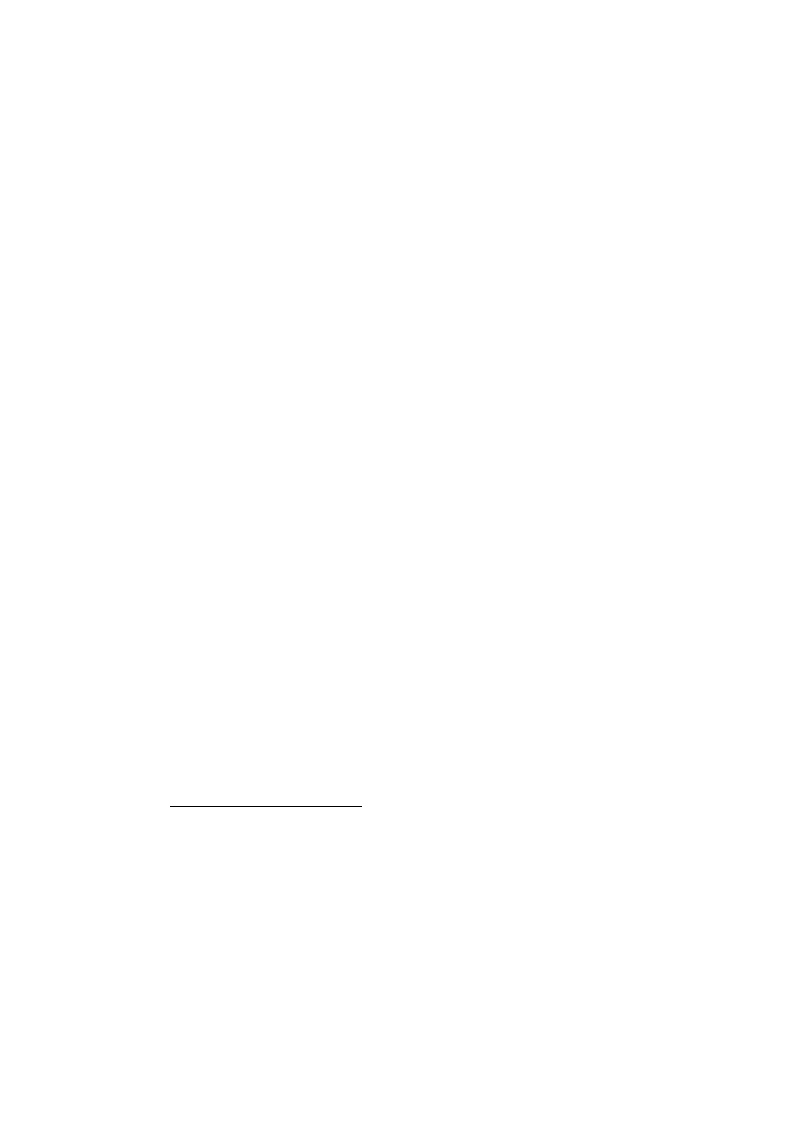
con otro elemento isotópico de la lírica simoniana, la búsqueda.
Así pues, extravío y búsqueda se fusionan en este libro para
intentar descifrar, una vez más, el misterio de la existencia
consciente.
En este libro encontramos una división articulada en
siete partes: “Elegías”, “Exteriores”, “Interiores”, “Dos
fotografías”, “Al correr del tiempo”, “Con oscuro semblante” y
“Dos discursos” que están compuestos, respectivamente, por
tres, nueve, seis, dos, cinco, tres y dos poemas. Los títulos de
todas estas secciones aúnan la búsqueda espiritual con el espacio
material, recuerdan la simbiosis sujeto-espacio que ha aparecido
a lo largo de todos los poemarios precedentes.
Al igual que en 1971 aparecían los dos primeros libros
de César Simón, en 1997 se publican los dos últimos. Templo
sin dioses (1997) es el séptimo y penúltimo libro publicado por
César Simón -el último publicado en vida-, que recibió el IX
Premio Internacional de Poesía Loewe (1996) y que fue
publicado por la editorial Visor en 19974. La referencia a la
sacralidad de los espacios, al símbolo del santuario abandonado
por los dioses se enuncia desde el título, al hombre cada vez más
desnudo hecho cada vez más conciencia liga estrechamente esta
poesía ultima a la prosa de sus diarios Perros ahorcados y En
nombre de nada -publicados ambos en la editorial valenciana
4 Sus primeros libros fueron publicados en pequeñas editoriales de poesía y,
posteriormente, todos fueron recogidos en el volumen de Precisión de una
sombra, publicado por Hiperión, editorial donde más tarde también
aparecerían Extravío y El jardín (1997). Así pues, de manera excepcional y
debido al galardón poético, Templo sin dioses vio la luz en la editorial Visor.
Como es sabido, Simón lamentó la errata aparecida en las páginas iniciales
que modificaba el título del libro a Templo de dioses, con el consiguiente
alejamiento de la propuesta de lectura marcada por el paratexto.
44

Pre-Textos en 1997 y 1998 respectivamente. El sujeto lírico se
va adensando en un proceso constante de búsqueda de lo
esencial que sugiere la presencia de un “algo” (Falcó, 2006a) o
una “trascendencia” (Gallego, 2006b) encaminada hacia la
desnudez última del conocimiento. Esta condensación del
pensamiento poético se refleja a su vez en un adelgazamiento de
la escritura que se continúa en El jardín, su última obra
publicada. De este modo la intensidad de las sensaciones y de la
escritura se constata en el abandono de los patrones extensos -a
excepción de las dos primeras elegías, que son el punto de unión
con la escritura precedente- para abrazar fórmulas expresivas
mucho más breves que, si bien ahora se convierten en la
tendencia mayoritaria, ya habían aparecido en Pedregal -en este
sentido recordamos que el último poema que cerraba este primer
libro se componía de cuatro versos.
En este libro llama la atención que, a diferencia de los
libros precedentes, no aparece ningún título en las diversas
secciones que lo conforman. Se establece una separación de
acuerdo exclusivamente con la numeración romana -I, II, III, IV,
V- que, en cambio, en El jardín se compagina de nuevo con la
presencia de epígrafes. Así, en su última publicación,
encontramos también cinco partes identificadas con la
numeración romana y acompañadas del correspondiente título:
“Una noche en vela”, “Al alba”, “Intermedio”, “Cosmológicas”,
“El jardín”. Siguiendo las pautas de los libros precedentes, las
partes más abundantes son la primera y la última; pero, a
diferencia de todas las publicaciones anteriores, sólo El jardín se
inicia con una composición preliminar sin título.
45

I.2.- CÉSAR SIMÓN Y EL CANON GENERACIONAL
Como acabamos de indicar, las publicaciones simonianas
abarcan un arco temporal entre 1971 y 1998, es decir, desde la
coincidencia en la publicación de sus dos primeros poemarios -
Pedregal y Erosión- a la aparición póstuma de su último diario -
En nombre de nada. Concretamente en el caso de la obra lírica,
las fechas van de 1971 a 1997, ya que su último poemario -El
jardín- apareció póstumo por muy pocos días, a pesar de los
esfuerzos realizados por Jenaro Talens y la editorial Hiperión
para que el volumen llegase a manos de César Simón antes de su
muerte.
Dada la escasa resonancia que obtuvieron sus primeras
publicaciones, es necesario comenzar analizando los factores
que motivaron la casi total ausencia de comentarios críticos
sobre su obra; así como la situación que ha ocupado la misma en
el panorama general de la poesía española del último tercio del
siglo XX. Esta recepción inicial es determinante ya que va a
convertirse en un modelo, puesto que sus poemarios posteriores
también pasarán inadvertidos para la “inmensa mayoría”,
transformando el desconocimiento inicial en un olvido casi
sistemático. Este hecho no deja de ser paradójico si tenemos en
cuenta que todos sus libros de poemas han aparecido en dos de
las editoriales más prestigiosas de poesía española
contemporánea, como son Hiperión y Visor.
En primer lugar debemos señalar que la mayoría de sus
libros tuvieron eco en las principales publicaciones periódicas
de la Comunidad Valenciana, si bien destaca el diario Las
46
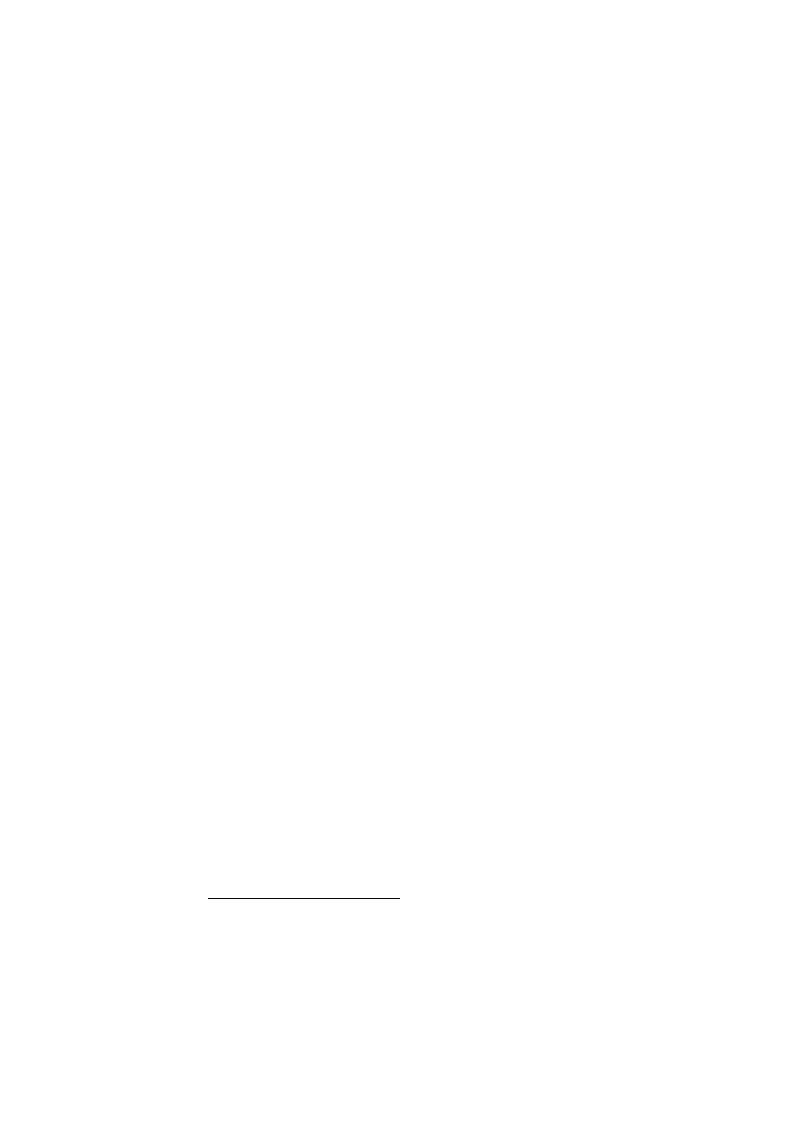
Provincias donde César Simón era colaborador asiduo. Desde
sus páginas escribieron artículos José Luis Aguirre, Mª Ángeles
Arazo, Ricardo Ballester, Joaquín Calomarde, Pedro J. de la
Peña, José Romera o Jaime Siles5. También aparecieron reseñas
de sus obras -aunque en menor cantidad- en otros periódicos de
ámbito local como La Hoja del Lunes o Levante-EMV. La
recepción de su poesía, sin embargo, tendrá una mayor
incidencia en las revistas literarias Ínsula, Renacimiento, El
Urogallo, El Ciervo, La nueva España o Abalorio, donde se
publicaron las reseñas de críticos señalados como José Olivio
Jiménez, Miguel Casado, José Luis García Martín o Víctor
García de la Concha.
Tal y como se deduce de la enumeración de los nombres
de periodistas, críticos y literatos, la presencia inicial de la obra
simoniana tuvo una buena acogida aunque ésta se circunscribía
básicamente a la ciudad de Valencia y, en especial, a las
editoriales y revistas de ámbito universitario. Este primer
momento explicaría su posición periférica respecto al panorama
literario de la poesía española pero, al mismo tiempo, también la
posición central que la obra de César Simón ocuparía en el
ámbito más restringido de la poesía valenciana. Esta situación
inicial se mantuvo prácticamente a lo largo de toda su vida
literaria y sólo se ha visto progresivamente modificada a finales
de los años 90, dado el magisterio que su obra y su persona
tuvieron sobre algunos de los jóvenes poetas valencianos más
relevantes de esta última década en la poesía española. Esta
5 Es interesante notar que algunos de los articulistas tuvieron una relación
muy próxima respecto a César Simón, ya que fueron alumnos o compañeros
de universidad.
47
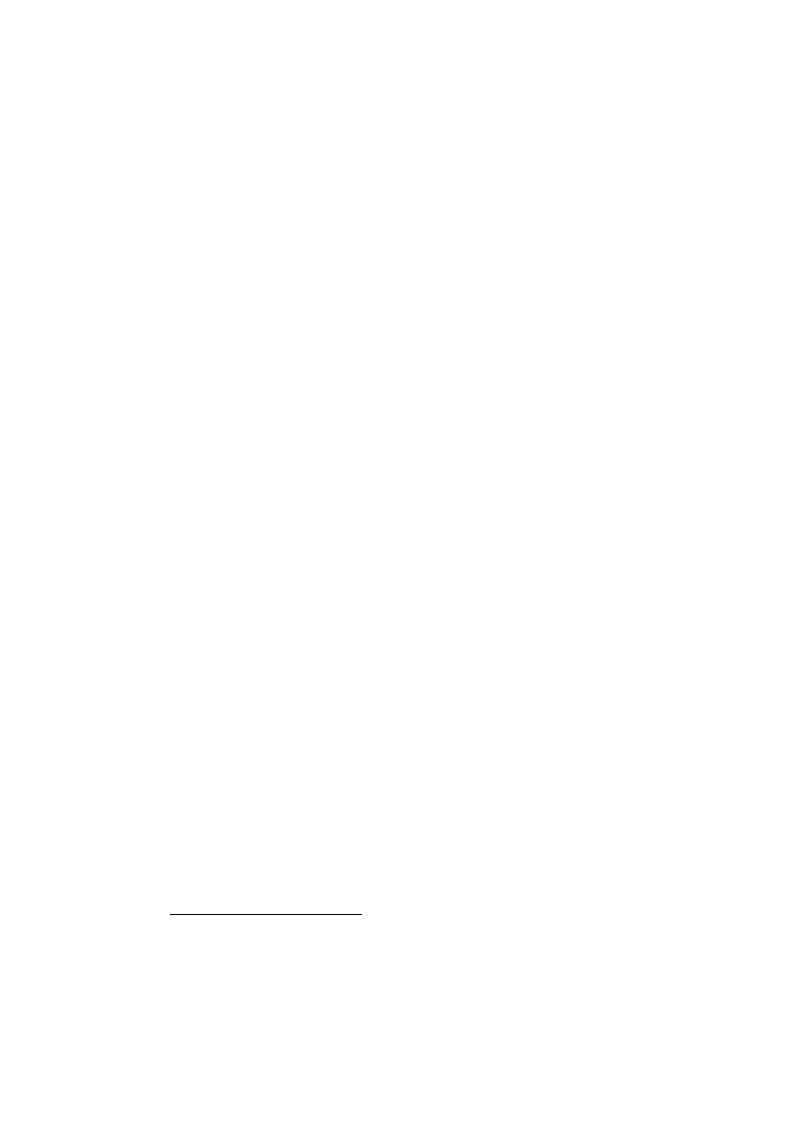
recepción tiene también sus ventajas ya que permite que la obra
se desarrolle en plena libertad al saberse desligada de las
obligaciones estéticas que imponen modas, grupos y cánones.
La conciencia de la propia marginalidad es asumida por el poeta,
como demuestran sus palabras a José Luis Falcó en la temprana
entrevista que le concedió en 1983:
He sido, y creo que soy, un poeta de aledaños, de
senderos y de espacios vacíos. Merodeo por los pueblos sin
entrar en ellos. El ágora no se ha hecho para mí (en Falcó,
1983:6).
Este alejamiento voluntario, ese autodefinirse como un
“poeta de aledaños”, es ampliamente desarrollado en la última
entrevista, concedida por el autor a Ángela E. Palacios para
Macondo6. El primer número de la revista nació bajo los
augurios del poeta quien, habiendo sido profesor de Teoría de la
Literatura, conversó sobre los factores que podían condicionar
en un determinado momento histórico la recepción de una obra
literaria aunque, en este caso, se trataba de su propia producción
poética y en consecuencia era más difícil mantener una
perspectiva distanciada al respecto:
El principal motivo es el hecho de que a mí se me pasó un
poco el tiempo porque creí que lo tenía ilimitadamente
abierto. Además era difícil en aquel momento -me refiero a
los años cincuenta y sesenta- publicar poesía. Hoy en día
6 Revista literaria de la Facultat de Filologia de Valencia que veía la luz por
primera vez en 1997.
48

hay más apoyos institucionales. Cuando publico mi primer y
segundo libro -que aparecieron casi simultáneamente-
estamos ya en los primeros setenta. Y, claro, hasta cierto
punto yo había perdido el tren generacional. Los libros de
los poetas de la generación siguiente ya se habían dado a
conocer, mientras que algunos poetas de mi generación ya
habían dejado de escribir, como Jaime Gil de Biedma. A
esto se añade el estar en Valencia, una ciudad de menor
actividad cultural e intelectual que Barcelona o Madrid. Y
todo eso influye porque en este país, cuando se hacen las
listas de un grupo o de una generación, por pereza o por
rutina ya no se modifican. Y éstas son mis dificultades. Yo
tampoco hice demasiado por superarlas. Entonces, no
atribuyo el desconocimiento de mi obra a razones
propiamente literarias, de contenido, sino de otro tipo, que
entrarían más en la sociología de la literatura. Mi obra no es
tan difícil ni tan marginal como para que no pueda ser
entendida perfectamente (en Palacios, 1997:9).
La extensa cita de César Simón evidencia claramente la
individualización de los factores que han situado su obra en
tierra de nadie. Los factores intrínsecos de su personalidad
poética que han contribuido a crear esta situación son
fundamentalmente dos: la percepción ilimitada del tiempo y la
escasa capacidad de autopromoción. El primero de ellos le
condujo a la publicación tardía, provocando el desfase
cronológico entre fecha de nacimiento y publicación de la
primera obra que, aún hoy, sigue provocando dudas respecto a
su inserción o no en la Generación del 50. El segundo de ellos
49

enlaza con los factores de orden sociológico, ya que le impidió
el contacto necesario con el mundo literario, como afirmó en
Macondo, al final de su trayectoria:
La verdad es que a mí lo que me gusta es escribir, pero, si
no te promocionas o haces algo porque te promocionen en
este país, te quedas en la cuneta. Hay que estar un poco en
la brecha, no te puedes descuidar totalmente, porque al fin y
al cabo escribes para que te lean (en Palacios, 1997:12).
Este factor interno muestra una fuerte conexión con el
resto de factores externos que condujeron al distanciamiento de
la obra lírica simoniana respecto de las poéticas más próximas.
Entre los aspectos que propiciaron este destacan tres: la
pertenencia a un espacio cultural periférico, la fecha de su
primera publicación y su ausencia en las nóminas de su
promoción poética.
La pertenencia a un ámbito cultural periférico -como era
la ciudad de Valencia a finales de los años 60 y principios de los
70- condenaba a los autores a ocupar una posición también
periférica en el panorama de la poesía española contemporánea.
Guillermo Carnero indica claramente que esta situación de
manifiesta desventaja con la que partía César Simón no le
afectaba solamente a él y podía aplicarse a otros muchos poetas:
No creo que Valencia fuera hace treinta años un páramo
más inhóspito que Orense o Zamora, y probablemente a
todas las patrias chicas se les puede achacar lo que Cernuda
observó en el poema sobre Góngora de Como quien espera
50

el alba: que todo escritor es un peregrino en su patria, y que
sus conciudadanos prefieren esperar a que esté muerto para
reconocer su mérito (2002:61).
En el caso de César Simón, por tanto, existían otros dos
factores que resultarían cruciales para la creación de un espacio
propio alejado de las poéticas contemporáneas: el desfase entre
su fecha de nacimiento y la de su primera publicación y la
exclusión de su obra de las selecciones poéticas nacionales.
Ambos factores están fuertemente imbricados, puesto que el
desfase entre la fecha de nacimiento de César Simón -1932- y la
de su primera publicación -1971- ha generado un interrogante
permanente: dónde se ubica la obra de este poeta. Esta situación
“flotante” ha motivado, a su vez, la exclusión de su obra de las
diversas nóminas de las generaciones del 50 y del 70. Este punto
se ha convertido en el nudo gordiano de las distintas
aproximaciones que hasta el momento se han hecho de la obra
simoniana, puesto que el poder ejercido por el canon establecido
sobre los autores y sus grupos de pertenencia no pasa
inadvertido para críticos, estudiosos y antólogos. En este sentido
resulta significativo el silencio que se cierne sobre la producción
de César Simón en una de las obras de referencia de la literatura
española, Historia y crítica de la literatura española, dirigida
por el filólogo hispanista Francisco Rico. Los volúmenes octavo
y noveno se dedican por completo a la literatura contemporánea
y en ninguno de ellos -bien sea en la introducciones de Joaquín
Marco y José Luis García Martín, bien sea en los numerosos
artículos- se hace referencia a la obra lírica o narrativa de César
51
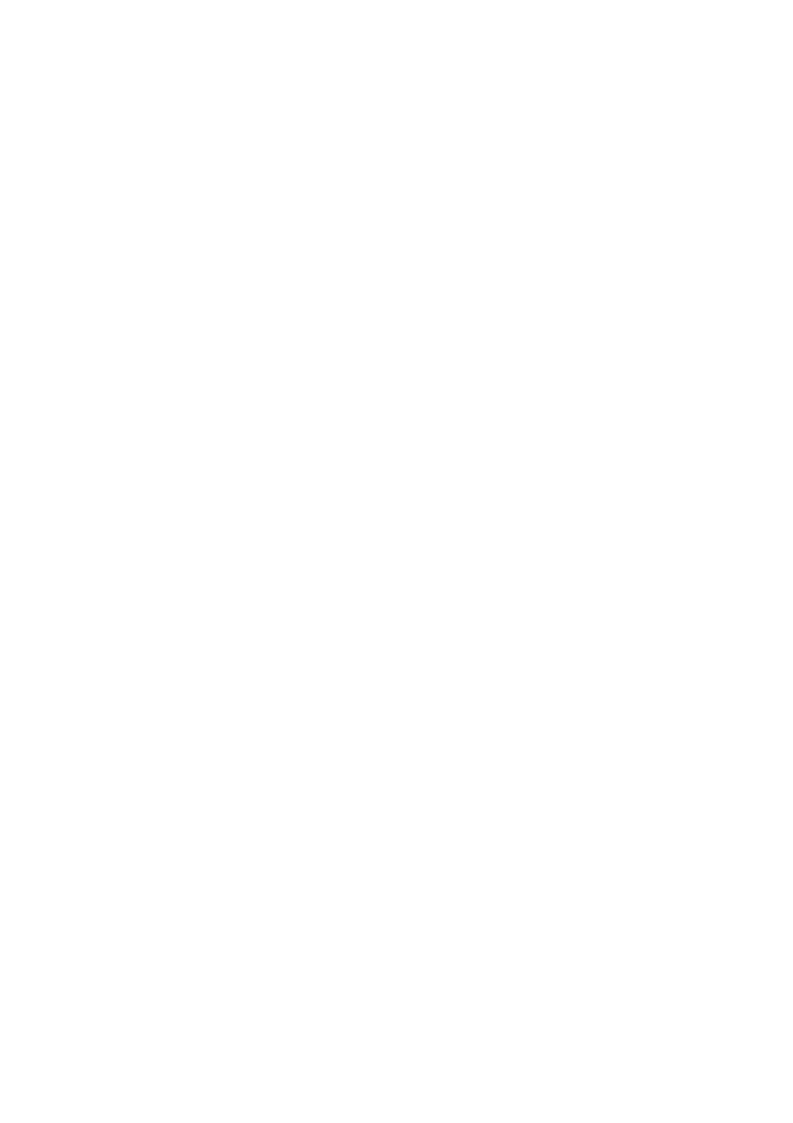
Simón, a excepción de referencias exclusivamente
bibliográficas. A este silencio, tan esencial en la formación y en
la recepción de la lírica simoniana, es al que aluden las acertadas
palabras de José Carlos Mainer:
La historia de la literatura española del siglo XX registra
muchas inmolaciones silenciosas y alguna la hemos visto
ya, siempre a la sombra poderosa de algún triunfo
(1998:297).
Sus palabras se hacen eco de un problema constante al
que se han enfrentado los estudiosos de la literatura española
actual a la hora de trazar las líneas paralelas que dibujan los
distintos mundos literarios; así como de las dificultades de los
lectores para vislumbrar las numerosas relaciones literarias con
las que la escritura va tejiendo dialécticamente su propia
historia. Si bien la complejidad y multiplicidad artística es
reconocida como axioma de la creación estética, la actitud
general adoptada en el caso de la lírica española contemporánea
-sea ésta en aras de la metodología y la pedagogía o del
marketing como individualizan, respectivamente, V. García de
la Concha (1992) y J. Talens (1992)- ha sido taxonómica. Este
principio de clasificación, heredero de las expectativas
cientificistas nacidas con el positivismo decimonónico, ha
sumido la literatura, y en concreto la poesía, en una dinámica de
concentración selectiva. Así pues, como si la lírica se hubiese
sumergido en las aguas del olvido, sólo ha quedado de ella la
rememoración de los puntos de fuga desde donde se ha
52
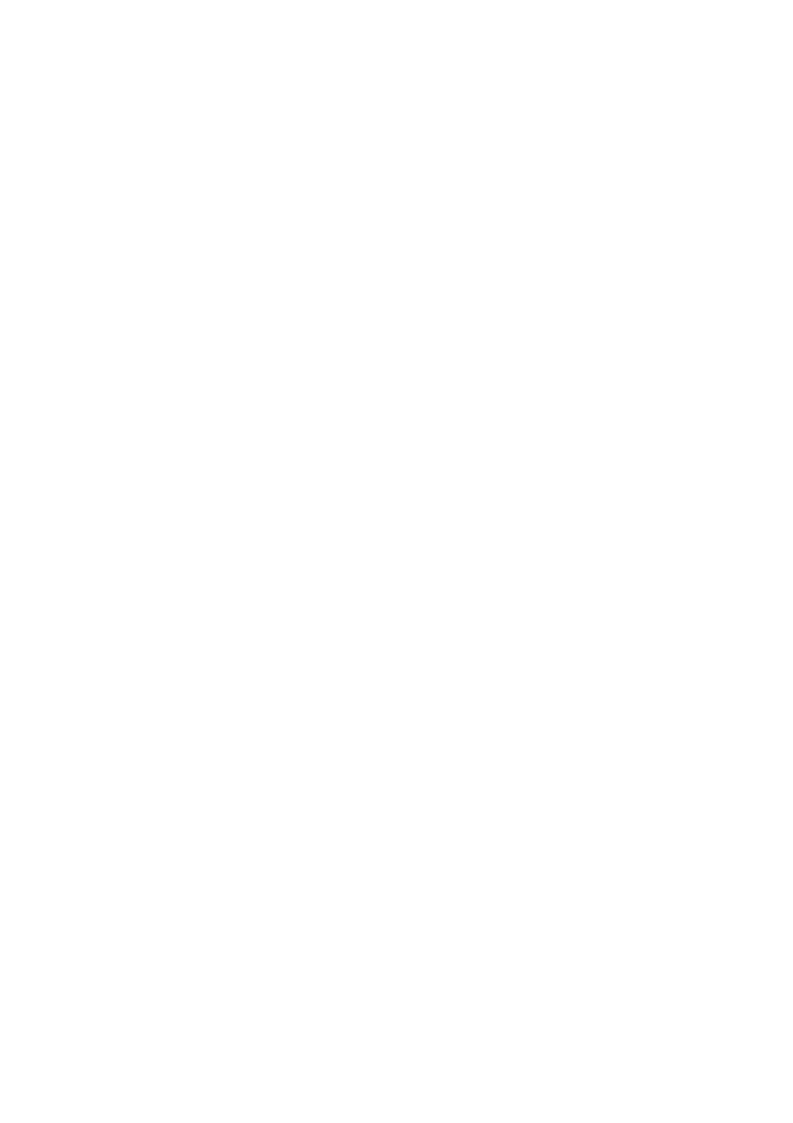
modificado la trayectoria natural de la riqueza poética. Esta
reducción, como no podía ser de otra manera, ha simplificado la
tendencia natural de la lírica y la ha reducido a marbetes
clasificadores que han significado, a su vez, la exclusión del
parnaso de muchos poetas. En este sentido, las palabras de Luis
García Jambrina al tratar la Generación de los 50 podrían
aplicarse a todo momento literario ya que, como acertadamente
señala:
Aquello de debiera ser sólo un marco cronológico o una
referencia contextual ha acabado convirtiéndose en una
marca de fábrica o estilo, en una etiqueta reductora y
simplificadora y en un signo de falsa identidad, ya que los
que la llevan han de ser sometidos a un proceso de
homogeneización, mientras que los que no la llevan parecen
no existir, pues apenas figuran en las antologías o en los
manuales, o se encuentran, literalmente, fuera del mercado
central, reducidos a circuitos periféricos, autonómicos o
locales (1992:7).
Esta situación concreta es a la que se enfrenta el lector
cuando se acerca a la obra de César Simón. Como ya hemos
aludido a lo largo de estas páginas, su primer poemario vio la
luz en el año 1971, cuando el poeta contaba 39 años. Este hecho,
aparentemente intrascendente, se convierte en un obstáculo
insalvable para la ubicación de la lírica simoniana en el
panorama de la poesía española contemporánea. Si bien en la
mayoría de los escritores encontramos una concordancia entre
ambos factores, en el caso de César Simón, por el contrario,
53

estos dos aspectos generan una situación irreconciliable. Si
tenemos en cuenta su fecha de nacimiento -1932-, debería
considerarse sin lugar a dudas como un poeta de la denominada
Segunda generación poética de postguerra, puesto que en la
propuesta realizada por Carlos Bousoño se incluyen en ésta a los
poetas nacidos entre 1924 y 1938. En cambio, si tenemos en
cuenta la aparición de su primer libro -1971-, debería
considerarse como un poeta perteneciente a la Generación del
70 o de los Novísimos, puesto que muchos de los poetas
pertenecientes a la Generación del 50 ya tenían en su haber
distintas publicaciones -José Ángel Valente, Ángel González,
Claudio Rodríguez- o incluso habían dejado de publicar -caso de
Jaime Gil de Biedma-; mientras que a finales de los 60 ya
habían aparecido algunos de los hitos que marcarían el
nacimiento de una nueva percepción estética -Arde el mar y La
muerte en Beverly Hills de Pere Gimferrer veían la luz,
respectivamente, en 1966 y 1969; Dibujo de la muerte, de
Guillermo Carnero, se anunciaba en 1967. Por lo tanto, nos
encontramos ante la obra de un poeta cuya estética muestra
ciertas convergencias con las poéticas de los escritores del
medio siglo -debido tanto a las coincidencias históricas y vitales
como a las semejanzas de formación-, pero cuyas primeras
publicaciones aparecen tardíamente, solapándose temporalmente
con la estética de los Novísimos.
Esta posición lo sitúa en una frontera invisible,
provocando su inclusión o exclusión en las recopilaciones
recientes que se han efectuado de los poetas del 50 en función
de la variabilidad de los criterios empleados por los antólogos.
54

Así, Pedro Provencio lo incluye en su antología -si bien lo
califica de “inclasificable”-, dado que presenta similitudes con
las poéticas de otros autores del 50, pero también diferencias:
César Simón tiene la suerte de haber pasado inadvertido
mientras se elaboraban las listas de turno, y de verse ahora
considerado, gracias a su obra, por lo menos al mismo nivel
que otros poetas de trabajosa promoción autopersonal
(1988:203).
En cambio, Prieto de Paula lo excluye atendiendo a los
criterios cronológico y de publicación, puesto que se atiene a los
autores con obra publicada entre los años 50 y 60. Justifica su
elección en los siguientes términos:
Esta acotación, convencional como otras, permite reducir
los peligros de dispersión excesiva, que a la postre haría de
la presente compilación una yuxtaposición indiscriminada
de poetas y poemas; pero desaconseja la inclusión de
autores de calidad contrastada -un ejemplo entre varios:
César Simón, cuyo primer libro se publica en 1970
(1995:67).
De la misma manera que anteriormente hacíamos
referencia a la mayor atención dedicada desde la prensa
valenciana a la obra de César Simón; también en el mundo de
las antologías -de gran influencia en el panorama poético
español de la segunda mitad del siglo XX- ha existido una
diferencia fundamental entre las de ámbito estatal y las de
55

ámbito local. Mientras que en aquellas la inclusión o exclusión
de César Simón siempre ha sido una cuestión a dilucidar -dado
el retraso en sus primeras publicaciones-; en las segundas
siempre se ha optado por su inclusión directa.
Ahora bien, tampoco en estos casos -nos referimos a las
compilaciones de R. Bellveser (1975) y J. L. Falcó (1985)- se ha
clarificado excesivamente su posición en el marco de la poesía
contemporánea. En Un siglo de poesía en Valencia, Bellveser
recurre a la división por grupos en función de la pertenencia de
los poetas a revistas o iniciativas editoriales. Por ello, incluye a
César Simón en el “grupo Hontanar” junto a poetas más jóvenes
y de estética divergente como J. Talens o Pedro J. de la Peña;
alejándolo en cambio de sus compañeros de promoción que,
como en el caso de Francisco Brines, se halla incluido en el
grupo de La caña gris. César Simón, según Bellveser, se
encuentra más cercano a los poetas del 70. En cambio, J.L.
Falcó manifiesta una posición más comprometida al considerar
que “por su edad pertenecería a la generación del 60”; sin
embargo, esta primera afirmación es matizada a continuación al
considerar que:
Tal vez por la fecha tardía de sus primeras entregas y
también debido a características personales de su mundo
poético, no puede adscribirse su poesía de manera plena ni a
su generación cronológica ni a la de los poetas del 70
(1985:18).
56

Pero esta disparidad de criterios no sólo aparece en las
propuestas de clasificación de los distintos estudiosos como
fruto de la diferencia de criterios asumida, sino que, de forma
significativa, llegamos a encontrarla en la propuesta de un
mismo crítico. En este caso hacemos referencia a las palabras de
García Martín, porque justamente cita a César Simón:
Ningún poeta resultaría marginado de acuerdo con la
clasificación por décadas: todos han comenzado a publicar
en una u otra. César Simón no se estudiaría entre los “poetas
de los cincuenta”, sino entre los “poetas de los setenta”, sin
que ello supusiera confusión ninguna: el estudioso debería
analizar la posible estética común de esos poetas y las
estéticas marginales, lo que los une y lo que los separa
(1992:9).
La posición de García Martín parece clara, pues toma
como referencia el criterio de publicación, pero tan sólo unas
líneas más abajo, en el mismo artículo leemos:
Los mismos poetas que antes clasificábamos por décadas,
quedarían agrupados de esta otra manera, si tenemos en
cuenta el criterio generacional: [...]; nacidos entre 1924 y
1938 -Ángel González, Claudio Rodríguez- (1992:9).
Como se deduce de su argumentación, García Martín
presupone una coincidencia entre la clasificación por décadas y
las fechas de nacimiento, factores que, como ya hemos
comentado anteriormente, no son coincidentes en el caso de la
57

producción simoniana. En este sentido Miguel Casado, haciendo
referencia a las dos fases que diferencia en el método
generacional -fase delimitadora y fase simplificadora- y
aludiendo a César Simón, Mª Victoria Atencia, Antonio
Gamoneda y Vicente Núñez, apunta:
Una de las limitaciones más llamativas de este sistema es
el desplazamiento forzoso de los poetas “tardíos”, ya lo sean
por un peculiar modo de irse configurando su obra o por
razones externas: César Simón no publica libros hasta 1970
y no obtiene relativa difusión hasta 1984 […]. Cuando cuaja
la obra de estos poetas, el corpus está ya establecido y se
muestra impermeable; ya puede luego algún sector de la
crítica ocuparse del autor olvidado o agotar el público sus
libros: nunca será repescado ni abandonará su condición de
marginal, por mucho que ésta no se corresponda con el
valor de sus versos ni con su inserción real en la poesía
española (1990:28).
Su trabajo de revisión está encaminado a observar los
cambios que, realmente, introdujeron los poetas canónicos del
50; así como a indicar la función de lo que denomina “poéticas
independientes”:
Y recae el mayor interés por varias razones: por simple
compensación, pues el esquema impuesto de lectura ha
hecho que apenas nadie se ocupara de ellas; porque la
mayoría -ya se habló de los “poetas tardíos”- permanecen
vivas, en plena evolución y con enorme capacidad para
58

influir sobre el resto de la poesía contemporánea; y, sobre
todo, por sí mismas, por las aportaciones que suponen, que -
de ser tenidas en cuenta- pueden cambiar los conceptos de
nuestra historia literaria (1990:36).
Esta aproximación revisionista de Casado la
consideramos fundamental a la hora de acercarnos, en nuestro
caso concreto, a la obra de César Simón, puesto que con gran
acierto indica un sencillo y necesario cambio de perspectiva
crítica:
No sustituir nombres, sino algo más sencillo y productivo:
cambiar las formas de atención. Poner al margen los
escalafones y las categorías históricas, reencontrarse con los
problemas de estos autores. Sin mediaciones impuestas,
liberándose el enorme colchón de tópicos que sin
fundamentos apenas han ido acumulándose, acercarse a los
libros, abrir la puerta a la crítica textual: simplemente leer y
relatar esa lectura, con los ojos abiertos (1990:37).
Este cambio en la forma de atención reclamado por
Casado lo observamos en el discurso de Jaime Siles
pronunciado el 1 de junio de 2000, con motivo de su entrada en
la Real Academia de Cultura Valenciana. Su exposición supone
una de las aproximaciones más extensas al tratamiento de la
cuestión inapelable: el análisis de la obra simoniana, al margen
de su inclusión o exclusión en un determinado grupo o
generación literaria. Así, en las primeras páginas leemos:
59

César fue un elegíaco lúcido que hizo una escritura tan
existencial como consciente; que acuñó una poética
“refractaria a las codificaciones” y que, por ello y por las
características de su persona y de su obra, pudo permanecer
no ya inclasificable sino fuera y al margen de todo grupo o
“generación”. Hay quien sin “generación” no existe; a César
le sucede todo lo contrario: si algo le sobra, si algo no
necesita, es pertenecer a una de ellas (2000:10).
Precisamente ha sido la particularidad de su poética una
de las razones por la que se le ha considerado como un “poeta
periférico”7. A pesar de la categórica afirmación de J. Siles
sobre la entidad autónoma de la obra simoniana, no se resiste a
incluirlo dentro del “grupo poético del 50”, al tener en cuenta las
consideraciones que el propio César Simón mencionaba en la
entrevista concedida a J.L. Falcó:
César Simón ordena lo que lo une -y lo que lo separa- a su
generación, y lo que lo une -y lo separa también- de la
generación posterior (2000:13).
El empleo del término “su generación” por parte de J.
Siles evidencia la conexión que establece entre César Simón y
los poetas del medio siglo, conexión que ya habían indicado
anteriormente José Olivio Jiménez y Josep Mª Sala Valldaura.
J.O. Jiménez, en el primer ensayo de su clásico Diez años de
poesía española, traza las líneas y los nombres de los poetas que
7 Recordamos aquí la referencia que hacíamos anteriormente a los factores de
carácter interno que habían generado esta situación.
60

han sido considerados miembros canónicos de la Segunda
generación de postguerra a lo largo de las antologías de
Castellet (1960), Ribes (1963) o Batlló (1968), pero con su afán
revisionista argumenta:
Muchos nombres más complementarían, algunos con
suficiente relieve, este sintético cuadro de la hora poética de
ahora: el argentino Marcos Ricardo Barnatán [...], los
canarios Manuel Padorno, Lázaro Santana, Jorge Rodríguez
Padrón y Justo Jorge Padrón; y los valencianos Ricardo
Defarges, Jenaro Talens, César Simón y Pedro J. de la Peña
(1972:30).
A esta perspectiva de multiplicidad es a la que se suma
Sala Valldaura cuando, en su intento por relativizar el corsé que
ha supuesto para la lírica española contemporánea la rígida
periodización generacional y la sucesión de antologías,
considera la visión dada por C. Simón de su generación como la
“excepción excepcional” y apunta que se trata de:
Un autor que se da a conocer en 1971, con Erosión, y que
solo podría figurar entre los benjamines del grupo
(1993:43).
Así pues, de la ambigüedad primera de la crítica, hemos
pasado a un segundo momento donde la poética de César Simón
se considera dentro de los parámetros que definen la estética del
61

50 porque, como bien indicaba Sala Valldaura en su revelador
estudio, es necesario dirigir las reflexiones críticas por dos vías:
Una, por el camino de desentrañar el mayor número
posible de afinidades históricas, ideológicas, estéticas...;
otra, por las sendas de lo singular, estableciendo a cada
regla sus excepciones (1993:43).
En este sentido, consideramos que la singularidad de la
propuesta poética de un autor -en este caso concreto, de César
Simón-, no debe considerarse como justificación para que su
obra sea excluida de los estudios llevados a cabo por la crítica
académica o por los antólogos (Gallego, 2006b). Su alejamiento
de las propuestas estéticas dominantes del Grupo del 50 no
impide la conexión profunda de los distintos universos poéticos,
puesto que todos los autores de esta generación han compartido
una temporalidad histórica que los ha unido, si bien cada uno de
ellos presenta una cosmovisión única. Por tanto, es necesario
mantener la unicidad dentro de la pluralidad como factor de
riqueza cultural, estética y poética, de modo que ciertos rasgos
de la poética simoniana serán únicos y, en consecuencia,
divergentes respecto a las poéticas contemporáneas, mientras
que otros pertenecerán al patrimonio común de la estética del
50. Incluso el mismo César Simón, en la entrevista publicada en
Quervo, manifestaba sus puntos bien de conexión, bien de
distanciamiento respecto a los poetas del 50 y los poetas del 70.
Refiriéndose a la generación del 50 argumentaba:
62

Comparto con ella la concepción del poema como
experiencia emocional y un sentido nada coloquial ni
realista del lenguaje. [...] Con mi generación comparto una
idea del poema como experiencia interior de lo exterior, a
través de un lenguaje transfigurado y más o menos
simbólico (en Falcó, 1983b:5).
Aunque también reconocía que:
De Cernuda y de mi generación me separa -aparte de su
magnitud- mi desinterés por la perspectiva ética (en Falcó,
1983b:6).
Si bien, haciendo referencia a las tendencias poéticas de
las nuevas promociones matizaba:
Con los más jóvenes me unen algunas cosas. Quizá la
ironía y el distanciamiento, incluso la burla, mayores en
ellos que en las promociones anteriores, [...] Pero me separo
de ellos en mi concepto de lenguaje, de cuya insuficiencia
soy consciente, pero sin proponérmela como objeto de
poetización. No he explotado tampoco la vena culturalista,
ni la marginación -porque yo no soy un marginado a la
fuerza, sino alguien que se ha marginado por comodidad-,
nada tampoco de las contradicciones entre literatura y
poder, ni de la práctica de la literatura como exceso o como
culpa, etc. (en Falcó, 1983b:5).
63

En esta breve poética enunciada por César Simón se
evidencia que los puntos de conexión con la estética novísima
quedan reducidos a algunas estrategias discursivas. De la misma
manera en dicha entrevista recordaba que respecto a las
propuestas de los poetas del 50 compartía no sólo la vertiente
formal y estilística -como es el uso de un “lenguaje
transfigurado y simbólico”-, sino también la concepción del
poema -al tener una “idea del poema como experiencia interior
de lo exterior”. Ahora bien, de ambas promociones lo separan
otros aspectos que él mismo se encargó de identificar: de la del
50 por su humor y su perspectiva ética; de la del 70 por la
ausencia de culturalismo, marginación, etc. En este estado de
cosas es interesante recordar la reciente afirmación de Falcó
(2006b) según la cual Simón “se sintió siempre un poeta de la
generación del 50 -había nacido, aunque no lo pareciera, el
mismo año que otro poeta valenciano de esa generación,
Francisco Brines”. Abundan en dicha perspectiva las opiniones
G. Carnero (2002) y A. Cabanilles (2003):
En cuanto al momento de aparecer en el mundo literario,
no fue, desde luego, el más adecuado. Por su edad -César
nació el mismo año que Francisco Brines- pertenecía a la
generación del 50, y su poética lo confirma; pero su primer
libro se imprimió en 1971, cuando ya llevaba unos años en
danza la generación del 70. Tenía ante sí un dilema: o
convertirse en el benjamín del 50, cuyos primeros libros
habían aparecido entre 1952 y 1960, o forzar su poética y
subirse en marcha al tren del 70; una situación en cierto
modo similar a la de Juan Gil-Albert, que pertenecía por
64

edad a la generación del 27 pero no publicó libros de poesía
hasta 1936. César, una vez más, desdeñó las conveniencias
y atendió sólo a dejar oír su voz, tal como era, hasta que el
paso y la criba del tiempo la pusieron en su lugar, ese lugar
que a la larga siempre está reservado a la calidad y que nada
tiene que ver con los ritos de puesta de largo (2002:62).
César Simón será un niño durante la guerra civil española.
Esa circunstancia, el haber detentado el reino de la niñez en
tiempo de ignominia es, como ha señalado Juan García
Hortelano, la más fructífera incitación creativa, la más
determinante para los literatos del medio siglo. Esa vivencia
será la que fundamente su pertenencia a la generación
poética del 50 (2003:49).
César Simón nunca consideró la inclusión en sus poemas
de la vertiente biográfica y este hecho lo alejó,
irremediablemente, de las líneas mayoritarias de las poéticas del
medio siglo. Pero también afirmó en sus diarios que él era un
“niño de la guerra”, reconociendo así el punto clave de unión y,
por lo tanto, de conexión con las tendencias líricas de la poesía
española de los años cincuenta:
De la calle, como entonces, suben hasta mí las voces de
los niños y mozalbetes que juegan. Es lo mismo y no es lo
mismo que entonces. Hoy visten de otro modo, gastan
dinero y se alimentan bien. Los chavales de entonces -1942,
1943, 1944...- habíamos sido...los niños de la guerra. Yo
había bajado de un pueblo de montaña a una ciudad costera,
65
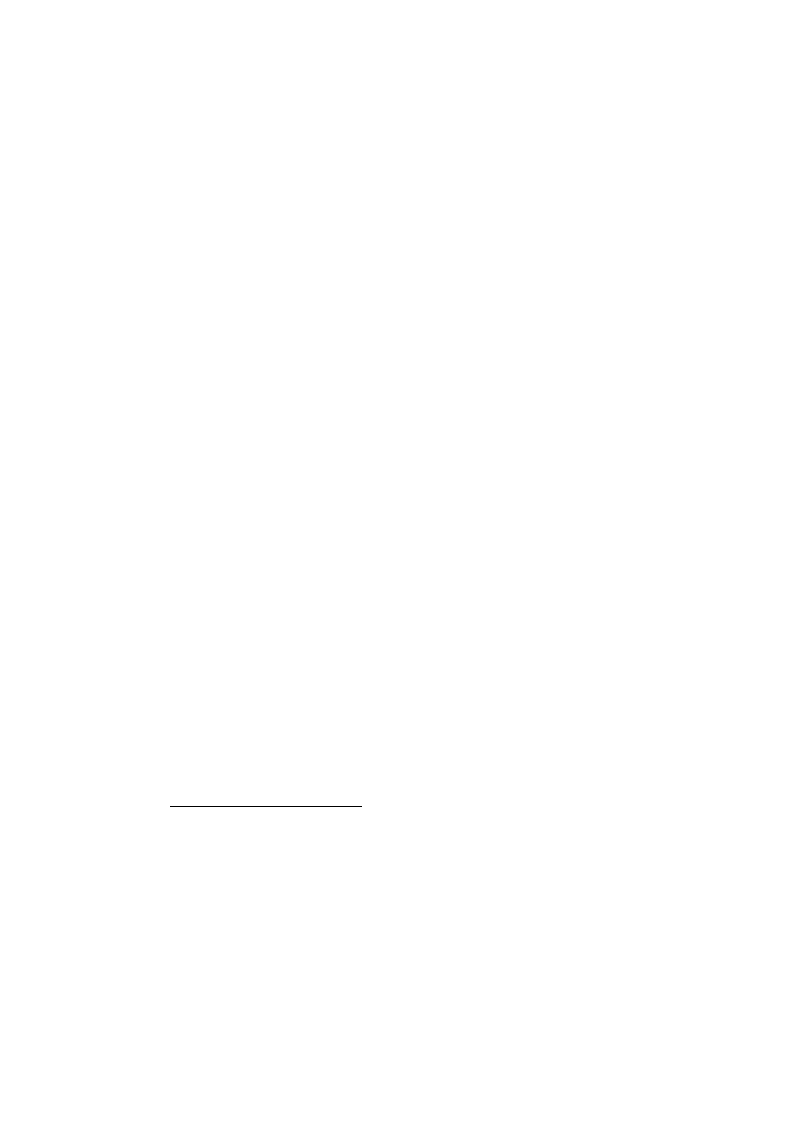
que olía a desagües, cloacas y humedades (Simón,
1997a:39).
Aceptar la integración de César Simón en la nómina de
la Generación del 50 supondría, en primer lugar, la modificación
del canon poético dominante que, a pesar de su tendencia
inmovilista, debería mostrarse permeable ante las revisiones
posteriores de los estudios literarios; en segundo lugar, el
estudio en profundidad de la desconocida obra poética
simoniana. Este análisis es necesario si queremos recuperar la
obra de César Simón para darle el espacio que consideramos que
le corresponde por su calidad estética dentro del canon literario
de la poesía española de la segunda mitad del siglo XX y cuya
relación él mismo apuntaba en el número monográfico de El
urogallo donde se planteó por primera vez la necesidad de una
revisión del canon imperante, formulándose cuatro preguntas
sobre el “Grupo Poético del 50” que se relacionaron con los
siguientes epígrafes: existencia, vinculación, ruptura e
influencias8. El cuestionario incluyó las respuestas de algunos de
los poetas canónicamente incluidos en la mayoría de las
antologías de grupo, así como de los que generalmente habían
permanecido marginados en tal tipo de promociones. En este
8 Las preguntas correspondientes a los epígrafes son: 1.- Existencia: ¿Acepta
usted la existencia de un “grupo poético del 50”? ¿Qué vinculación cree que
puede tener con ese grupo? ¿Se siente marginado con respecto a él, y, en caso
afirmativo, cómo ha visto esa marginación?; 2.- Vinculación: ¿Encuentra
algún denominador común entre su poesía y la de los pertenecientes al grupo
del 50?; 3.- Ruptura: ¿Considera su obra como una ruptura con la poesía que
se venía haciendo en España o, en cualquier caso, qué tipo de relación tenía
su poesía con la anterior generación?; 4.- Influencias: ¿Estima usted que su
poesía ha influido en movimientos poéticos posteriores?
66

número encontramos los nombres de Antonio Gamoneda, Ángel
Crespo, José Manuel Caballero Bonald, Francisco Brines, José
Mª Valverde, José Agustín Goytisolo, María Victoria Atencia,
Manuel Padorno y César Simón.
Las respuestas de César Simón respecto a las cuestiones
planteadas son de enorme interés porque nos indican una
particular concepción en torno a su vinculación y marginación
respecto a la Generación del 50. Por otra parte, no debemos
olvidar que estas ideas ya se apuntaban claramente en la primera
entrevista concedida por el poeta a la revista valenciana Quervo,
donde César Simón aclaraba la existencia de un grupo poético
del 50 y, al mismo tiempo, su exclusión respecto a éste:
Creo que sí. Son los poetas niños durante la guerra civil y
bachilleres durante la postguerra -bachilleres del plan 38-,
dos periodos que imprimieron carácter. Se les reconoce
algunos rasgos literarios comunes, sin perjuicio de su
individualidad y posterior y personal evolución.
Yo no publico mi primer libro de versos hasta 1971, fecha
en la que con Jenaro Talens y Pedro J. de la Peña creamos
en Valencia Hontanar. Estos poetas del 70, junto con
Carnero y Siles, valencianos y compañeros -más que
influirme, propiamente, me interesaron y enriquecieron-,
aunque por edad pertenezco al grupo anterior. Nací en 1932
y fui condiscípulo de Brines en la Universidad de Valencia.
En mi formación ha contado Gil-Albert -y, por tanto, el 27-,
al que conocí a su regreso del exilio, en 1947 -somos primos
hermanos. Me siento relativamente marginado, aunque esa
marginación resulta lógica si se tienen en cuenta los datos
anteriores. No me importa demasiado ser adscrito o no a un
67

grupo; lo que me interesa es ser leído (en El urogallo,
1990:72).
Como indica el mismo César Simón, su relación con los
poetas del 70 se debe más a vínculos de amistad y de trabajo
compartido que no a influencias literarias. Considera que su
vinculación estética está ligada a los poetas del 50, hecho que ya
había indicado en situaciones precedentes y que, nuevamente,
matiza en este cuestionario respecto a su vinculación con los
poetas del medio siglo, haciendo hincapié tanto en los rasgos
comunes como en las diferencias:
Rasgos comunes con algunos del 50 -quizás-: experiencia
emocional -aunque yo la prefiera total, es decir, emocional e
intelectual-, lenguaje que se pretende simbólico y riguroso
acento meditativo e interiorizado… Diferencias: alguien ha
dicho que mi poesía se desinteresa de la historicidad -y, por
consiguiente, de cierta proyección ética- para centrarse en
su relación directa con el ser, y en primer lugar con el
propio bulto, en su extrañeza e inexplicabilidad. De ahí
deriva la inclinación a “lo sagrado”, en palabras de un
estudioso, aunque, según él también, llena de reserva y
desconfianza. Hoy, para mí, sin embargo, esa desconfianza
forma parte de lo sagrado. En cierto modo, soy un místico
que no cree. Algunas de las diferencias con los de mi edad -
y con los posteriores- quizás procedan de mi formación. Yo
no cursé licenciatura en leyes, ni en románicas, sino en
filosofía. Mis intereses y lecturas eran algo distintos a los
habituales entre poetas (El urogallo, 1990:72).
68

El cambio de dirección que se apunta en este interesante
monográfico está relacionado con el surgimiento a finales de los
años 80 de un mayor número de propuestas en las que se
intentará ampliar el hermetismo de las nóminas anteriores. En
este sentido tanto desde una perspectiva de los estudios críticos,
con los trabajos de Miguel Casado o Josep Mª Sala Valldaura;
como desde una perspectiva antológica, con las selecciones de
Pedro Provencio o Ángel L. Prieto de Paula, aparece una nueva
tendencia crítica que recupera aquellos nombres que habían
permanecido al margen de los estudios poéticos en los que se
forjó progresivamente el canon de la Generación del 50 y al que
Simón aludía sin tapujos y con inevitable tono irónico en un
artículo de prensa del año 1985 titulado “Los placeres de la
vida”:
El nuevo cónsul de la poesía nos explica sus métodos
selectivos: se les envían unas listas a diferentes críticos,
para que éstos sin firmarlas, indiquen con cruces un número
determinado de nombres. Si uno de los de la lista reúne más
de cuatro cruces, tiene derecho a figurar en el quién es quién
que se prepara. “Yo no tengo derecho a omitir por mi cuenta
a nadie”, comentaba nuestro seleccionador nacional. “Por
ejemplo, a ti, Simón, unos pueden decir que eres bueno;
otros, que mediocre, a lo mejor, porque no te han leído. Pero
si reúnes cuatro cruces y has publicado libros y obtenido un
premio, figurarás, digan los demás lo que digan”. Total, que
lo que dicen por ahí es que soy un mediocre, he sacado en
conclusión, tras la verborrea del promotor, quien, por cierto,
no ha tomado en toda la noche más que leche. Me he
69
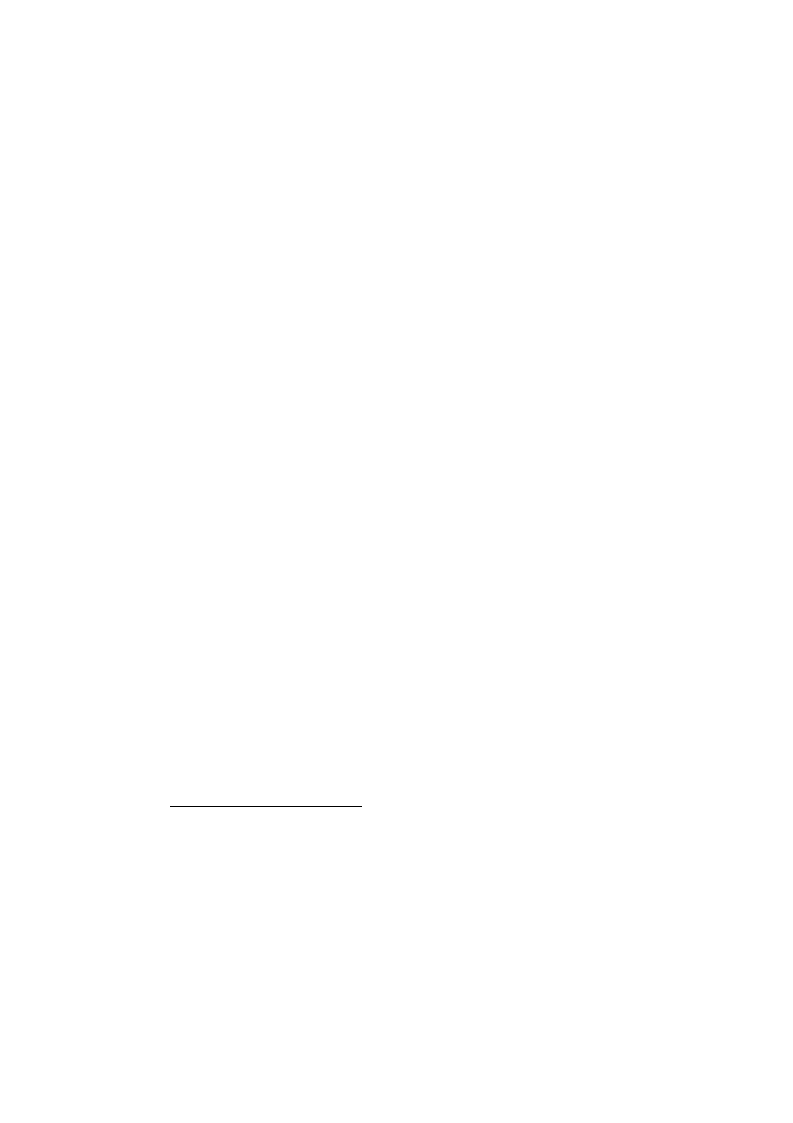
aburrido y sólo he sacado en limpio que somos en España
más de cuatrocientos poetas los que reunimos las
condiciones adecuadas (Cabanilles, 2004a:508).
Dejando a un lado “cónsules de la poesía” y
“seleccionadores nacionales”, frente a las propuestas moderadas
de los años 80 asistimos en los años 90 a un cambio progresivo
de actitud donde se generaliza una tendencia revisionista más
radical que aboga por un cambio, tanto en la lectura como en el
estudio de las diversas poéticas que vieron la luz a partir de los
años 50. Esta nueva actitud se propició desde la mayor
flexibilidad de los parámetros generacionales, permitiendo la
aparición en el estrado de numerosas propuestas poéticas que
habían quedado apartadas de las líneas mayoritarias. En este
sentido, el número monográfico que la revista El urogallo
dedicó a los poetas del 50 fue fundamental para aportar nuevos
caminos hacia el estudio de las poéticas olvidadas de esta
generación. La línea de los artículos que aparecieron en el
cuaderno interior de la revista está marcada desde el título
mismo: “Poetas del 50. Una revisión”9. Esta nueva tendencia a
la ampliación de las nóminas y, en consecuencia, a la
ampliación de los poetas estudiados por la crítica se inició con el
9 En este cuaderno monográfico aparecieron los siguientes artículos: “Una
revisión imprescindible” de José Antonio Gabriel y Galán; “Para un cambio
en las formas de atención” de Miguel Casado; “Otra lectura quince años
después” de Jorge Rodríguez Padrón; “En torno a una promoción” de
Milagros Polo; “La voz de los otros” de Juan Carlos Suñen. A ellos hay que
sumarle la encuesta “Ser o no ser del 50” dirigida a: Antonio Gamoneda,
Ángel Crespo, José Manuel Caballero Bonald, Francisco Brines, José Mª
Valverde, José Agustín Goytisolo, María Victoria Atencia, Manuel Padorno y
César Simón.
70

volumen de J. O. Jiménez a principios de los años 70, siendo
retomada después por Pedro Provencio o Josep Mª. Sala
Valladura a finales de los 80 y principios de los 90.
En el caso de Provencio, y dado el perfil antológico de la
actividad crítica en la lírica española del siglo XX, conviene
destacar su obra Poéticas españolas contemporáneas. La
generación del 50 (1988), puesto que en ella se incluía
abiertamente la propuesta de César Simón, si bien paralelamente
se insistía en su independencia y en su difícil clasificación:
Esa postura intelectual difícilmente clasificable resulta
especialmente visible en poetas que no encajan bien en
ningún inventario generacional como Vázquez Montalbán,
Ullán o incluso Félix Grande (1988:204).
De la misma manera que lo incluía en escena, Provencio
concluye su presentación del autor con unas palabras que
manifiestan tanto la calidad cuanto la independencia de la lírica
simoniana:
Vaya hacia donde vaya la poética de Simón, al menos
parece partir de una sólida plataforma: una contextura
teórica incisiva y refractaria a las codificaciones (1988:
205).
Este cambio en el criterio de los antólogos se ha
mantenido en posteriores estudios antológicos. A este respecto
destaca el caso de Ángel L. Prieto de Paula quien, en su
71

volumen Poetas españoles de los cincuenta. Estudio y antología
(1995), hace referencia a la variedad de los criterios posibles
para determinar la configuración de un volumen de estas
características, dada la multiplicidad de estilos. A pesar de
reconocer la importancia de determinados poetas que deja fuera
de sus páginas, se decanta por el criterio tradicional de la fecha
de publicación, es decir, el cronológico, excluyendo así a César
Simón, siempre después de haber argumentado su calidad lírica.
Como observamos a raíz de las diversas citas, bien se
trate de la inclusión o bien de la exclusión de César Simón
respecto de la Generación del 50, los diferentes antólogos
abundan en la calidad de su obra lírica. Esta obligada toma de
posición respecto a la nueva situación generada por las
antologías supone un viraje importante en el rumbo de los
estudios críticos. La primera exposición novedosa y exhaustiva
de la crítica poética apareció en el volumen de Sala Valladura
dedicado a la cuestión y titulado, significativamente, Fotografía
de una sombra. Instantáneas de la generación poética de los
cincuenta (1993). La amplitud de su mirada viene dictada por la
necesidad de un estudio más profundo de la realidad de la poesía
de posguerra así como por la perspectiva temporal que siempre
concede el paso del tiempo, es decir, por la convergencia de la
sincronía y la diacronía en el estudio de la poesía, tal y como
auguraba Jakobson en su clásica obra Lingüística y Poética.
Precisamente Sala Valldaura recurre a la figura de César Simón
para poner en entredicho las ideas que, hablando de
“periodización, antologados y marginados”, él mismo había
expuesto a lo largo del primer capítulo; sin olvidar la
72
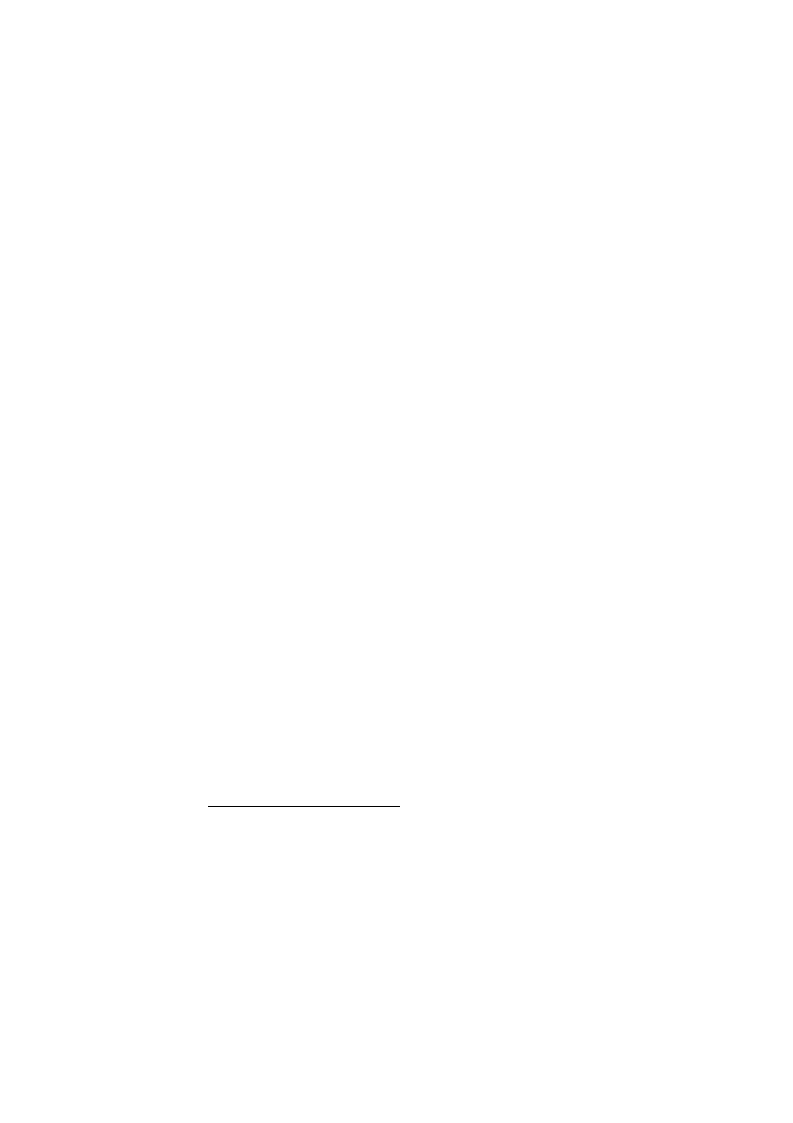
calificación de “excepción excepcional” con la que define a esta
figura atípica del panorama poético español del medio siglo.
Nuestra investigación, por lo tanto, se centrará ahora en
el estudio de su obra lírica con el fin de dilucidar las claves de
su pensamiento poético teniendo también en consideración si ha
encontrado el favor de las generaciones más jóvenes de
escritores. Estas cuestiones pondrán de manifiesto la
importancia de la recuperación de las voces olvidadas de la
lírica española contemporánea que han contribuido de forma
decisiva a la creación del movimiento rizomático de la literatura,
es decir, al establecimiento de las profundas redes de conexión
estética y generacional necesarias para la renovación incesante
de la materia literaria. Por ello, el paso del tiempo será
fundamental para determinar qué obras son merecedoras de un
espacio singular en el vasto panorama literario, como
acertadamente apuntaban las palabras, ya mencionadas, de G.
Carnero.
También será fundamental la labor de los estudiosos en
la recuperación de aquellos autores y obras que, debido a
circunstancias particulares -ajenas en muchos casos al devenir
estético10-, han permanecido alejadas de las nóminas canónicas.
En el caso de Simón no influyeron exclusivamente los criterios
cronológicos, de publicación o de alejamiento de las líneas
10 Un caso emblemático ha sido la labor de autopromoción llevada a cabo por
algunos poetas catalanes y certificada por J.Mª Castellet con las antologías
Veinte años de poesía española (1939-1959), Un cuarto de siglo de poesía
española (1939-1964) y Nueve novísimos poetas españoles (1970). Estos
trabajos fueron claves para el desarrollo posterior de la poesía española
contemporánea, como han indicado C. Riera (1988) y L. Bonet (1994) en sus
rigurosos estudios sobre la Escuela de Barcelona, así como J.Talens (1992)
en sus agudas referencias sobre la “eclosión publicitaria generacional” en
torno a la creación del canon de la poesía de los años 70.
73
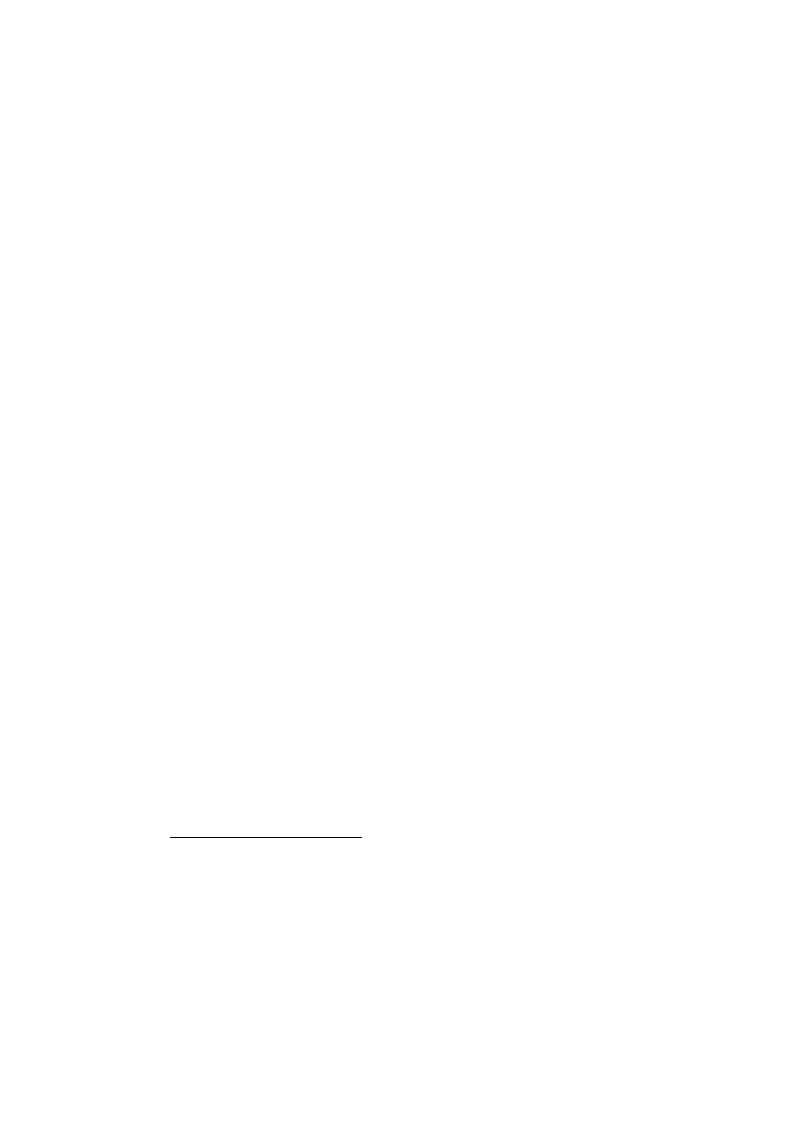
poéticas más sobresalientes; sino que fue de vital importancia el
factor de la “pereza o comodidad”, ya que le apartó de la
mínima autopromoción que todo escritor debe afrontar. Esta
revisión supondrá, por lo tanto, la modificación del canon
imperante, ardua tarea en un panorama literario acostumbrado a
las clasificaciones férreas, cuando no sobreabundantes11. En este
sentido, también ha sido clave para la difusión de su obra la
percepción que de ésta han tenido los poetas más jóvenes, entre
los que cabe destacar -de nuevo en ámbito valenciano- a Carlos
Marzal, Antonio Cabrera y, especialmente, Vicente Gallego
(Falcó, 2006b); todos ellos premiados con importantes
galardones como el Premio Internacional de Poesía Loewe -
ganado respectivamente por Cabrera con En la estación
perpetua (2000), Gallego, con Santa deriva (2002) y, por
último, Marzal con Fuera de mí (2004), quien además también
recibió en 2002 el Premio Nacional de la Crítica.
Por lo que respecta a la difusión de la lírica simoniana
entre los poetas jóvenes, Vicente Gallego y Carlos Marzal han
reconocido -en sendas entrevistas concedidas a la revista
Diáfora, números 5 y 6 respectivamente- el magisterio que han
obtenido por parte de los poetas del 50, en especial de Jaime Gil
de Biedma, Francisco Brines y César Simón:
11 Es curioso notar cómo la dinámica de la autopromoción ha generado la
aparición de numerosos marbetes en la lírica española de la segunda mitad
del siglo XX: generación del 50; promoción del 60; generación del 70; poesía
de la experiencia, etc. Este elevado número de grupos difícilmente responde
al concepto laxo de generación poética, puesto que los diez años que separan
su aparición en el panorama poético no son suficientes para poder
considerarlos movimientos totalmente diferenciados.
74
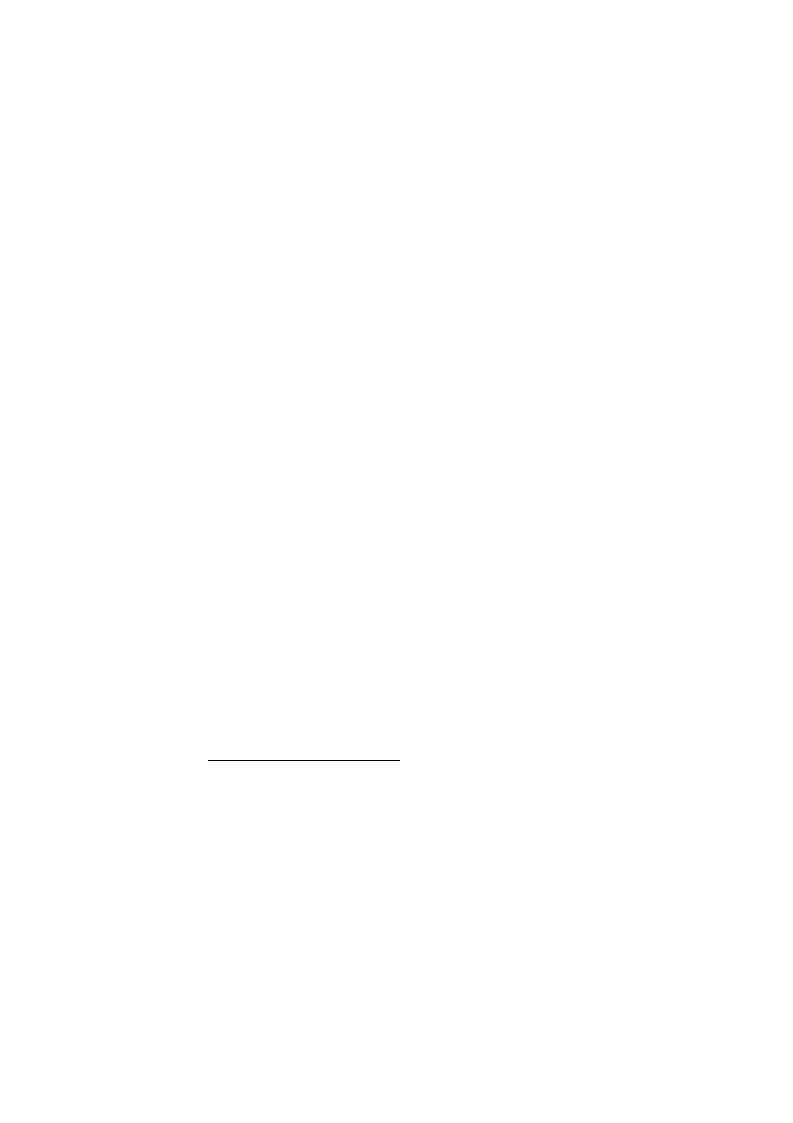
De alguna u otra forma, todos los que he leído han ido
dejando sedimentos en la cabeza, construyendo ese poso
llamado subconsciente, que tarde o temprano se manifiesta
en la escritura de cualquier autor. Vamos, desde los clásicos
como Quevedo, Leopardi, Bécquer, Luis Cernuda, a los
poetas de las últimas generaciones, donde destacaría
especialmente a Francisco Brines y César Simón (Gallego,
1998:5).
Ciertamente comparto los gustos de Vicente Gallego.
Poetas como Biedma, Brines y Simón nos han dejado como
enseñanzas fundamentales la precisión verbal de sus
composiciones y la profundidad de pensamientos que en
ellas transluce (Marzal en Pozo, 1998:5).
La profunda conexión que liga a estos poetas a la obra
simoniana también tiene su reflejo en los ciclos de lecturas
poéticas que ambos poetas organizan asiduamente en el Palau de
la Música de Valencia12, así como en los diversos artículos que
han publicado en números monográficos que se han dedicado al
análisis de la figura y la obra de César Simón -Revista de
literatura (1978)13, Quervo. Cuadernos de cultura (1982)14,
12 Entre octubre y diciembre de 1997 colaboraron con ellos María Beneyto y
José Albi, organizando un ciclo titulado “Cuatro generaciones de poetas
valencianos en el Palau”. El 27 de octubre, como representantes de la
generación de los cincuenta, leyeron sus poemas Francisco Brines y César
Simón (Cabanilles, 2000: 21).
13 Primer número publicado por la “Asociación Cultural de Filosofía” que se
dividía en la sección de literatura -compuesta por Jesús Costa Ferrandis,
Miguel Romaguera, Miguel Más y Alberto Gimeno- y en la sección de
filosofía -formada por Joaquín Calomarde, Rosa Mª Rodríguez y José V.
Selma. Es la primera ocasión en la que incluyen ensayos sobre la obra de
Simón y una selección de sus poemas, además de un comentario de Juan Gil-
Albert sobre Erosión fechado en el verano de 1970.
75
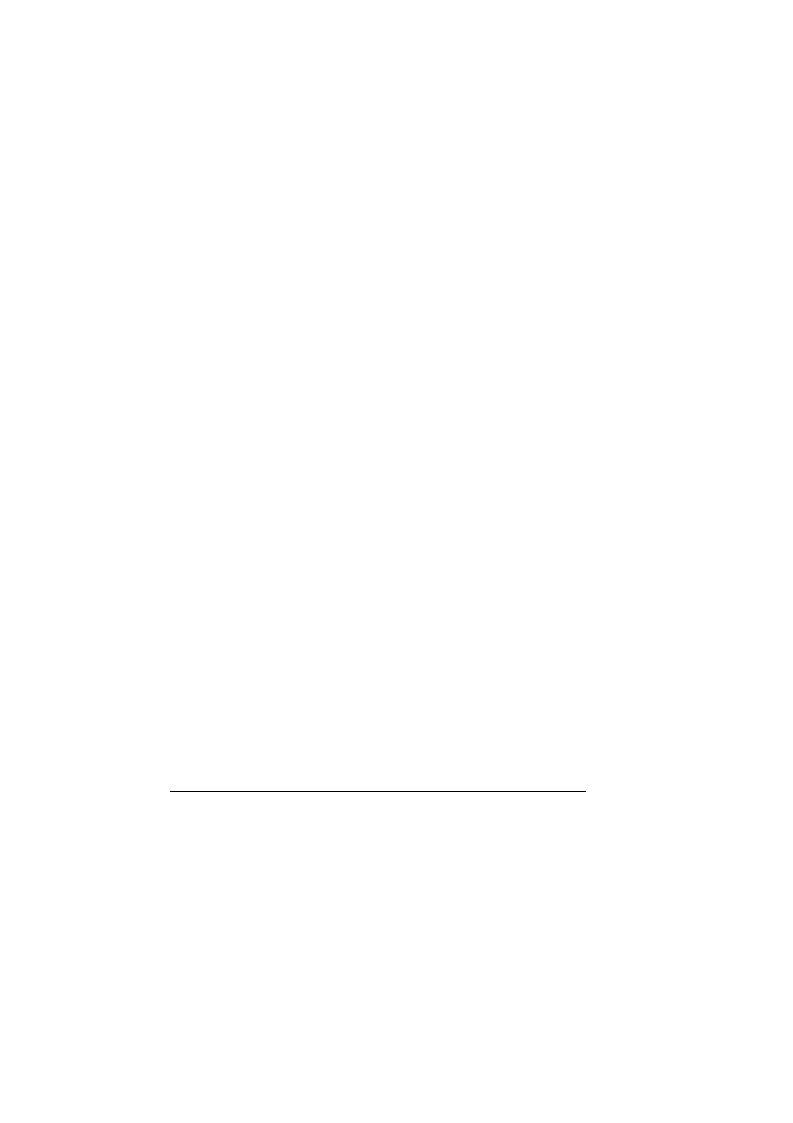
Abalorio (1996)15, Quaderns (2000)16, La siesta del lobo (2002),
El mono-gráfico (2003)17, Animal sospechoso (2006)18. En este
sentido ha destacado la labor de Antonio Cabrera, quien
coordinó el número de homenaje al poeta en el monográfico de
La siesta del lobo. Además, Cabrera se sumó públicamente al
magisterio simoniano en sus declaraciones a la emisora de
radiodifusión Cadena Ser (2000), cuando fue entrevistado con
motivo de su premiado libro En la estación perpetua y donde
afirmó que “la obra de César Simón formaba parte de sus libros
de cabecera”.
La declarada influencia de la lírica simoniana en la obra
de estos poetas (Gallego, 2006b) contrasta radicalmente con la
idea que el mismo César Simón tenía acerca de la posible
ascendencia de su obra en los poetas de las generaciones
posteriores. De hecho, ante el cuestionario de cuatro preguntas
sobre “Ser o no ser del 50”, que apareció en el número
monográfico de El urogallo, César Simón respondía con otra
pregunta a la que se le efectuaba desde la redacción acerca de su
influencia en movimientos poéticos posteriores: “¿Cómo puedo
pensar algo así, si apenas soy conocido? Ni aunque lo fuera”
(Simón, 1990:73). Las indicaciones de escritores tan conocidos
en el panorama actual de la poesía española acerca de la
14 Primer número monográfico coordinado por los poetas José Luis Falcó y
José Mª Izquierdo. Es el primero dirigido por los poetas más jóvenes de aquel
momento.
15 Número monográfico dirigido por el poeta Francisco Salinas.
16 Primer monográfico de carácter universitario dedicado a la figura de
Simón. Los editores del número fueron Antònia Cabanilles, José Vte. Bañuls
y Arcadio López-Casanova.
17 Número homenaje dirigido por el poeta y profesor Pedro J. de la Peña.
18 Hasta el momento es el último número monográfico dedicado a Simón y ha
sido coordinado por Begoña Pozo.
76

profunda relación de su obra con la de César Simón cuestionan
la percepción subjetiva y legítima apuntada por el poeta.
Obviamente no podía prever ni imaginar la difusión alcanzada
por su propia obra, tal y como lo atestigua la presencia de poetas
muy jóvenes -Fernando Guirao, José Torres, Yasmina Galán,
etc.- que lo siguen leyendo y considerando como uno de los
nombres claves de su formación literaria.
Además, la nueva orientación de la crítica se ha visto
reforzada en el caso de César Simón con la aparición de
volúmenes de estudios monográficos en revistas y anejos
universitarios, con las reediciones de algunas de sus obras más
emblemáticas y, en tiempo reciente, con las selecciones
antológicas de su obra lírica y periodística. La antología de título
tan simoniano, Palabras en la cumbre (2002), es la propuesta de
lectura que Claudia Simón hace de la obra de su padre,
retomando un verso de Juan Gil-Albert que el mismo Simón
recordaba en su semblanza de homenaje en el año 1996. Este
cruce de versos, títulos e ideas pone de manifiesto la profunda
influencia e intertextualidad que se encuentra en la base de todo
el pensamiento y la obra de Simón. Pero lo decisivo de esta
“buena selección” es, como apunta A. Cabanilles, que en ella se
transparenta la calidad de todos y cada uno de sus poemas y, por
tanto, se hace necesaria la edición de la obra completa de César
Simón:
He vuelto a leer la antología y creo que tanto Claudia
Simón como yo teníamos razón en nuestras propuestas de
lectura. Su selección es muy buena y ofrece al lector un
77

camino seguro para adentrarse en la poesía simoniana. Pero
también es necesaria la edición de la obra poética completa,
una obra densa, profunda y misteriosa en la que no sobra
nada, una obra que permite que nos extraviemos, una obra
que nos enseña a vivir (2004a: 510).
Más recientemente ha sido publicada por la editorial
sevillana Renacimiento la antología de Vicente Gallego que
lleva por título Una noche en vela (2006) porque, como apunta
Gallego en su prólogo, fue uno de los títulos que Simón barajó
para su última entrega, que finalmente apareció bajo el título de
El jardín. Gallego, embajador incansable de Simón en
antologías recientes como la de Visor, recoge el testigo de la
antología claudiana Palabras en la cumbre y hace otra
interesante propuesta a un público -quizás- más amplio. Su
prólogo -“César Simón: una fiebre sin temperatura”- incide de
nuevo en el desconocimiento de la obra al cual hemos apuntado
a lo largo de las páginas anteriores y, por ello, hacemos nuestras
también sus palabras:
Nacido en Valencia, en 1932, César Simón publica su
primer libro de poemas, “Pedregal”, en 1970, con 38 años, y
lo hace además en una colección de alcance minoritario,
circunstancias que, junto a una insobornable singularidad
que dificulta sobremanera su encasillamiento, lo dejan fuera
tanto de las antologías de la generación del 50, a la que
pertenece por edad, como de las que recogen la obra de los
poetas del 70, a cuyo grupo podría adscribírsele por fecha
de publicación. Sólo a partir de 1984 -año en que la editorial
78

Hiperión reúne su obra hasta ese momento con el título
Precisión de una sombra-, comienza a conocérsele algo
mejor en toda España, cuando en Valencia ya era admirado
y respetado por todos como un auténtico maestro. Sin
embargo, gran parte de nuestra crítica literaria y de nuestros
antólogos prefirieron seguir ignorándolo. Que su nombre no
figure en las primeras nóminas de su generación, dadas las
circunstancias que acabo de exponer, es comprensible; que
se le siga ninguneando en las antologías que han aparecido
últimamente resulta mucho más difícil de justificar
(2006b:9-10).
Es en esta línea de recuperación de la obra simoniana es
en la que insertamos el presente estudio con la esperanza de
contribuir a su mejor conocimiento y difusión porque, si somos
fieles a la armonía de la vida de la que hablaba Séneca, hemos
de obrar según la convergencia de palabras y hechos. En nuestro
caso esta fidelidad se encuentra ligada inevitablemente a la obra
de César Simón, a su visión del mundo y a las palabras con las
que lo (re)escribe en sus poemas.
79

80

CAPÍTULO II
EXTERIORES:
POÉTICA DEL PAISAJE
81

82

II.0.- INTRODUCCIÓN
El análisis de la obra lírica simoniana ha sido dividido en
dos capítulos por cuestiones metodológicas pero no hemos de
perder de vista que bajo los rótulos de “poética del paisaje”
(capítulo II) y “poética de la conciencia” (capítulo III) se
manifiesta todo el espíritu del universo lírico simoniano. Ambos
apartados confluyen en lo que desde los distintos acercamientos
-más o menos teóricos- se ha llamado el “tema único” (Falcó,
2006b) y que, por más señas, aparecía como fragmento en la
obra de Simón publicada en 1985. El universo lírico de César
Simón, como apunta magníficamente Gallego en su reciente
antología, gira en torno a un motivo central, a saber, el problema
de la existencia, del ser en el mundo:
El motivo central de la poesía de César Simón, desde el
primero hasta el último de sus versos, es el problema del ser
en el mundo: estamos vivos, lo sabemos, y sabemos también
que vamos a morir. A partir de esa conciencia trágica, la
vida adquiere toda su belleza terrible y su misterio. Porque
es lo único que conocemos, porque lo habremos de perder,
el mundo cobra a los ojos del poeta el rango de lo sagrado,
es un templo sin dioses, según reza uno de sus títulos más
emblemáticos. La poesía de César Simón, de dicción
ajustada, áspera casi, precisa en sus más abstrusas
elucubraciones y poco amiga del adorno, suele despojarse
de la anécdota -o reducirla a cuatro trazos- para
concentrarse en lo que de verdad le interesa, que es
auscultar la respiración honda de la carne, el latido solemne
83

del universo. Los extrarradios de las grandes ciudades, las
casas vacías, las habitaciones solitarias y el desmonte
soleado son sus escenarios preferidos, y allí reina siempre
un clima de oscuras inminencias, una luz de revelación que
nunca termina de manifestarse (2006b:10-11).
La impronta de esta preocupación filosófica se encuentra
en toda la producción literaria de Simón, sin distinción de
géneros y es, precisamente en ella, donde radica uno de sus
elementos más originales y singulares. Poemas, diarios, artículos
de prensa o novelas se encuentran transidos por esa percepción
que todo lo aúna y que, como Eliot deseaba, es “lo que no
cambia”. La filosofía y, más especialmente, la metafísica
impregna un discurso literario que se afana por comprender las
razones del ser en el mundo. Este “ser yo” -aquí y ahora- supone
la presencia de un mundo, de unas circunstancias y, sobre todo,
de una conciencia que es capaz no sólo de problematizar su
existencia, sino la existencia stricto sensu. La omnipresencia del
“tema único” es lo que va a caracterizar el universo simoniano
como un espacio de unicidad, pero no de sistematicidad. Simón
nunca se consideró filósofo y, de hecho, nunca se propuso la
articulación de un sistema filosófico; ahora bien, este hecho no
le impidió que su pasión por la filosofía aflorase en sus textos.
En este caso habría que hacer mención especial a sus dos
últimos diarios, Perros ahorcados y En nombre de nada, donde
se sumerge en conceptos de larga tradición en el pensamiento
occidental y oriental como la muerte -física y de la conciencia-,
el vacío, la belleza, el mal, la nada, la música, el dolor, la
84

inmortalidad o el silencio. Las relaciones entre poesía y filosofía
siempre han estado presentes en su obra, como también lo
estuvieron en la de Miguel de Unamuno. Los escritos del vasco
interesaron al poeta valenciano, que presenta ciertas filiaciones
muy interesantes con el escritor noventayochista. En su clásico
ensayo sobre Unamuno, el también filósofo Julián Marías
apunta ciertas reflexiones muy válidas y perfectamente
aplicables a la obra de Simón:
Se descubre una profunda unidad en toda la obra de
Unamuno, tan dispersa. Una unidad que llega a ser -y así lo
dice él mismo- monotonía. El tema de Unamuno es único.
Por dondequiera que se abra un libro suyo, de cualquier
género, se encuentra el mismo ámbito de pensamiento y de
inquietudes, mucho más que en los escritores más
congruentes y bien tratados. ¿Cuál es el modo en que se
logra esa extremada unidad? Excluida la conexión
sistemática de las afirmaciones, queda una posibilidad
abierta: la reiteración. Y la repetición es, en efecto, la forma
unificadora del pensamiento de Unamuno. Esta
característica de su estilo no es en modo alguno casual […].
Ni sistema, pues, ni aforismo, sino reiteración de momentos
dispersos. Esta es la unidad dinámica y permanente del
pensamiento de don Miguel de Unamuno (1997:43).
Así pues la reiteración se convierte, según Marías, en el
factor determinante que permite establecer la unidad dinámica
característica de la obra de Unamuno. Este concepto de
repetición se establece como eje vertebrador del pensamiento y
85

del estilo unamuniano y, precisamente, si lo extrapolamos al
ámbito de la teoría literaria nos hallamos ante uno de los
principios básicos de construcción del texto poético: la isotopía
discursiva. Este concepto, junto con el de coupling o
emparejamiento, es uno de los modelos explicativos de la
construcción recurrente del discurso poético más difundidos
(Pozuelo, 1994). Tras la tesis de la función poética propuesta
por Jakobson, la recurrencia se establece como eje del discurso
lírico y se convierte en elemento fundamental a la hora de
describirlo como un discurso recurrente ya que los paralelismos
fónicos, gramaticales y semánticos adquieren rango constitutivo
en la secuencia poética (Jakobson, 1973) y no permanecen como
elementos exclusivamente formantes del nivel retórico. En
aquellos mismos años Lotman (1970) ponía de manifiesto la
importancia de la estructura textual y la vinculaba a una
jerarquía interna de dependencias. En este contexto teórico se
forjó la Semántica estructural de Greimas (1966), quien
aplicando el concepto de isotopía a la lingüística dio lugar a que
el texto se entendiese como un conjunto jerárquico de
significaciones. Con ello la isotopía favorecía la coherencia
semántica del discurso, por lo que a partir de este momento fue
directamente relacionada con los conceptos de unidad,
homogeneidad o conexión. El éxito del concepto acuñado por
Greimas ha sido decisivo para los estudios poéticos puesto que
la recurrencia tiene un valor informativo esencial en el discurso
lírico y, como apunta Pozuelo:
86

La noción de isotopía también está planteada como el
estudio de la coherencia discursiva, y aunque no nació para
explicar exclusivamente los discursos literarios, sino todo
tipo de discursos (incluso un sintagma puede contener una
isotopía), se ha mostrado enormemente útil para el intento
de una teoría del discurso poético como discurso recurrente
(1994:206).
La versatilidad del concepto se amplía todavía más con
la propuesta posterior de Rastier, quien propone como definición
de isotopía “toda iteración de una unidad lingüística”
(1976:110). Esta generalización le lleva a establecer diferencias
entre las isotopías de contenido -clasemáticas y semiológicas- y
las de la expresión -sintácticas, prosódicas y fonémicas. Los
estudiosos posteriores han percibido que en su intento de
establecer una estilística de las isotopías ha tenido, en primer
lugar, un mayor peso el análisis de las isotopías de contenido y,
en segundo lugar, se ha evidenciado la presencia de isotopías
connotativas que remiten, claramente, al concepto de
intertextualidad y ponen de manifiesto el “insoslayable papel de
la lectura como inferencia y construcción de sentido” (Pozuelo,
1994:211).
Ahora, pues, nos hallamos en situación de insistir
nuevamente en lo que hemos apuntado en diversas ocasiones a
lo largo de esta tesis: la coherencia del universo textual
simoniano, tanto en ámbito conceptual como estilístico. La
homogeneidad de su discurso literario se verá reflejada en la
recurrencia de determinados haces isotópicos que, a su vez,
87

desgranados en motivos, y dada su iteratividad, acabarán
configurándose en los estilemas que caracterizarán de forma
inequívoca la escritura de César Simón. El análisis
pormenorizado de su obra poética va a ser el proceso que nos
permita evidenciar la unicidad de su universo lírico.
Como ya hemos dicho, la lírica de Simón debería ser
estudiada desde una perspectiva global, tal y como se presenta al
lector. Ahora bien, las dificultades expositivas de esta opción
son evidentes y, por lo tanto, hemos optado por una articulación
separada de los dos grandes ejes constructivos del discurso
simoniano. A esta exposición hemos de sumarle la perspectiva
cronológica en el estudio de sus obras, lo que responde a un
deseo de sistematicidad y agilidad en la recepción de la presente
tesis doctoral. Conforme nos vayamos adentrando en la
cosmovisión de César Simón se percibirá que también pueden
establecerse conexiones entre los dos grandes apartados y entre
los aspectos en ellos estudiados ya que, en numerosas ocasiones,
nos encontramos ante motivos recurrentes tratados desde
perspectivas diferentes.
En esta búsqueda en la que ahora nos sumergimos
pueden sernos tremendamente útiles las palabras de Machado
puestas en boca de Juan de Mairena cuando mencionaba que “la
poesía es el reverso de la filosofía, el mundo visto, al fin, del
derecho […] Para ver del derecho hay que haber visto antes del
revés. O viceversa”. Ver del derecho o ver del revés, a fin de
cuentas, ver. En esta ocasión no nos interesa tanto el aspecto
metafórico del texto machadiano -perfectamente aplicable en
otros momentos del estudio- como el fenoménico: la posibilidad
88

de ver, de mirar, de contemplar. En numerosas ocasiones se ha
definido la escritura de Simón como la de un “contemplativo”,
puesto que en su lírica “Autorretrato” así se describía al
personaje de sus versos. Este posicionamiento del sujeto lírico
apunta hacia dos cuestiones importantes: la primera sería la
relación de la contemplación con el pensamiento y con la
construcción del mundo, alejándonos de este modo del mirar
desinteresado que, de forma equívoca, se oculta en ocasiones
tras el término (Ortega, 1966); la segunda la voluntad a veces
notarial, pero siempre certera y ajustada, de descripción de un
espacio en el que el sujeto convive con las cosas, con lo otro y
que, como también apuntaba Ortega, es una única vía posible de
superación de la tesis realista e idealista ya que “la verdad es la
pura coexistencia de un yo con las cosas, de unas cosas ante el
yo” (2003:149).
La interrelación que se establece entre la percepción del
mundo -de las cosas- y el sujeto es clave para el desarrollo de la
lírica simoniana, puesto que el espacio textual va a convertirse
en trasunto único y privilegiado de su percepción a partir de
conceptos como intuición y percepción. En este punto,
obviamente, las resonancias del paisaje y sus conexiones con la
problemática de la conciencia son evidentes, como establece
Gallego:
Gran parte de la singularidad de esta poesía reside en la
distancia desde la que se observa el devenir cotidiano, de
modo que, cuando en los poemas nos encontramos con un
protagonista que es trasunto literario del propio poeta, la
sensación que nos produce este personaje es la de un
89
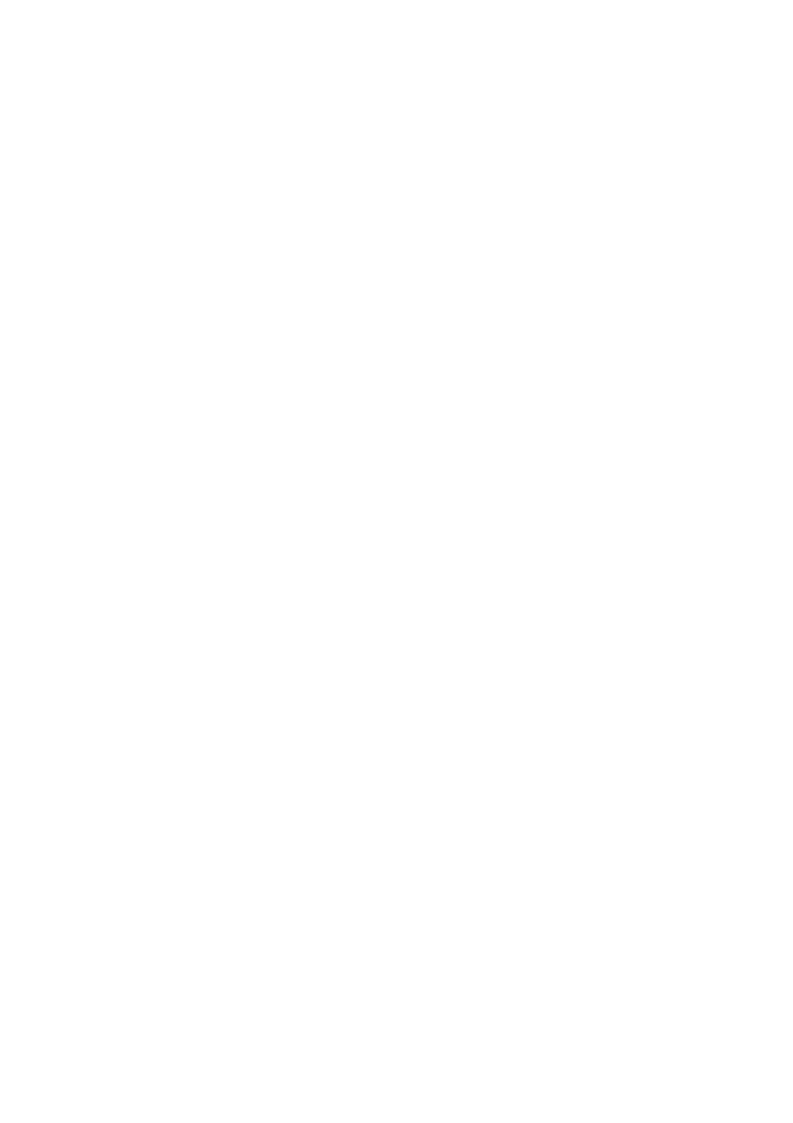
extranjero de sí mismo y del mundo, la de un notario de sus
propias perplejidades. Pero muy a menudo el objeto del
texto queda reducido a un mero espacio despoblado y a una
conciencia impersonal que lo observa y lo registra:
habitaciones vacías en las que acaba de desarrollarse el
drama de la convivencia humana y donde los objetos
adquieren de pronto toda su densidad de criaturas vivas,
casas deshabitadas donde se escucha el corretear de una rata
o el monótono compás de una gota de agua que cae a la
cisterna, playas desiertas en las que la marea arrastra
desperdicios, o el horizonte abierto de un paisaje montañoso
de secano donde se alza un arco latino contra el desnudo
azul. En la disposición apacible del universo, en la escena
armoniosa del atardecer o de las primeras horas del alba, la
conciencia que contempla es el verdadero problema, porque
con ella aparecen las pasiones, las despedidas, las preguntas
(2006b:12-13).
Hablar de intuición implica, en primer lugar, acercarnos
a la obra filosófica de Bergson, autor admirado por Simón y que
plantea ciertas reflexiones que podemos extender a su propuesta
de escritura. En su Introducción a la metafísica (1903) Bergson
considera la intuición como “la simpatía por la cual nos
transportamos al interior de un objeto para coincidir con lo que
tiene de único y por consiguiente de inexpresable” (1996:6) y
establece que, como mínimo, hay una realidad que todos
aprehendemos desde dentro por intuición: nuestra propia
persona. Es ella la que percibe las percepciones que le llegan del
mundo material y las transforma en recuerdo. De este modo
90

tiene lugar lo que Bergson identifica como “continuidad de
fluencia” o “sucesión de estados” y que finalmente le permite la
equiparación de la memoria con la conciencia: “conciencia
significa memoria” (1996:8). Por tanto percepción, memoria y
conciencia se encuentran interrelacionadas. Esta tríada es
fundamental porque, como apunta Bachelard, otro filósofo del
gusto simoniano, “la imagen surge en la conciencia como un
producto directo del corazón, del alma, del ser del hombre
captado en su actualidad” (2000:9). Esta captación del hombre
en su actualidad es fundamental para la fenomenología de la
imaginación que pretende articular Bachelard a lo largo de su
interesante estudio pero, lo que a nosotros nos interesa remarcar
en estos momentos es la posibilidad de ampliarla y transportarla
al mundo, al paisaje simoniano. La captación del momento que
el sujeto poético realiza a lo largo de toda su obra genera un
profundo lazo de conexión entre el espacio y el tiempo,
convirtiendo al primero -en cuanto formante de la escritura-
también en un creador de temporalidad (Lledó, 1999:108).
En segundo lugar, hablar de la capacidad de intuición y,
en consecuencia, de percepción del mundo sensitivo, es
imprescindible para poder acceder a la consciencia reflexiva, es
decir, a la razón que supere el “velo de la ilusión” o “velo de
Maya” de un mundo fenoménico y siempre cambiante
(Schopenhauer, 2005:90). La interrelación de ambos conceptos
es clave para la filosofía “de la voluntad y la representación” y
para la poética de Simón, quien se declaró en alguna ocasión
“schopenhaueriano confeso” y quien introdujo en su escritura
estas referencias precisas a la filosofía hindú, como
91
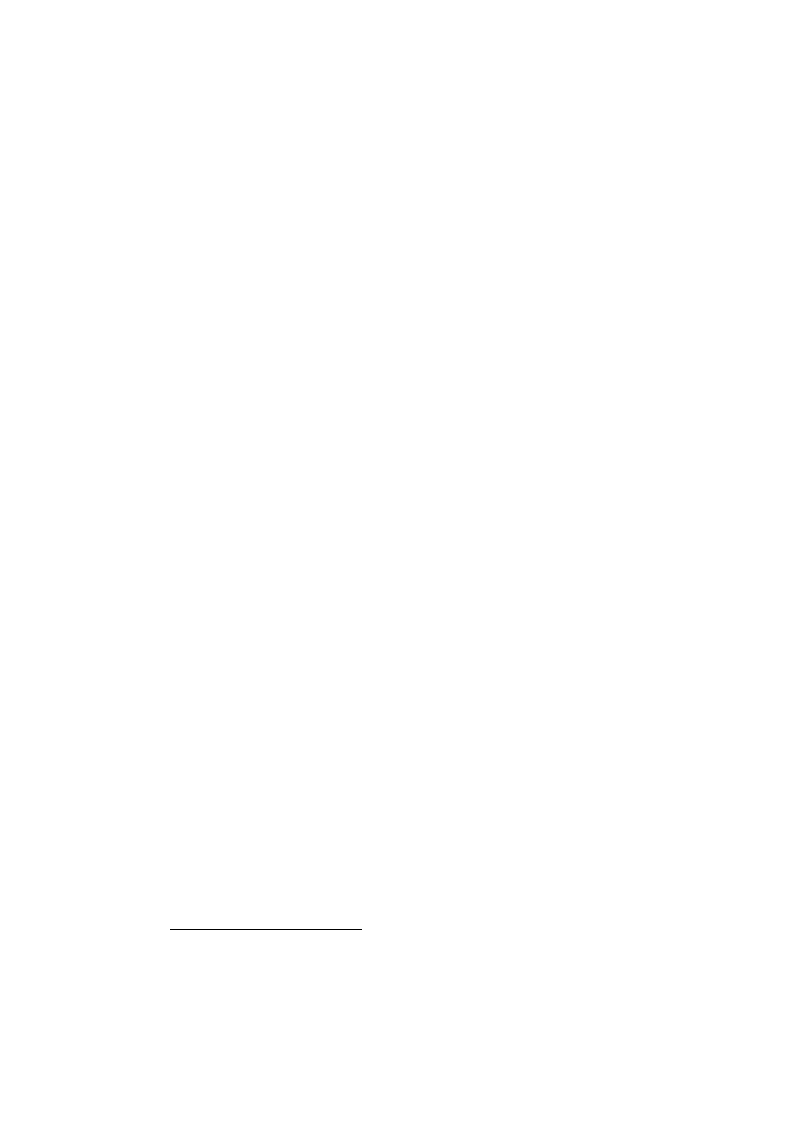
recientemente también ha recordado Gallego (2006b:16). La
relación entre el entendimiento y la razón, según la terminología
del filósofo de Danzing, se muestra también en la jerarquía que
atribuye a los diferentes sentidos en la segunda parte de su obra
(2005:36-41), donde considera que la vista es de primer rango
puesto que “su esfera es la más amplia y su receptividad la más
refinada”; en cambio el oído y el tacto son de segundo rango
mientras que el olfato y el gusto son “sentido inferiores”. Por
ello establece que “la vista es el sentido del entendimiento, que
intuye; el oído es el sentido de la razón, que piensa y percibe”
(2005:38).
En el caso concreto de la lírica de Simón se mantiene
esta jerarquía; si bien por ello no se entiende una mayor
importancia según la categoría del sentido sino una mayor o
menor recurrencia del mismo. El sujeto lírico que se construye a
través de los textos lo hace mostrando una naturaleza, es decir,
un paisaje, a través del cual comprenderse y comprendernos
(Aramayo, 2005:23). En este sentido no debemos olvidar que la
presencia de la naturaleza en la poesía moderna ha mantenido la
capacidad de evocar la otredad y de manifestarse como signo de
cultura19; pero también ha concebido ese otro como parte
esencial del yo, como si se tratase de dos imágenes superpuestas
que, justo en ese proceso de superposición, se complementan.
En esta evolución -o revelación (Prete, 1986:15)- del paisaje fue
clave la idea de la analogía propuesta por la poesía renovadora
de Baudelaire. La fusión con el paisaje, de honda raíz romántica,
iba más allá en su potencia sugeridora y el paisaje se adentraba
19 Vid. op. cit. Guillén (1998).
92

en un mundo cada vez más evocador, de fronteras menos
rígidas. La fuerza evocadora del lenguaje poético y la revolución
de los cánones líricos tradicionales por parte del simbolismo
francés significaron un punto y aparte en la lírica europea
(Friedrich, 1959). Esta revolución poética creó un paisaje
literario que se articulaba desde unas descripciones
supuestamente naturales pero que, a través de un poderoso vuelo
imaginativo, llegaba a un paisaje ficticio sede de oposiciones y
contrastes. Este paisaje renovado dentro del flujo de la
continuidad (Curtius, 1948) nos abisma ahora ante la imagen de
un espacio fragmentario (Talens, 2000) que busca la
intervención activa en la realidad a través del lenguaje. Esta
propuesta irrumpe con enorme fuerza a partir de la escritura
romántica porque, como apunta Argullol:
Corresponde al hombre moderno la conciencia de habitar
un mundo ilimitadamente fragmentado, tratando, como
contrapartida, de percibir en cada fragmento una “ilusión de
unidad” (1994:128).
Precisamente la expresión de “ilusión de unidad” con la
que Argullol se refiere a la poética baudelariana es aplicable a la
weltangschauung de Simón, donde la mirada sobre, desde y en
un paisaje fragmentario determina la construcción de una
propuesta textual unitaria a partir de una perspectiva poliédrica.
Esta complicidad de miradas que surge desde los poemas sirve
de anclaje para la interpretación de una poética definida como
“filosófica” (Más, 1978), “metafísica” (Muñoz, 1996),
93

“contemplativa” (Gallego, 2006b) o, quizá con mayor acierto,
“del pensamiento” (Falcó, 2006a). Sin olvidar el término
“meditativa” con el que Simón se refirió a la poesía de Juan Gil-
Albert (1983a) y con la cual presenta sugerentes concomitancias
-según ha puesto de manifiesto en sus publicaciones más
recientes José Luis Falcó (2006a, 2006b). Esta multiplicidad de
términos apunta al tono original de su lírica o, empleando las
palabras del propio Simón, a la búsqueda de “lo esencial” en “lo
concreto” (Simón, 1983a:37) donde “a pesar del tono sosegado,
del verbo filosófico y la mayor desnudez, no deja de alentar,
aquí y allá, un fervor inextinguible” (Simón, 1983a:112).
94
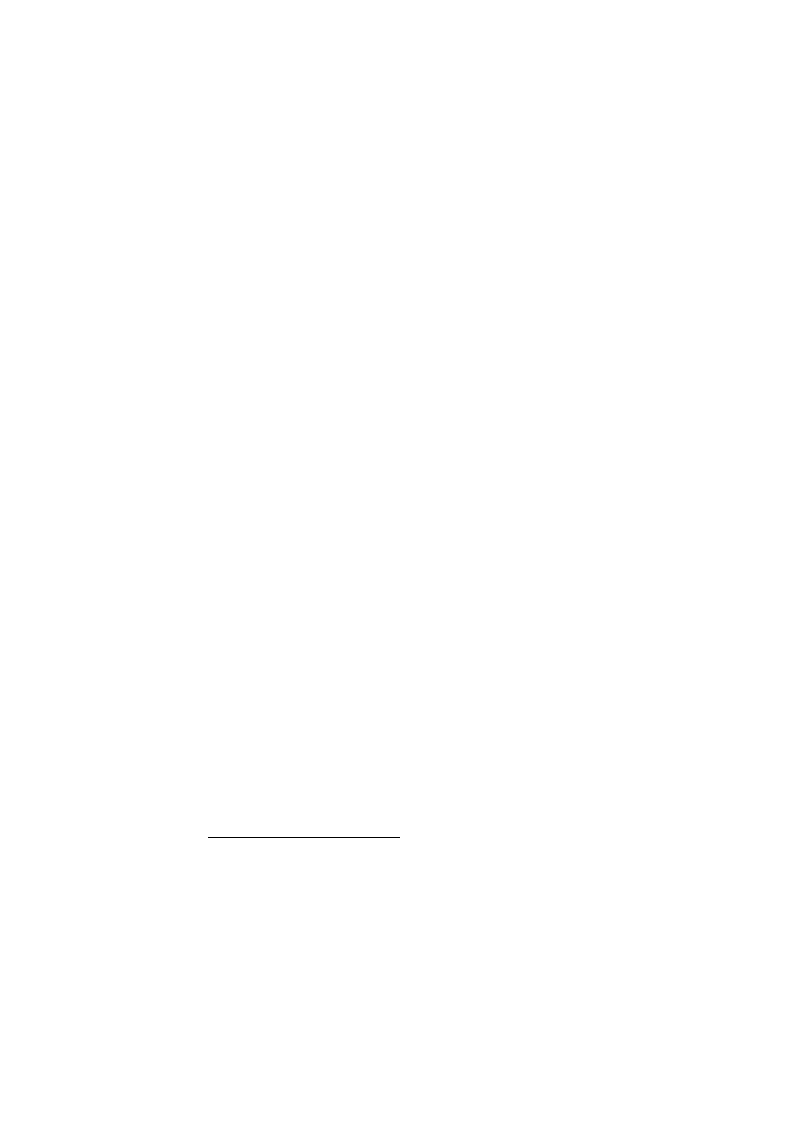
II.1.- PEDREGAL (1971)
Con su primera obra impresa, Pedregal (1971)20, César
Simón deja entrever algunas de las piedras labradas que coloca
en la base de su construcción de sillería. Esas piedras van a
convertirse en el fundamento de una estructura que va a ir
creciendo y fortaleciéndose conforme vayan viendo la luz los
diferentes volúmenes de su obra poética, es decir, conforme el
“lugar vacío” desde el cual se articula la posición de sujeto en
los textos permita una “lectura significativa” de todo el
constructo lírico. El enfrentamiento entre objeto y lector es el
punto de partida para el comienzo del diálogo con el objeto
mismo, de modo que el conflicto textual es el primer paso para
inaugurar una “perspectiva de sentido” que a posteriori será
transformada en “significado”. El “sujeto vacío” (Talens, 2000)
que se manifiesta por primera vez en Pedregal genera cierta
sorpresa en la recepción de la época por su capacidad de
“limitación del ámbito, el de su realidad más inmediata”21,
según escribían Miguel Más y Jesús Costa Ferrandis en la
Revista de Literatura (1978) o, como apuntaba en el mismo
número Pedro J. de la Peña, “es poeta de la tierra, el árbol y la
mata específicos; el charco y el barranco, la tapia o la pared de
yeso. Y es verdad. Pero cabe añadir lo abstracto. Conceptos
20 Dado que Pedregal tuvo dos versiones, la primera -completa- de 1971 y la
segunda -reducida- de 1984, en nuestras referencias a los poemas aparecerá la
fecha de 1971 cuando la poesía no haya sido seleccionada para la
recopilación posterior Precisión de una sombra y la de 1984 cuando, por el
contrario, la lírica se haya mantenido en ambas publicaciones.
21 En esta ocasión no citamos el número de página porque no aparecen en la
revista.
95
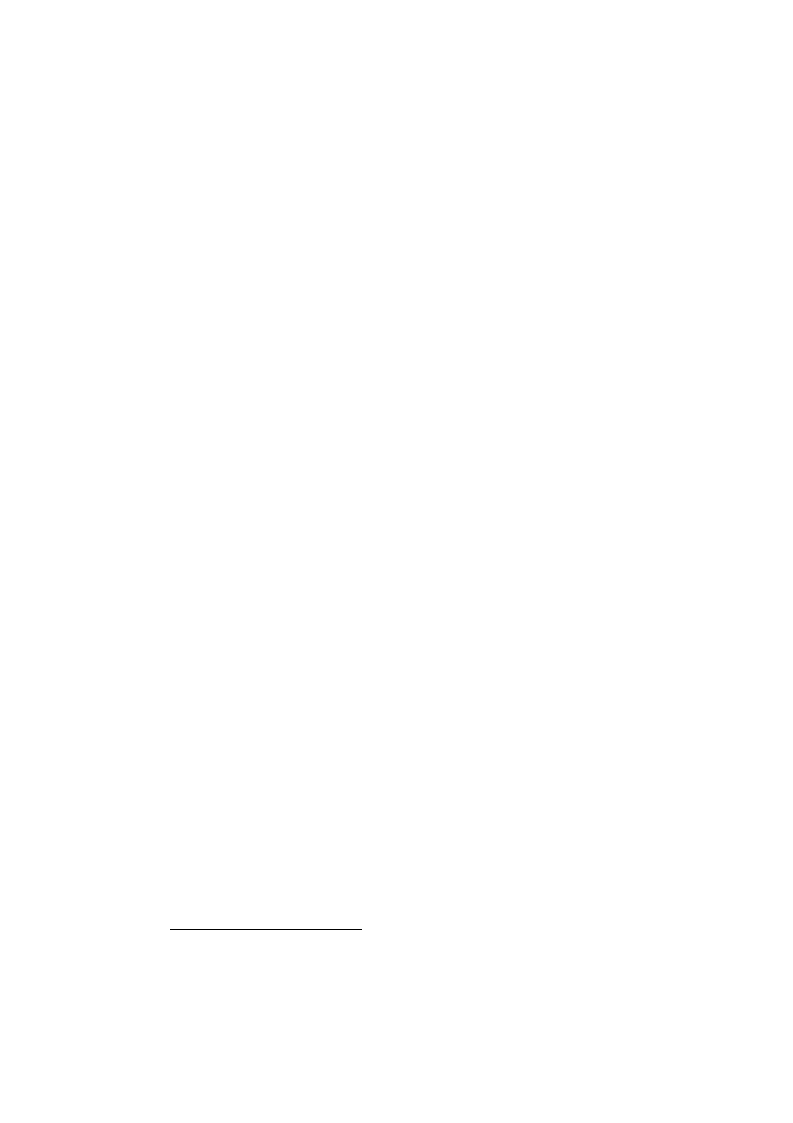
remotos. Disquisiciones insondables. Vaguedades precisas”22.
En estas lecturas de sus contemporáneos se percibe que la
convivencia de lo concreto y lo abstracto se consideran un
elemento característico de su escritura. Sin embargo, de la
misma forma que, según Talens, “no hay lecturas originarias ni
en estado puro” (2000:19), podemos considerar que tampoco
hay escrituras surgidas ex nihilo, al contrario de lo que supone la
aparición in media res del primer poemario simoniano porque,
como recuerda Cabanilles acerca del proceso de escritura de su
obra:
De lo que escribió durante aquel tiempo no ha quedado
nada en sus poemarios. Aparentemente, tanto su primer
libro, Pedregal, que recoge una selección de poemas
escritos entre 1964 y 1968, como el siguiente, Erosión,
publicado también en 1971, se centran en otros paisajes, en
otros lares. Y, sin embargo, las lecturas, la música de ese
tiempo, han marcado profundamente la trayectoria poética y
vital de César Simón (2002:88).
Los paisajes de estos otros lares de los que habla
Cabanilles habían sido mencionados a grandes rasgos en las
palabras anteriores de Pedro J. de la Peña quien, como poeta y
amigo -es decir, probablemente uno de los primero lectores de la
obra de Simón-, ya indicó los dos pilares fundamentales de su
propuesta de escritura: “lo concreto y lo abstracto”. Estas dos
grandes categorías responden a lo que nosotros hemos
22 Idem.
96

identificado como poética del paisaje y poética de la conciencia.
La primera presencia de la naturaleza está fuertemente ligada a
la cultura de un Mediterráneo mítico, pero también a las zonas
de secano del interior que recorren -de forma paralela- todo el
paisaje de la costa valenciana. La realidad dual del paisaje, que
discurre entre el secano de interior y el regadío de la huerta,
comporta la presencia de dos espacios que, a pesar de lo pudiera
esperarse, nunca se conciben como antagónicos, sino que se
muestran como diversos puntos de vista sobre la realidad
complementando un único paisaje. Con relación a este mar
próximo, omnipresente y a los campos de secano conviene
recordar las palabras del mismo Simón cuando se refería al
paisaje gilalbertiano de Meta-física:
El mundo, en ellos, aparece simbolizado por ese
Mediterráneo grato al poeta, con el mar presentido de fondo.
En la sensación de abandono, mientras alguien trilla, se
percibe la belleza y el frenesí latente. Se canta la
identificación con el viejo olivo, que puede al menos contar
con su mochuelo, pájaro que lo ha elegido; a los silbos de
un ave, que lo hace meditar; o se pregunta, en forma
dialogada, por la felicidad; o se describe la sensación
penumbrosa, tras cerrar la ventana abierta al campo; o se
pregunta qué nos podemos dar unos a otros que no sea “una
sombra de nuestra luz”; o se advierte a unos cabritos que no
todo es triscar; o se alude a los encantos del mundo, capaces
de velar la hipocresía de la gente; o se canta la intensidad
del propio ser dichoso, realizado y libre, en medio del
mundo; o la holganza dominical, como la obligación
97

ineludible de no hacer nada; o el refinamiento del campo,
expresado por un olivo sobre la pared de piedras de un
bancal, “fe de la pobreza”; o al hombre y lo mediterráneo,
diálogo entre un mar y una tierra que dio lugar a nuestra
cultura; o se caracteriza a la mujer, siempre a remolque del
hombre, pero, a la vez, sacerdotisa-madre, voz de la especie
y compañía íntima incomparable; o se vuelve a la
persuasión del campo como Edén, “manzana eterna”,
“silencio sombrío”, “aventura única”; o se traza el propio
mapa anímico, entre lo provenzal y lo lejano asiático; o se
vuelve al tema de las transformaciones incesantes; o se
opera la reducción a lo esencial: la sombra del árbol y el
murmullo del agua; o se afirma que todo es dicha, “hasta el
dolor consciente” (1983a:111).
Los estilemas que identifica Simón en su lectura de Gil-
Albert muestran hasta qué punto estaban conectadas sus
escrituras. La unión se percibe ya en el primer poema con el que
se inaugura Pedregal y que lleva el título significativo “De este
mar” (1971), manteniéndose constante a lo largo de toda su
obra. El mundo que propone Simón también se encuentra
simbolizado en el mar, en el “Mediterráneo grato al poeta” y en
tantas ocasiones “presentido de fondo”; en los viejos olivos; en
las “notas puras” de un pájaro; en el diálogo constante -
ontológico (Falcó, 2006a)- de una sombra o bulto que medita; en
las ventanas abiertas a un campo “refinado”; en el canto
elegíaco -sin embargo también siempre entusiasta- e intenso de
la vida, del ser “prieto, febril, dichoso, ebrio de muerte”; en la
comunicación incesante entre un mar y una tierra que
98

progresivamente va transformándose en un silencio
“insondable” donde también se manifiesta “la reducción a lo
esencial”. La trabazón sólida de sus universos responde, sin
embargo, a dos formas distintas de concebir la poesía y, en
consecuencia, el mundo puesto que, como concluía Falcó en su
artículo sobre este diálogo concertado:
Lo que en Juan es canto, en César es elegía; lo que en
Juan es plenitud o felicidad, en César es siempre “algo”, lo
“alto” o lo “hermoso”, pero sin trascendencia alguna; lo que
en Juan, en fin, es jubiloso destino, resulta en César
pesadumbre. Y, sin embargo, sus textos siguen
estableciendo un diálogo cercano (2006a:77).
A pesar de este posicionamiento paralelo de sus
propuestas poéticas, también afirma Falcó en su conclusión que
la poesía de “César siempre se me ha presentado como la otra
cara de la moneda de la poesía de Juan” (2006a). Esta conexión
apunta inevitablemente hacia la proximidad de sus
“textimonios”, es decir, de sus formas de “textimoniar” o
textualizar una parcela del mundo (Blesa, 2000a, 2000b). Por
todo ello referíamos anteriormente que podemos considerar el
primer poema de Pedregal como un texto emblemático donde se
describe la parte más austera, más seca y dolorosa de este
paisaje que convierte a todos los seres vivos que lo pueblan en
elementos rudos y silenciosos de un mundo casi olvidado:
99

Y aún más, sé de las gentes
áridas, conformadas: de las madres
que paren, de los hombres
que cavan, que se enjugan en silencio,
que se rodean la cintura –se rodeaban-
de faja negra, de correas anchas;
de la roca, el aladro, los limeros,
la garrofera y el aljibe, aljibe
medio seco en que flotan los olores
de oveja y cabra, esquilas, de la esquila
nocturna entre las viñas, los olores
del serón, de la albarda, de la cuadra,
del arcón, de la alcoba, del granero.
[“De este mar”, vv.31-43]
La marcada presencia de la tierra más árida se combina,
como indicábamos arriba, con la dualidad del paisaje
mediterráneo que tan profundamente conoce el sujeto simoniano
y sobre el que es dibujado y, a su vez, se dibuja. Este primer
paisaje simoniano es un paisaje profundamente enraizado en su
percepción del mundo, lo que conlleva la identificación entre las
esferas de lo visible y de lo discursivo -en este caso, mediante la
ficcionalización poética- a través de diversas fórmulas como la
diferencia o la analogía, que permiten mostrar el paralelismo
entre los contrastes o las coincidencias que caracterizan al ser
humano y a la naturaleza. En esta interrelación el sujeto lírico
con el paisaje se descubre, potencia y desarrolla el valor del
entorno del hombre, como ya anticipara Rousseau en sus
creaciones (Guillén, 1996). Muestra del gran conocimiento del
100
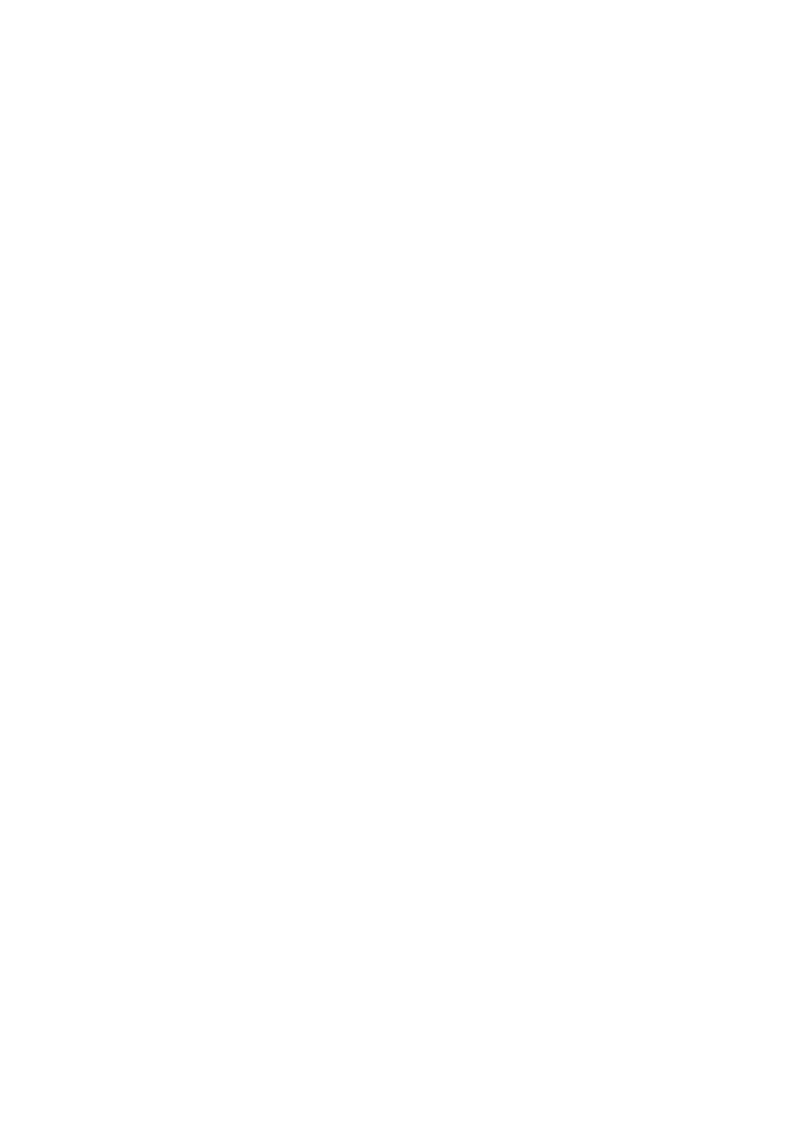
medio natural y de la profunda conexión que el sujeto establece
con él son los siguientes versos:
También hablo de huertos, de molinos
turbios, frondosos y nocturnos. Quietos.
Parados. Trascendidos. Blancos. Vida,
amor, amor seco y violento
entre jarales, bajo la tranquila,
la quimérica luna, oh huertos hondos,
tierras grasas, acequias, saltos de agua
espumante, profunda, bulliciosa;
oh llama ilusa que llevamos dentro
con ironía, pero que atizamos;
oh llama cierta, amor de algún instante
que nunca olvidarán los segadores
de alfalfa, los que van
a la naranja o a la oliva.
[“De este mar”, vv.60-73]
La sabiduría -“sé yo”- a la que alude el sujeto está
directamente relacionada con una de las actividades que
caracterizan al sujeto simoniano a lo largo de toda la producción
poética: su capacidad de observación. La contemplación del
mundo que lo rodea es esencial para un sujeto que, desde el
primer poemario, percibe como irresoluble problema su relación
con el mundo. La tensión de esta percepción vital será aplicada a
todos los ámbitos en los que el sujeto lírico centre su atención;
por lo tanto, la mirada sobre la naturaleza o el paisaje implica
también un primer estadio de esta relación conflictiva:
101

Del mar latino hablo.
De la enorme, profunda y aplastante
melancolía de esta luz que duele,
de estos deseos que atormentan
de vida. Del esparto, del lentisco,
del ajo, la cebolla, la carrasca,
el monasterio en ruinas; de la fuente
seca, del huertecillo de la rambla,
cubierto por la tierra roja, estéril,
de las tronadas, de las olorosas
tronadas, a sabor de polvo, a flores
diminutas, amargas; mar latino,
donde jamás florece el limonero,
[“De este mar”, vv.6-18]
El paisaje contemplado desde la escritura es fruto de la
relación paradójica que se establece entre quien mira y lo
mirado, como observa Guillén, porque “no tendríamos paisaje si
el hombre no se retirase decisivamente de él” (1996:67) pero,
por otra parte, “es precisamente la mirada humana lo que
convierte cierto espacio en paisaje, consiguiendo que una
porción de tierra adquiera por medio del arte calidad de signo de
cultura” (1996:67).
En este deseo de conocimiento constante van a
desarrollar un papel fundamental dos motivos con los que el
sujeto simoniano está, debido fundamentalmente a su
experiencia contemplativa, íntimamente relacionado: el silencio
y el deseo. La presencia del erotismo y del ritual amoroso
atraviesa toda la obra simoniana -si bien en Pedregal no es uno
102

de los temas dominantes- y ya, desde los albores de su escritura
aparece en lugar preeminente, ligada a otra de las presencias
más emblemáticas de su lírica, el silencio, tal y como se muestra
en algunos versos del mismo poema:
Del mar latino, del pescado fresco,
de la red corroída, de las faldas
negras, de los muslos
incontinentes y vindicativos,
oh tierra de navajas y jaretas,
de mandíbulas prietas, de silencios
elocuentes, oh tierra donde nunca
florece el limonero.
De amor –del poco amor- sobre ribazos,
cañares, playas, huertos de naranjos,
donde el placer es rito resbaloso
e instantáneo.
[“De este mar”, vv.48-59]
El primer y extenso poema muestra cómo la presencia
del paisaje es contemplada por el sujeto lírico desde la
multiplicidad, casi intentando dar cuenta en sus versos de la
riqueza que lo compone, nombrando muchos de los seres que lo
pueblan y que, en última instancia, se refieren a dos extensos
topoi: el mar y la tierra. Así la enumeración de muchos de ellos
configuraría un amplísimo elenco, por lo que recordamos
algunos a través de las justas palabras de Guillermo Carnero:
103

César fue un poeta de Valencia porque asumió su paisaje
como horizonte y símbolo de su personalidad. La
interiorización de ese paisaje descansaba en él en la
percepción de la analogía entre su espiritualidad y las tierras
de secano; esas tierras donde la naturaleza es avara y donde
la vida se manifiesta con obstinación y sobriedad. El poema
inaugural de su primer libro, Pedregal, titulado “De este
mar”, es en realidad un autorretrato por el que desfilan
tomillo, esparto, tierra estéril, polvo, fuentes apagadas y las
diminutas flores, coriáceas y amargas, de arbustos y
matorrales.
En ese marco viven personas adustas y desconfiadas,
faltas de felicidad y esperanza y parcas de palabra, con las
que se identificaba plenamente; personas indiferentes ante el
espectáculo del mar, bello pero inútil por salado; personas
que desde lejos otean el espectáculo ajeno que es el huerto
humedecido (2002:62).
Mediante la presencia del mar y la tierra, del regadío y el
secano y de la amplia serie de motivos que desfilan a lo largo de
los versos de este primer poema se articulan tres de los motivos
claves de toda su poesía y que han sido mencionados
repetidamente en este primer poema: el conocimiento, el deseo y
el silencio. Tras este primer contacto con el paisaje simoniano
podemos indicar que su perspectiva, desde una posición estética,
parece encontrarse más próxima a los valores más tradicionales
del romanticismo pues, como señala Gusdorf la
Nathurphilosophie engloba la “filosofía del hombre” y la
“filosofía del mundo” puesto que:
104

La présence au monde d´un individu quelconque met en
jeu les significations qui l´habitent, et qui entrent en
composition avec les significations inhérentes au paysage
du monde. Comprendre la vie de l´homme et la vie du
monde, ce serait ressaisir le dessein qui anime leur
développement et scelle leur alliance en chaque moment de
leur commun devenir. L´homme n´affronte pas l´univers
avec l´objectivité d´un observateur venu d´une autre
planète ; être au monde c´est participer à la vie du monde,
subir la régulation des rythmes vitaux, agir et réagir selon
des modalités inscrites dans les structures constitutives de
l´home et du monde (1985:23).
La división que practica Gusdorf entre filosofía del
hombre y del mundo podría resolverse dentro de una teoría más
amplia del conocimiento del ser o metafísica que Simón pone en
práctica desde sus textos iniciales; obviamente sin ambición de
sistema puesto que no nos hallamos ante la construcción de un
sistema -aunque sí dentro de una poética de tono- filosófico.
Precisamente es ya en ellos donde aparece el “ser ahí” porque es
en los textos, en el lenguaje -el ancestral logos-, donde se
construye la experiencia del hombre y, en consecuencia, “su
experiencia es inseparable de la experiencia de la instancia del
discurso” (Gabilondo, 2004:112). Dentro de las estrategias
discursivas que configuran la textualización del universo
simoniano y, en consecuencia, de su paisaje, aparecen elementos
recurrentes que, con Curtius (1948), podemos considerar
pertenecientes a la tradición literaria del imaginario colectivo de
la lírica europea. Esta tópica también es recogida por Bachelard
105
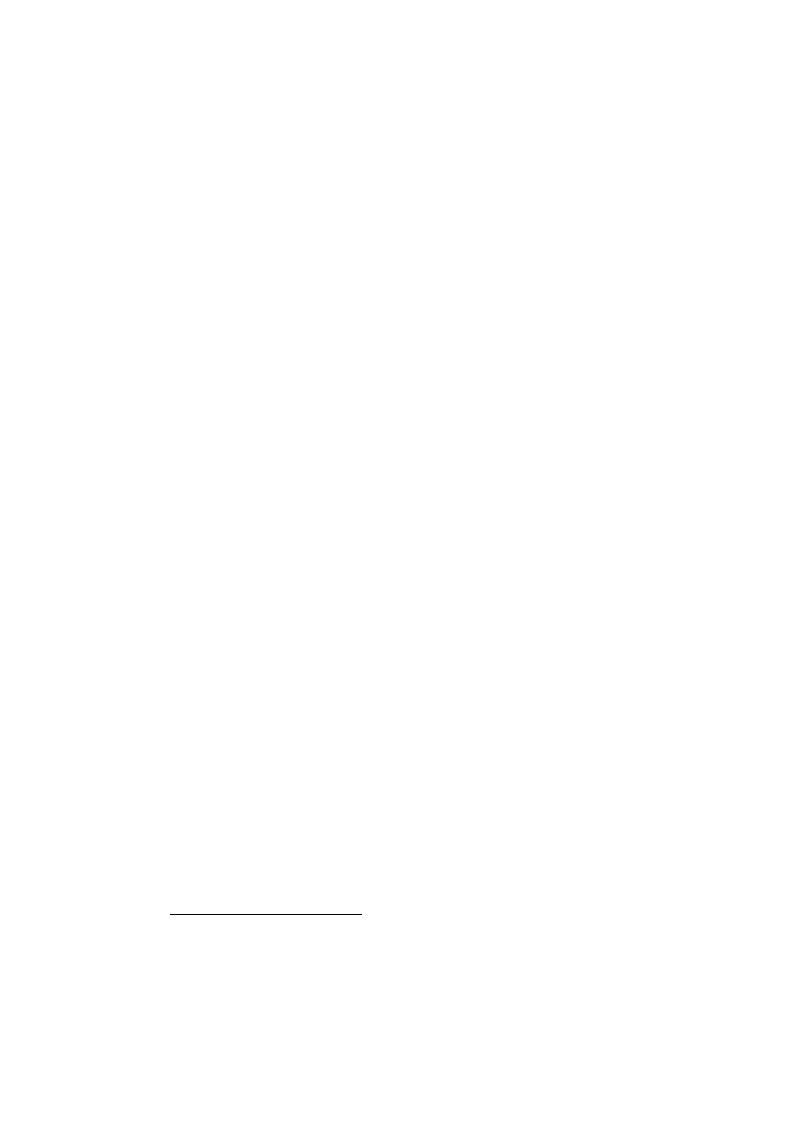
en sus diversas aproximaciones a una “poética de la
imaginación” donde subraya que “lo específicamente humano en
el hombre es logos” (2000:15); idea que también expresaba
Simón cuando establecía que “el milagro está en el que narra”
(1983a:52).
La capacidad de narrar, mostrar, (re)crear mundos es
tarea que la instancia del sujeto aborda desde las primeras
composiciones. En “Lo que el amor dio de sí” (1984)23, segundo
poema de esta primera entrega, los protagonistas viven
profundamente arraigados a la tierra puesto que la sabiduría
inicial, pura y desnuda está, necesariamente, ligada al
conocimiento telúrico del medio:
Sabíamos de las piedras
-de noche allí se paran los mochuelos-,
las diferentes copas y los modos
de estar, de ser ásperos, duros,
el olivo, el almendro, el algarrobo.
[“Lo que el amor dio de sí”, vv.7-11]
La proximidad entre los elementos contemplados y el
sujeto lírico naturaliza la aparición -por otra parte sistemática en
este primer poemario- del “nosotros”. El desdoblamiento
gramatical es clave a la hora de generar el efecto de
distanciamiento característico de la obra de Simón (Gallego,
2006b). El lugar desde el que habla el sujeto se convierte en un
23 Recordamos que este poema fue incluido en la versión de 1984 con la sola
modificación del título -“Lo que nos diste”.
106

espacio múltiple que provoca desconcierto en el lector y anula la
posibilidad de identificación con la tradicional figura del autor
(Talens, 2000). La confesionalidad -supuesta- del discurso lírico
crea un “efecto de verdad” pero no en función de datos
autobiográficos, sino de huecos y ausencias que nos permiten
reconstruir una “hipótesis de persona” y, con ella, una “hipótesis
de lectura” (Talens, 2000). Así, en el sujeto vacío que se
configura en y desde la escritura tienen cabida todos los “índices
personales” (Benveniste, 1966), dando lugar al cruce entre “la
interiorización / proyección constante del yo” (Más y Costa
Ferrandis, 1978). El juego de referencias “exofóricas” -o
extradiscursivas- y “endofóricas” -o intradiscursivas- (Jorques,
1997:37) permite también la circulación continua entre “el
elemento real y el espacio interior” (Más y Costa Ferrandis,
1978), tal y como se percibe en los últimos versos del poema
donde, además, se recurre a la comparación mediante un
marcador lingüístico de impersonalidad:
Así había que ser, amargos
como el baladre en medio de la rambla;
ásperos, duros, como la carrasca;
simples, intensos, sin quererlo ser,
como el tomillo; sabedores mudos,
como la roca, como el cielo raso,
que allí están y allí insisten. Y allí esperan.
[“Lo que el amor dio de sí”, vv.43-49]
107

De esta manera, la equiparación de las dos realidades
conduce a un determinado deseo de existencia, ya que el sujeto
se identifica claramente con caracteres precisos de los arbustos -
“amargos, ásperos, duros, simples, intensos”-, de las rocas y del
cielo -“sabedores mudos”- porque todos ellos coinciden en un
punto fundamental: la vivencia de su existencia como un
momento presente, intenso e indefinido. La importancia de la
visión problemática de la existencia en la obra simoniana es
constante y, en este caso concreto, se refuerza sintácticamente
con el recurso a una estructura trimembre, típica de la retórica
simoniana que cierra el poema de forma contundente -tanto
desde la perspectiva temática como desde la formal-: “que allí
están y allí insisten. Y allí esperan” (v.49). De la misma manera
que en el poema anterior, en “Lo que el amor dio de sí”
encontramos los motivos del deseo y del silencio, aunque en este
caso aparecen ya imbricados de forma indivisible desde la
primera estrofa del poema:
Avena diste, nubes.
Diste el silencio de la tierra,
la densa pulsación del vino
que lamía la carne. Diste el ocre
ribazo que alimenta
esas brozas.
[“Lo que el amor dio de sí”, vv.1-6]
Dicha combinación se retoma a partir de la tercera
estrofa, desarrollándose a lo largo del núcleo central del poema -
108

estrofas tercera, cuarta, quinta y sexta-, poniendo así de
manifiesto la concepción ritual del amor que inunda los
primeros poemarios simonianos. Algunos versos nos indican
claramente esta tipología amorosa carnal (Pozo, 2001a) o
“pandémica” -como también la ha denominado A. Cabanilles
(1996, 1997b):
Oh ribazo clemente, entonces vino
tu cuerpo, vino tu sustancia,
tu hondura, tu volteo
en la luz, en las nubes y la broza.
Vino entonces el acto de las ropas,
tosco, el tanteo de los frutos
que a las manos prendían en sus cepos.
Y nosotros sabíamos, no obstante,
que estábamos perdidos,
hundidos en la tibia madriguera,
en el vergel viscoso de un instante.
[“Lo que el amor dio de sí”, vv.23-33]
Uno de los aspectos que llama la atención en este
poema es la presencia del “instante” y, con él, de la idea del
tiempo. En los primeros poemarios de Simón la presencia del
tiempo se aleja del tratamiento angustioso que le ha sido
conferido por la mayor parte de la literatura -y de la filosofía
(Gabilondo, 2004)- del siglo veinte. El sujeto simoniano no vive
el tiempo como una constatación angustiosa del paso de la vida
que, inevitablemente, conduce a la muerte -el “ser-para-la
109

muerte” de Heidegger (1927)-; sino que se articula desde la
percepción temporal del presente o, por decirlo con otras
palabras, se dibuja desde la concepción de un presente
atemporal donde lo más importante sigue siendo el mundo
fenoménico o de las sensaciones, tal y como se manifiesta en la
tercera estrofa del poema:
Para nosotros era el tiempo raudo,
más difícil la llama de la sangre;
pues yo creía ver
en el tostado rosa de la piel
los puntos
de arena aún,
la sal ya seca en finos
encajes, en el pelo aún mojado
de aquella agua de mar que en él olía;
yo allí creía ver algo más hondo
que un fácil cuerno de abundancia.
[“Lo que el amor dio de sí”, vv.12-22]
Resulta significativo que los dos sonetos eliminados de
la segunda versión de Pedregal desarrollen, cada uno de ellos,
los motivos apenas mencionados del deseo -“Acantilado”
(1971)- y de la reflexión en torno al presente de la existencia -
“Inmerso en oro” (1971). La supresión de ambos sonetos se
debió, probablemente, a un rechazo de los moldes métricos
tradicionales ya que César Simón, en toda su obra posterior
publicada, no empleó ninguna forma métrica cerrada. A pesar de
no introducirlos en la edición de 1984, traemos a colación los
110

segundos cuartetos de los respectivos sonetos mencionados para
que pueda observarse el dominio del verso que poseía Simón:
Pasé mis dedos por tu piel henchida,
áspera con la sal de las arenas;
bajo las palmas de mis dedos llenas
húmeda sombra: eso era la vida.
[“Acantilado”, vv.5-8]
Aparto ramas. Sigo este camino,
cada vez más profundo y en suspenso.
Y cada vez más hondo es el incienso
de la fruta que busco y adivino.
[“Inmerso en oro”, vv.5-8]
Los dos sonetos franqueaban precisamente otras dos de
las composiciones que en la versión de 1984 aparecieron con el
título modificado. Nos referimos a “Empapando tu luz” (1984) y
“Desde Oropesa a Calpe” (1984). El primero de estos poemas
además del cambio de título -“Informe ciencia, oh mar”-, y a
diferencia de los casos anteriores, presenta dos variantes
textuales: mientras que en la versión de 1971 leemos “hay”
(v.37) y “pararse” (v.44), en la de 1984 dichos términos se han
modificado por “bordonean” (v.37) y “centrarse” (v.44). Del
mismo modo, también el segundo poema presenta un título
distinto -“El tapiz mítico”-, pero esta vez con un número más
elevado de variantes textuales a lo largo de toda la composición.
Así pues, las siguientes lecciones de 1971: del cerebro (v.6),
111

prefiero (v.12), llene (v.39), mi (v.46), pobrecillo (v.48), paseos
-las solapas del abrigo- en invierno (vv.54-55); son modificadas
en la edición de 1984 por: de la casa (v.6), profiero (v.12),
ensucie (v.39), la (v.46), pobre (v.48), paseos en invierno
(vv.54-55). El cambio más evidente -y sugerente- es la
transformación de “cerebro” por “casa” porque supone la
identificación de los elementos corporales con el espacio de la
casa, fusionando el paisaje con los “estados del alma”
(Bachelard, 2000:104). El símbolo de la casa se irá impregnando
de significados con el proceder de la escritura y su centralidad
responderá a una dialéctica de superposición entre la casa y el
universo (Bachelard, 2000:75); dialéctica donde lo íntimo y lo
cósmico se “asimilarán como contrarios” (Bachelard, 2000:227)
en su búsqueda de la “inmensidad íntima” (Bachelard, 2000:75).
Así pues, la dialéctica del “dentro / fuera” se dirigirá hacia la
síntesis entre el espacio interior -o íntimo- y el exterior -o
mundo. Sin embargo, esta “casa” que ahora es “centralidad” irá
además ampliando sus funciones hacia “lo profundo” y hacia “lo
alto”, lo que significa que irá dando lugar a una “poética de la
verticalidad” (Bachelard, 1943) de la que hablaremos más
adelante.
En los dos poemas mencionados aparece uno de los
elementos paisajísticos clave de la lírica simoniana, el mar -el
agua salada prácticamente obviada por Bachelard (1942), que se
centra en la “supremacía del agua dulce”-, si bien en cada uno
de ellos plantea una perspectiva diferente. Mientras que en
“Empapando tu luz” el mar se alía con la categoría del tiempo,
en “Desde Oropesa a Calpe” lo hace con la contemplación,
112

aunque en ambas líricas el primer acercamiento se hace desde la
mirada -como será habitual en muchos de los poemas
simonianos (Pozo, 2000a):
Mar que yo he visto, largos años,
desde los montes, en verano,
desde la carretera y el camino
de polvo, desde el filo
de rocas; y en invierno,
[“Empapando tu luz”, vv.1-5]
Último, por encima
de cualquier cosa, siempre
estás tú ahí, es decir, aquí, muy dentro,
en lo profundo
de los ojos,
en el último cuarto del cerebro.
[“Desde Oropesa a Calpe”, vv.1-6]
En el primero de ellos la relación mar-tiempo -símbolo
de eternidad- se establece a lo largo de todo el poema, siendo
fiel a esa percepción tranquila del paso del tiempo que en la
lírica simoniana casi siempre se relaciona con la concepción
vital contemplativa y con la constatación real de lo acontecido,
como de forma tan precisa señala en uno de los versos: “Porque
ha llovido el tiempo sobre mí” (v.23). El origen de toda visión
es la contemplación y el análisis que de ella hace el sujeto desde
una perspectiva constante: la de la búsqueda. La visión
113

conflictiva de la propia existencia y, como consecuencia directa,
de la propia consciencia, da lugar a una búsqueda incesante que
se establece ya en el primer poemario de Simón. Por ello, no es
casual que este poema se cierre con una serie de oraciones
interrogativas encadenadas que, a pesar de la insistencia del
sujeto, no hallan respuesta alguna y que recuerdan el estilo
dialógico al que se hacía referencia en páginas anteriores:
¿Dónde iba la nube, aquella senda,
entre las cañas, junto a acequias
infecciosas, tranquilas, pululantes
de vida? ¿Dónde iban los pasos,
tronchando grama seca, entre zumbones
aleteos de moscas?
¿Iba hasta pararse
la vida, allá, muy dentro? -Rumor, última,
informe ciencia, oh mar.-
¿Al fondo de la luz la vida?
-¿del alma, hueso
en pulpa de oro?-.
¿A qué lugar que fuera
verdadero, germen,
no afán, no pretensiones,
caliginoso vaho, ciega mentira
que se esconde en los nardos?
[“Empapando tu luz”, vv.39-54]
“Nubes, cañas, acequias, tapias o pasos” conforman un
espacio muy próximo a la playa y al mar tantas veces
114

contemplado, como el mismo sujeto advierte en el segundo de
los poemas, “Desde Oropesa a Calpe”:
Desde ahí te contemplo,
y créeme, créeme, mar,
te soy sincero,
no digo nada, no prefiero nada.
Te contemplo. Y me sube a la garganta
un pequeño temblor indiscutible.
[“Desde Oropesa a Calpe”, vv.9-14]
Fruto de su insistencia en la contemplación y de la
intensidad de su mirada será la profundidad y la abundancia de
sus descripciones (vv.24-41), desde donde el “mundo menor”
(Moreno, 2004) de su geografía privada articulará una topofilia
de “sonoridades auténticas” (Bachelard, 2000:43) porque,
haciendo nuestras las palabras de Gil de Biedma, podemos decir
que Simón -como Baudelaire- cuando contempla un árbol o una
casa no se olvida jamás de él, sino que “se ve a sí mismo viendo,
y si mira es para mirarse” (1980:56):
Yo en ti veo
olas, espumas, vaho. Mi vaguedad
de amor, de tantos cuerpos, tanta voces,
tanto ser, de tanto pobrecillo
ser. Mi vaguedad que abraza
las palabras, los gestos, los minutos
perdidos, los amores
[“Desde Oropesa a Calpe”, vv.45-51]
115

El camino de introspección hacia la búsqueda de la
esencia de la vida aparece, por lo tanto, ligado a la delicadeza de
una sensorialidad que se trasmite mediante la descripción “dura,
pura y transparente” (Simón, 1996), a modo de vidrio cortante,
de las figuraciones visuales; tal y como se manifiesta en “Tras el
trabajo, a casa” (1971), otro de los poemas de Pedregal que no
fue incluido en la versión de la obra completa publicada en
1984. Esta composición es una de las que más referencias
acumula en torno a la temporalidad, anudada a su vez a la
presencia continúa del silencio:
Aires fragantes,
blandos. Son jirones
de un tiempo ciego.
[“Tras el trabajo, a casa”, vv.1-3]
[...] Es el silencio
de las tapias; jardines
que se cruzan de noche, con el polvo
del día a las espaldas.
[“Tras el trabajo, a casa”, vv.7-10]
El silencio es un cadáver invasor
que me estrangula.
Siento en mi saliva
el tiempo.
[“Tras el trabajo, a casa”, vv.26-28]
116

Luego todo se borra.
Oh tiempo, es la marea
que sube.
[“Tras el trabajo, a casa”, vv.36-38]
Y, sin embargo, hay algo que nos queda
aún. Callarse. Sumergirse
en todos los rumores:
[“Tras el trabajo, a casa”, vv.41-43]
Sinestesias, prosopopeyas, metáforas y símbolos se
entrelazan a lo largo de los versos del poema para acercarse a
esa “integración del silencio” (Bachelard, 2003:174) en la que el
cuerpo-casa o la voz-silbido convergen en la percepción
“desfasada” del recuerdo, cuyas resonancias desde el exterior
conducen al “ensueño de la contemplación” (Bachelard,
2000:81), así pues la casa “se extiende y respira” (Bachelard,
2000:83) y, con ella, el sujeto que la habita:
Oigo todas las voces,
de hoy, de ayer, mientras se estira
mi cuerpo, hasta desvanes,
casas donde viví, trozos de playas,
silbidos de los trenes, gritos
de amigos que me llaman, fiestas,
paseos, idas y venidas.
[“Tras el trabajo, a casa”, vv.29-35]
117
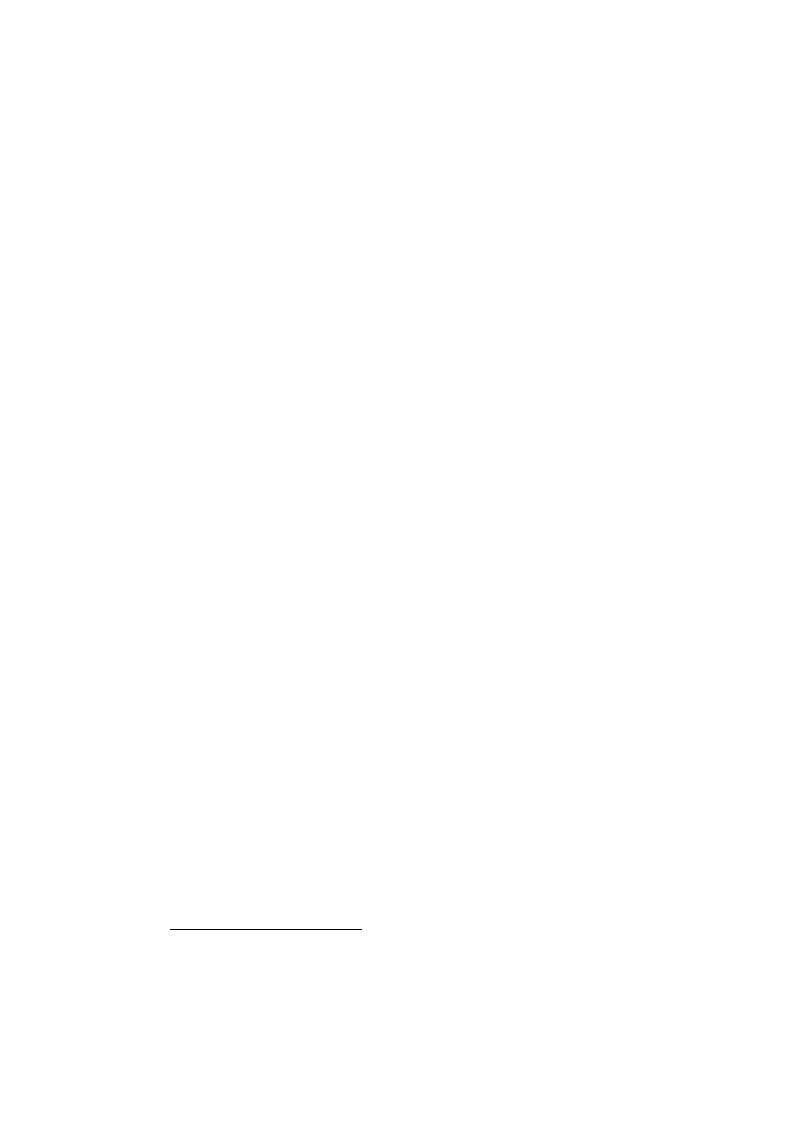
En este primer poemario de César Simón, precisamente
por la todavía ausente evolución cronológica, pesa más la
vivencia del instante que la reflexión en torno a los recuerdos. A
pesar de ello, en el siguiente poema titulado “Tanteos” (1971), y
que tampoco fue incluido en la versión de 1984, encontramos un
primer párrafo significativo por lo que respecta a la percepción
de un recuerdo claramente enfocado hacia la reflexión presente
de la vida y del “sentimiento de las cosas” (Simón, 1991)24:
De tanto estar ahí las cosas
y aquí nosotros;
de tanto manosearlas y mirarlas
-que es otro manosear- y recordarlas,
¿qué puede deducirse, verse,
barruntarse?
[“Tanteos”, vv.1-6]
Si, como indica Cabanilles “la relación con el pasado,
con los paisajes que pueblan el recuerdo de la infancia y de la
adolescencia, será la más clara referencia de identidad para los
escritores que fueron niños durante la guerra civil española”
(1996:170), la práctica poética de Simón se distancia
considerablemente de esta “escritura mítica”. Así un poema
como “Aquellos viejos olmos” (1971), donde se describe una
escena acontecida “en aquel año parado e inútil de mil
novecientos cuarenta” (v.17), tampoco es incluido en la edición
de Pedregal de 1984. Esta renuncia consideramos que está
24 Artículo recopilado por M. Catalán (2004: 35).
118

relacionada con la idea del distanciamiento como factor irónico
y de extrañamiento que sugirió Simón en las diversas entrevistas
como elemento clave de su poética. Quizá la huida de un
marcado tono (auto)biográfico fue el motivo desencadenante de
la exclusión de las composiciones tituladas “Al vino” (1971) y
“Aragón” (1971) en la segunda edición de Pedregal.
En cambio, los tres poemas que restan de Pedregal -
“Fragmentos de una oda a las tierras del secano”, “Regreso en el
trenet” y “Pedregal”-, sí que fueron incluidos en la versión de
1984. En esta ocasión, sólo el primero de ellos presenta la
modificación del título -“Siena tostado”- y, por lo que respecta a
las variantes textuales, ninguno de los tres sufren modificaciones
en la segunda edición. Este canto a las tierras de secano -que
después adquiere un título más evocador y sugerente- se
caracteriza, obviamente, por la presencia de una naturaleza
“mínima” ante los ojos del contemplador atento. Pero en esta
ocasión, como en las anteriores, la realidad de esta naturaleza se
entrecruza con una de las aspiraciones constantes del sujeto
simoniano, “ese vivir tranquilo”:
Pequeñas zarzamoras,
aliagas, cambroneras,
y esa fragancia de lo borde,
esa mueca severa de la lucha,
de ese vivir tranquilo, prieto,
sufrido, oh grises, oh terrones,
chumberas, cabrahígos,
bardas de barro al margen del camino.
[“Fragmentos de una oda a las tierras de secano”, vv.6-13]
119
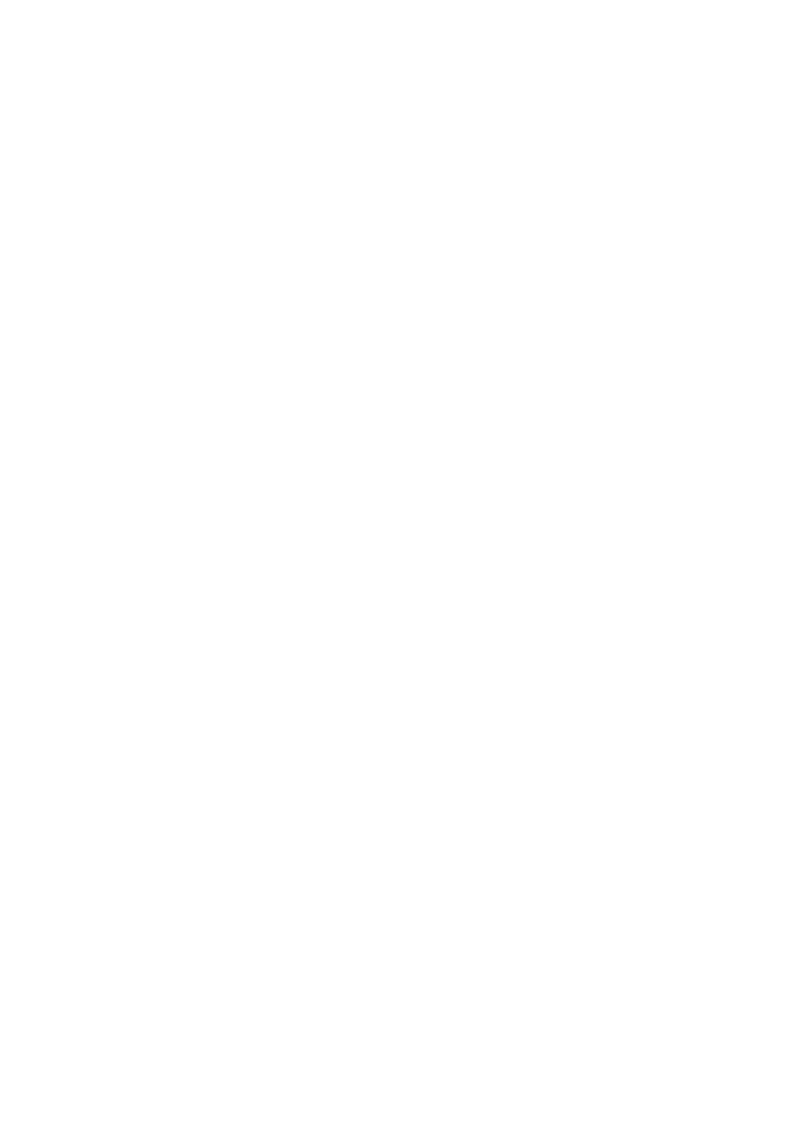
En los versos iniciales de esta composición -relacionada
también con esta visión de la naturaleza y de la vida- aparece
nuevamente la fusión entre el paisaje, el silencio y la existencia
presente, aunque en este caso la percepción del sujeto lírico se
presenta con una perspectiva novedosa, la perspectiva de la
sacralización:
Era la tierra seca.
Todo estaba incrustado en el silencio.
Pero más alto aún la dignidad
de estar presente.
Todo era verdadero,
sagrado como el peso de la piedra.
[“Fragmentos de una oda a las tierras de secano”, vv.1-5]
María Zambrano, en su libro El hombre y lo divino
(1955), sugiere un paralelismo interesante entre “la nada” -o
“sombra de la conciencia” que se ha generado por el hecho de
“vivir sólo desde la conciencia” (2005:184)- y la resistencia de
“lo sagrado” -es decir, lo “hermético, ambiguo, activo e
incoercible” (2005:187)-, considerando que éste último responde
al “secreto de la fascinación” que llevaría al hombre a insinuar
lo que no podría ser dicho. Efectivamente, en los últimos
poemarios de Simón habrá un intento por nombrar lo hermético
basándose en la insinuación -que ya casi será disolución- pero,
en cambio, en los primeros libros este concepto aparece unido a
la materialidad fenoménica que, en sí misma, es considerada
sagrada, sea ésta piedra, hombre, viento, sombra, árbol, casa o
120

cuerpo. Lo sagrado es el misterio de la existencia y ese arcano lo
introduce el hombre en los espacios en los que entra, interiores o
exteriores (Simón, 1996). Por tanto, la aparición de la
sacralización está directamente relacionada con la percepción
simoniana de la vida como misterio, estrechamente ligada a su
vez a la revisitación constante del misterio de la conciencia que
tanto preocupa al protagonista de los versos. Este aspecto de su
cosmovisión también es ampliamente tratado en la prosa de los
diarios, cuya redacción coincide -y no es casualidad- con la
última producción lírica de César Simón. El misterio respira por
todas partes y lo recubre todo con su aliento, siendo capaz de
manifestar la unidad del sentido ante la extrañeza de la vida y, al
mismo tiempo, sirviendo de límite infranqueable para la
comprensión de dicha unidad -como si de un velo (de Maya) se
tratase.
Así, las misteriosas tierras del secano conviven con ese
“mar de fondo” que mencionábamos al principio y que
reaparece en uno de los poemas más emblemáticos del libro,
“Regreso en el trenet”:
Ya viene el mar, ya hueles
su frescor y su sal, su oscura mole
fragorosa. Ya caminas, ya sigues
al lado de las tapias. La Cadena,
el manatial de Sellarim, jardines
rotos, perdidos, de azulejos,
de fuentes y de bancos de azulejos.
[“Regreso en el trenet”, vv.27-33]
121

En este viaje nocturno de regreso vuelven a estar
presentes las estaciones suburbanas de tren y los silbidos, como
si fuesen paradas fijas de un camino que todavía se debe
recorrer. Pero, sobre todo, el mar, el Mediterráneo mítico que
funciona como elemento real y como espacio interior, símbolo
de la vida y de la unidad total (Falcó, 2006b) que, junto con el
tiempo, atraviesa un sujeto transido de vida -es decir, de
temporalidad, de conciencia- y que, irremediablemente, se dirige
hacia la extinción. En este proceso vital las sensaciones son la
clave de la existencia y la mirada del sujeto se dirige hacia el
cuerpo joven, hacia las barracas, los ladridos, el azahar o hacia
el barro, símbolo también de la voluntad incesante de una vida -
¿inconsciente?- que se abre camino:
Cierras los ojos. Sientes
tu cuerpo joven, derrumbado, quieto,
pero germinativo y oloroso
como el estiércol. Sientes
cómo viene el azahar de oscuras fuentes,
cómo se emboscan las barracas
-girasoles, higueras-,
cómo ladran los perros a distancia,
cómo canta la vida desde el fondo
del barro.
[Regreso en el trenet”, vv.17-26]
122

El desarrollo discursivo del poema introduce
modelizadores interrogativos que enlazan con los versos
precedentes y aseguran la coherencia textual en un poema
relativamente extenso. Sin embargo también avanza
introduciendo nuevos conceptos que retoman la presencia del
misterio mencionada en composiciones precedentes:
Oh noche, cómo es frágil
tu paso, cómo es joven
tu ropa descolgada y polvorienta;
cómo están secas estas manos
vacías, que te duelen, entre tanta
facilidad. Mas cómo es grande y pura
la ligereza, el temple con que bebes
lo que te dan: la vida misteriosa,
la densidad oscura, informe, vaga;
este total lejano desvarío
de tus pasos, en medio del perfume
de los huertos, este ir a casa mudo,
prieto, febril, dichoso, ebrio de muerte.
[“Regreso en el trenet”, vv.51-63]
En este caso, el sintagma “vida misteriosa” evidencia
claramente cómo percibe la existencia el personaje poemático, si
bien es fundamental la presencia de la estructura que lo
complementa -“la densidad oscura, informe, vaga”-, porque
insiste en otra de las preocupaciones recurrentes de su universo:
la vida como densidad. La intensidad consciente con la que se
percibe el mundo fenoménico es matizada mediante la profusa
123

adjetivación final: “mudo, prieto, febril, dichoso, ebrio de
muerte”. El horizonte de la aniquilación de la conciencia -y de la
vida- no es ahora angustioso para el protagonista de estos
versos, por lo que le interesa remarcar el aspecto de densidad,
ardor, dicha y ebriedad que es la vida y que conduce a la muerte,
puesto que el punto final es el que nos permite tomar conciencia
de la existencia en sí misma porque somos, como indica
Gabilondo (2004), “mortales de necesidad” y ésta es la
condición primera de nuestra posibilidad de existir.
Este recorrido que se inicia con Pedregal deja el
camino abierto mediante el breve y último poema de título
homónimo, donde el imperativo inicial -“Busca”- pone de
manifiesto la necesidad de seguir con la búsqueda, siempre
desde la realidad de una perspectiva claramente dual: “En una
mano rosas y en la otra / las frutas agrias” (vv.3-4). El profundo
sentido odológico de la lírica simoniana (Cilleruelo, 2002) se
instaura así a partir de los pasos, de las piedras, de las tapias, del
mar, del viento, de la noche, de los cuerpos, de los cuartos, de
las miradas, de la tierra, de los perfumes, del sol, de las manos,
de los muslos, es decir, en la vía del misterio, de la densidad, del
silencio, del deseo y de la conciencia.
En Pedregal, la relación que se ha establecido entre el
sujeto lírico y la naturaleza ha sido la de una profunda simbiosis.
La identificación inicial entre ambos abarca múltiples
coordenadas: desde un Mediterráneo mítico, abstracto, profundo
y antiguo, hasta la cercana playa de la Malva-Rosa; desde la
dureza de la tierra árida y la luz hiriente que dan lugar a un
sentimiento de realidad inhóspita, hasta el amor pasional,
124
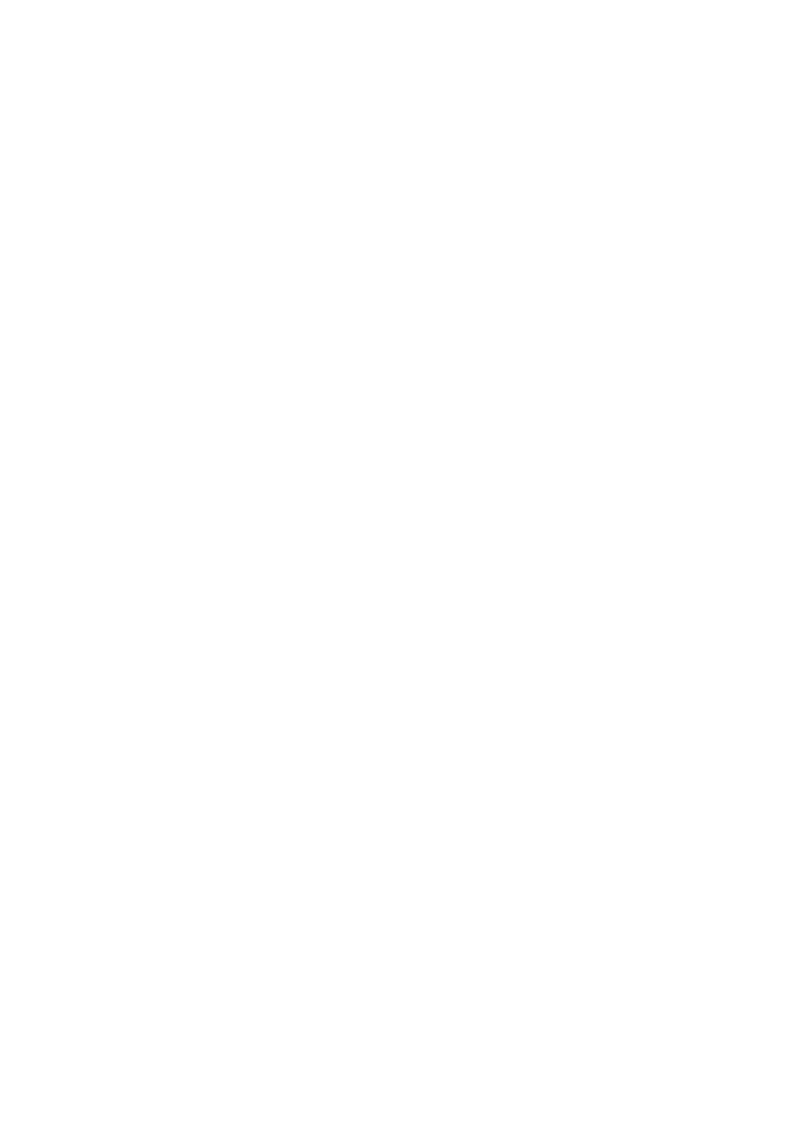
amargo y ritual de sus gentes; desde la fusión fugaz de los
cuerpos, a la gélida realidad del invierno; desde el saber de las
piedras y los árboles, a la pequeñez de una mirada en el conjunto
de la existencia; desde la conciencia indagadora, a la espuma del
mar y la piel henchida; desde el olor del mediodía, a la presencia
de un vago recuerdo; desde el calor del silencio, hacia una
delicada sombra vacilante; desde lo profundo de los ojos, a los
ocres ribazos; desde el silencio de las tapias, a los trenecillos
suburbanos; desde ahí, hasta aquí; desde esto, hasta algo; desde
la piedra sagrada, hasta el hueso de la vida; desde el canto, hasta
las callejuelas donde no se oye nada; desde la profundidad de los
pasos, hasta la ebriedad de la muerte.
Esta percepción febril y contenida de la existencia
propugna continuamente la fusión de lo visible y lo invisible, es
decir, de lo que el protagonista poemático ve y de lo que siente,
intuye o percibe. Así pues, la mezcla de lógica e intuición da
lugar a un universo fuertemente racional donde -a pesar de la
posible distancia- la irracionalidad está siempre presente, al
considerarse parte fundamental de toda una serie de sensaciones
que son inexplicables desde el punto de vista de la razón más
estricta. Este vaivén acompaña siempre a la escritura simoniana
y la cercanía a una perspectiva u otra dependerá de la evolución
misma de la conciencia individual del poeta, si bien la presencia
de la naturaleza o del paisaje será una constante en toda su obra.
De hecho, la presencia sistemática de la naturaleza en Pedregal
hizo que G. Carnero (1983) se refiriese a ella como “presencia
obsesiva”. Del mismo modo, la importancia de este rasgo ha
conducido a Jaime Siles (2000) a considerar como una de las
125

características esenciales de la escritura de César Simón “la
poetización del medio”.
La identificación continua entre quien mira y lo que mira
-sin olvidar desde dónde mira- responde a la necesidad del
sujeto vacío de indagar los límites que unen y separan su
realidad individual respecto de la existencia exterior de las cosas
y, al mismo tiempo, constatar cómo esas realidades diferentes -
la interna y la externa- constituyen la sola realidad. Esta
interacción constante entre percepción y contemplación,
sensación y análisis, interior y exterior o entre sujeto y mundo es
la que determina su posición en y frente al mundo. El deseo de
conocimiento más elemental -basado de forma amplia en las
sensaciones- se transforma, progresivamente, en una necesidad
ontológica y racional que poco a poco usurpa el espacio que, de
forma preeminente, había ocupado la relación sujeto-paisaje,
aunque obviamente ésta no va a desaparecer de la lírica
simoniana. Muestra evidente de esta modificación es la
publicación de Erosión (1971), tan cercana en el tiempo a la
aparición de Pedregal y, sin embargo, tan distante en ciertos
aspectos compositivos, formales y temáticos ya que, como
apunta José Olivio Jiménez (1972) de forma temprana:
No hay todavía en Pedregal el ensimismamiento,
existencial y expresivo, que dominará en Erosión. Por el
contrario, el poeta proyecta en aquél una amplia mirada
sobre el vasto panorama telúrico al que pertenece: el del
ancho mar latino que ciñe y define la región levantina. Pero
no se lo ve en su usual, epidérmica y acaso convencional
dimensión de pura y excluyente belleza sensorial, ante la
126

cual sólo cabe la exaltación del espíritu. Más bien se lo
siente percibido por unos ojos interiores […].
Nos sentimos pues frente a un mediterráneo interior. Y
hacia ese mar (tierra, región, ámbito vital) así interiorizado,
proyectará Simón su honda conciencia de la vaguedad
ontológica y de la absoluta vanidad moral del hombre
(1972: 429 y ss).
Insistiendo en las diferencias formales que separan
ambas entregas, Jiménez resalta la tendencia en Pedregal a los
poemas “en general extensos” con predominio -sin exclusividad-
del endecasílabo y de versos aún mayores; la dicción abarcadora
que “arrastra las voces que designan directamente las cosas y los
seres” y que emplea “acumulaciones enumerativas”. Este
análisis contrasta con la expresión “ceñida, despojada,
concentrada” del poemario posterior donde “la estructura
poemática se desase de toda apoyatura anecdótica o descriptiva”
(1972:432). La reflexión de J. O. Jiménez sobre la evolución de
la escritura de C. Simón es interesante por dos motivos. El
primer lugar, porque manifiesta un distanciamiento crítico
alejado del ámbito geográfico valenciano, lo que le otorga una
perspectiva diversa respecto a las críticas más numerosas. En
segundo lugar, este contrapunto, al contrario de lo que pudiese
parecer, anuncia ya de forma clara la originalidad de la lírica
simoniana detectada por los diversos estudiosos y poetas que se
han acercado a su obra:
127

La reflexión se va imponiendo así unos rígidos límites que
nacen de la conciencia última de finitud, extrañeza y
vaguedad del vivir (1972: 433).
Frente al gusto, a veces peligroso, por la claridad y la
explicitud, que puede tentar a los poetas meditativos; he
aquí a uno distinto, César Simón, de rara familia -lo que
merece ser destacado (1972: 434).
128

II. 2.- EROSIÓN (1971)
La aparición de Erosión supone un cambio significativo
en la producción lírica simoniana caracterizado básicamente por
tres aspectos: la introducción de la subdivisión de los poemarios
en diversos apartados -articulando de otra forma las propuestas
de escritura y de lectura-; la tendencia a un adelgazamiento en la
escritura, que se inicia ahora y que culminará con la publicación
de El jardín; la búsqueda de una esencialidad y un deseo de
dicción transparente que remarcarán el tono meditativo de los
versos. Estos rasgos confieren a su lírica un carácter más
concentrado donde todos los esfuerzos van a encaminarse hacia
la búsqueda y clarificación de la conciencia, de una conciencia
que por el mero hecho de existir genera un sentimiento de
extrañeza en el sujeto que la percibe y (se) percibe a través de
ella. En este poemario se inicia el camino de la indagación de la
conciencia en el mundo para ya no ser abandonado a lo largo de
todas las publicaciones.
Si en el primer poemario veíamos cómo el protagonista
poemático se acercaba a la naturaleza desde las enumeraciones
acumulativas -muestra de su atenta y minuciosa observación-,
ahora lo hará desde una perspectiva más concisa donde,
mediante la precisión en la selección de los términos, manifiesta
una clara voluntad de transparencia -lingüística e ideológica
(Simón, 1996)- en ciertos temas que ya habían sido sugeridos
antes. Nos referimos al paso del tiempo -con sus recuerdos y su
fragmentación progresiva de la(s) realidad(es) del mundo-, a la
extrañeza ante y desde la propia existencia o al reconocimiento
129

del sujeto como entidad compleja en la que conviven la
percepción y el análisis, las sensaciones y la conciencia. El
equilibrio entre la perspectiva fenomenológica y la analítica será
pues un rasgo distintivo de la escritura de Simón, de forma que
el distanciamiento frío dará lugar a la emoción contenida -
transmitida con una dicción sobria, certera y conmovedora-
característica de su estilo. En este sentido se expresan las
palabras de Gil-Albert con motivo de la publicación:
Erosión es un libro, en sí mismo, perfecto. Inútil señalar
los poemas uno a uno ya que todos son el mismo hasta el
punto de que podrían suprimírsele, incluso, los títulos: “El
grillo” o “La rambla” expresan la misma actitud absorta, no
racional, ante el mundo, aunque la procesión vaya por
dentro. Podría parecer una poesía en tono menor de
Pedregal, pero no lo es; se debe esto a un mayor
afinamiento del decir, a un voluntario desprendimiento de
todo brillo, de todo lo superfluo; las palabras están
desprovistas de todo relieve plástico; tampoco se las desea
musicales sino emotivas, aunque sin dramatismo (1999:
372).
Desde esta nueva focalización se pretenden articular las
diversas perspectivas que el sujeto lírico percibe de “lo real”
poetizándolas mediante el filtro de una escritura densa, lúcida y
meditativa que vuelve a los orígenes de la existencia y que
intenta -en la medida de lo posible- derribar los muros que la
(de)limitan. Prueba de ello son los títulos de dos de los
130
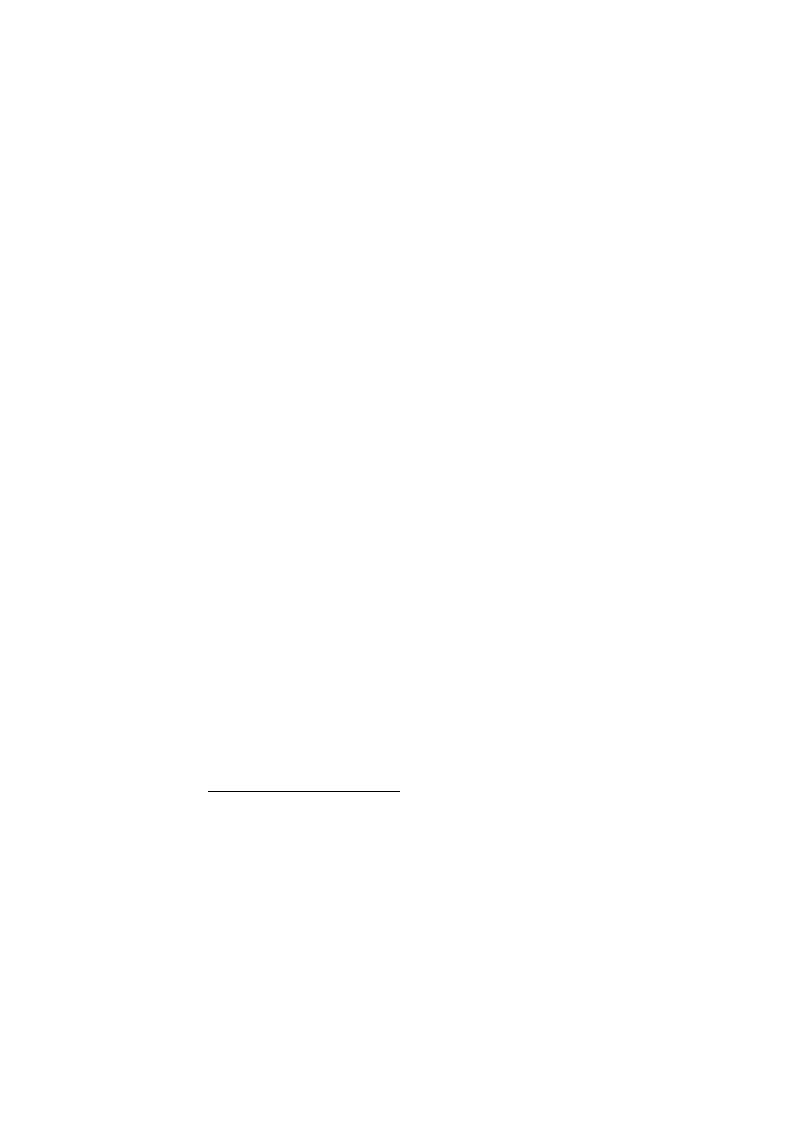
apartados de Erosión: “el hombre” y “el muro”25. Los otros dos
epígrafes que componen el libro, “el tren” y “el aire”, abundan
en la relación simbiótica establecida previamente entre el sujeto
y el paisaje en Pedregal. La sinergia de ambas esferas responde
a la concepción de la Nathurphilosophie definida por Gusdorf
(1985)26 y que, más recientemente, ha sido identificada por
Gadamer en su particular lectura de los poetas románticos
alemanes como la “incomparable armonía de naturaleza y alma”
(1999:11) de Hölderlin; el elogio rilkeano de “lo de aquí”
(1999:72) -donde resuena el espíritu del Zaratustra de Nietzsche
con su invocación para que el hombre permanezca fiel a la
tierra- o su capacidad de “resucitar en lo visible -en la forma- lo
que había sido transformado en lo invisible” (1999:75). Así Las
grandes elegías de Hölderlin, los Poemas de Nietzsche -junto
con su filosofía- y las Elegías de Duino de Rilke son algunos de
los textos que dialogan con la escritura simoniana (Pozo, 2005).
La profunda intersección con el espacio propuesta en
Pedregal (1971) sigue vigente en Erosión (1971), donde la
primera categoría analizada es la de “el hombre”. En este primer
apartado encontramos, por lo general, títulos de poemas
referidos a elementos concretos -“Los pasos”, “El remolino”,
“La nevada”, “Nostalgia definitiva del estío”, “Diagrama” e
25 Dada la urgencia con la que Jenaro Talens planteó a César Simón la
publicación de su segunda obra, hizo que Simón se dejara aconsejar a la hora
de establecer la estructura del libro. Éste le aconsejó su división en cuatro
partes y les puso título, por lo tanto, la idea original no fue de nuestro autor,
quien tanto celo presentó siempre a la hora de hacer pública su creación. A
pesar de ello, Simón mantuvo la división y la nomenclatura de las secciones
en la segunda edición de la obra, con motivo de la aparición de su, hasta
entonces, obra completa, Precisión de una sombra (1984); por lo que él
mismo sancionó y admitió la propuesta de Talens.
26 Vid. cit. pág. 105.
131

“Inscripción en Peñagolosa”-, destacando la focalización en la
primera composición de uno de los elementos más
característicamente simonianos, los pasos:
Más noche que en las calles cabe en uno
cuando pasa. ¿A qué andamos?
[“Los pasos”, vv. 1-2]
La presencia continua de los pasos y la revisitación del
propio caminar transparenta una de las más antiguas metáforas
literarias que ha pasado a formar parte del imaginario colectivo.
De ahí que Cilleruelo, partiendo del mito órfico y tomando
como ejemplos versos de Erosión y Estupor final, considere que
el “sentido órfico -en su significado literal de avanzar a oscuras
frente a un hueco- de estos tres versos puede considerarse
emblemático de la actitud poética de César Simón” (2002:56).
Pero su análisis aún profundiza más al considerar que existen
tres maneras de abordar este sentido odológico y que todas ellas
se encuentran en la lírica simoniana. En esta ocasión parte de
Pedregal pero también hace referencia a composiciones de
poemarios posteriores:
El sentido odológico está presente en la obra simoniana
desde el principio. De hecho, un poema de Pedregal (1970),
el titulado “Informe ciencia, oh mar”, reúne los tres modos
más frecuentes de implicar el camino en la esencia del
poema. En la tercera estrofa de este poema aparece de una
forma explícita: “Yo intenté aquel camino, al mar, a
132

mediodía”; camino que ya había aparecido en la primera
estrofa de forma implícita, en la mirada que va avanzando
dentro del poema desde el verso “Mar que yo he visto...”
[...] En el poema, ya citado, “Informe ciencia, oh mar” hay
además un tercer modo odológico, el reflejo, cuando el
camino se atribuye al objeto y no al sujeto, aunque sea éste
quien de verdad camine: “¿Dónde iba la nube, aquella
senda, / entre las cañas, junto a acequias...?” (Cilleruelo,
2002:56-57).
La insistencia permanente en la presencia de los pasos se
percibía claramente en Pedregal: bien desde el pasado “¿Dónde
iban los pasos, / tronchando grama seca, entre zumbones /
aleteos de moscas?” (“Empapando tu luz”, vv.42-44); bien
desde el presente “Quiero ver esos cuerpos / anónimos,
perdidos, [...] / de indiferente paso, bajo el vasto, / implacable,
irreal cielo de estío” (“Desde Oropesa a Calpe”, vv.30-35) o
“este total lejano desvarío / de tus pasos, en medio del perfume /
de los huertos, este ir a casa mudo, / prieto, febril, dichoso, ebrio
de muerte” (“Regreso en el trenet”, vv.60-63). Esta referencia
temporal múltiple se completa con la perspectiva de futuro que
se incluye en Erosión -“¿A qué andamos?” (“Los pasos”, v.2)- y
que manifiesta claramente la tendencia dubitativa que, fruto de
la actitud contemplativa, se instaura en los versos simonianos
desde un primer momento.
En la estrofa inicial de “Los pasos” aparece otro de los
elementos que configura típicamente el paisaje simoniano y que
a lo largo de la evolución del poemario irá adquiriendo más
importancia hasta consolidar uno de los apartados del libro. Nos
133

referimos a “la muralla” -aunque, en términos generales, se
emplea con mayor frecuencia el término “muro”:
Más noche que en las calles cabe en uno
cuando pasa. ¿A qué andamos?
Allá creo que existe una muralla.
Cae la desolación a tierra. Es suelo.
Qué charco. Qué silencio.
El límite. Qué claro. Noche cruda,
haznos como tu hielo.
[Los pasos, vv.1-7]
Esta reflexión inicial sobre los pasos, sobre el camino
recorrido, permite al sujeto clausurar el poema con una reflexión
en torno al paso del tiempo desde la particular perspectiva
simoniana -un caos concreto-, haciendo alusión a un “extravío”
que, años más tarde, será retomado como título de otro de sus
poemarios:
subimos por la noche,
huimos, nos perdemos
en los años.
[Los pasos, vv.17-19]
La idea del extravío humano, que ya ha sido avanzada en
el mismo poema con referencias a otros elementos enigmáticos
recurrentes en sus poemas como la sombra -“no vemos bien la
sombra” (v.14)-, o el misterio de lo desconocido -“Se rebasa / se
134

vuelca, llega al más allá. Su triunfo / es un delirio” (vv.9-11)-;
aparece ligada a la (im)posibilidad de un conocimiento
definitivo y total. La circulación incesante entre las esferas del
“testimonio” y “textimonio” (Blesa, 2000) refuerza la sensación
de deslizamiento libre dentro del cosmos completo y clausurado
-en consecuencia, comprensible-, pero del que nunca se puede
expulsar el “vacío” -es decir, lo incomprensible, infinito e
inefable- porque, como la muerte, es el límite donador de
sentido. Por ello, el movimiento paradójico entre el “vacío-
muerte-infinito” y “lo lleno-vida-finito” genera un pensamiento
también paradójico en el que el sujeto lírico se desliza a la
manera de Pascal -otro de los grandes filósofos estimados por
Simón:
Cuando considero la breve duración de mi vida, absorbida
en la eternidad precedente y siguiente -memoria hospitis
unius diei praetereuntis-, el pequeño espacio que lleno y
que veo, abismado en la infinita inmensidad de los espacios
que ignoro y que me ignoran, me espanto y me asombro de
verme aquí antes que allá, pues no hay razón de estar aquí
antes que allá, porque el presente es antes que el entonces.
¿Quién me ha puesto aquí? ¿Por orden y manejo de quién
este lugar y este tiempo me han sido destinados? (1998:58).
La reflexión pascaliana sobre la “ignorancia sabia, que se
conoce a sí misma” (1998:62) podría aplicarse al personaje que
transita estos versos con un vaivén continuo entre el
conocimiento y la ignorancia, tal como se dibuja en los primeros
135

versos de “El remolino”, el único poema excluido de la versión
de 1984:
El hombre y un momento.
Sólo él lo sabe.
Un hombre que se sienta en una piedra,
un día, ¿dónde está?
[“El remolino”, vv.1-4]
Sólo el primer sustantivo hombre aparece precedido del
artículo determinado, mientras que el resto de los sustantivos de
esta estrofa -“momento, hombre, piedra y día”- van precedidos
por artículos indeterminados. Esta indeterminación gramatical
del tiempo -“un momento” (v.1)-, del espacio -“un día, ¿dónde
está?” (v.4)-, de la naturaleza -“una piedra” (v.3)- y del sujeto
mismo -“un hombre”- conduce a la tópica, inicialmente bíblica,
del ubi sunt del cuarto verso, generando el mecanismo del
recuerdo que se activa en todo el poema, hasta explicitarse
claramente en la última estrofa:
Poco a poco no existen.
Nadie lo sabe. Pero, en la retina,
en el sutil encéfalo del mundo,
aún se recuerda aquella tarde,
aquel maravilloso juego al corro.
Aún te recuerdan, tío Valentín,
bajo la sombra de la acacia hablando
de perdices.
[“El remolino”, vv.12-19]
136
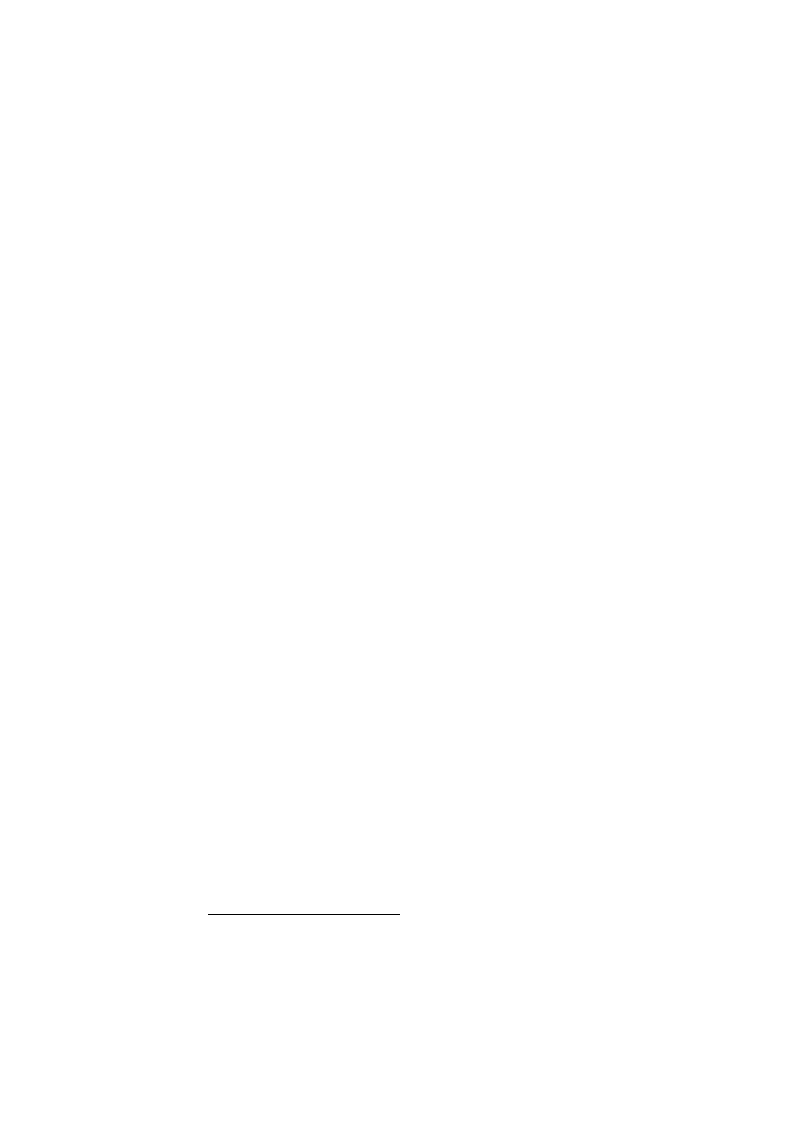
Como indicábamos en el capítulo introductorio27, la
publicación de Precisión de una sombra supuso la revisión de
los textos que Simón había publicado anteriormente. En el caso
de Erosión la modificación fue mínima, puesto que afectó sólo
al poema que acabamos de citar. Esta situación responde al
proceso de borrado de cualquier marca autobiográfica con la
finalidad de favorecer el distanciamiento, hecho que ha sido
referido con motivo de las composiciones suprimidas de
Pedregal28. La presencia de esos recuerdos, de ese “tiempo
sagrado” (Cabanilles, 1996:169) es voluntariamente cancelada
mediante el alejamiento de la “escritura mítica” (Cabanilles,
1996:170) para dar paso a otra apropiación del mundo a través
del lenguaje, la del “presente eterno” de resonancias
nietzscheanas que encontramos en “La nevada” y que
profundiza en el desamparo del conocimiento en el que se
subsume el protagonista poemático:
Nadie podrá aclararnos estas aguas,
esta silbante y opalina rueda,
a veces penetrada por humildes
voces, por detenidas risas,
por soles olmo arriba, un hombre, un centro.
[“La nevada”, vv.7-11]
La insistencia en la presencia de “un hombre” en “un
centro”, sumergido entre las voces y las risas de los recuerdos,
27 Vid. pág. 31.
28 Vid. pág. 118.
137

es matizada en la estrofa posterior donde se establece la
perspectiva de la “quietud inmóvil de los años” (v.16). La unión
del sujeto y del paisaje desde la perspectiva de un presente
atemporal, donde la totalidad de la realidad se reduce a un
hombre, un espacio y un objeto -en este caso concreto:
“centinela, aquí, muro”-, es retomada en el poema que lleva por
título “El centinela” y que inicia la sección titulada El muro:
Aquí llevo esperando varios años.
Lo que sucede ahí dentro no me importa.
Comprendedme: me mezclo, lleno folios;
pero mi gran tarea es este muro.
[“El centinela”, vv.1-4]
La visión, la percepción y contemplación del muro
supone un intento de superación constante de la toda frontera, de
todo límite o contingencia -tanto física como intelectual. El
deseo de superar todas las barreras, de entender la realidad del
hombre, de comprender su capacidad para las sensaciones y la
inteligencia es uno de los misterios a los que se enfrenta la
escritura simoniana desde sus albores, de ahí pues la necesidad
constante de rebasar todos los impedimentos que se opongan al
conocimiento total y que, líricamente, en numerosas ocasiones
se articulan desde la metáfora del muro. Dada la imposibilidad
de superar este límite -hecho que se corresponde con el
movimiento paradójico al que ya hemos aludido- vamos a
encontrarnos también con un sujeto lírico profundamente
cercano a ese muro y, en muchas ocasiones, estaremos ante la
138

imagen de un individuo que toca muros, tapias o paredes con la
finalidad de dar(se) respuestas acerca de la realidad que lo
envuelve. En esta tarea continua se produce el paso de lo físico a
lo simbólico, convirtiendo el motivo “real” del muro en símbolo
del silencio, cuando no de la conciencia misma, tal y como
indica Moreno al considerar que “la insuficiencia de las
interpretaciones acerca de la realidad, el enervamiento de la
razón propio de nuestros días, han situado a la conciencia en un
plano de indagación limitada a una silenciosa escucha que se
remite a sí misma, una especie de acto autófago” (2004:197). Su
lectura de los textos de la poesía y los diarios de Simón recogida
en el artículo que lleva por título “El caminante y el muro” sitúa,
desde la centralidad del motivo del muro, la obra simoniana
dentro de la corriente nihilista:
Esta imagen del muro sintetiza para mí muchas cosas, y
creo que también expresa una orientación cognoscitiva muy
característica de algunos poetas contemporáneos. Entre los
españoles, César Simón la ha personalizado con singular
hondura. El punto de partida de toda su obra poética y
diarística es el punto final al que llegó el Romanticismo: un
mundo desguarnecido de valores y creencias, donde el
sujeto se sabe enfrentado al enigma de su existencia a cielo
abierto, sin Dios ni dioses. Fue Leopardi quien más lúcida y
rotundamente manifestó ese nihilismo cuyo único vuelo
espiritual posible consistía en la identificación entre el
infinito y la nada. Continuador de esta tendencia ha sido
César Simón, quien asimismo ha mostrado ese “mundo
mineral, desolado, hermético”, dicho con palabras suyas
139

incluidas en la Nota de autor que escribió para Precisión de
una sombra. Heredero del desasosiego existencial de los
escritores finiseculares (especialmente de Azorín y de
Unamuno) y sobre todo de la poesía meditativa de Gil-
Albert (con Cernuda al fondo), es hora de reconocer la
importancia y el efecto de sus libros sobre buena parte de la
poesía con vocación metafísica que se escribe en las
presentes fechas (2004:195-6).
La oscilación en la percepción y poetización del muro se
desplaza por el espacio (dis)continuo que se extiende entre lo
real y lo simbólico. Mientras los primeros poemarios de Simón
presentan una poética de marcado carácter telúrico -de manera
que el punto de vista adoptado se encuentra más próximo a la
realidad fenoménica-; a partir de Quince fragmentos sobre un
único tema: el tema único y Extravío, los dos poemarios que
podemos considerar como frontera y punto de inflexión de su
escritura, nos adentramos cada vez más en el mundo simbólico
que se ha ido construyendo en las publicaciones anteriores y que
borran los límites definidos de unos muros que antes podían
tocarse con la palma de la mano y que, después, van a ser casi
invisibles. En el caso de “El centinela”, y de forma prematura,
ya se advierte el movimiento paradójico en el que se debate el
sujeto lírico:
Preparo sin empuje esta evasión,
desconfío, calculo, estoy callado.
Callarse: tocar fondo. Lo mejor.
[“El centinela”, vv.7-9]
140

Sé muy bien ser muy breve. Están mis manos
precisas, recortadas. Y es absurdo
[“El centinela”, vv.13-14]
La dualidad sigue manteniéndose en los poemas
sucesivos de esta segunda sección de Erosión, si bien lo habitual
en ellos no va a ser la convivencia de ambas perspectivas. En
otras composiciones como “Paseo en Cantalobos”, “El
desorden”, “Tapia con árbol”, “La pared” o “Las mondaduras”
encontramos un personaje que, decantado por la observación
fenomenológica de los límites, se encierra en sus propios
límites, los de su conciencia, ensimismado y atareado con su
propio misterio. Esta mirada, es decir, la de la conciencia como
atributo únicamente humano, se consolidará dando lugar en las
secciones posteriores a ese “tono más personal que impregnará
toda su poesía posterior sobre un fondo elegíaco” (Falcó,
2006b):
Me meteré en mí mismo, oh tapias viejas,
en sus rugosos muros
posaré silenciosas
mis manos.
Pensaré muy atrás, en una tarde
de invierno, sol tan débil.
Me quedaré mirando cualquier hierba,
absorta, seca, bajo el viento,
en el camino.
[“Paseo en Cantalobos”, vv.10-18]
141

El fragmento seleccionado evidencia hasta qué punto se
encuentran imbricados los motivos de la “naturaleza-paisaje”
(Couquelin, 2000:30) con la experiencia vital y temporal de la
“historia personal” del protagonista poemático, alejado
decididamente de una “visión perceptiva del ser humano en
sociedad” (Falcó, 2006b). Sin embargo, como mencionábamos
arriba, esta perspectiva se modificará en las siguientes secciones
de Erosión, manifestando una tendencia a la meditación, a la
interiorización de las vivencias o a la búsqueda del enigma de la
existencia que van a ir adquiriendo cada vez mayor importancia
en una lírica que se descubre de honda raíz filosófica.
La conexión que se establece en la escritura simoniana
entre la conciencia y la presencia de muros, tapias o paredes
saca a la superficie esas galerías subterráneas de su obra por
donde discurre la presencia de románticos como Holderlin y
Leopardi (Moreno, 2004), o de nihilistas y herméticos
contemporáneos como Celan, Ungaretti o Montale (Cabanilles,
2003; Pozo, 2005). En un mundo a la intemperie, la lírica de
Simón se erige en fiel continuadora del desasosiego existencial y
de la poesía reflexiva, intentando llevar al lector a “otro
término” mediante una sutileza perceptiva que le inocula “su
proceso de conocimiento, su lucidez y su misma ofuscación”
(Moreno, 2004:196).
El deseo de profundización en el enigma de la vida -el
“misterium tremendum” que apunta Gallego (2006b)- va a ir
relegando progresivamente la representación de la naturaleza y
de los espacios exteriores para ceder su espacio a una palabra de
los espacios íntimos que descubre el misterio de pensar(se),
142
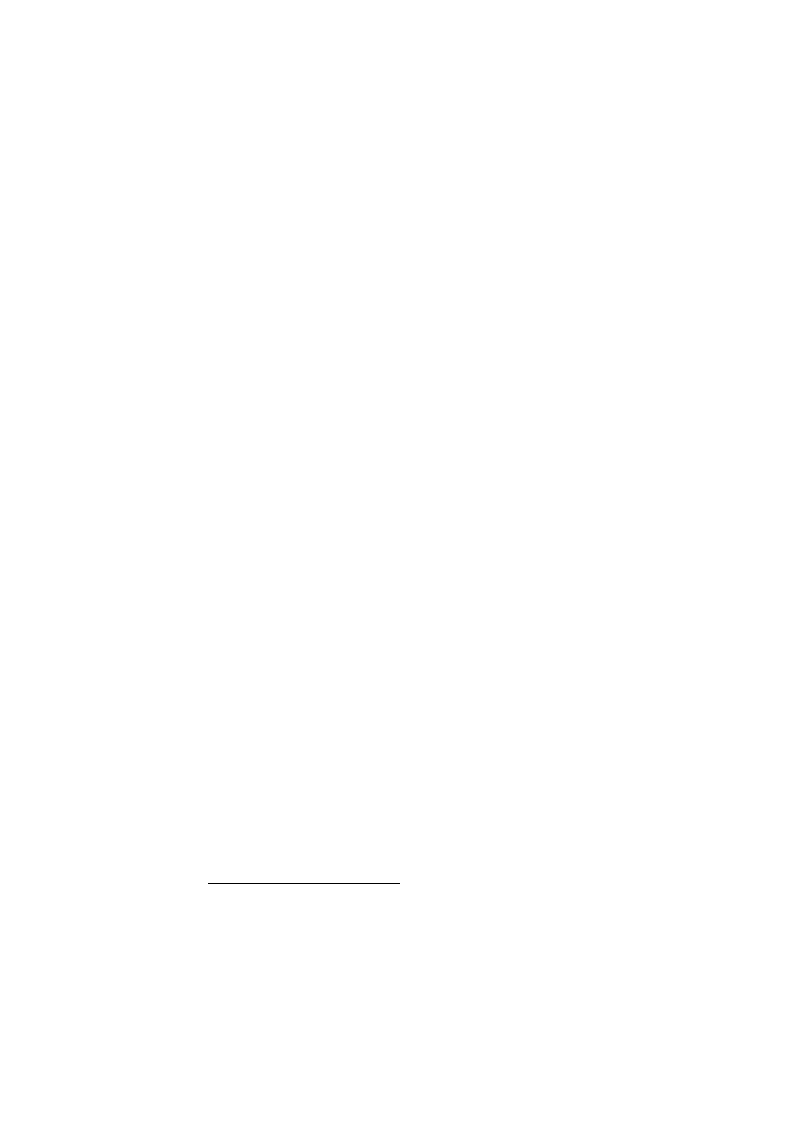
contemplar(se) o nombrar(se) mediante un gesto poemático que
quiere evocar un mundo cerrado y completo. El intento de
fijación de un ser y un mundo cambiantes se sabe, de antemano,
inútil, pero desde una perspectiva de la indagación filosófica no
se quiere renunciar a la posibilidad de apresar su esencia. De
aquí nace el tono que atraviesa toda la poética simoniana desde
la cotidianidad indescifrable hasta la voluntad de totalidad y
trascendencia (Falcó, 2006b). En este viaje hacia la interioridad
de los espacios, símbolo a su vez de la “paradoja de cosmicidad”
(Bachelard, 2000:74), el personaje poemático se aleja de los
espacios abiertos, del mar de fondo y de los paraísos perdidos
para adentrarse silenciosamente en una inmensidad íntima que
desconoce fronteras.
La tendencia a la introspección filosófica tiene
consecuencias retóricas en la escritura de Simón. La primera que
se observa es la reducción drástica de las frecuentes
enumeraciones aparecidas en Pedregal. Ahora la búsqueda de
una mayor precisión lingüística se refleja en la contención de la
dicción, generando unas descripciones mucho más breves e
implícitas que ganan en ambigüedad y desnudez. Este proceso
de depuración lingüística es fundamental porque va a marcar la
futura trayectoria de su tendencia a la esencialidad discursiva.
Ejemplo de ello son algunos de los términos referidos al paisaje,
ahora desprovistos de las extensas adjetivaciones29: “tapias
viejas; rugosos muros; silenciosas mis manos; honda biblioteca;
29 Quisiéramos recordar aquí que en muchos de los poemas de Pedregal
(1971) aparecían sustantivos complementados hasta por cuatro adjetivos
calificativos.
143

la pared; la puerta; la copa de la acacia; el cielo; el cielo de julio;
la sombra de tus manos en la pared; algún fruto; alguna piel;
algún pedazo de madera, de piedra”.
En este paisaje cada vez más desnudo, más intenso y
enigmático, encontramos elementos que ya habían aparecido en
Pedregal pero que consolidan su presencia en Erosión,
aumentando su carga metafórica: los pasos, los charcos, los
muros, los trenes o las tapias. Las isotopías semánticas que
caracterizan el universo simoniano transforman estos elementos
en símbolos, convirtiéndolos en las imágenes emblemáticas de
su estilo. La conexión entre los poemarios se percibe por la
presencia continuada de términos referidos a una “naturaleza-
paisaje” recurrente: charcos, nubes, almendros, corrales, piedras,
tapias, muros, soles, hierba, vientos, camino, cantos, vidrios,
hojas, tierra, paredes, puertas, cielo, rambla, agua, grillo,
veredas, lomas, olivos, noche, canto, ave, brisa, brazos, matas,
flores, patios, balsas, rosas, mar, río, cañones, remansos, hoces,
sombra, noche, fruto, piedra, muralla. Sin embargo, llama la
atención una innovación respecto a la producción anterior: las
tímidas referencias a un paisaje urbano -“pisos, avenida,
apartamentos”- que, hasta el momento, no había aparecido en su
lírica y que, en las entregas siguientes, adquirirá mayor
relevancia en la representación del universo simoniano.
En el paisaje mítico, unido estrechamente a la memoria
del tiempo de la niñez, tiene una gran importancia la presencia
de los trenes. En este paisaje simbólico se rememora
continuamente la referencia al tren como elemento que atraviesa
de forma veloz el tiempo y el espacio, permitiendo el enlace
144

entre el pasado y el presente, si bien ambos momentos se
encuentran en el mismo punto dentro de la singular percepción
temporal del sujeto simoniano. En este sentido es significativo el
poema titulado “El grillo”, donde se asocia el canto del grillo a
la presencia de la noche -símbolo del misterio- y del tiempo de
los trenes -símbolo de la erosión de la vida:
Ese canto del grillo,
por las veredas, lomas,
monótono, profundo,
que te hará meditar inútilmente,
como sólo es posible meditar,
[“El grillo”, vv.1-5]
Que es la constancia firme, irremediable,
de la noche, del tiempo, de los trenes,
mientras nosotros, cada uno,
evidencia su bulto en el contorno
de este extraño vacío, de esta enorme tristeza.
[“El grillo”, vv.12-16]
El silbido antiguo y profundo de los trenes no sólo acerca
hasta el presente las imágenes de una realidad pasada, sino que
implica la interiorización de esa realidad y su presencia
constante en la cosmovisión simoniana. Mientras que en
Pedregal las referencias al “trenecillo suburbano” aparecían en
dos poemas -“Tras el trabajo, a casa” y “Regreso en el trenet”-;
en Erosión hay una tercera sección que lleva por título “El tren”
145

y donde, en la mayoría de sus poemas -“La vieja silla”, “Los
ruidos”, “Elegía del trenet eléctrico”, “Regreso” y
“Meditación”-, se recurre a la presencia isotópica de trenes,
silbos, estaciones o paradas:
Se confundía todo en mi cerebro:
las voces del café, de los amigos,
las mentiras impresas, los agobios
monetarios, los tiros y las bombas.
Y un trenecillo que silbaba, lejos.
[“La vieja silla”, vv.13-17]
inmerso en los rumores que van llegando:
una moto lejana,
una puerta metálica, al cerrarse,
el melancólico silbo del tren;
[“Los ruidos”, vv.10-13]
Aquella estación. La veo.
Oigo el silbo del tren.
[“Elegía del trenet eléctrico”, vv.1-2]
Un tren que silba lleva
mi cadáver.
[“Regreso”, vv.2-3]
146

Extraño es esto: yo.
-La mágica parada
en plena noche-.
[“Meditación”, vv.1-3]
El personaje de estos versos se siente cada vez más
atrapado y absorto en su intento por discernir el tema único, el
misterio de la existencia; de ahí que a caballo entre la magia, el
recuerdo, el tiempo y la vida destaque, en el paisaje oscuro de la
noche, la última estrofa del emblemático poema “Elegía del
trenet eléctrico”. En ella, mediante el recurso a una luminosa e
impactante imagen -como un rayo cegador- , el sujeto lírico
manifiesta una vez más que la tendencia al “estar-inmerso-en-sí-
mismo de la experiencia” (Benjamin, 1999:158) cobra más peso
en sus poemas. En estos versos llama la atención la referencia
que se hace a un concepto tan vago como es el de “verdad”,
puesto que es un término raramente empleado en su lírica:
Cómo se va hacia dentro
la verdad, oh noche
perdida, circulando,
silbando como el tren
encendido.
[“Elegía del trenet eléctrico”, vv.13-17]
En Erosión, el paisaje simbólico simoniano se cierra con
una cuarta sección, “El aire”, elemento simbólico que
“representa la aspiración del poeta, ser viento que se esparce por
147

la tierra dejando que todo eche raíces en el polvo que somos”
(Falcó, 2006b). El aire es además el elemento físico que permite
la respiración, ese “inocuo” acto imparable por el que estamos
vivos. Y no sólo eso. Es también el elemento que nos permite
elevarnos más allá de la tierra a la que estamos
irremediablemente atados, provocando un ensueño de libertad
donde la imaginación, despierta o en vigilia, contempla a vista
de pájaro. Por ello afirma Bachelard en su libro El aire y los
sueños (1943) que:
Entonces se comprende que la contemplación es
esencialmente, en nosotros, una potencia creadora. Sentimos
nacer una voluntad de contemplar, que es también una
voluntad de ayudar al movimiento de lo que se contempla.
[…] Toda contemplación profunda es necesariamente,
naturalmente, un himno. La función de este himno consiste
en rebasar lo real, proyectar un mundo sonoro allende el
mundo mudo (2003:66).
En la “voluntad de contemplar” se sumergen las
composiciones del apartado “Suburbio”, “Invernal”, “La
glorieta”, “Las hierbas”, “Meditación y encuentro con la gente
del fútbol”, “El mar enfrente”, “Olivar”, “A una joven en el
parque” y “Viento en Monteolivé”. En el breve poema inicial
hallamos cuatro de los elementos que configuran habitualmente
el paisaje “exterior” simoniano -la pared, las sombras, el viento
y el sol- si bien, como se ha manifestado en los poemas
anteriores de Erosión, destaca la tendencia a los paisajes
“interiores”, a los “cuartos oscuros del cerebro” que favorecen la
148

“dialéctica de la superposición” de la que habla Bachelard para
referirse a la conexión casa-universo (2000:75) y que, en el caso
de Simón, podríamos también ampliar al concepto de cuerpo,
sede primigenia de las relaciones entre realidades sensitivas e
intelectuales. Sea como fuere, la dialéctica se dinamiza y los
espacios no se yuxtaponen, sino que se superponen yendo, en
este caso, “hacia adentro”, como indican los siguientes
ejemplos:
Los vagos pensamientos, sombras
de ropa, que zarandea el viento.
Un consumirse frío, el sol
adentro.
[“Suburbio”, vv.3-6]
Sí, las nubes.
Y no saber.
O sí.
En general, el aire.
Era allá dentro.
[“La glorieta”, vv.16-17]
La modalización primero dubitativa y después asertiva
ahonda en la ambigüedad característica del pensamiento
paradójico donde no debemos perder de vista, precisamente, la
capacidad intelectiva que distancia al protagonista poemático del
personaje colectivo que antes mencionábamos y que hallamos
149

identificado como “masa” en los versos que citamos a
continuación:
sino esta paz de estarse quietos,
de dejarse empujar, lentos, absortos,
reasumidos en la gelatina
del cuerpo, oh golpes suaves,
por la estruendosa masa del estadio.
[“Meditación y encuentro con la gente del fútbol”, vv.14-19]
La situación planteada en este poema es excepcional ya
que el protagonista poemático de la lírica simoniana es un
“personaje individual”, sin embargo, la aparición de un
personaje colectivo o social tiene la función, por oposición, de
destacar la presencia de una conciencia particular que se
distingue de todos los demás seres que pueblan los versos de
Simón porque mientras el sujeto lírico “piensa”, los otros, en el
mejor de los casos, “parecen pensar”:
Y no era esto. Más bien, piensas,
esa hierba que crece
en los ribazos, una clase
de avena. Era una hierba
que parece tal vez pensar,
rumiar en el aire que la envuelve.
[“Las hierbas”, vv.4-9]
150

El aire, el paisaje aéreo que envuelve al personaje
atento y observador de los versos, se complementa no sólo con
el paisaje de raíz telúrica -como es el caso de “Las hierbas”-,
sino también con la presencia del paisaje marítimo que con su
brisa -variante del aire- trae a la memoria el recuerdo del paso
del tiempo, de la vida, constatando así su única realidad: la
existencia misma. Muestra de ello es la reflexión vital con la que
el poeta se sitúa ante la contemplación del mar en un día de
abril:
Ser, entre los geranios, las palmeras,
todo cubriéndolo las hojas,
en esta sombra, y esta luz. Silencio.
Y esta brisa inconcreta, vaga, honda,
lejana, como el tiempo de la vida.
[“El mar enfrente”, vv.1-5]
Dentro del canto general a la naturaleza y a la vida desde
la conciencia lúcida que se inició con Pedregal y que continúa
en Erosión, llama la atención la presencia, todavía reducida, del
tema de la muerte. En este caminar incipiente, detenido, lento,
no tiene aún cabida la presencia angustiosa de la muerte aunque,
a diferencia de lo esperable, no se percibe como una realidad
futura, sino como una realidad instaurada en un presente muy
cercano. La percepción de la temporalidad simoniana se
caracteriza por esta simultaneidad del tiempo y del espacio,
151

como nos muestran los dos últimos versos del poema “Las
hierbas”:
Tú vas a lo que eras. Tal vez tengas
vocación de cadáver.
[“Las hierbas”, vv.23-24]
Esta “vocación de cadáver”, esta muerte alargada en el
tiempo no es más que una presencia constante, un instante en el
hic et nunc del sujeto lírico que, como dijimos, es el punto final
necesario en función del cual se adquiere la conciencia
problemática del ser. El tópico del “vivir muriendo” pertenece a
la tradición de los poetas místicos; así como la tópica del “paraje
ameno” responde a la tradición clásica y renacentista. Lo que
nos interesa destacar en este momento no es tanto la presencia
de las fuentes, sino la recreación de las mismas desde la
perspectiva simoniana porque, como sugiere Cabanilles, “no
existe el ojo inocente” (1996:172). En el caso del “locus
amoenus”, según Curtius, los elementos que componen el
paisaje ideal son: “un árbol -o varios-, un prado y una fuente o
arroyo; a ellos puede añadirse un canto de aves, unas flores y,
aún más, el soplo de la brisa” (1999:280). Este paraje idílico es
habitual en los textos simonianos, sobre todo en los de la última
etapa, pero aparece ya en Erosión impregnado de esa
“mortalidad” inherente al pensamiento artístico del siglo XX:
152

Y sí, la muerte es esto:
tú, criatura, ahora,
apoyada en el árbol,
conversando, jugando,
con el otro.
[“A una joven en el parque”, vv.1-5]
La cotidianidad de la visión que se produce en el parque
-trasunto del árbol o bosque clásicos- se diluye en el fatalismo
cósmico de un mundo “mal hecho” -empleando una expresión
de Simón- en el que, sin embargo, la conciencia tiene todavía un
elemento de salvación al cual aferrarse: el lenguaje. En Pedregal
hemos asistido a la descripción atenta de una vivencia pegada a
la tierra, pegada a cada uno de los animales, de las plantas, de
los espacios y de los seres que la pueblan. La conmoción ante la
existencia, ante el misterio del universo y ante el hombre como
sujeto consciente dentro de su seno se ha traducido en una
particular cosmogonía simoniana que, observando
minuciosamente todos los atisbos de la realidad, intenta
escudriñar su origen y su evolución. A pesar de la imposibilidad
misma de esta ardua tarea -de donde se deduce, en ocasiones,
cierto tono pesimista por parte del sujeto lírico-, el protagonista
poemático no renuncia a dar fe de la cruel belleza de la
existencia y, en consecuencia, se convierte en un fiel fotógrafo
amante de la (im)perfección de la vida. En cambio en Erosión
nos encontramos con un último poema -“Viento en
Monteolivé”- donde el sujeto lírico antepone la presencia de las
sensaciones a la insuficiencia del lenguaje. Este poema presenta
153

una temática muy poco frecuente en la lírica simoniana y de ahí
su excepcionalidad, ya que Simón lo consideraba una poética.
En él se concibe la palabra como una “sombra consciente” (v.7)
rescatadora de la belleza y del tiempo, en suma, de la vida. La
meditación sobre el sentido exacto de la palabra, ese “espejo
transparente” (v.5) que “nombra sin enturbiar” (v.15), pasa a
formar parte de la reflexión más amplia que se propone en el
libro, es decir, pasa a formar parte del “propio meditar sobre el
misterio de la existencia” (Más y Costa Ferrandis, 1978):
Palabra, no destruyas
en torno a ti la muerte,
lo que las manos tocan sin romperlo,
esa vasta molicie,
espejo transparente, este suceso
del viento en los olivos.
Sé una sombra consciente
que todo lo recubra sin mancharlo.
Mano absorta, ve al fondo,
mira el sembrado en plata de las copas.
para cada silencio, un tenue grajo;
roza el tronco, la piedra;
traza despacio, sin extremar nada,
esa gran curva lenta que se cumple;
nombra, pero no enturbies
aquel cielo del charco, bien inmenso,
grave mueca que fuimos y que somos.
154

Como anuncian los versos finales de Erosión, el
personaje poemático manifiesta su firme creencia en la palabra
clarividente y creadora de sentido que está supeditada a la
percepción sensible de las cosas. De ahí que Carnero
tempranamente reconociese en César Simón a un poeta
“experiencial” (1983:29) o que Miguel Más y Jesús Costa, a
propósito de unas notas sobre Erosión, comentasen la función
“rescatadora” de su lenguaje poético:
[…] esa precisión evocadora de sensaciones a través de su
correlato real es fruto, no de un estilo más o menos
inconsciente, sino de una radical toma de postura ante la
poesía y sus mecanismos expresivos. Concepción del
lenguaje poético que llamaríamos rescatadora, fijación de
aquello que el ser, incapacitado por su dinamismo temporal,
está posibilitado de apresar: la vida en su fugacidad
(1983:37).
La reiteración constante a lo largo del poema entre la
palabra y la mano se desgrana a través de una serie de acciones -
“tocar, recubrir, ir al fondo, mirar, rozar, trazar, nombrar”- con
las que se evidencia la importancia que otorga el sujeto
simoniano al “sentimiento de las cosas”. De aquí surge también
la perspectiva contemplativa del sujeto lírico como mecanismo
de construcción poética y, en consecuencia, como actitud
estética que “no se despega de lo sensible” y que no sesga su
“raíz terrenal”. César Simón nunca escribió poéticas al uso, pero
sí que apuntó claramente sus ideas estéticas en artículos o
entrevistas. Destaca, por ejemplo, la semblanza que hizo de Juan
155

Gil-Albert ya que, al comentar la escritura de su primo,
descubría paralelamente algunas de sus propias claves de estilo:
Rápido y dilatado, así era Juan. Rápido para intuir,
dilatado para ir decantando lo intuido (1996a:42).
Si hubo algo primordial en Juan fue la intuición silenciosa
con que contemplaba. De ahí nace toda su obra; lo que no
nace de ahí es especulación de cabezas parlantes
(1996a:42).
Pero era cuestión de la sencillez, de la contención, y,
sobre todo, de la disciplina, lo que acabó presidiendo la
estética de Juan (1996a:50).
Quizá también en el universo ideal, manteniendo un
estrecho contacto con lo sensible. Nada de perder ese
contacto para moverse en el supuesto mundo de lo
puramente inteligible. No, lo decisivo es lo físico. Pero lo
físico para remontarse desde allí…sin dejar de sentirlo
(1996a:56).
En Juan Gil-Albert la inmersión en lo sensible se proyecta
yo diría hacia lo alto -más que hacia lo abstracto, que no es
necesariamente alto, sino que pretende serlo-, y no secciona
en ningún momento la raíz terrenal (1996a:56).
La perspectiva contenida, intuitiva, contemplativa,
hímnica y elegíaca, inmersa en lo profundo pero con vocación
de lo alto, aderezada con su “verbo inconfundible” es la que
rememoraba César Simón a propósito de los versos de Gil-
156
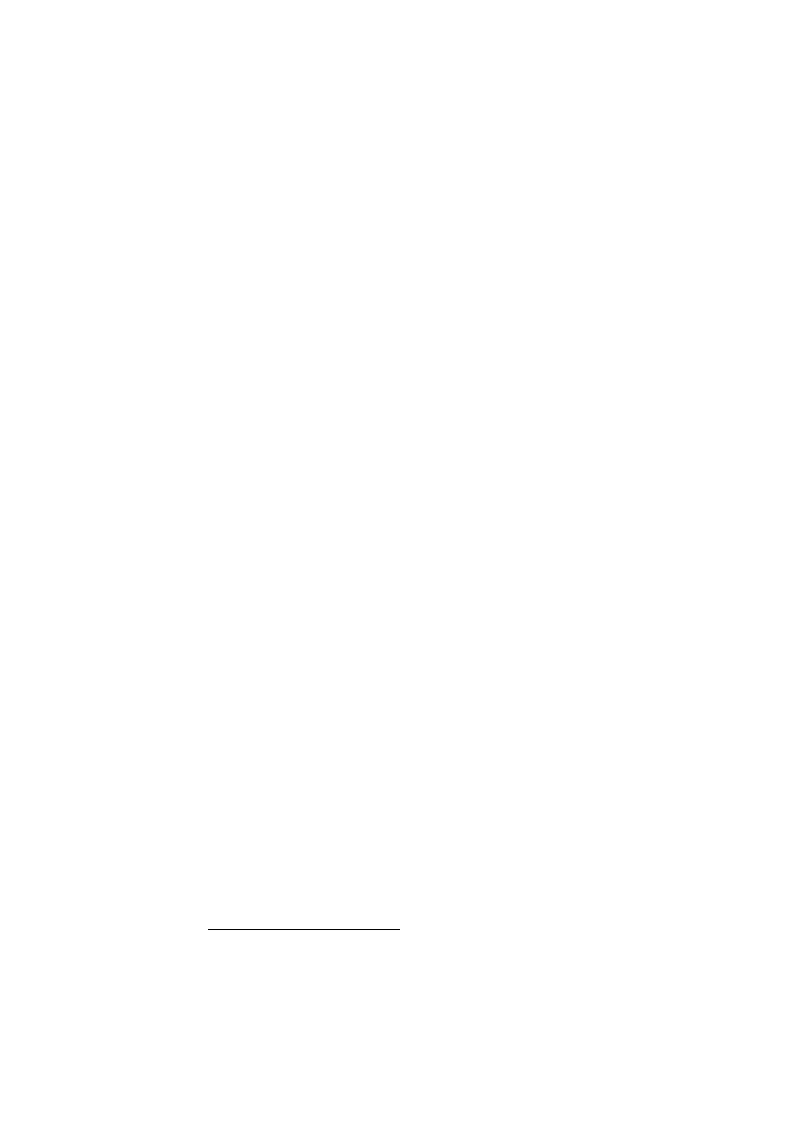
Albert. Sin embargo consideramos que esta poética podría
aplicarse también a sus propios versos ya que, en palabras del
mismo Gil-Albert30, la actitud “absorta” y “no racional” va
ligada a una palabra “emotiva”. En medio de este juego de
espejos se alza el último poema de Erosión donde se funden la
contemplación, el misterio y la obsesión por la naturaleza, es
decir, los elementos que, según Carnero, van a mantener la
conexión entre las dos entregas primeras y Estupor final, obra en
la que se observa un “enorme salto cualitativo” (1983:31).
30 Vid. pág. 130.
157

II.3.- ESTUPOR FINAL (1977)
La evolución que se producía en el paso de Pedregal a
Erosión se mantiene en la tercera entrega de César Simón
porque, como ha indicado José Luis Falcó, este libro es “síntesis
y superación de los precedentes y punto de inflexión del que
derivará su poética posterior” (2006b). En esta ocasión se trata
de poemas escritos entre 1971 y 1977 que, manteniendo la
propuesta de lectura establecida en el poemario precedente, se
dividen en dos grandes secciones: “El origen de la consciencia”
y “Estupor”. La segunda de ellas, a su vez, se subdivide en otros
cuatro apartados de epígrafe no menos simoniano: “Caminos de
herradura”, “Los dioses lares”, “De cómo pierdo el tiempo en
esta heredad” y “Sombra sin cuerpo”. Es importante señalar que
todos los elementos empleados en los títulos -la consciencia, el
estupor, el camino, los dioses, el tiempo, los cuartos, las
sombras...- ya se encontraban presentes en el universo
representado en Pedregal y Erosión, lo que confirma su carácter
de signos “vacíos” (Talens, 2000) recurrentes en una escritura
lírica cada vez más depurada y exigente que, progresivamente,
los va modelando como estilemas particulares de su
cosmovisión.
Estupor final plantea sin más dilaciones lo que tanto el
autor como algunos críticos han considerado su principal tema
poético -o “único”-: la extrañeza del ser consciente. Ahondar en
esta dirección significa reforzar la perspectiva unitaria del
universo monolítico de Simón; hecho que, sin embargo, no
niega la evolución y el dinamismo de la obra -tal y como
158

venimos manifestando. Desde este punto de vista consideramos
importante indicar cómo se enfrenta el sujeto a la textualización
del mundo porque, en este aspecto, radica la originalidad del
poemario. La estrategia discursiva que aúna las focalizaciones
anteriores y las supera es la ironía ya que, fingiendo no saber, el
poeta “delator” del primer poema contempla fría y
distanciadamente ese ser-en-el-mundo, “pero ahora como
proceso histórico desde el origen del hombre” (Más y Ferrandis,
1978; Falcó, 2006b). La actitud irónica y denunciadora de la
primera parte se convertirá en desdén e indiferencia ante “un
modo primario de estar en el mundo y sin el cual no hay
participación en él” (Falcó, 2006b), como evidencia el breve
poema “Con qué ignorancia arrulla la paloma”.
La síntesis que supone Estupor final se detecta también
inicialmente en las citas que enmarcan el discurso lírico. La
diferencia de tono estriba en la aparición de citaciones a modo
de pórtico -antes inexistentes-, referencias que además se
caracterizan por emplear registros alejados de la escritura
poética:
En verdad que, para un geólogo imaginario que viniera
mucho más tarde a inspeccionar nuestro globo fosilizado, la
más sorprendente de las revoluciones experimentadas por la
Tierra se colocaría sin equívoco al comienzo de este
periodo, que se ha llamado de manera tan justa el
Psicozoico. (Teilhard de Chardin)
Pero resulta que, desde un punto de vista anatómico, el
rasgo más característico del hombre no es su cerebro, sino
159
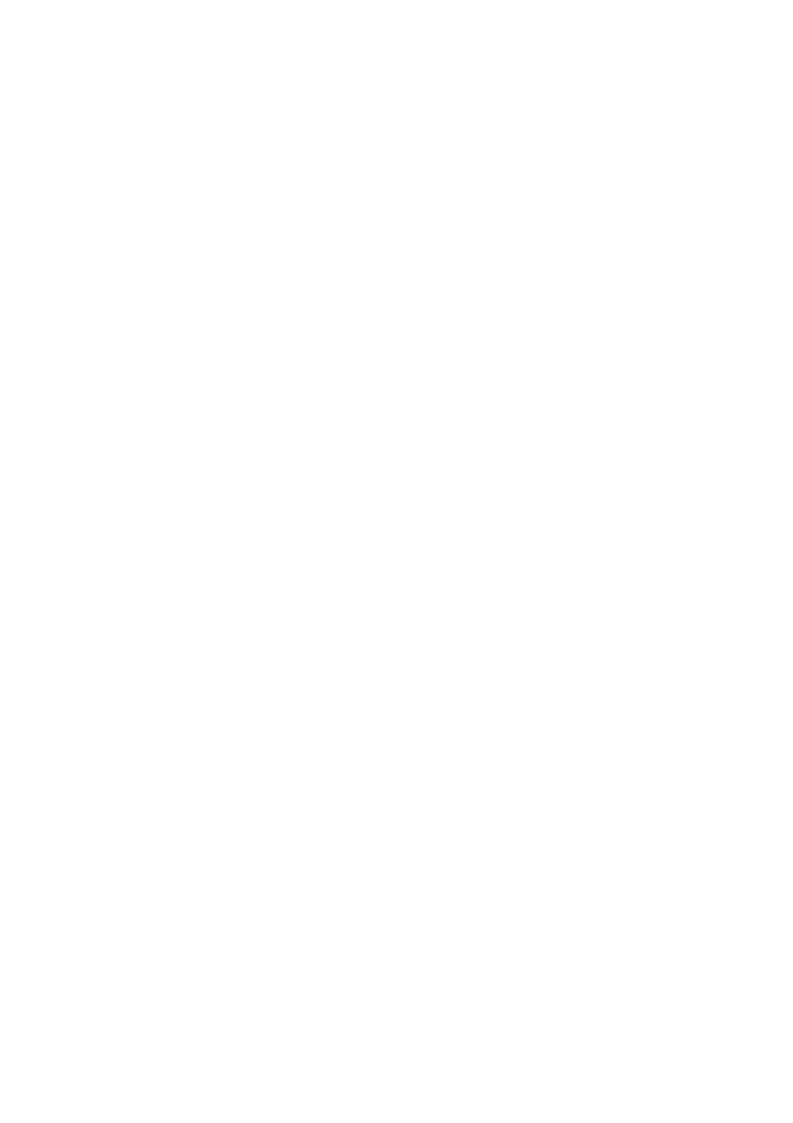
sus nalgas; y, por lo que a ellas respecta, la forma de la
pelvis y de los huesos de la cadera de los australopitécidos
no deja lugar a dudas: andaban tan erectos como nosotros.
(J. Maynard Smith)
Precisamente fue la consecuencia de estas grandiosas
emigraciones, y durante el desarrollo de las mismas, cuando
el hombre llegó a ser un hombre auténtico, psíquica y
físicamente hablando. (Gustav Schenk)
Simón manifestó en diversas ocasiones la pasión que
sentía por el ensayo y por ámbitos del conocimiento como la
ciencia o la filosofía de la ciencia (Palacios, 1997:11); variedad
de intereses y lecturas de las que da constancia en la prosa de
sus diarios. El empleo de una citas donde aparecen términos
como “psicozoico, australopitécidos y emigraciones” genera el
efecto de extrañamiento deseado en el lector y anticipa la
perspectiva irónica que va a mantenerse a lo largo del libro. La
cuestión del psiquismo dentro de la historia de la evolución
humana aúna los tres fragmentos y da paso a su proyección e
interiorización en y desde la escritura.
Dado que en este apartado del segundo capítulo estamos
analizando las relaciones entre sujeto y paisaje, hemos de
precisar que la primera sección del poemario se aleja
considerablemente de esta cuestión que, en cambio, sí que está
más presente en la segunda sección. Ello implica que el
detenimiento en el análisis de la naturaleza-paisaje no podrá ser
tan extenso como en los casos anteriores, ya que la temática se
dirige principalmente hacia “el origen de la consciencia” -
160

aspecto tratado en el capítulo III de esta tesis doctoral y que se
dedica a la poética de la conciencia. A pesar de esta diferencia
sustancial entre ambas partes y dada la multiplicidad de planos
de la escritura lírica, también en la primera parte del libro
encontramos algunos poemas con referencias interesantes:
Me detengo junto a la cal.
Ante el estupor de mis ojos
se cruza el cielo, se coloca el árbol,
se inmoviliza el muro.
Lo de siempre.
[“La carroña”, vv.4-8]
El mundo posee este olor de la hoguera,
la pátina de la escarcha. Y el viento.
Subrayo mi insignificancia.
[“Cabalgada”, vv.4-6]
Hay esta vieja fidelidad a la umbría,
estas arcillas fosforescentes,
esta mueca respetuosa y vaga
que se desvanece por los barrancos.
[“Oráculos”, vv.8-11]
Pero de pronto soplan los vientos
sobre la pared del aprisco,
y viene el emigrar,
el estupor del charco,
el gran azul del frío.
[“Proseguir”]
161

Aunque las menciones del paisaje sean escasas -
comparadas con los poemarios anteriores-, en los ejemplos
aducidos aparecen de nuevo retratados los elementos
paisajísticos que “textimonian” la presencia del mundo en los
versos de Simón y que insisten en la configuración de su paisaje
simbólico: “muro, cielo, árbol, hoguera, escarcha, viento,
umbría, arcillas, pared, charco”. En este “textimonio” es
fundamental la relación que mantienen con la mirada del sujeto;
una mirada de profundo estupor que se sumerge en la
cotidianidad del asombro con versos como “Ante el estupor de
mis ojos”, “Lo de siempre”, “Subrayo mi insignificancia”, “esta
mueca respetuosa y vaga” o “el estupor del charco”. Desde esta
perspectiva nos interesa destacar el diálogo que se establece
entre dos de los versos apenas mencionados: entre el estupor de
los ojos y el estupor del charco. La interrelación de ambos
elementos la pone de manifiesto Bachelard cuando establece un
paralelismo entre los ojos y el charco (2002:54) pero, más allá
de esta identificación inicial, enuncia un principio aplicable a la
obra de Simón y que define con exactitud su escritura al decir
que “un charco contiene el universo” (2002:83). Esta afirmación
nos permite captar “lo absoluto del reflejo” (2002:78) que
también se da entre otros elementos, como el lago y el cielo -que
en nuestro caso podría considerarse como la visión del charco.
Este concepto es la antesala de la “pura visión o visión solitaria”
(2002:81) porque:
En esta contemplación en profundidad, el sujeto también
toma conciencia de su intimidad. Esta contemplación no es
162

pues una Einfühlung inmediata, una visión sin reserva, sino,
más bien, una perspectiva de profundización para el mundo
y para nosotros mismos. Nos permite mantenernos distantes
ante el mundo. Delante del agua profunda, eliges tu visión;
puedes ver, según te plazca, el fondo inmóvil o la corriente,
la orilla o el infinito (2002:83).
Desde su “profundización para el mundo” el sujeto
contempla un estupor que todo lo impregna -sus ojos, el charco-,
un estupor que aparece asimismo en la naturaleza-paisaje que
contempla al hombre porque “las cosas”, en el universo de
Simón, también “nos piensan” -como afirmó De la Peña en
1978. A través de la contemplación mutua desde el sujeto hacia
el paisaje y viceversa se crea un espacio común, el texto, donde
confluyen ambas miradas y que se caracteriza por una
perspectiva “bisémica” -según la terminología de Más y
Ferrandis (1978):
César pertenece de lleno a la corriente machadiana, donde
el lenguaje poético recoge la pura realidad exterior pero
personaliza su contemplación por el poeta, es decir, es una
poesía esencialmente bisémica, donde las sensaciones, las
emociones, resultan de la contemplación del paisaje yerto.
Y no podía ser de otra manera con la vocación
fundamentalmente filosófica del poeta. De aquí el que sus
elementos de paisaje sean cotidianos, que nosotros mismos
podemos contemplar y a los que el poeta añade su nota
personal.
163

Los elementos cotidianos reiterados en la primera
sección de Estupor final siguen siendo el viento, los recuerdos,
la carne, los trenes, los grillos, el azul, la sombra o la muerte.
Todos ellos son motivos de marcado carácter simoniano que
están presentes desde el inicio de esta aventura del lenguaje y
forman parte un viaje “desolado” -según J. Muñoz (1996)-
iniciado con Pedregal y que se dirige “a la plenitud del vacío; al
corazón del monstruo insaciable: la propia conciencia”:
Pedregal marca el inicio de un viaje desolado, largo,
supremamente rico en la desnudez verbal, a lo hermético.
Un viaje que se autoinstituye en exploración vigilante del
horizonte esencial de esas realidades trascendentes en su
inmanencia e inmanentes en su trascendencia que el poeta
descifra y crea a un tiempo: un viaje a la plenitud del vacío;
al corazón del monstruo insaciable: la propia conciencia /
ojo insomne del poeta que da en volver sobre sí misma; a la
huida sin sutura [...]; a la verdadera realidad [...] ...y que
terminará por ofrecérsenos, en Extravío, en clave
inevitablemente vitalista, sí, pero de un vitalismo
paradójico, agónico: rostro último de ese mismo vacío que
pauta el paisaje construido por César Simón en su largo
viaje iniciático al éxtasis de una celebración al tiempo
necesaria e imposible (1996:14).
164
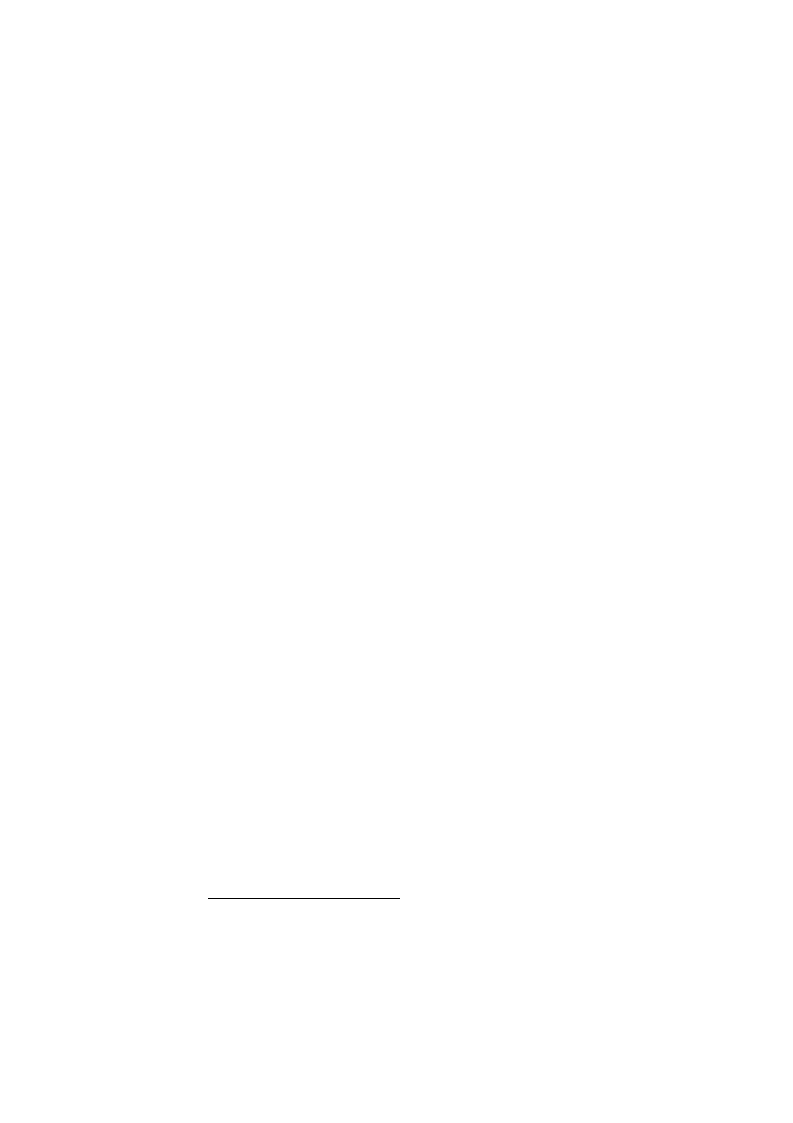
Como sugiere Muñoz, el “viaje iniciático” que se
propone en la lírica de Simón desde Pedregal hasta Extravío31
está marcado por un “vitalismo paradójico” que transita por los
huecos del mundo, entre los vacíos de sentido que el lenguaje -el
texto- se encargará de (re)llenar. Esta operación de aprehensión
de la realidad, en la que también está inserto el paisaje, se
desliza desde la “cotidianeidad inteligible” hasta la
“indescifrable”, evidenciando que es “explicable tal vez al
detalle, pero incomprensible en su todo” ((Falcó, 2006b). Los
versos de “Tanteos” ya lo evidenciaban:
Es imposible
no saberlo.
Y, sin embargo
es. Es y será
y siempre fue: no lo sabemos.
Tantear, ver, tocar o averiguar con cuidado el mundo -y
su paisaje- se convierten en operaciones decisivas en Estupor
final, donde todas las acciones -o miradas- insisten en afirmar la
existencia de una conciencia individual y limitada que se sabe
“ser-en-el-mundo”, frente a una conciencia ignorante e
inconsciente. Así lo remarca el primer poema del libro,
“Delator”, que se cierra con un contundente “Os contemplo”
(v.9) y que, continuamente metamorfoseado, aparece en muchas
de las composiciones de esta sección. Un claro ejemplo de esta
31 Muñoz hace referencia a Extravío como parada final del viaje porque en el
momento de la publicación de su artículo, 1996, era el último libro publicado
por César Simón.
165

reiteración sería el verso “Soy. Y lo sé. Y os miro”,
perteneciente al poema “Asalto”; o los versos inquietantes de
“Avanzamos” donde la mirada pertenece a una conciencia
monstruosa: “Pero entre hueco y hueco se asoma mi conciencia,
/ ese monstruo hialino que os contempla” (vv.4-5). La
contemplación del sujeto se sitúa ante el paisaje engañoso, sede
de un juego de reflejos, e intenta poner en evidencia los
mecanismos de la “desdoblada operación hipócrita”, es decir, la
mirada y la conciencia de la mirada:
La tarde es este océano inverso.
Os contemplo en su juego de vidrios,
desdoblada operación hipócrita,
Tranquila, rebozada de grasa.
Soy. Y lo sé. Y os miro.
[“Asalto”, vv.4-8]
¿Qué hacer? Siento grueso mi cuerpo,
Como en la cuadra la presencia del mulo;
crezco, me veo, como un candil de choza
subsumido en las tinieblas del monte.
[“Reflexión”, vv.7-10]
Este ver, y saber ver(se), se focaliza de forma más
concreta a través de la naturaleza- paisaje en la segunda sección
de Estupor final, que se abre con la composición “Rambla
abajo”, donde la imbricación de la naturaleza y de la consciencia
vuelve a ser el principal punto de reflexión lírica. En estos
166

versos se insiste en la perspectiva de proximidad, en la
contemplación de lo cercano, es decir, de lo cotidiano que
mencionábamos anteriormente y que es símbolo de lo
cognoscible, si bien nunca es comprensible en su totalidad
puesto que la presencia del muro32 así lo confirma:
Contempla lo cercano,
su triste violeta.
Retira su medida,
se pliega al ser, avanza
hasta los muros.
[“Rambla abajo”, vv.4-8]
El “plegarse al ser” genera esa sensación de curvatura de
un sujeto que se comprime y que se va doblando para poder
tocar el otro extremo, simbolizado ahora bajo el peso remoto de
la piedra, una “presencia sin mentira” cuyo roce reaviva la
(des)esperanza de un sujeto que, como en otras ocasiones,
recurre a una modalización dialógica para mostrar de forma más
enfática su pesadumbre:
¿Para qué tocar esa piedra,
una presencia sin mentira?
Andar es indudable.
Sentir no es una mueca.
32 El valor simbólico del “muro” ha sido analizado anteriormente en este
capítulo con motivo de la sección de Erosión que lleva el mismo título.
167
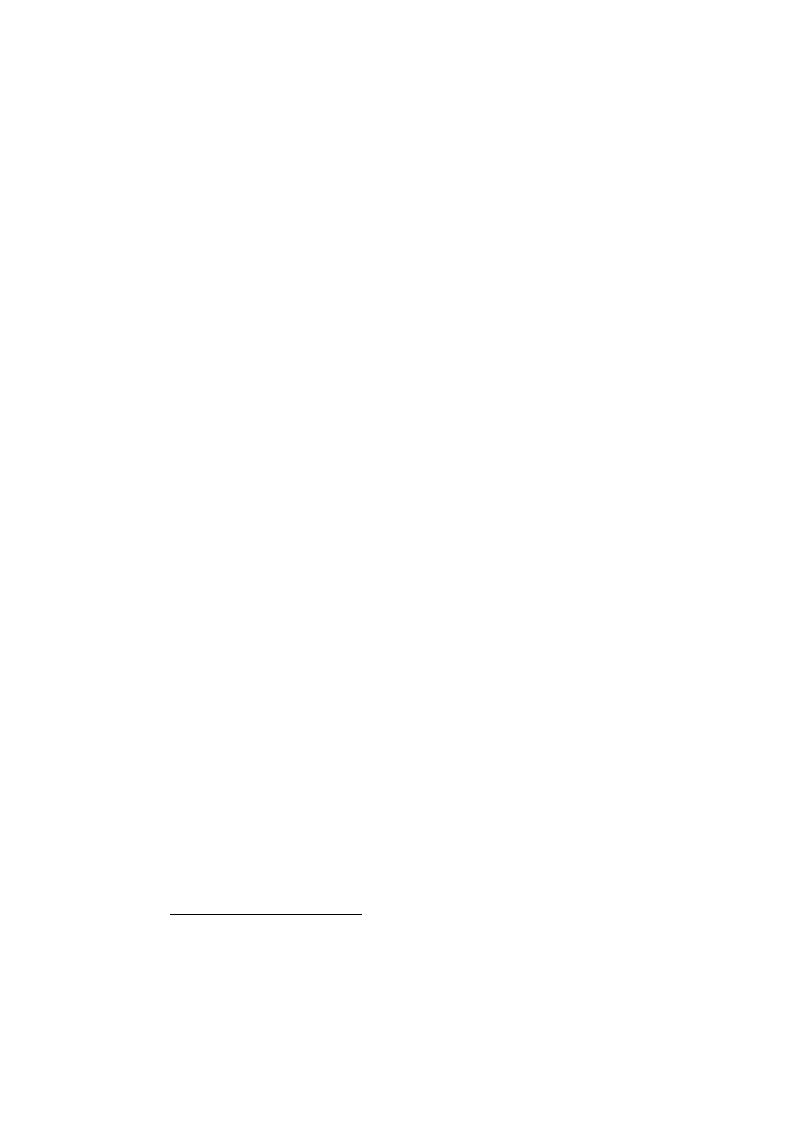
Y ver, y saber ver (cuando no es nada
lo que se ve y cuando, simplemente,
se enfría).
[“¿Para qué tocar esa piedra?”]
La reiteración en la condición de la visibilidad es
doblemente importante si tenemos en cuenta que no sólo se trata
de “ver”, sino de “saber ver”. Ya mencionamos la opinión que al
respecto mantenía Schopenhauer33 y a ella se suma Simón, pues
el refinamiento de la vista es de tal grado en el poema que
alcanza incluso “lo que no se ve”, en consecuencia, lo que se
percibe o intuye. Así, de nuevo, el paisaje -en este caso el roce
de una piedra- va conformando al sujeto que lo contempla y es,
asimismo, conformado dentro de la espiral de la conciencia
indagadora. Lo visible y lo invisible caminan de la mano,
subyacen al “mirar ordinario” de quien camina:
Lo que resulta incuestionable y sin embargo nada representa
es evidente que subyace al mirar ordinario, tal vez,
la curva plateada, algo que se ve al sesgo,
que de repente cuaja en las mejillas y pende de los espacios
vacíos,
algo celeste y frío: un charco. El charco. Quien camina.
[“He intentado reflexionar”, vv.21-25]
33 Vid. pág. 92.
168
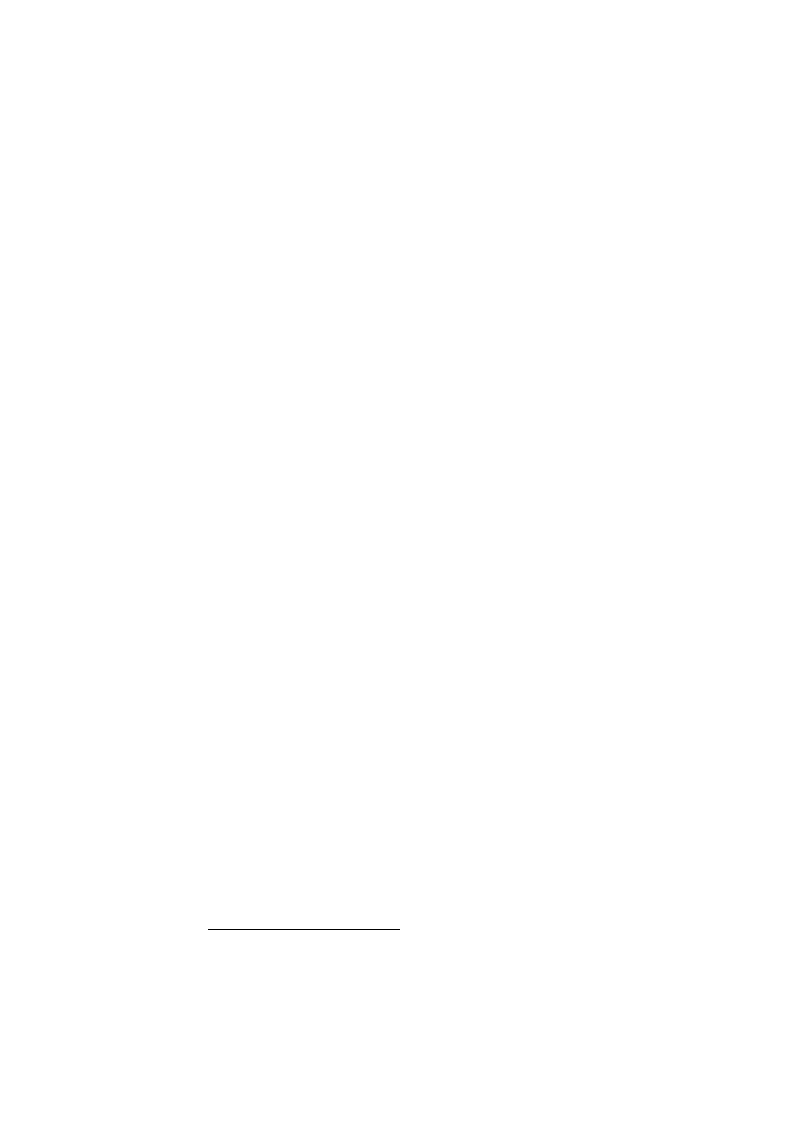
Y en la frontera de lo (in)visible, el charco34, esa
superficie capaz de abismarnos en el infinito o de mostrarnos un
rostro cercano. La potencialidad de su reflejo permite al sujeto
que primero fije en él no su mirada admirada o extraña -como
indica su etimología “mirari”-, sino su vista o capacidad de
percibir por los ojos -como indica el étimo “videre”. Pero, con
segundo movimiento, le recuerda que ver no es suficiente, sino
que hay que ver “al sesgo”, en curva, oblicuamente. Este ángulo
visual es el que adopta el sujeto en su práctica del vivir
cotidiano como un “vivir en vilo” (“Los textos que anotaba”),
como un estremecimiento que empapa las estancias, las
habitaciones y los cuartos por donde un cuerpo, abierto al rito de
la carne, se desliza:
Y la muchacha esperaba, cuando mi mano le rozó el cabello
y sentí henchirse su respiración y entornarse sus ojos de
[ansiedad,
mientras se oía el vacío del desván y se filtraban las luces,
formando apenas rayas, bajo las puertas rotas y comidas.
Entonces la muchacha y yo nos pusimos en pie para
[comenzar ese rito
viejo como enganchar o desenganchar los caballos
o amortajar los cadáveres.
[“Aquella luz”, vv.26-32]
El fragmento que hemos seleccionado pertenece al
poema “Aquella luz” -de la sección “Los dioses lares”- y ha sido
34 Vid. pág. 162.
169

considerado uno de los textos emblemáticos de Simón (Cabrera,
1996), siendo recogido en las antologías que se han publicado de
su obra. En esta sección de Estupor final se concentran diversas
composiciones -como “Nadie vendrá” o “Bauernhof”- en las que
se textualiza la tendencia epicúrea de su lírica (Cabanilles, 1996;
Pozo, 2001). Sin embargo, la elección de “Aquella luz” está
motivada porque en los versos finales el sujeto introduce
estrategias discursivas y símbolos que van a marcar la transición
hacia los poemas finales y, por supuesto, hacia la publicación
inmediatamente posterior. En primer lugar su mirada se
desdobla en la de una rata o en la del hombre del retrato. Este
desdoblamiento provoca un distanciamiento inmediato e
introduce un elemento de extrañamiento: la mirada del otro. En
segundo lugar, el juego de miradas apunta a una “nueva escisión
de la conciencia” donde el protagonista mira y ve a alguien que
le mira, “su propio símbolo, una sombra, una luz absorta”
(Falcó, 2006b):
Vi entonces tras su nuca por la puerta al zaguán
una rata husmeando y, luego, en el gran hueco,
como una sombra, como una luz absorta.
Allá arriba el hombre del retrato, las cazuelas metálicas,
el frío de la estancia mortuoria con las grandes camas,
el rancio olor de la vieja almazara del XVIII.
[“Aquella luz”, vv.36-41]
El recurso al desdoblamiento introduce a su vez en
escena dos de los elementos que van a adquirir gran importancia
170

en su escritura posterior: las sombras y las estancias -o casas-
deshabitadas. En este caso concreto la sombra es símbolo del
protagonista poemático y culmina un proceso que ya había
comenzado en Erosión con la presencia de “bultos”. En este
viaje hacia la desnudez, hacia “lo esencial”, se ha pasado de la
figuración concreta de los protagonistas poemáticos de Pedregal
a los bultos desfigurados de Erosión hasta llegar, en un proceso
imparable, a la sombra descarnada de Estupor final. Por ello no
es casual que la última sección de este poemario lleve por título
“Sombra sin cuerpo”, así como que el siguiente libro se titule
Precisión de una sombra. A partir de “Aquella luz”, como
indica Falcó (2006b), “adquiere continuidad la representación de
ese sujeto como sombra y de la escritura como sombra de ese
sujeto”:
La sombra está en la estancia
sobre el cuadro de sol.
Nada se escucha, menos las esporas de luz.
Se siente el bulto de quien respira,
su atención expectante, remota.
[“Sombra sin cuerpo, II”]
Se ha hundido en los oídos de la tarde
más lejos su silencio
en medio de este cuarto, tenebroso de luz.
[“Sombra sin cuerpo, IV”, vv.4-6]
171

Las sombras sin cuerpos que recorren toda la sección
están huérfanas, no tienen cuerpo al que dibujar, imagen a la que
referirse, templo en el que ocultarse. Las sombras vagan y
respiran dentro de unas estancias, de unas casas vacías qua
acabarán convirtiéndose también en “símbolo del protagonista
poemático, llegando hasta Templo sin dioses y El jardín” (Falcó,
2006b). El sujeto lírico vaciado de carnalidad busca un refugio,
un cuerpo, una casa, un escenario que finalmente se impone y lo
condena a la desaparición en el poema final “Sombra sin cuerpo,
VII”:
La sombra se ha movido.
Parece meditar fijamente.
Se ha grabado un segundo con más fuerza
sobre el yeso del cuarto. Retrocede de pronto.
Se acorta sobre sí misma.
Nadie.
172

II.4.- PRECISIÓN DE UNA SOMBRA (1984)
El sentimiento de desnudez que cierra Estupor final y la
sensación nihilista que lo atraviesa siguen presentes en
Precisión de una sombra. De este modo se evidencia cómo la
evolución de la poesía simoniana “responde a un movimiento
constante de ampliación y de recuperación que le confiere una
fuerte estabilidad y una unidad significativa” (Falcó, 2006b).
Desde esta perspectiva destacan especialmente dos de las seis
partes que componen la nueva entrega: “Diario de Santa Pola” y
“Santuario”. En los poemas en prosa -según Falcó- del “Diario”
se retoma la figura del protagonista poemático en tercera
persona que continúa absorto en la extrañeza de su conciencia y
que, como en Estupor final, desde un tono elegíaco insiste
reiteradamente en las sensaciones y en el espacio que todo lo
penetra. En “Santuario” aparecen de nuevo las estancias
deshabitadas que, trasunto del sujeto lírico, acababan
convirtiéndose en símbolo del personaje mismo.
Estos elementos comunes que confieren uniformidad a la
poética de Simón se detectan también en la recurrencia del viaje
como elemento conformador de la escritura. El viaje exterior
que el sujeto lírico proponía a través de los poemas de Pedregal,
Erosión y Estupor final sigue presente en algunos de los
apartados de Precisión de una sombra -“Diario de Santa Pola”,
“El viaje”, “Prosecución del viaje”- si bien, tanto en ellos como
en los tres restantes -“Un alto en el camino”, “Santuario”, “La
respiración monstruosa”-, comienza a manifestarse con diferente
grado de intensidad un paisaje interior. Esta nueva dimensión
173
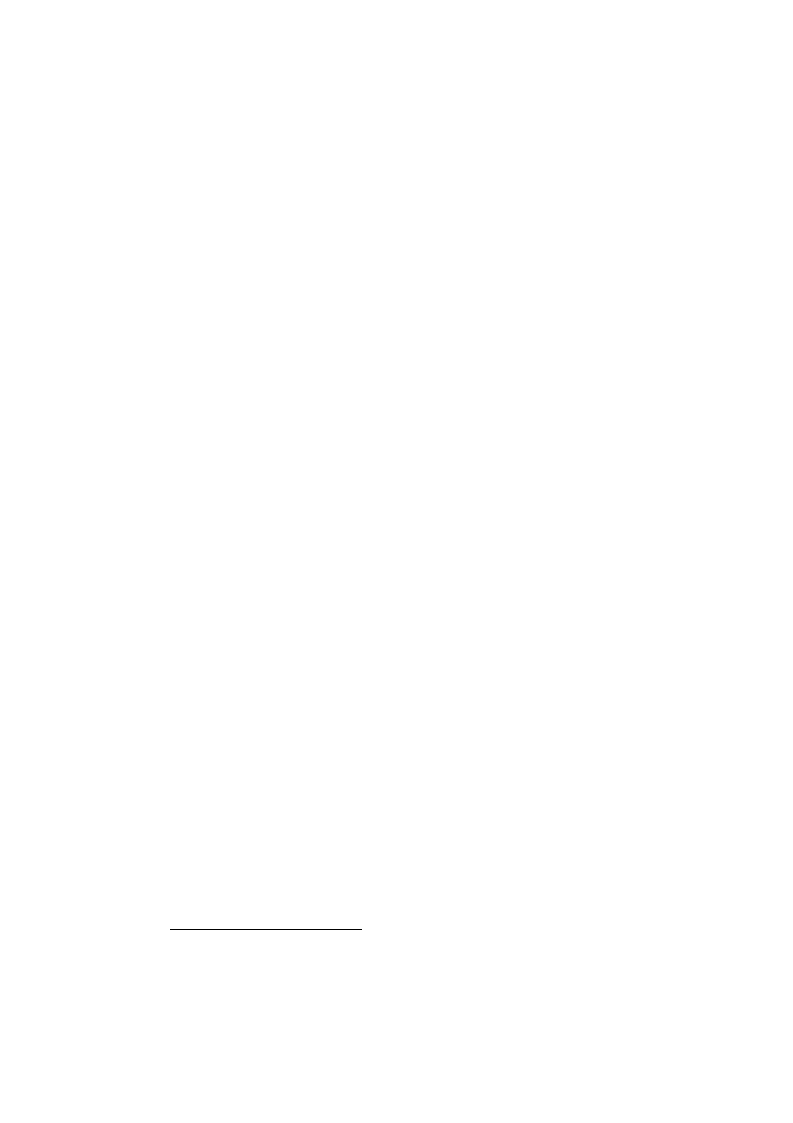
del paisaje, que ya había sido apuntada de manera inequívoca en
la última sección de Estupor final, es a su vez fiel metáfora del
viaje interior en el que está inmerso el protagonista poemático.
Nos referimos al espacio común de la casa y las habitaciones.
En el discurrir paralelo de estos dos “viajes” se han
conjugado, hasta este momento, las vertientes interna y externa
de una experiencia sensible y consciente, pero Precisión de una
sombra (1984) significa un punto de inflexión en esta situación.
Ahora el viaje interior del sujeto va a ir ganando cada vez más
espacio en la lírica simoniana porque el sujeto, progresivamente,
se halla más sumergido en la marea de la propia existencia e
intenta, sin descanso, llegar al fondo de la consciencia, al fondo
de las cosas y de las sensaciones. En este camino de
introspección el sujeto desciende cada vez más en busca de lo
esencial, de lo cercano, de lo verdadero, de lo cotidiano del
misterio vital, encontrando un espacio privilegiado en la
intimidad de las casas. Entre los muros, las voces, los muebles o
los recuerdos de un tiempo presente y antiguo asistimos a ese
“ensueño” de la casa donde se concentra la verticalidad y la
centralidad; donde el espacio se articula en función de la
soledad, la memoria y la intimidad; donde la topofilia es signo
de un “enraizarse en el mundo” que, recordando las palabras de
G. Bachelard (2000), describen a la perfección el telurismo
simoniano del que no queda exento el espacio doméstico.
Como decíamos en el capítulo introductorio35, el cuarto
libro de César Simón es el que se presenta como volumen
completo de la obra publicada hasta ese momento por el poeta y
35 Vid. pág. 38.
174
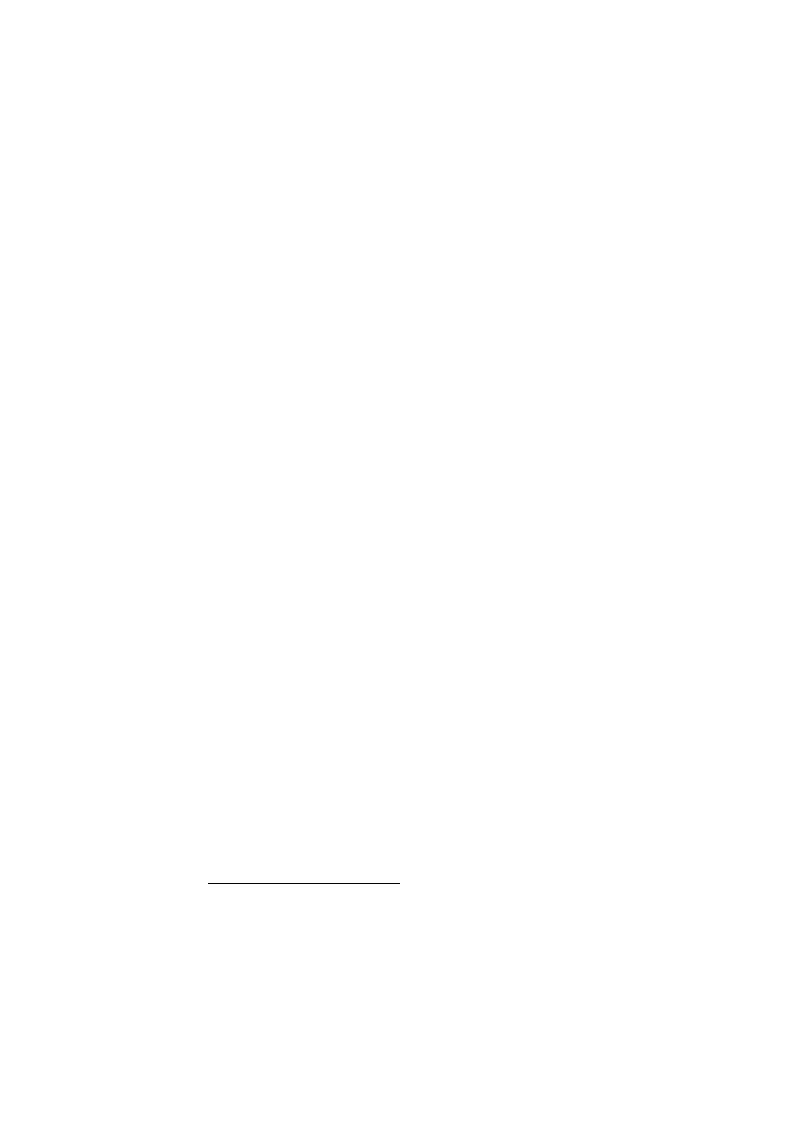
recoge todas las obras anteriores, con más o menos variaciones
según los poemarios. El último poemario, que da título a todo el
compendio, refuerza las líneas de escritura simonianas y, al
mismo tiempo, introduce novedades formales significativas
respecto a su obra lírica precedente. Los cambios discursivos
afectan especialmente a la primera y a la última parte del
poemario. En el caso de la primera sección, “El diario de Santa
Pola”, nos encontramos ante una prosa poética próxima a la de
la escritura íntima de los diarios -como, por otra parte, aparece
reflejado desde el mismo epígrafe del título. Esta disposición
puede parecer extraña si tenemos en cuenta que, hasta la fecha,
Simón no había publicado escritos narrativos de importancia -a
excepción de la novela Entre un aburrimiento y un amor
clandestino (1979)- y que su primer diario, Siciliana, es del año
198936. Ahora bien, realmente sí que existe una coexistencia
temporal de los distintos tipos de escritura, pero para ello hemos
de tener en cuenta las fechas de composición, no las de
publicación: Siciliana se gestó entre el 9 de mayo y el 15 de
septiembre de 1984 “en un lugar costero”, mientras que “El
diario de Santa Pola” recoge experiencias sucedidas entre el 16
de octubre y el 3 de junio. En teoría, si Precisión de una sombra
se imprimió en 1984, esta sección se comenzó a escribir en 1983
-con el inicio del curso escolar37-, por lo que los meses de mayo
y junio de 1984 se superponen en la escritura de las dos obras,
encontrándonos ante unos procesos literarios simultáneos que
36 Vid. pág. 40.
37 Al respecto cabe mencionar que César Simón estuvo destinado como
profesor en el instituto de Santa Pola en esas mismas fechas.
175
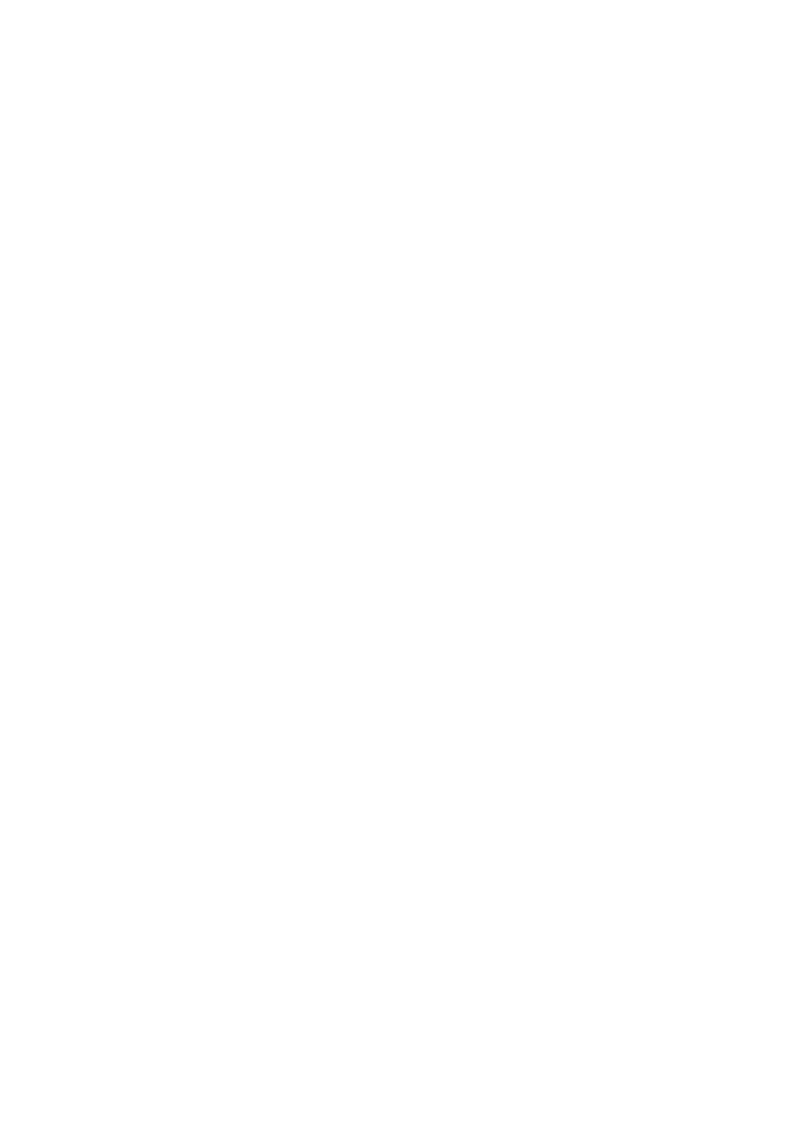
justifican claramente la “contaminación” de géneros y la
presencia del estilo del diario en la escritura lírica -sin olvidar
que Siciliana se publicó en una colección de poesía. En diversas
ocasiones hemos indicado cómo las reflexiones de Simón sobre
la obra de Gil-Albert aportaban gran claridad respecto a su
propia escritura. En este caso, unas palabras en torno al
concepto de “lo personal” en la escritura gilalbertiana apuntan a
la trascendencia de dicho ámbito, convirtiéndose por ello en una
escritura paradójicamente más amplia. Las palabras de Simón se
sitúan en el año 1986 y, en ese sentido, son muy cercanas a su
primera escritura diarística:
La obra de Gil-Albert parece declarar lo siguiente: dada la
turbamulta de cuanto se publica, cada vez debemos
atenernos más a lo personal. ¿De qué podemos dar
constancia indiscutible sino de nosotros mismos? ¿Qué
podemos decir de indiscutible sino el precipitado de nuestra
vida? ¿De qué podríamos responder, más que de ello? Gil-
Albert ha sido consciente de sus limitaciones o de las
limitaciones de toda interpretación pretendidamente objetiva
de la existencia. El resultado, en todo caso, ha sido esa
reducción a lo personal, que, paradójicamente, ha
ensanchado más su escritura al limitarla; mejor podríamos
decir, al circunscribirla. La ha hecho extensa, al haberla
querido intensa. Todo en ella es autobiografía, pero
trascendida, y lo mejor resulta lo más personal: no las ideas,
ni tampoco las sensaciones, sino lo que podemos llamar
ideas sensibles, sensación total convertida en palabra
(2004:171).
176

La perspectiva que indica Simón sobre la experiencia
propia en la que se apoya indiscutiblemente la obra de Gil-
Albert permite conectar sus obras como la de dos “poetas
experienciales” -empleando la terminología propuesta por
Carnero (1983). Aquí conviene además señalar que, si bien el
punto de partida es necesariamente autobiográfico, la escritura
trasciende los límites impuestos desde las vivencias personales.
La trasgresión de dichas fronteras mediante el proceso de
textualización del mundo ha convertido lo intenso en extenso,
por lo que el sujeto lírico simoniano también abogará por un
punto de vista trascendente que producirá la descentralización
del concepto tradicional de “lo personal” y la extensión
rizomática del término. Esta expansión supone un cambio de
radical de perspectiva (Pozo, 2000b y 2004) puesto que ahora
todo es susceptible de ser un correlato de lo personal y de lo
autobiográfico si bien, como apunta en su reflexión, debe
realizarse desde “sensación total convertida en palabra”. La
escritura simoniana se encuentra marcada por una clara voluntad
de ser “emoción distanciada”, “énfasis absolutamente apagado”
pero, sobre todo, por “palpar de nuevo las cosas”, como
manifestaba en un artículo de 1985 titulado “Nuestra poesía”
(2003:127). Así pues, en su intento de recreación de lo sensible
y lo autobiográfico tienen espacio todas las propuestas estéticas
que sean capaces de transmitir la emoción y la conmoción ante
la existencia.
En la primera sección del poemario, el “Diario de Santa
Pola”, están presentes tanto los elementos que han articulado
hasta ahora el paisaje natural simoniano -viento, mar, luna, aire,
177

frío, olores, lluvia, pasos-, como el nuevo espacio interior y
predilecto en el que (se) contempla el sujeto lírico: la casa. El
primer fragmento así lo ilustra con claridad meridiana:
16 de Octubre, jueves, mañana
Y el viento silba por todas partes. Y el mar se agita. Y las
[barcas de pesca cabecean.
De pronto, sobre el fondo ululante, en la galería, sobresale
[un chirrido, de algo que roza o se arrastra.
Y se produce como un parón, en la cima de un éxtasis feo;
y un perescrutar el aullido mítico, al que él se esfuerza por
[desposeer de significación:
eres el viento sólo, no eres nada.
Y él, entonces, en ese momento sin prejuicios, desnudo,
[todo consciencia, se capta, simplemente; se capta, y está
[aquí, sentado en un sillón, junto a un gran ventanal...
Y de repente, no comprende absolutamente nada.
[“Diario de Santa Pola”]
La estructura polisindética del fragmento y la abundante
presencia de breves estructuras oracionales o de sintagmas
diferenciados por pausas genera un ritmo veloz que recuerda los
aullidos o las ráfagas del viento que surcan el texto. Esta
voluntad acumulativa y aumentativa de un paisaje nuevamente
marino -“el viento silba”, “el mar se agita”, “las barcas
cabecean”- acerca al protagonista hacia su disolución misma en
el “aullido mítico”, desde el cual se toma conciencia de lo
paradójico de la existencia: “eres el viento sólo, no eres nada”.
El nihilismo que antes mencionábamos anteriormente se
178

evidencia aquí en la última frase del texto; pero la dificultad ante
la inteligibilidad de la experiencia es suplida por la captación de
un sujeto abierto, sin prejuicios, al mundo: “desnudo, todo
consciencia, se capta, simplemente; se capta, y está aquí,
sentado en un sillón, junto a un gran ventanal...”. El mar mítico,
como el aullido, sigue “de fondo” -ya se apuntaba en Pedregal-;
sin embargo ahora la contemplación sucede desde el interior de
una casa, y no desde la proximidad de unos pasos en la tierra
como acontecía de forma general en los poemarios anteriores. A
pesar de ello, la simbiosis con el paisaje sigue siendo uno de los
rasgos distintivos de la lírica simoniana, tal y como se observa
en uno de los fragmentos sucesivos donde el sujeto lírico
manifiesta la importancia de ese paisaje en la configuración de
su propia existencia:
6 de Noviembre, 1´05
Sí, y él penetra en la casa, casi a media noche, como
[siempre, al regresar,
y penetra en la gran entrada desierta, con plantas de interior,
y se detiene y medita en nada, bajo la lívida iluminación,
[mármoles verdes, luces [laterales,
[...]
y sabe que estos días, estas horas, estas noches
quedarán aislados en su vida y, al mismo tiempo resumirán
[su existencia: sus pasos, sus habitaciones, absorto por el
[batir del mar abajo, como en la cumbre de una luz lunar,
[distante hasta la desolación sin lamentos y, a la vez,
[temeroso de la muerte que se prefigura en su cuerpo.
[“Diario de Santa Pola”]
179

La triple secuencia verbal que articula el fragmento -
penetrar, detenerse, saber- es característica de la retórica
simoniana. Esta apreciación progresiva de los movimientos del
protagonista poemático dentro de la casa conduce al
desvelamiento paulatino de su actitud que, a modo de péndulo,
se desliza entre el “mar abajo” y la “cumbre de una luz lunar”,
creando una incipiente “poética de la verticalidad” que amplifica
el estupor (des)de la conciencia hacia lo hondo y hacia lo alto -
términos que se harán más recurrentes en la última fase de la
escritura simoniana. El límite de la conciencia -de todo y nada-
es la muerte que cierra el texto y que se prefigura en un cuerpo,
ahora el del protagonista, pero que previamente ya se había
materializado en otras imágenes, como era el caso la de la
“joven en el parque” que clausuraba la vida-muerte en Erosión.
La claridad que se vislumbraba en este poema se desplaza ahora
hacia la oscuridad de la noche. La estructura trimembre -“estos
días, estas horas, estas noches”- da paso al umbral nocturno que
va a ir ocupando progresivamente el espacio textual,
conviviendo paradójicamente con la potente claridad del
mediodía. Las luces y las sombras propician el juego de reflejos
necesarios en el que instaurar la presencia de una consciencia
problemática que se va matizando con el paso de los poemarios.
El hecho de penetrar en las casas y de buscar en ellas sombras,
claridades, ruidos u olores, se convierte en ritual necesario para
intentar comprender todas las sensaciones que convergen en un
momento cualquiera y que permanecen, como huellas
indelebles, en el recuerdo sensorial del sujeto lírico. Este hilo
invisible que atraviesa todas las vivencias es lo que en Precisión
180

de una sombra empieza a identificarse en las composiciones con
un término tan amplio y vago semánticamente como algo:
10 de Noviembre, 23´21
De pronto, se ha detenido en medio del comedor,
ha permanecido escuchando el romper de las olas,
ha contemplado alrededor: los muebles, las cortinas, bajo la
[cruda luz del techo.
Y, durante unos segundos, la creído percibir algo, ha sentido
[algo, ha tomado todo una apariencia reveladora, máxima.
Pero nada se ha explicitado, ni manifestado, ni dicho.
Y la sensación pronto se ha disuelto.
[“Diario de Santa Pola”]
Si antes hablábamos de la tríada “penetrar, detenerse,
saber”, ahora nos hallamos ante la combinación “detenerse,
permanecer, contemplar”. Las estrategias discursivas reiterativas
se mantienen como elementos unificadores de los diversos
poemas en prosa y, en esta ocasión, su clímax conduce a la
revelación instantánea de ese “algo” que, siguiendo con las
enumeraciones triples no se ha “explicitado, ni manifestado, ni
dicho”. En consecuencia, la percepción existe como tal para el
sujeto -“Y la sensación pronto se ha disuelto”- pero su
textualización resulta compleja. Para esclarecer ese “algo”, esa
revelación de los espacios interiores, hemos de tener en cuenta
que Simón apunta en sus diarios hacia la doctrina de los
Upanishads, puesto que en ellos se lanza al hombre hacia el
misterio (1998:122), hacia una conexión con “lo sagrado” que es
181

responsabilidad del hombre ya que “nosotros somos lo sagrado”
(1998:152). Esta invención, esta sacralización del universo ha
convertido el mundo en “algo todavía más inexplicable”
(1998:152). La incomprensión manifiesta ante la realidad
contemplada por el personaje de los diarios es la misma que
anotaba el protagonista poemático y que se ve reforzada por
otros fragmentos de la prosa diarística:
No existe nada que maraville menos, pero que resulte más
extraordinario, que percibirse existiendo, como yo, ahora
mismo, mientras hojeo sentado en la cama, todavía vestido,
antes de acostarme. Debajo de todo cuanto podemos pensar
y decir, eso es lo que importa, el verdadero pensamiento.
Aunque inexpresable. Además es tan sólo la revelación de
un instante. He visto. Pero ¿qué? (1997:48).
Esta presencia indefinible corresponde a lo que, en otras
ocasiones, ya ha aparecido en los poemas como misterio o
enigma de la vida, es decir, esa parte de la existencia que es
inexplicable desde la lógica del pensamiento y a la que el sujeto
simoniano se enfrenta una y otra vez, como si se tratara de un
muro que, en la misma medida en que es erosionado por el paso
del tiempo y por la consciencia que de su presencia tiene el
sujeto, se regenera por la misma sedimentación de ese tiempo y
esa conciencia; convirtiéndose así en una tarea “inútil” pero, no
por ello, menos necesaria para un sujeto que, ante todo, quiere
saber(se):
182

Martes, 9 de diciembre, 22´19
Ahora, que se encuentra de nuevo en casa, mientras escucha
[el mar, la lluvia y algún objeto que golpea en la galería;
ahora, sobre este caos, que es como la palabra definitiva e
[ininteligible del mundo,
quiere otra vez considerarse plenamente en su extrañeza, en
[su enigma, en su bulto.
[“Diario de Santa Pola”]
En esta búsqueda continua de una consciencia cada vez
más lúcida, más transparente, el paisaje es la primera presencia
necesaria para una contemplación que se irá transformando en
una reflexión más amplia sobre la vida y sobre la existencia, con
todo lo que ésta tiene de misterioso. Este punto de partida, casi
siempre concreto en la lírica simoniana, convoca a su vez la
presencia de un “olor límite” -que en el caso de Simón se amplía
a todos los demás sentidos-, de un “tiempo comprimido” en el
espacio de la casa donde las “resonancias” y la “fusión de lo real
e irreal” permiten vislumbrar los distintos “estados del alma”
(Bachelard, 2000:104):
Martes, 28 de abril, 23´30
Los minutos pasan.
Las palabras del día, las sonrisas del día, como también las
[palabras y las sonrisas de los otros días, se insinúan sin voz
[y sin relieve.
Y se desvanecen.
Y los objetos -las sillas, la mesa, las cortinas-
y algo más esencial aún, las presencias más sutiles
183

-sabores, olores, temperaturas, tactos-
proporcionan una sensación espesa y, al mismo tiempo,
[vaga, pero placentera.
Y así permanece minutos, incluso horas, perdido para el
[mundo.
No, no perdido para el mundo, sino en el mundo;
en plena marea ascendente, dejándose elevar por el gran
[flujo que no sabe a dónde va,
lúcido en cuanto a lo que significa de extraño el vivir;
el vivir, simplemente. Ahora.
[“Diario de Santa Pola”]
Así pues, “sillas, mesas, cortinas, sabores, olores,
temperaturas o tactos” son presencias esenciales del cúmulo de
sensaciones que el sujeto intuye dentro del espacio interior de la
casa. La percepción de esta sensibilidad densa sumerge al sujeto
lírico en la marea y el caos de la existencia, aunque ello no
suponga la revelación de su misterio. En este sentido la casa,
templo de la vida, se convierte en símbolo del universo puesto
que en ella vibra, desde su silencio, el misterio de la existencia -
refractario a toda aprehensión y codificación lógica- y en ella se
subsume el sujeto lírico, sabiendo que forma parte de un todo
que ni entiende ni abarca, de un todo que se convierte en soledad
y sobrecogimiento:
23´28
Permanece sentado en el sofá, aún con el abrigo puesto,
[mientras la luz del techo ilumina crudamente de amarillo
[este cuarto.
184

Y escucha el oleaje, retumbante por el temporal.
Y se subsume en el caos.
Y surge de ese caos.
Y contempla el opaco resplandor de las superficies, de los
[muebles, en las habitaciones vacías, de este piso vacío, en
[esta noche de diciembre.
Cuánto se dirime en la vaga mirada que este animal extraño
[que es, de cabeza y ojos frontales, dirige a su alrededor, con
[desgana, con descuido, consciente de que ninguna
[respuesta habrá de obtener de esta prospección, y de que
[sólo habrá de alcanzar esa música de las olas, y ese viento,
[y ese frío iluminado que lo sobrecoge.
[“Diario de Santa Pola”]
La estructura anafórica y paralela del fragmento
precedente -“y escucha, y se subsume, y surge, y contempla”- es
una evidencia más de la presencia de recursos líricos en la
estructura narrativa que conforma la primera sección de
Precisión de una sombra, así como la perspectiva que la unifica:
“la vaga mirada de este animal extraño”. Extraño por ser
consciente de su existencia y de su ignorancia, por orientar su
vida al “enigma supremo” que el sujeto lírico concentra en “el
silencio de los interiores” (1998:143) pues “ahí, en ese
detenerse, en ese escuchar, en ese transparentarse la
sensibilidad, ahí es donde van a parar todas nuestras pasiones y
reflexiones” (1998:144) porque el misterio “se manifiesta en
forma de sensación” (1998:17). El estatismo del protagonista
sumergido en el espacio interior es fundamental para percibir el
misterio, la vida que se irradia desde el centro de la “casa
185

desierta que es” (1997:136) y que se adensa en los sentidos. La
centralidad de la casa (Bachelard, 2000) es esencial en la poética
del paisaje propuesta por la lírica de Simón, como demostrará su
presencia en los poemarios posteriores, pero no es única. El
“misterio del mundo” se respira, se toca o se contempla en el
mundo que la mirada poetiza desde diversos ámbitos, como
matiza Simón en sus diarios:
Dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra casa interior,
dentro de nuestro mundo, que es más que una casa, que es
también un campo en el silencio y abandono de la tierra
sola, dentro de nosotros, se vitrifica la densidad, se depura
el sol de la tarde, suena nuestra respiración tenebrosa. A
veces, es un pasillo el que recorremos; en ocasiones, es una
campiña; de vez en cuando, es un bosque (1997a:137).
Todo este paisaje cargado de simbolismo que discurre
por los textos del “Diario de Santa Pola” se mantiene en la
segunda sección, “El viaje”, donde, a diferencia de la escritura
precedente, se retorna a las composiciones líricas de verso libre
que caracterizan la mayor parte de la producción simoniana.
También se regresa al motivo del viaje, intrínsecamente ligado
al largo camino de búsqueda iniciado desde los primeros poemas
y que Bachelard definía como “ensueño dinámico”.
Progresivamente se han ido desgajando los elementos cuya
condición inicial de motivo temático se ha visto transformada en
símbolo debido a su recurrencia isotópica a lo largo de los
distintos poemarios. En este sentido, ya hemos indicado cómo
186

en las líricas más tempranas de César Simón la idea del viaje
aparecía estrechamente vinculada a la imagen del tren,
conformando un paisaje real y simbólico que, de nuevo, va a ser
retomado en varios poemas de esta segunda serie:
Y el viajero recorre con prisa las avenidas,
circunvalaciones desiertas de una ciudad,
camino de algún tren, de algún tren escondido.
[“Muy entrada la noche”, vv.12-14]
para guardar la belleza en alcohol
en alguna pensión ferroviaria,
esa vida de viajero británico,
desclasado político y económico,
de una sola chaqueta y unos solos zapatos,
que podía colocar a los pies de la cama,
entre un tren y otro tren, esos días hermosos, porque no
[se explotan,
ni se contabilizan, ni se pagan...
[“Los textos que anotaba”, vv.25-32]
Vendría el tren vacío,
por aquellos parajes, por aquellos estados que constituyen
otro mundo,
dentro de su rutina despoblada
-y, sin embrago, cobradores, jefes de tren,
poseían una presencia enigmática,
eran, ontológicamente, poco de fiar, aunque todo marchara
normalmente-.
[“Apeadero”, vv.1-6]
187

En estos fragmentos observamos la recurrencia de los
paisajes urbanos indefinidos, de los “trenes vacíos”, de los
“trenes escondidos” que pertenecen a “otro mundo” y que,
inevitablemente, conducen al viajero por el tiempo y por los
espacios del recuerdo, donde casas, campos y estaciones de tren
son presencias inalteradas de un “tiempo sin tiempo” -a la
manera de Luis Cernuda- que atraviesa la realidad toda. Este
presente urbano conduce a través del recuerdo al sujeto lírico
hacia un pasado -evocado ahora de forma idílica- donde
aparecen otros dos elementos: el viento y el mar. La importancia
de su presencia, detectada en los títulos mismos de las
composiciones -“Viento” o “Casa junto al mar”-, se decanta en
estos poemas hacia la omnipresencia del viento -al contrario de
lo que ocurriera en Pedregal. Aquí el viento es definido con la
magnífica metáfora “ópera del campo” y en él, de forma
sintética y arrolladora, se concentra toda la belleza y la fuerza de
la música de la naturaleza, todo el misterio de la vida. La
preocupación por el enigma de la vida sigue presente en el viaje
incesante del sujeto simoniano que, en el último poema de esta
sección, sigue manifestando su percepción problemática de la
realidad aunque, en esta ocasión, muestra una perspectiva más
conformista respecto a esa realidad abierta que siente pero que
no logra definir y, por lo tanto, a la que nombra de forma
(in)completa y (re)conoce de forma necesariamente
fragmentaria:
188

Aceptó la sentencia:
escuchó y no hubo nada,
ni sonrisa ni odio.
[“En la noche”, vv.11-13]
La única posibilidad que el sujeto lírico considera
factible en este punto de su escritura es la prosecución del
camino y la búsqueda de esa “casa escondida” -como los trenes-
en la que, esencialmente, manifiesta su deseo por introducirse en
lo más profundo de la(s) realidad(es), evidenciando así el
discurrir de su conciencia individual:
Prosiguió su camino,
de prisa, en busca de la casa escondida,
aquella especie de piso franco.
Atravesó el jardín desierto,
ascendió por la escalera exterior,
escuchó el rumor de una lluvia remota,
miró brillar los charcos en la noche,
se introdujo hacia adentro.
[“En la noche”, vv.14-21]
El verso final de este poema es el resultado de una serie
de acciones previas -“prosiguió, atravesó, ascendió, escuchó y
miró”- que focalizan la importancia de las acciones sensitivas en
la lírica simoniana. La continua retroalimentación entre el sujeto
y su mundo da lugar a una intensificación de las sensaciones
individuales que, paradójicamente, se transforman en
189
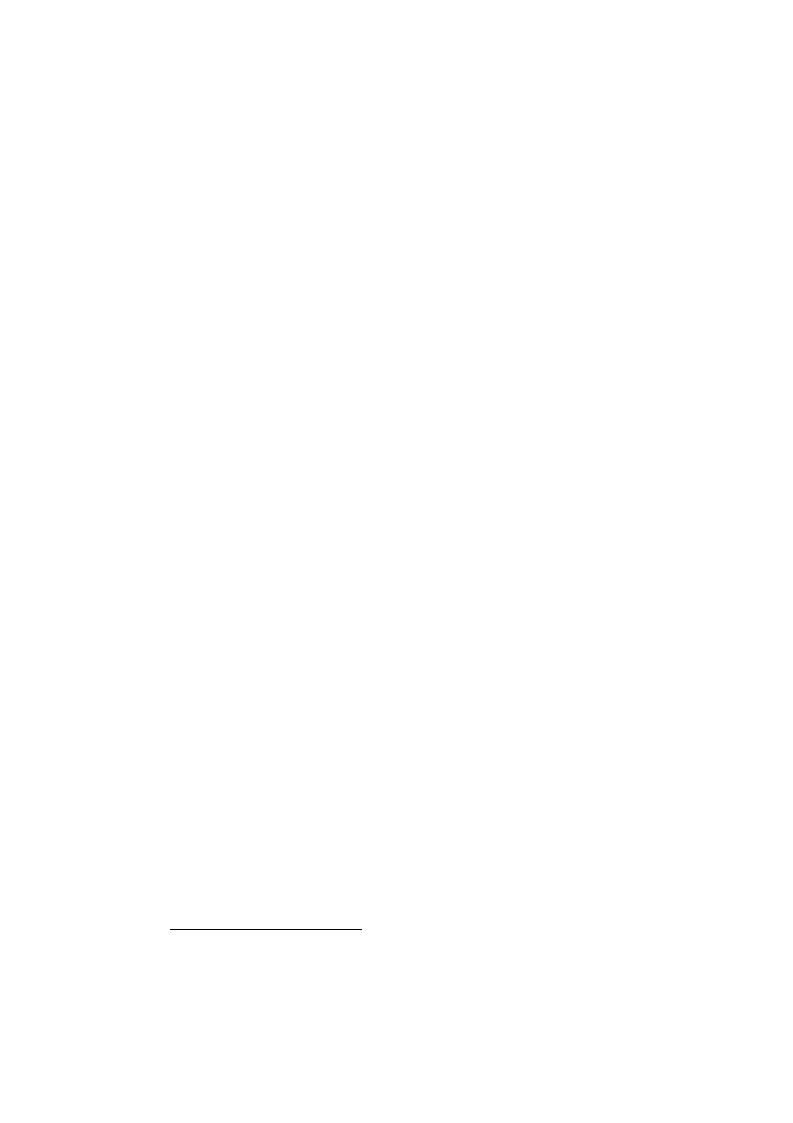
experiencias cada vez más amplias -tal y como Simón
consideraba característico de la escritura de Gil-Albert38. De este
modo, la tercera sección del poemario -“Un alto en el camino”-
supone el detenimiento del viaje y la profundización en la
recreación de la temática amorosa y erótica con títulos como
“Siervo libre de amor”, “El erotismo”, “Diálogo amoroso” o “La
retórica del amor”. La visión pandémica del amor ya había sido
introducida en la sección precedente por un poema como “Los
textos que anotaba”; representante de la tradición de los poemas
de la vita beata (Falcó, 2006b) y que sirve de anclaje temático
para conectar ambas secciones, ahondando en la dinámica de
retractilidad característica de la escritura de Simón. Tampoco en
esta escueta serie intermedia desaparece la importancia de la
fusión entre paisaje y sujeto; incluso ahora, tras la realidad más
desnuda de los cuerpos, el sujeto busca ansiadamente la
protección en el espacio más hondo de su templo, de su casa, de
sus cuartos:
Comprendió que no aspiraba vida ni muerte,
que tenía que partir inmediatamente,
subir de nuevo la escalera, abrir el cuarto,
sepultarse en el fondo.
[“Siervo libre de amor”, vv.15-18]
Esta soledad de la introspección contrasta con el segundo
poema de la serie donde, en cambio, la presencia del paisaje
simoniano con sus cañas y sus aromas, recuerda al lector las
38 Vid. pág. 176.
190

imágenes más sensuales de Pedregal que, de nuevo, se retoman
aquí con ese eco del amor a ras de tierra que embriagaba los
primeros poemas de César Simón y que eran testigos de esa
fusión tan profunda con el paisaje mediterráneo:
El sol, la luz, cabrilleaban sobre la loza
y demás objetos brillantes, acariciaban con vagas
[referencias paradisíacas,
prometían una larga tarde de ocio:
perderse entre las cañas,
saturarse de aromas exquisitos o putrescentes,
sentir la picadura, la cáustica cisura de una hoja
y la piel urticante,
y asistir al nacimiento de una atracción genérica, cada
[vez más concreta,
al tomar aquellos académicos rasgos -un tanto irregulares,
con el atractivo de cierta infracción a la norma:
[“El erotismo”, vv.6-15]
El amor simoniano, como tantos otros aspectos de su
percepción, está regido por la dispersión aparente de las
sensaciones -“perderse, saturarse, sentir”-; pero este otium
consciente de la vida nos recuerda la imbricación constante de
sensibilidad y consciencia y, con ello, los consejos de dos de sus
escritores clásicos más admirados, Epicuro y Séneca. En el
fragmento 27 Epicuro, hablando de la vida, recordaba que:
En las demás tareas de la vida sólo después de terminadas
les llega el fruto, pero en la búsqueda de la verdad corren a
191

la par el deleite y la comprensión, pues no viene el gozo
después del aprendizaje sino que se da el aprendizaje a la
vez que el gozo (2001:100).
En su epístola XXXVI de las Cartas a Lucilio, dedicada
a la excelencia del ocio, Séneca comenzaba sus reflexiones
diciendo:
Exhorta a tu amigo para que desprecie con valentía a los
que le reprochan que haya buscado la sombra y el ocio, el
que haya abandonado su dignidad y, cuando podía
conseguir mucho más, haya antepuesto el ocio a todas las
cosas (1982:102).
En la lírica de César Simón la presencia del ocio y del
goce es extensa y no puede aplicarse exclusivamente a los
poemas de temática amorosa. El placer provocado por las
sensaciones se convierte en motor de conocimiento y, en
consecuencia, se extiende a todos los ámbitos de su escritura.
Tras la “Prosecución del viaje”, título de la cuarta parte -
compuesta únicamente por dos poemas- que sirve de enlace con
la quinta sección del poemario, el viajero llega al “Santuario”.
Esta serie de poemas es la más extensa del libro en cuanto a
número de poemas se refiere y clarifica ampliamente el tipo de
espacio al que se dirige el sujeto simoniano -aunque ya ha sido
adelantado en las composiciones precedentes-, así como la
tendencia a la sacralización de los espacios que ya hemos
identificado con anterioridad. En este sentido, no es casual que
192

el primero de los poemas de esta sección lleve por título “La
casa” y suponga el regreso a un espacio ya conocido por el
protagonista, por el viajero:
¿No la recuerdas, viajero?
Esta es la casa que te espera,
tu casa.
No tengas prisa en penetrar en ella.
Es tu profunda casa,
donde los ecos de tus pasos
se adentran.
Abre primero la gran puerta,
y aspira, aspira el frío,
el vaho, y avanza a tientas,
hasta tu cuarto oscuro
donde tu voz resuena.
Con este poema inaugural de la quinta sección, el
espacio interior de la casa es nuevamente privilegiado y,
además, doblemente sacralizado ya que, en primer lugar, es
considerado como un espacio venerable y de culto al que el
sujeto recurre de forma continua y, en segundo lugar, es también
una muestra más de lo que con gran dificultad puede alcanzarse
por medios humanos y que, como es habitual en la lírica
simoniana, responde a la necesidad de búsqueda consciente que
se manifiesta en la interiorización y en la introspección más
radicales. La profundización en la casa, en sus cuartos más
hondos y oscuros no es más que el viaje paralelo del
ensimismamiento al que recurre el sujeto lírico con la finalidad
193

de atisbar el sentido o los posibles sentidos de la vida en el
paisaje, en los objetos o en los seres que lo envuelven, sin los
cuales él tampoco tendría ninguna explicación o justificación.
Por tanto, los conceptos saussureanos de “relación” y
“oposición” propuestos en su Curso de lingüística general
podríamos aplicarlos desde una perspectiva literaria puesto que
las codificaciones establecidas de ciertos motivos en la lírica
simoniana se definen por lo que no significan otros motivos y, a
su vez, la relación de todos ellos configura el entramado de la
cosmovisión lírica de César Simón. De la misma manera,
también la aparición de relaciones “en presencia” o sincrónicas
y “en ausencia” o diacrónicas permitirían analizar la totalidad
sistemática de un mundo poético. Esta propuesta del lingüista
ginebrino sirvió de guía para la formulación posterior de
Jakobson quien, al considerar la “selección” y la “combinación”
como los dos modelos básicos de la conducta verbal, estableció
como rasgo inherente de cualquier fragmento poético “la
proyección del principio de la equivalencia del eje de la
selección sobre el eje de la combinación” (1988:40).
Por ello, tanto la presencia como la ausencia de
determinados motivos temáticos nos permiten establecer la
interpretación de los textos simonianos y, en los casos de
expresión más críptica o hermética, son esenciales para la
interpretación. Esta combinación de recursos la hemos aplicado
habitualmente para la lectura de los poemas más breves, puesto
que en muchas ocasiones las conexiones que se establecen
sobrepasan el texto del poema y son de tipo intertextual. Así, por
ejemplo, la soledad y la ausencia que aparecen en el poema
194

titulado “La casa” se identifican a partir de elementos
característicos de la lírica simoniana como son el “eco de tus
pasos, el frío, el vaho, cuarto oscuro o la voz que resuena” y
que, además, serán retomados en el poema posterior. Pero, en
este segundo texto, su presencia evoluciona hacia un paso
ulterior al fundirse éstas con el sujeto lírico y con el espacio, en
una simbiosis que se define como la inmersión, como el
sumergimiento profundo en esa “casa vacía” que, ya desde el
título, ha sido reconocida como santuario y que continuará
presente en la lírica simoniana hasta llegar a su punto
culminante con la publicación de Templos sin dioses (1997). Los
últimos versos del poema que lleva por título “Santuario” hacen
referencia a “aquella casa vacía”, recogiendo los elementos del
poema precedente y yendo más allá al fusionarlos con el sujeto y
el espacio, como acabamos de indicar:
Ignora porqué retornó con frecuencia a aquella estancia,
recorriendo el mismo camino a oscuras:
de gélido pasillo, la mampara,
con detenciones de larga duración.
Su pecho respiraba como una fragua,
su cuerpo reanudaba la marcha con pesadumbre,
su pensamiento se abstenía de proposiciones fúnebres.
Escuchaba. Se hundía.
[“Santuario”, vv.32-39]
Continuando con el topos literario del viaje, el sujeto
lírico vuelve a adentrarse en los cuartos antiguos del recuerdo,
195

en las casas del pasado, en los “recintos deshabitados” donde
todos los elementos giran alrededor de espacios conocidos -casa,
campo, pueblo- y de acciones concretas -recordar, escuchar,
captar- donde “la intimidad del mundo se establece
paralelamente a la meditación de la casa” (Bachelard, 2000:99).
El espacio poético permite “la confluencia del espacio íntimo y
del espacio exterior” (Bachelard, 2000:239), generando un texto
expansivo en el que pueden convivir la inmensidad, la soledad,
la contemplación o los recuerdos; todos ellos presididos, en este
caso, por el silencio de la tarde bajo una “sombra precisa” que
nos acerca, con una íntima conexión, al título del poemario -
Precisión de una sombra. Desde esta perspectiva, los dos
momentos más significativos del poema están compuestos por
los versos iniciales y finales:
Si alguien -este tipo de viajero-
en aquella casa cerrada, quizá en el campo, quizá a la
entrada o a la salida de un [pueblo,
penetrara despacio
y, tras respirar la humedad de la entrada, accediera hasta el
comedor,
y, en el centro del comedor, escuchara, se paralizara,
[...]
y se detuviera entonces, y tratara de recordar,
de escuchar, de captar,
embalsamado en el silencio,
y, atravesando un patio interior, accediera a otra puerta,
la rota y vieja puerta, y la empujase,
y se encontrara, de pronto, en las afueras,
196

y viera allí unas piedras,
y unas ortigas,
y su alargada sombra, inmóvil y precisa, contra el suelo...
[“Los recintos deshabitados”, vv.1-5 / vv.17-25]
La presencia de un paisaje formado por distintos
espacios se concentra en estas líricas en dos ámbitos
privilegiados que, desde una perspectiva dialéctica, evidencian
la relación entre “lo de dentro y lo de fuera” (Bachelard, 2000):
el campo abierto y los cuartos últimos. Como ya hemos
observado en los poemas anteriores el sujeto se decanta en
mayor medida por los espacios interiores, tal y como sucede en
las últimas composiciones de esta quinta sección. Los títulos
“Reflexión en el centro de un cuarto”, “Meditación del cuarto” o
“Allí dentro” son totalmente explícitos al respecto; sin embargo
no debemos olvidar que ese espacio interior y profundo, donde
las presencias son ausencias que se sienten mediante los ecos y
las sombras, está presente en el resto de poemas de la sección -
“Las palabras de Orfeo”, “Todo otra vez un eco” y “Una
historia”. La aparición del sujeto en el “centro del cuarto” está
ligada a la extrapolación que de esta situación leemos en los
diarios, donde se apunta que “el centro del universo es mi
conciencia” (1997:41). Así las cosas, la centralización de todas
las sensaciones en un lugar aparentemente visible remite, a su
vez, a un silencio ulterior, a un vacío intocable y a un estupor
ante los objetos más cotidianos que, difícilmente, puede
parangonarse a un espacio conocido. La veneración del espacio -
leído desde la identificación simbólica entre casa, cuerpo y
197

universo- discurre paralela al sentimiento alucinado de la
existencia, al “pasmo” ante el misterio inexplicable de la vida
que, como en todo el paisaje simoniano, se mezcla con el
entorno más cercano:
El pasmo de un recinto
donde todo se aguarda,
pues ya feneció el mundo.
El mundo feneció y ahora se instaura
lo que no se resuelve.
¿El sueño de los iris?
¿La antigua evanescencia?
La enfermedad del mundo:
una espiga en silencio.
[“Meditación del cuarto”, vv.38-46]
La evolución progresiva de esa mirada exhaustiva sobre
las cosas, para intentar acercarse más a ellas y fundirse al fin en
ellas, nos lleva a una sexta y última sección, “La respiración
monstruosa”, donde tres objetos que ya han aparecido
reiteradamente en las líricas anteriores comparten protagonismo
con otros dos personajes -un hombre y una mujer. En este caso
hablamos propiamente de personajes porque nos encontramos,
de modo excepcional, ante una escritura dramática como indica
el subtítulo de la sección: “Escenas de la silla, el arca y el jarro”.
De la misma manera que este libro se iniciaba con una sección
donde se abordaba lo poético como categoría extensa de límites
flexibles, también esta última parte presenta una rara
198

particularidad estética en el ámbito de la escritura simoniana: no
pretende una diferenciación formal del texto poético mediante el
recurso al verso, sino que presenta como rasgo esencial el
contenido dramático de la realidad, recurriendo así al concepto
aristotélico de mímesis. La acción o actuación de los objetos
forja una excepcional escritura teatral -acotaciones incluidas-
que no ha vuelto a ser empleada por César Simón ni en verso ni
en prosa, a pesar de que a lo largo de su trayectoria ha recurrido
a formas de escritura íntima -diarios- y narrativa -cuentos,
novelas-. De hecho, lo más aproximado a este discurso sería el
desarrollo de los diálogos dentro de sus novelas, pero aún así en
ellas no aparece la disposición de los protagonistas y la
presencia de las acotaciones, hecho que remarca aún más la
especificidad de los moldes teatrales usados en este poemario.
Desde este punto de vista podemos decir que esta sección se
caracteriza por la originalidad formal, puesto que la convención
del texto teatral no ha sido ni volverá a ser empleada por el
autor.
Lejos de las posibles novedades auguradas por la
flexibilidad de los géneros literarios, los espacios y los
protagonistas siguen siendo los mismos que han ido
configurando el paisaje de este poemario. El espacio interior en
el que se desarrollan todas las escenas es la casa, con especial
atención a las habitaciones deshabitadas que conforman
ampliamente el paisaje simoniano. En este nuevo santuario
donde todo es silencio, a excepción de las voces de sus
protagonistas genéricos -un hombre y una mujer-, habitan tres
objetos -jarro, silla, arca- que gozan de la capacidad humana del
199

análisis y de la reflexión. Este será el elemento que provoque el
extrañamiento del lector, puesto que mientras el discurso de los
protagonistas humanos se centra exclusivamente en las
cuestiones sentimentales -acto sexual, celos, rabia, soledad o
espera-; son los objetos los que reflexionan sobre la existencia,
uno de los temas por antonomasia de la lírica de Simón, por no
decir el tema único.
Otro de los elementos originales y significativos de esta
parte del poemario es la modificación del punto de vista
habitual. En una situación teatral similar, la tendencia sería la de
elegir una focalización humana pero, en este caso, nos
acercamos a la realidad bien por las acciones de los
protagonistas humanos, bien por la descripción que de ellas se
establece desde la perspectiva de los objetos. La otredad del
paisaje y su presencia como parte del sujeto ya hemos visto que
define la lírica de César Simón de modo que, continuando esta
línea, la alteridad de los objetos también permite contemplar
desde otro ángulo la realidad. En este caso el “sentimiento de las
cosas” ha sido llevado a su máxima expresión, modificando la
focalización más habitual. Esta presencia manifiesta del otro -
aunque con diferente peso según los poemarios- también se va a
caracterizar por la profundización y la tendencia a la mismidad,
dando lugar a una presencia cada vez mayor de un paisaje
interior genérico donde tienen cabida las sensaciones atribuibles
a individuos, objetos o paisajes. Este cambio radical de
perspectiva desde donde se enfoca la mirada muestra claramente
la capacidad de empatía del sujeto simoniano, así como su
tendencia continua al análisis y su capacidad para contemplarse
200

a sí mismo desde la perspectiva del otro, acabando estas
dieciséis escenas con la presencia de un silencio que todo lo
impregna hasta convertirse en un silencio doloroso y, por ello,
también consciente. En este sentido apuntaban las palabras del
prólogo a Precisión de una sombra de Miguel Más:
Hay, pues, en estos poemas de Precisión de una sombra
la propuesta de una verdadera fenomenología que da al
conocimiento el valor de un fin desde la experiencia; aún
más: que traduce en su búsqueda el deseo de unidad del
sujeto y el objeto, cuyos límites sólo son franqueables en
tanto el sujeto se convierte en un no saber y en lo
desconocido. En ello creo que reside el sentido total del libro
que cierra este volumen, en este dibujo que es a la vez
necesidad de permanencia, de ser bulto, de quebrar el
posible límite del conocimiento, que no enajenación, sino,
por el contrario, puesta en cuestión de lo conocido
(1984:10).
201

II.5.- QUINCE FRAGMENTOS SOBRE UN ÚNICO TEMA:
EL TEMA ÚNICO (1985)
El acercamiento a diversos géneros desde una
perspectiva de gran hondura lírica vuelve a estar presente en
Quince fragmentos sobre un único tema: el tema único (1985),
tan próximo en el tiempo a la publicación precedente; la cual
influyó, probablemente, en la introducción de un último
fragmento más cercano a la escritura íntima de los diarios
posteriores -que ya había sido apuntada en el “Diario de Santa
Pola”-, así como en la estructura de los poemas en prosa. Como
indica el título de este poemario, los quince fragmentos que
componen el libro giran alrededor de lo que el mismo César
Simón ha considerado su tema único: la extrañeza ante la vida.
La mayoría de las composiciones presentan un profundo tono
reflexivo donde la relación sujeto-paisaje ha sido relegada a un
segundo plano. En este sentido, nos vamos a encontrar con una
serie de poemas donde prima la perspectiva de un pensamiento
que, ante todo, se muestra como contemplador del mundo y, en
consecuencia, del individuo. En este camino constante hacia la
introspección se yerguen, a modo de contrafuertes, los ámbitos
del cuerpo y del mundo. Por ellos ha transitado continuamente el
sujeto en función de la focalización -más amplia, desde y hacia
el mundo, o más reducida, desde y hacia el cuerpo- que haya
aplicado para resolver su enfrentamiento con “lo real”; pero
sobre todo con la consciencia de la vida, que no deja de ser una
sucesión de “presencias abiertas” y, de ahí, la dificultad para
definirla o metaforizarla:
202

un estar ahí de nuevo, en el aire y en el pétalo,
el aroma diverso de presencias abiertas,
algo impalpable, imposible de metaforizar,
pero a lo que asentimos, como a nosotros mismos
-pues es nosotros mismos-,
una fidelidad sin esfuerzo, que nos trasciende,
que nos protege, que nos corresponde.
[V, vv.16-22]
Dicha imposibilidad aflora en estos versos con la
aparición de ese “algo impalpable, imposible de metaforizar” al
que previamente ya se había referido nombrándolo como “algo
luminoso más allá del júbilo” (v.10), pero que también había
sido identificado como “nada concreto, nada futuro, nada
hermoso o alegre” (v.12). El mecanismo antitético de la lírica
simoniana tiene por finalidad el descubrimiento de la síntesis, es
decir, de la fusión parcial de los opuestos que le permite avanzar
en su análisis del mundo. Esta dinámica se encuentra
estrechamente ligada al proceso de retroalimentación ya
comentado y, de hecho, en Templo sin dioses encontramos una
formalización más concisa de estos versos que responden a la
depuración verbal característica de los últimos poemarios de
Simón. Toda la cuestión se dirime en un acertado endecasílabo
perteneciente al poema titulado “Algo” y que reza así: “Pero
algo que no es nada, que no es nadie”. Antes de llegar a la clara
enunciación, al punto culminante, el sujeto desde la mirada
“perdida” de quien fue niño, es decir, desde la mirada
emocionada pero consciente “en el asiento de los años” (v.26),
203

rescata al sujeto de la ignorancia -“apenas si sabemos” (v.24)-
para mostrarle la vía del conocimiento a través de una tríada de
movimientos esenciales: insistir en la vida -“un estar ahí de
nuevo” (v.17)-; asentirla -“pero a lo que asentimos, como a
nosotros mismos” (v.20)- y, por último, serla -“pues es nosotros
mismos” (v.21). El goce de los sentidos se aferra más que nunca
al disfrute consciente de la existencia, sin alguna finalidad útil, y
se recoge en los versos finales del poema donde destaca la
voluntad hímnica del sujeto con su deseoso “cantar ferviente”:
Nada habré sido nunca, y, sin embargo,
estar aquí sentado es suficiente.
Oh, sí, sentados, solos, inconcretos,
reproduciendo nuestra vieja fórmula,
ligeros, como si nada quisiéramos, como si nada
hubiéramos heredado
sino el cantar ferviente, sino el mirar perdido.
[V, vv.29-34]
La posición estática del protagonista poemático ya ha
sido comentada en el poemario precedente. Allí mencionábamos
que destacaba por su contraste respecto a la figura del caminante
de los primeros poemarios que había dado lugar a lo que
Cilleruelo denominaba el “sentido odológico” de la lírica
simoniana. Ambas perspectivas, bien sea la del movimiento bien
la del detenimiento, contribuyen a reforzar la mirada del sujeto
sobre el paisaje que lo rodea y del cual forma parte. En este caso
concreto, y como indicábamos arriba, la “vieja fórmula” es la
204

del cuerpo-conciencia que (se) siente, que (se) percibe
impregnado de mundo, que se sabe heredero de su cántico y de
su mirada desde el fervor, desde la pérdida, como recogerá
magistralmente en la primera página de su diario Perros
ahorcados donde, además, se apunta a los dos sentidos -
odológico y estático- predominantes en su escritura:
Estoy sentado ante la chimenea, pero no he encendido el
fuego todavía. La casa retumba de mutismo. No existe nada
más desolado que el campo. Es una soledad que nos
enfrenta directamente con el destino desconocido, pero
anonadante, del mundo.
Esta tarde llegué aquí con sol, me cambié de ropa y di un
paseo por el campo de abajo. No había nada. Ni pájaros ni
animales ni personas. Es éste un lugar muy apartado, donde
se puede palpar durante milenios el ensimismamiento del
mundo, de este mundo de aquí, que es un lugar inhóspito, de
monte espeso, pero reseco.
Esta soledad angustia. Yo paseaba por el camino y sólo
veía la miel del sol proyectando las sombras de los árboles y
de las piedras sobre la tierra, blancuzca o sien. Era muy
delicado el sol. Eran fantasmales y remotas las sombras de
los árboles.
[…]
De mi época, soy yo quien se ha quedado solo en el
campo, un lugar que también ha cambiado, que tampoco es
el que era, que también ha muerto. Y sólo yo, o mi sombra,
seguimos paseando (1997:9-10).
205

La constatación alucinada de la existencia y de la
extrañeza ante la vida no impide que el sujeto continúe su
búsqueda de “lo alto” y de “lo profundo” del vivir, puntos
culminantes de esa “poética de la verticalidad” que atraviesa
toda la lírica simoniana y que, con su diseminación, contribuye
al reforzamiento de la unidad de la obra. Aunque estos dos
movimientos pudieran parecer contradictorios ciertamente no lo
son. César Simón, hablando de la obra de Juan Gil-Albert,
recordaba que su tendencia hacia lo alto no debía confundirse
con lo abstracto -“que no es necesariamente alto, sino que
pretende serlo”- puesto que no seccionaba en ningún momento
la raíz terrenal. Esta voluntad de filiación terrestre es la misma
que cultiva Simón en sus poemas y que, nuevamente, apunta a la
conexión de estas dos propuestas poéticas -en la línea apuntada
por el reciente artículo de Falcó (2006a). La permanente ligazón
telúrica impide, por tanto, la abstracción, situación que podrá
comprobarse incluso en los poemas pertenecientes a El jardín.
La fuerte conexión con la tierra hace que también en este
poemario siga teniendo un peso fundamental la naturaleza-
paisaje aunque, cada vez, con más matices. Por un lado se
detecta la presencia de un paisaje urbano, distante y anónimo;
por otro lado, se mantiene la continuidad respecto a la presencia
de la casa como elemento central de la cosmovisión simoniana.
Del mismo modo, y siguiendo la tendencia iniciada en los libros
precedentes, el sujeto lírico recurre a la sacralización de los
espacios interiores, incluyendo dentro de este proceso su propio
cuerpo y cobrando más fuerza si cabe la tríada cuerpo-casa-
templo; sin olvidar la presencia de elementos exteriores tan
206

característicos del escenario conformado en los versos como son
las paredes, los muros, el mar o las playas:
Todo lo que en el fondo se dirime,
este escenario escueto que ella integra,
refulgente de sol, fulgurante de cal,
elevado y solemne hasta los cielos,
rincón por el que paso es, en el azar del mundo,
un instante furtivo, en el que me detengo.
[II.- pared con sol, vv.5-10]
La potencia de la luz reflejada en la pared se irradia
“hasta los cielos”, es decir, hacia lo alto. La aparición de dos
términos tan próximos semánticamente como refulgente y
fulgurante insiste, mediante la reiteración del significado, en la
potencia del resplandor que ilumina un escenario. Pero no un
escenario cualquiera, sino la pared contemplada por un sujeto
que en el azar del mundo, en la casualidad de unos pasos, en el
atisbo de un instante identifica “todo lo que en el fondo se
dirime”, es decir, lo que se disuelve en lo profundo. De este
modo el paisaje cotidiano de una pared encalada cobra su
máximo poder simbólico y se convierte en un “decorado
misterioso”, trasunto de ese misterio que es, desde la perspectiva
del protagonista poemático, la existencia consciente. Por ello los
versos posteriores de la composición complementan la idea de lo
arcano:
207

un instante registro la presencia
que soterrada insiste
en tales decorados misteriosos:
paredes de extramuros,
junto a las cuales, siempre, fugitivo,
apresurado y silencioso,
precipito mi vida no sé adónde.
[II.- pared con sol, vv.16-23]
En diversas ocasiones hemos indicado la recurrencia de
las estructuras triádicas en el estilo simoniano. En este
fragmento vuelve a aparecer -“fugitivo, apresurado y
silencioso”-, pero atrae la atención el uso de los dos primeros
adjetivos porque no responden a la imagen detenida, al
movimiento lento habitual del personaje que puebla los versos
de Simón. El ritmo vertiginoso propuesto desde la tríada
encuentra su justificación en el empleo del verbo que cierra el
fragmento -“precipito”- y que apunta, directamente, a la
sensación de riesgo a la que se enfrenta el sujeto lírico. Este
“precipitarse” evidencia la duda sobre qué camino seguir -“no sé
adónde”- y, en consecuencia, espolea con mayor fuerza si cabe
al sujeto lírico a contemplar el mundo y a contemplarse en él
desde diferentes parajes. Así, del mismo modo que lo alto y lo
profundo confluyen en la creación de un único espacio poético,
también lo exterior y lo interior conformarán una unidad. Esto
significa que el paisaje urbano de muchos de estos poemas -
parques, avenidas, calles, río, chimeneas, vías de trenes, mar,
playas...- irá cediendo protagonismo a la interioridad de la casa
208

hasta introducirnos en el cuerpo que la habita y que, como
peldaño último, se sabe fuente primigenia de todas las
sensaciones:
porque somos la misma lejanía,
el resplandor de algo impreciso,
la sustancia impalpable,
la transustanciación de nuestra propia urbe,
sus crudos horizontes, sus viejas chimeneas,
sus aledaños de vías de trenes,
sus descampados hacia el mar, sus playas grises.
[VII, vv.18-24]
La interiorización del paisaje viene dada a partir de la
identificación del protagonista con el espacio que lo rodea, de
ahí que el protagonista de los versos pueda ser identificado con
el “flâneur” baudelariano del cual habló Benjamín (1980) si
bien, en nuestro caso, en lugar de hablar de una “fisonomía de la
multitud” que servía de velo y permitía la transformación -“tan
pronto es paisaje como estancia” (1998:184)-, deberíamos
abogar por una “fisonomía de la soledad”, que enlazaría a su vez
con la superposición de contrarios que practica el sujeto
simoniano, esencialmente individualista. En este caso la
metamorfosis del espacio está ligada a la elección de un término
de raíz eclesiástica como “transustanciación”, vocablo que
apunta a la transformación de las sustancias elementales. El tono
religioso que resuena en estos versos se mantiene en uno de los
fragmentos posteriores donde de la exterioridad de “horizontes,
209
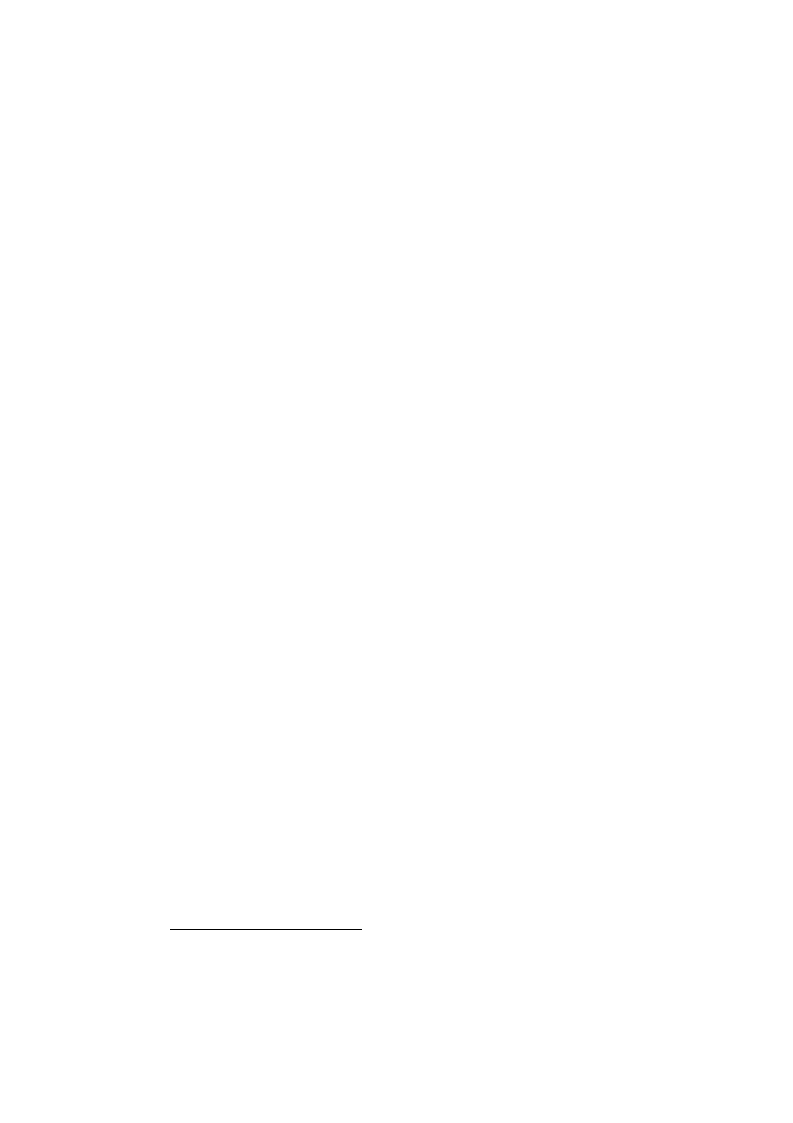
aledaños, descampados” pasamos a la interioridad de las
“cámaras vacías” en las que retumban los pasos calificados de
“solemnes, sagrados”:
y escuchar, en el vacío de las cámaras, bajo la bóveda de los
mundos,
el eco fascinante de los solemnes pasos,
de los sagrados pasos que señalan las huellas
con la lentitud de la liturgia recóndita:
[XIII, vv.12-15]
En la sucesión de los dos ejemplos mencionados
asistimos a la transición desde los espacios abiertos, desde el
resplandor impreciso, a la “luz mortecina” de los interiores. El
tránsito de la mirada responde al “fulgor de conciencia”
(Bachelard, 2000:99) que contempla los objetos desde una “luz
íntima”, por lo que “ascienden a un nivel de realidad más
elevado” (Bachelard, 2000:100). Esta mecánica de la ascensión-
observación apuntada por el filósofo francés nos permite crear
un paralelismo con su concepto de “poética de la verticalidad”,
ampliándolo así también a una “poética de la luminosidad”. Ello
significa que entre las sombras de la noche o de los cuartos
últimos y vacíos, es decir, “lo profundo”, hasta el sol refulgente
del mediodía, o también “lo alto”, existe toda una gama de
resplandores intermedios que delimitan la mirada del sujeto
haciéndola, paradójicamente, más amplia -tal y como sucedía
con la cuestión referida a los límites de “lo personal”39. El punto
39 Vid. pág. 177.
210
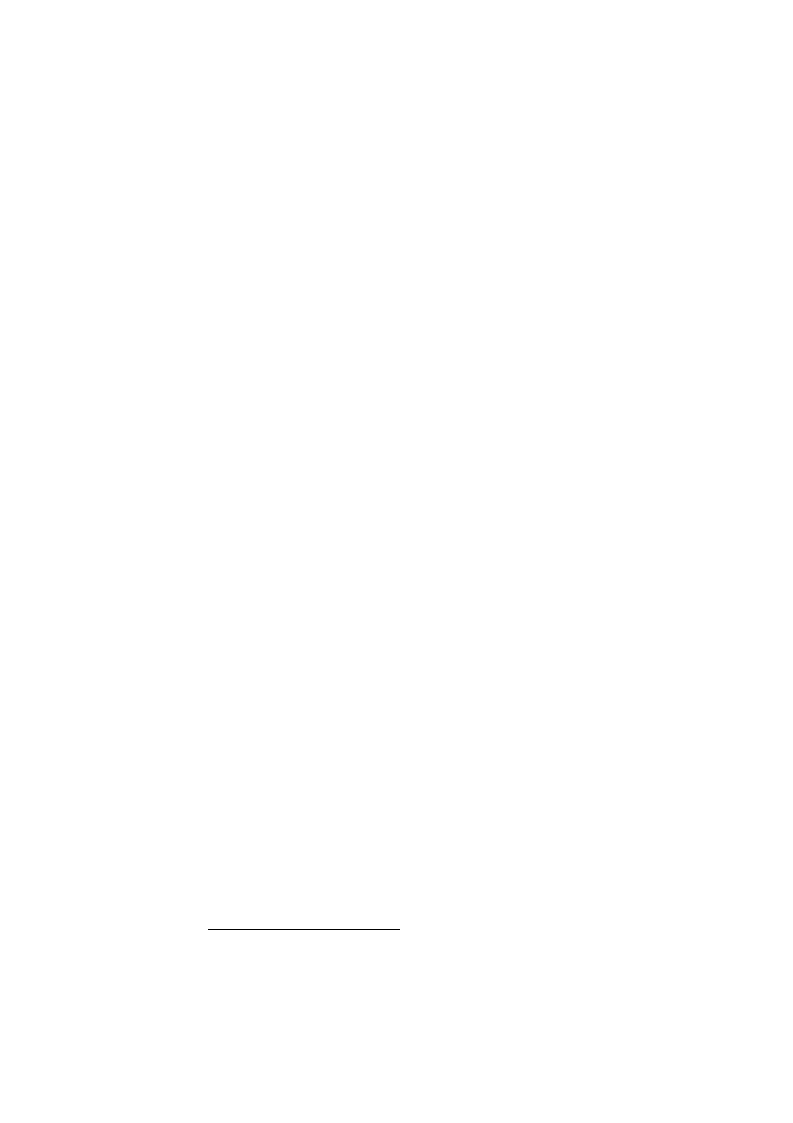
central del deslizamiento es el cuerpo del sujeto, es la mirada
que contempla puesto que, como apuntó Simón en sus diarios,
su conciencia era el centro del universo40. La centralidad
irreductible de la conciencia se refleja en el latido involuntario e
irreducible del corazón, símbolo vital de un cuerpo-casa-templo
que abre sus ojos al mundo, el cual también se asoma desde sus
ventanas a los cuartos últimos del cerebro. Y en ese tránsito
necesario, fascinante, indefinido e incomprensible se sitúa la
focalización del protagonista poemático:
Y fascinado y recluido, y ceñido a lo único que comprendo,
[mis latidos,
avanzo por la soledad de los cuartos,
templo que soy yo mismo de un espíritu sin padre ni hijo,
ventana por la que el mundo se asoma delicadamente a sí
[mismo,
hasta donde se extasía una presencia vana y silenciosa,
inocua e irreductible, una luz mortecina como una mancha
[gris,
una pobrísima luz de mi casa que ni entiendo ni alcanzo.
[XIII, vv.59-65]
La conversión del sujeto en paisaje -“somos la misma
lejanía / (…) la transustanciación de nuestra propia urbe”;
“templo que soy yo mismo”- supone una recreación compleja
del mundo ya que el ergon, en primera instancia, es creación de
la mirada que lo observa (Guillén, 1998). El hecho de que el
40 Vid. pág. 197.
211
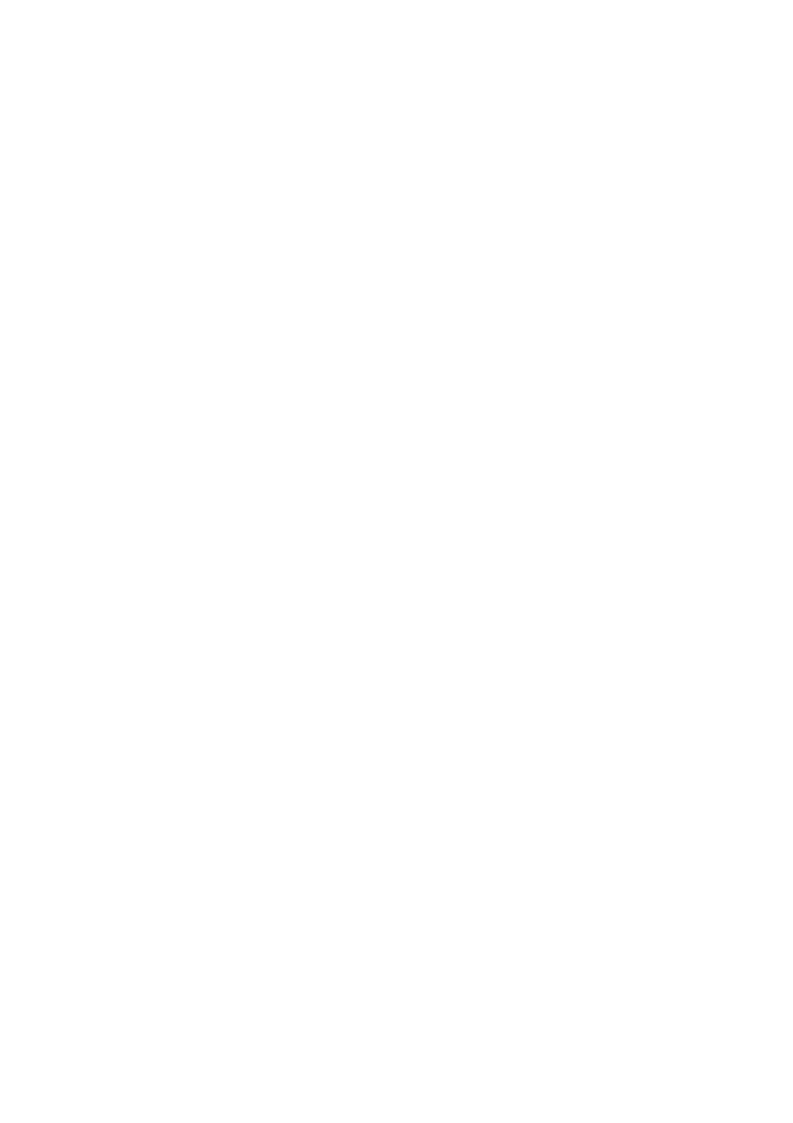
sujeto se defina como paisaje implica un segundo grado de
distanciamiento respecto a su propia figura que debemos
entender como una necesidad de alejamiento para poder
mirar(se) y dibujar(se) de forma más completa. Esta perspectiva
apunta a una visión compleja de la ciudad donde se van
acumulando en la mirada del sujeto las distintas ciudades que se
han conformado ante su mirada y de las que, a su vez, él mismo
ha formado parte. Las referencias concretas a la ciudad de
Valencia y sus aledaños, al “trenet” o a la “playa de la Malva-
rosa” han desaparecido. Ahora nos encontramos ante “vías de
trenes” o “playas grises” que podrían formar parte del paisaje
real o simbólico de cualquier ciudad. La abstracción, en este
caso, da lugar a la generalización del paisaje urbano. De este
modo, las ciudades que surcan los versos simonianos pertenecen
cada vez más a la memoria, es decir, a la “memòria dels poetes”
que prefiere Vicent Alonso y que contribuye a configurar la
imagen colectiva de los distintos espacios:
Preferesc la memòria dels poetes, la que simplement aspira
a deixar constància de sensacions singulars, que, de sobte i
segons cànons difícils d’esbrinar , ens traslladen cos i ànima
als llocs i moments dels anys passats, sense haver d’esmerçar
ni un sol esforç en l’exercici laboriós d’excavar la runa fins al
tresor que imaginem amagat al fons de la memòria (2003:38).
Pero escondidos en el fondo de la memoria no están
únicamente todos los paisajes que el sujeto ha ido percibiendo y
constatando a lo largo del tiempo. En el caso de Simón hay una
212
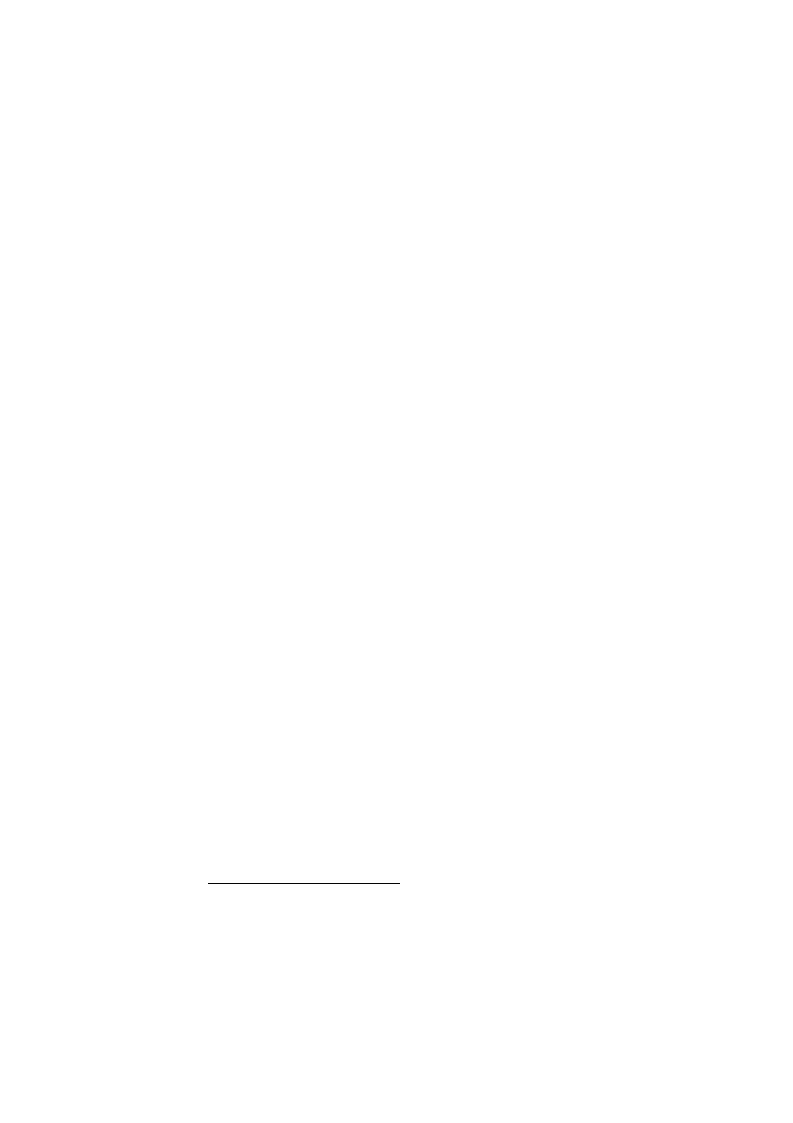
presencia que se desliza paralela a la mirada hacia y desde el
paisaje: los pasos. La recurrencia de este motivo es fundamental
en una obra lírica de fuerte sentido odológico y contemplativo,
como es el caso de la poesía simoniana. En este sentido Simón
comentó en más de una ocasión su pasión por la obra de Paul
Celan (Cabanilles, 2003; Pozo, 2005) pero, sobre todo, por un
verso que él consideraba trasunto preciso de su existencia: “un
sueño resonante de pasos”41. El motivo del sueño responde a una
larga tradición literaria pero, en el caso de Simón, está unido a la
concepción barroca del engaño, como apunta la referencia al
personaje calderoniano de Segismundo:
Hay instantes en nuestra existencia que lo iluminan todo.
Tras tantas luchas, afanes, incluso empresas y aventuras
locas -la más loca y profunda de las cuales no es el poder, ni
el dinero, ni la política, sino el amor-pasión-, tras tantos
esfuerzos, un día despertamos; apoyados en el respaldo de
una silla; de pronto, se nos revela la verdad: qué inmenso
engaño todo. Es lo que le ocurre a Segismundo. Pero no es
necesario haber vivido eso que se llama vida apasionada,
sino que basta una vida intensa, aun dentro de la monotonía
y la insignificancia, como aquel pobre pueblo siberiano. Y
entonces, apoyados en la silla, nos quedamos mirando por el
balcón. Esas nubes, ya lo hemos dicho, son el cortejo de la
vida, que el viento arrastra no se sabe dónde. Sueño es todo
lo que ha sido, y un sueño inmenso y definitivo será nuestra
41 Este verso pertenece al poema “El huésped” del libro de Paul Celan
titulado de De umbral en umbral (1955). Citamos por la traducción de las
obras completas de Celan realizada por José Luis Reina Palazón y publicada
en la editorial Trotta (2000).
213
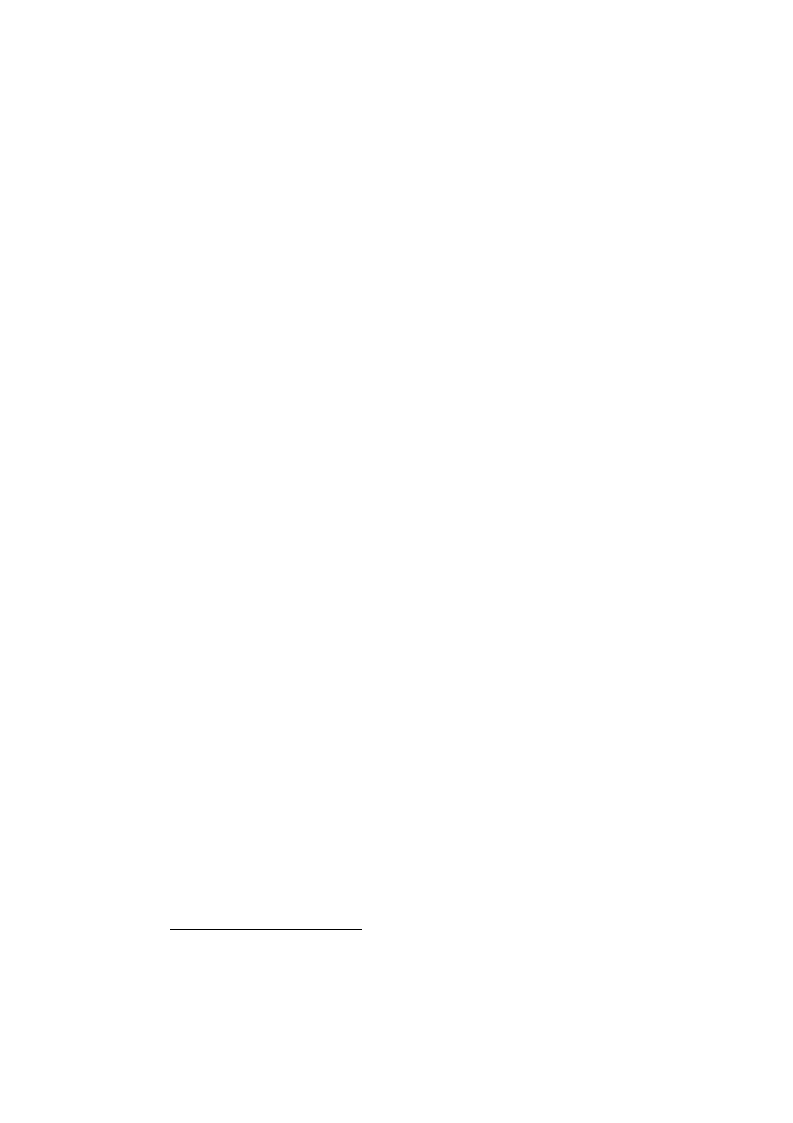
muerte. Después de todo, el sueño eterno es nuestra
herencia (1998:73).
Este sueño eterno y colectivo al cual se hace referencia
en los diarios tiene también su vertiente individual42, como es
habitual en la lírica de Simón, en un poema titulado “Vivir
también mi sueño” que forma parte de Templo sin dioses. La
modalización afirmativa introducida por el adverbio en este
poema posterior cifra la voluntad resulta con la que el
protagonista poemático decide vivir su sueño de la vida. El
engaño al cual se enfrenta, el misterio dentro del cual se sabe
caminante sin rumbo fijo, sólo se intuye en las sensaciones más
densas e íntimas: en la “sagrada lentitud” resonante de los pasos;
en el sonido fascinado y recluido de los latidos; en el eco
alucinado de la respiración; en la presencia sin sombra de un
cuerpo…Todas ellas se dirigen a la constatación extensa del
hecho inevitable: estar vivo, y saberse vivo. Este ensueño del ser
conecta toda la escritura de Simón con el pensamiento
metafísico y es otro de los rasgos que refuerzan la unidad de su
obra.
Para finalizar, y antes de pasar a ahondar en las
relaciones sujeto-paisaje que se proponen desde la siguiente
publicación, nos gustaría detenernos en la naturaleza de la
escritura y del pensamiento propuesto en Quince fragmentos
sobre un único tema: el tema único, puesto que le confieren una
posición privilegiada dentro de la totalidad de la obra de César
Simón. Ya hemos indicado que esta publicación consta sólo de
42 Vid. pág. 358.
214

quince fragmentos porque, según el subtítulo, pertenecían a otro
volumen mayor de título Constatación extensa que nunca llegó a
publicarse. El abandono del proyecto podría ser la evidencia de
un cambio de perspectiva en la obra simoniana que,
efectivamente, se manifiesta a partir de Extravío. Quizás hayan
sido sólo necesarios estos quince fragmentos para evidenciar el
viraje, sin retorno, a un universo cada vez más profundo e
interior donde el ensimismamiento irá ganando terreno a la
descripción paisajística y donde, a su vez, también el paisaje irá
convirtiéndose en un espacio más íntimo, situado más adentro,
circunscrito en muchas ocasiones a las habitaciones de las casas,
pero también a las de la conciencia. En este sentido también será
creciente la sacralización de los espacios, comenzada en
Extravío y ampliada en las dos última publicaciones, Templo sin
dioses y El jardín, donde la inefabilidad de los espacios y de la
conciencia adquiere tintes antes desconocidos en la obra
simoniana.
215
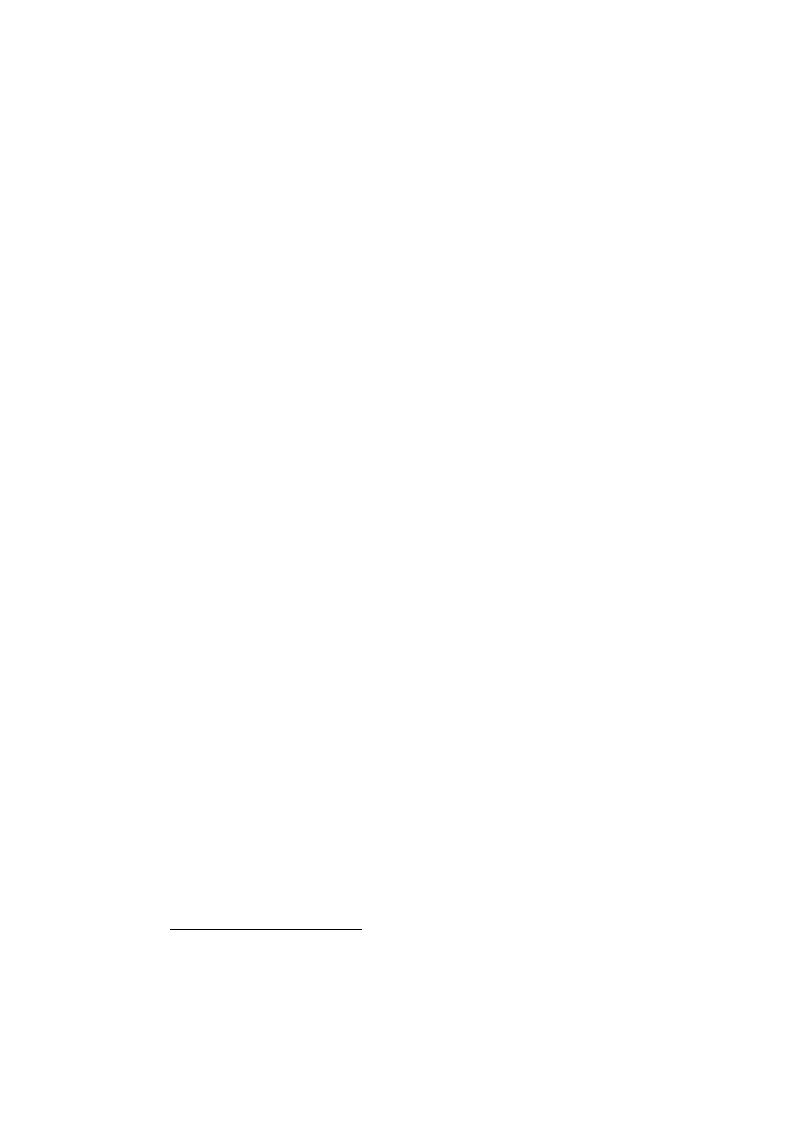
II.6.- EXTRAVÍO (1991)
Con la publicación en 1991 de Extravío el sujeto lírico
insiste en la dialéctica del “dentro / fuera” de la que hablaba
Bachelard, dentro de un marco más general de la “poética de la
verticalidad”43. Hasta ahora la interrelación de los espacios-
paisajes interiores y exteriores ha sido continua en la lírica de
Simón; hecho que se pone aún más de manifiesto cuando en su
sexta entrega encontramos secciones del poemario que llevan
por título “Exteriores” e “Interiores”. En la primera hallamos
títulos tan significativos como “Pared con sol”, “En la lluvia”,
“Desde un monte”, “En un altiplano” y “Arrabal de un puerto”;
en la segunda otros como “Frente al balcón” o “Casa vacía”. De
esta manera, aunque la mirada sobre el mundo se produzca
desde distintos lugares, la perspectiva “extraviada” del sujeto
sigue imponiéndose como elemento aglutinador que confiere
unidad a las composiciones y, en consecuencia, al conjunto de la
obra puesto que los distintos escenarios son, en el fondo, el
mismo, como apunta José Mas:
Las partes segunda y tercera se titulan “Exteriores” e
“Interiores”, pero no se trata, en rigor, de escenarios
diferentes, sino del mismo escenario de brumas en que se
difuminan el alma del contemplador y la ciudad contemplada.
En “Exteriores” ocupa un lugar de excepción “Arco romano”,
símbolo resumidor del ser del poeta ante el arte y la vida. En
los “Interiores” destaca el espléndido poema de la “Casa
43 Vid. pág. 112.
216
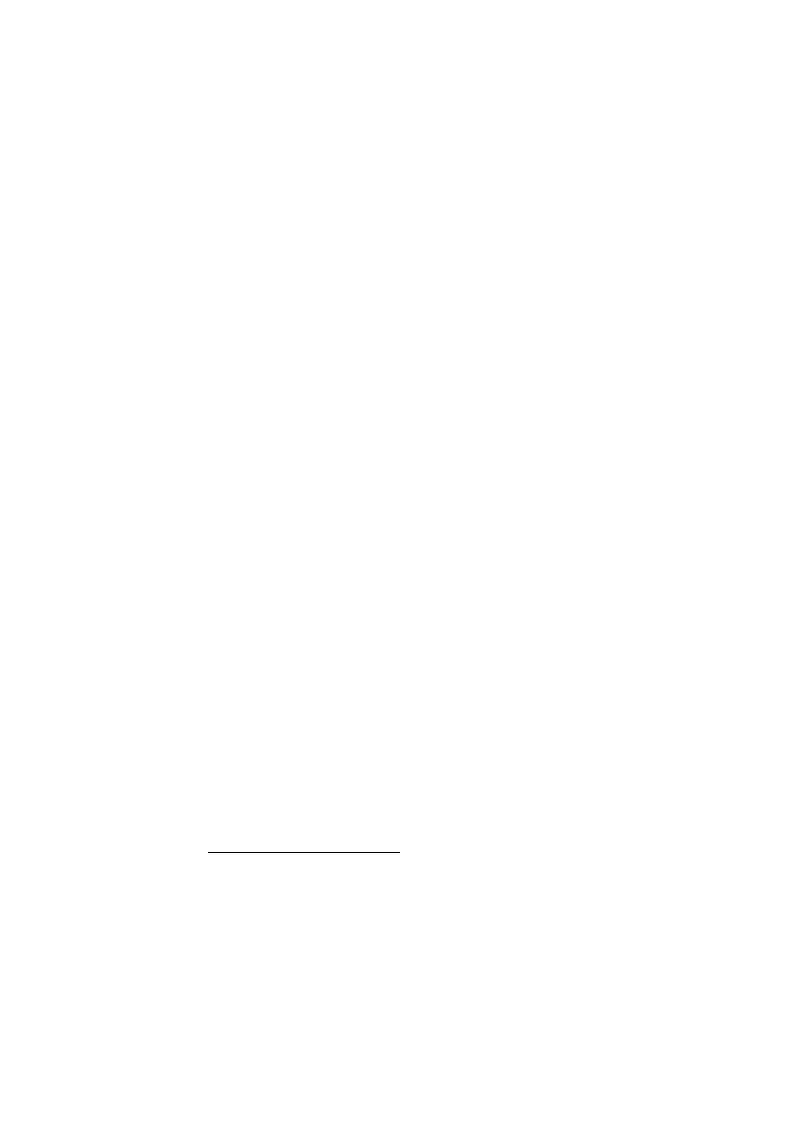
vacía”, casa simbólica que ya aparecía en Estupor final y en
Precisión de una sombra, pero que aquí adquiere perfiles
propios (1996:60).
El poema del “Arco romano” al que se refiere Más es
otro de los textos que han sido considerados emblemáticos por
críticos, antólogos y poetas. Después nos referiremos a él como
“símbolo resumidor”, pero no queremos avanzar sin tener en
cuenta “la impressió del límit” de la que habla Ballart (1998) y
que, en este caso, podemos relacionar con las lecturas italianas
de Simón (Pozo, 2005). La función del límite del paisaje aparece
claramente en la escritura de dos de los poetas clásicos
italianos: Leopardi y Montale. El idilio leopardiano de
“L´infinito”44 y el poema montaliano “Forse un mattino andando
in un´aria di vetro”45 comparten la contención en la emoción y el
tono meditativo, ambos aspectos también presentes en la lírica
de Simón. Además, en ellos es evidente “fins a quin punt
condiciona la nostra capacitat cognitiva un fet tan immodificable
com el d´identificar “el món” amb allò que entra en el nostre
limitat camp visual anterior, l´unic que abasten els nostres ulls”
(Ballart, 1998:145). Esta limitación ante la cual es consciente el
sujeto lírico es la que genera, según Pavese, otro de los
escritores leídos por Simón (Pozo, 2005), la sensación misma de
estupor ante la vida. Así resumirá su pensamiento en dos frases
44 Citamos el texto leopardiano según la edición bilingüe de Mª de las Nieves
Muñiz publicada en Cátedra (1998).
45 Si bien el título lo mantenemos en el original italiano, las referencias las
citaremos por la traducción del también poeta Francisco Ferrer Lerín,
publicada por Visor en 1973. Este ejemplar se hallaba en la biblioteca
personal de Simón (Pozo, 2005).
217
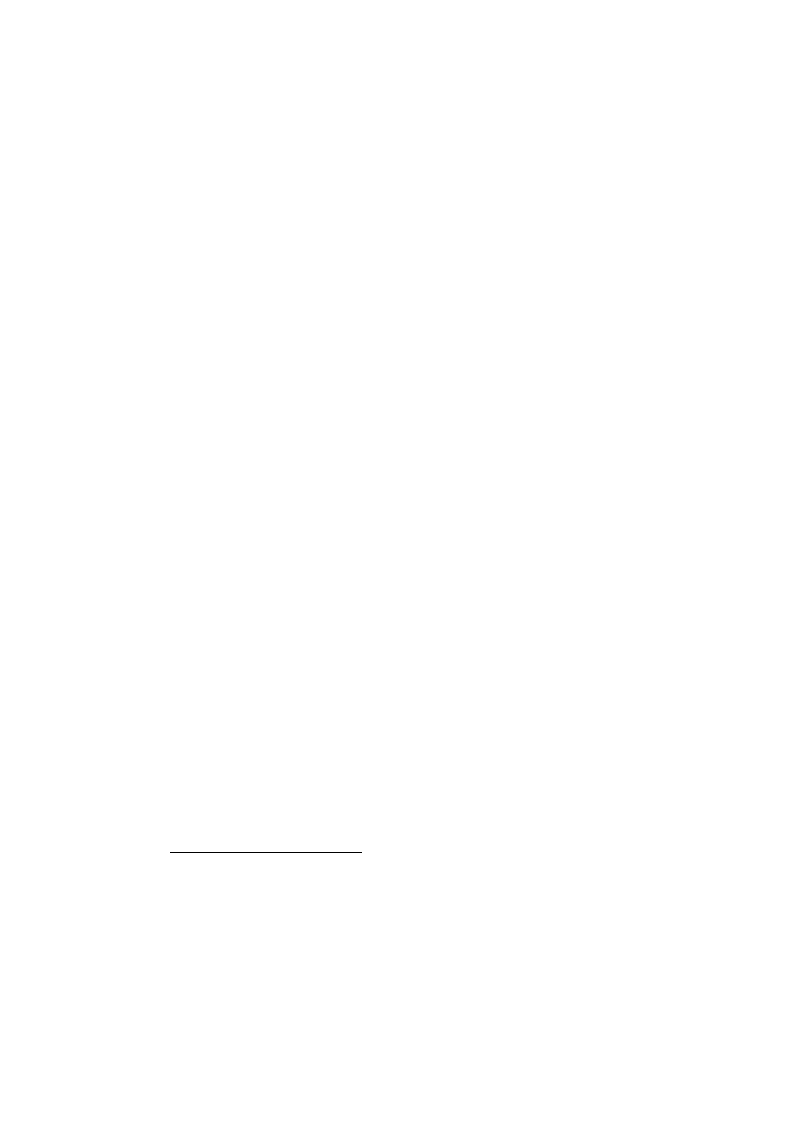
de Il mestiere di vivere: “Lo stupore è la molla di ogni scoperta.
Infatti esso è comozione davanti all´irrazionale” (1997:250).
Precisamente esta presencia de lo irracional según Pavese; del
infinito o la nada leopardianos; del milagro, la nada o el vacío
montaliano apuntan a la experiencia “no legislable”, es decir,
“irrepetible y fugaz”, de la que hablaba José Ángel Valente
(1971) cuando se refería a la síntesis del conocimiento poético.
La fugacidad a la que se refiere Valente puede
identificarse con el “instante” simoniano que, en el caso de
Extravío, podemos identificar también estructuralmente en los
diversos fragmentos46 -o instantes- que componen las tres
elegías iniciales o “triple extravío” (Más, 1996:57) y que,
además, actúan de contrapunto lírico respecto a los “Dos
discursos” que componen la sección final. La “Elegía I”, la más
extensa -cuenta con 218 versos divididos en doce fragmentos-,
incluye la mayoría de las referencias que hasta ahora se han
individualizado como características de un paisaje real y
simbólico. En este sentido destaca en gran medida la presencia
del mar, observado desde la proximidad de la orilla o
contemplado desde la distancia y la lejanía que proporcionan los
altos edificios de la ciudad, la perspectiva aérea de las montañas.
Así pues, el mar mediterráneo, el mar mítico que se cantaba en
los orígenes y que configuraba ampliamente el paisaje de
Pedregal (1971), vuelve a estar presente con gran fuerza, veinte
46 Las tres elegías están divididas en fragmentos -doce, tres y dos,
sucesivamente- pero éstos sólo se encuentran individualizados con
numeración romana en el caso de la “Elegía II” y la “Elegía III”. A pesar de
que la “Elegía I” es la que presenta una mayor cantidad de fragmentos -doce
en total-, no se hallan numerados.
218

años después, en Extravío (1991). Su presencia constante lo
convierte en uno de los elementos uniformadores del espacio
simoniano, si bien hemos de tener en cuenta que la
retroalimentación constante supone a su vez una evolución en
los motivos mismos. El camino de introspección remarcado a
partir de la publicación de Quince fragmentos sobre un único
tema: el tema único (1985), supone también un cambio en la
perspectiva del protagonista poemático y su mirada hacia el mar
va a interiorizarse hasta el punto de fusionar los puntos de vista
e identificar, como en otras ocasiones, el paisaje -o mundo- con
el individuo que contempla:
Fui lo que soy, he dicho;
y nunca he sido nada.
La plenitud del mundo
es la extensión del mar al horizonte.
[“Elegía I”, vv.7-10]
Esta experiencia totalizadora del mar adquiere mayor
peso a medida que avanza la “Elegía I”, ya que en los diversos
fragmentos posteriores la aparición del mar estará íntimamente
ligada a la de otros elementos como son los muros, el viento o la
ciudad. La centralidad del mar es clave debido a su función de
límite. De la misma manera que antes mencionábamos la
impresión de límite que provocaba el arco sobre la tierra, ahora
es el horizonte marino el que determina la situación del marco
espacial que limita la pequeña porción de mundo o “limitado
campo visual” que contempla el protagonista de estos versos:
219
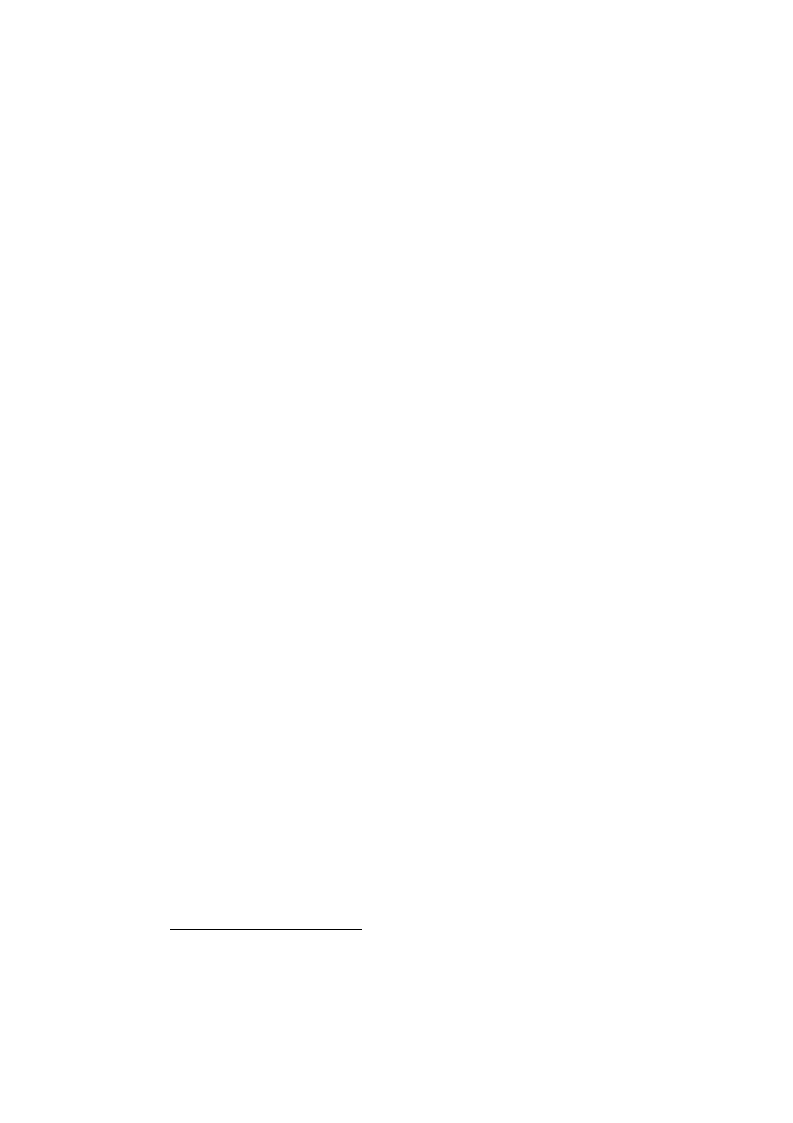
Muro de cal y sombras,
el mar es lo que importa,
lejos, hacia el rumor
de abstractos ojos claros,
límite de las horas que se pierden.
[“Elegía I”, vv.26-30]
El viento es el espacio
de las transformaciones infinitas;
en cambio, el mar no pasa
y fresco, en el origen, permanece.
[“Elegía I”, vv.67-70]
No pasaron los años; los años nunca pasan,
se superponen;
los edificios vanos
todavía contemplan la eternidad del mar;
el gesto que esbozaron nunca muere.
[“Elegía I”, vv.80-84]
Los tres fragmentos citados de la “Elegía I” recuperan la
idea del “mar de fondo” que se apuntaba en Pedregal y también
responden a la idea del mar como eternidad47. En este caso la
novedad aparece en el tratamiento antitético que se confiere a
dos motivos claves del paisaje simoniano: el mar y el viento.
Mientras el primero apunta a un estatismo originario, mítico,
47 Vid. pág. 113.
220

eterno; el segundo es identificado de forma dinámica como el
“espacio de las transformaciones infinitas”. El poder del viento
radica precisamente en su impulso de “transformación continua”
(Bachelard, 1943), en su fuerza impredecible que arrastra las
nubes, “cortejo de la vida” hacia “no se sabe dónde”48. La
energía infinita del viento recuerda la imagen del río
heracliteano y su doctrina del “flujo perpetuo”49 de la vida; la
cual, en el caso de la escritura de Simón, podríamos considerar
paralela a una “duda perpetua” ante la vida consciente. Sin
embargo, a pesar de la oposición inicial entre el mar y el viento,
ambos comparten la “condición espectral del tiempo” porque
“los años nunca pasan, se superponen” (Más, 1996:60). Así pues
el tiempo no pasa y en él permanecen el mar y el viento, siempre
los mismos y siempre diferentes. La eternidad del paisaje está
fundamentada en la percepción efímera de la mirada que
contempla. Por ello, el sujeto lírico demuestra que la centralidad
otorgada al paisaje marítimo en Pedregal sigue vigente en
Extravío mediante el marco límite del mar omnipresente que no
sólo discurre paralelo o contrasta con muros, vientos y edificios;
sino que va más allá, convirtiéndose en símbolo de la vida a
través de la escritura:
Por haberla perdido y malogrado,
por eso fui la vida sin saberlo.
Quien no contempla el mar, no lo comprende.
[“Elegía I”, vv.125-127]
48 Vid. pág. 213.
49 Vid. pág. 283.
221

Un mar que cada vez se va más hacia el fondo,
adentrándose en la conciencia misma del sujeto y convirtiéndose
en símbolo de una ausencia: “El mar ya es sólo ausencia”, dirá
en el verso 139 de la “Elegía I”. Su presencia originaria remite
también a una confusión constante, la de la vida misma, ante la
cual el sujeto cada vez más experimentado de estos versos se
posiciona, desde su detenimiento, para asumir que no existe
ninguna “respuesta concluyente”. Lo fundamental, después de
todo, después de la vida incluso, sigue siendo la “sensación de
vivir”, es decir, “reposar, gravitar, y tener un pensamiento que
no es un pensamiento, y que se remonta muy lejos” (Simón,
1997:72):
El mar ya es sólo ausencia; detenido en su orilla,
oigo su voz confusa;
arribado a un islote, me tiendo junto al remo.
Sabiduría clara: inexistencia
de una respuesta concluyente.
[“Elegía I”, vv.139-143]
Nos encontramos ante un sujeto fascinado por el propio
extravío donde el paisaje se integra con la meditación existencial
que singulariza los versos simonianos. Esta actitud o percepción
“metafísica” (Muñoz, 1996:13) también va a mantenerse en los
poemarios posteriores Templo sin dioses y El jardín. Sin
embargo, Extravío supone la reafirmación de la convicción
paradójica de la existencia, de la constatación de la vida como
experiencia y pasaje contradictorio. El viaje errático del sujeto
222
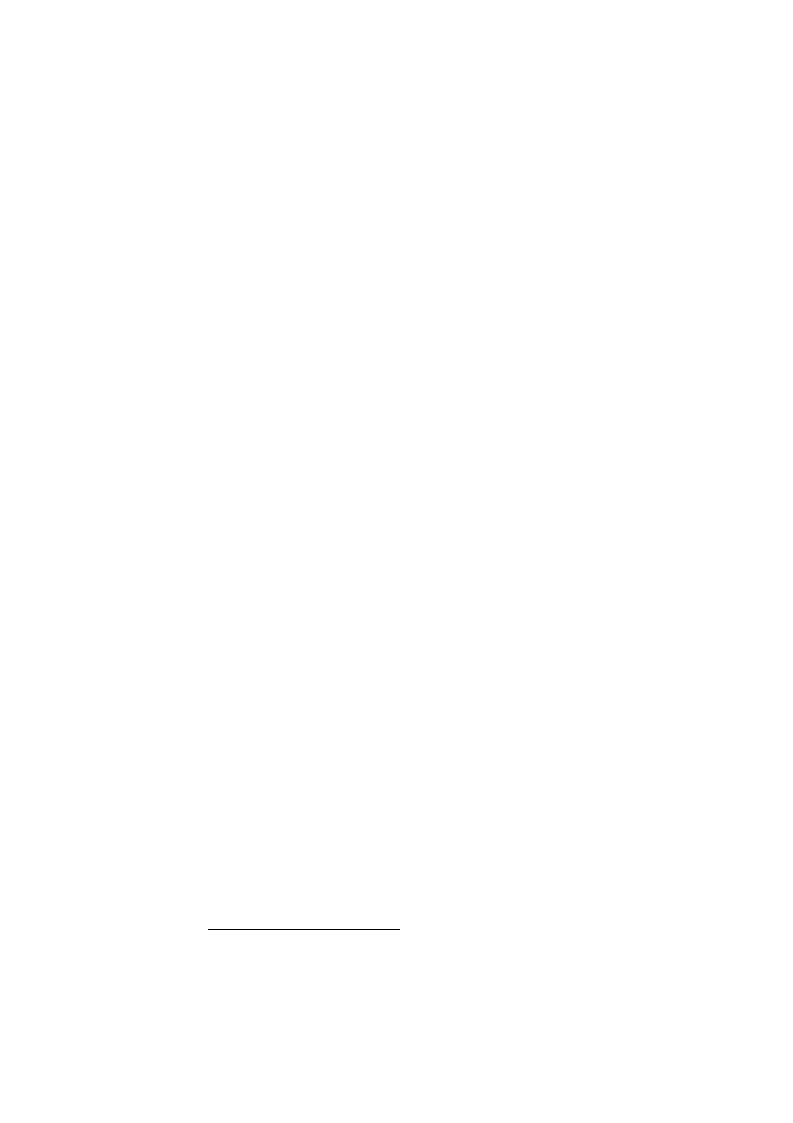
iniciado en Pedregal continuará con sus escalas en los libros
siguientes, pero el sujeto irá abandonando -aunque nunca del
todo- los grandes espacios exteriores para sumergirse en la
profundidad de habitaciones y casas en penumbra. Así,
instaurado desde el presente en los lugares lejanos del recuerdo,
el sujeto dibujará a través de su escritura un mapa de los paisajes
“vacíos” que sólo existen en la memoria; tensión agónica de la
lírica de Simón que ya ha sido puesta de manifiesto por Jacobo
Muñoz (1996)50, quien consideraba que en este poemario se
cumplía el “éxtasis de una celebración a un tiempo necesaria e
imposible” (1996:14). La celebración de la mirada y, por tanto,
de la conciencia, sigue ocupando el espacio privilegiado de unos
versos en los que la presencia del viento o de los muros -
motivos caracterizadores de la geografía rural de los poemarios
iniciales de Simón- seguirá vigente. Su recurrencia isotópica
(Rastier, 1976) como elementos estructurantes del paisaje
simbólico a lo largo de todos los poemarios evidencia la
magnitud de su importancia. Manteniendo la tendencia del
sujeto lírico a la retroalimentación y ampliación, encontramos en
Extravío la sinergia entre el ensueño dinámico del viento y el
ensueño estático del muro. Mientras el primero, en su fluir
constante, borra sin cesar los signos; el segundo, en su
detención, constata su presencia, es su misma evidencia. Y
ambos, necesariamente, son signos que resumen el sentido de la
existencia, “el murmullo que supera la ciencia de los dioses”:
Ya indicábamos que en la “Elegía I” aparecen también
otros elementos típicos del paisaje como son el viento o los
50 Vid. pág. 164.
223

muros, ambos caracterizadores de la geografía rural de los
poemas iniciales de César Simón pero que, dada su pertenencia
al imaginario más profundo del poeta, también van a ocupar
gran parte de los escenarios urbanos en los que encontraremos
su presencia bien a través del recuerdo, bien mediante el recurso
a la analogía. La aparición de esta isotopía semántica (Rastier,
1976) como elemento estructurante del paisaje simbólico a lo
largo de todos los poemarios comentados hasta ahora evidencia,
por tanto, su importancia. Una muestra posible -entre otras
muchas- de la interrelación espacial que genera la aparición del
viento la encontramos en el siguiente fragmento:
Fluye siempre la brisa
que borra las señales trascendentes;
azul y muros blancos
resumen el murmullo
que supera la ciencia de los dioses.
[“Elegía I”, vv.55-59]
Mar, viento y muros se muestran también como parte de
la evidencia inexplicable de la vida y se suman a la
contemplación alucinada que plantea el sujeto lírico desde una
conciencia en permanente estupor, en permanente búsqueda.
Estos signos se alían como paisaje, como “obviedad radiante de
los mundos”, y se oponen -siempre de forma relativa- al “cuerpo
oscuro” que, en los versos de Extravío, se identifica con una
llaga, con una herida abierta que también simboliza lo
inexplicable. Este juego de contrastes retoma la “poética de la
224
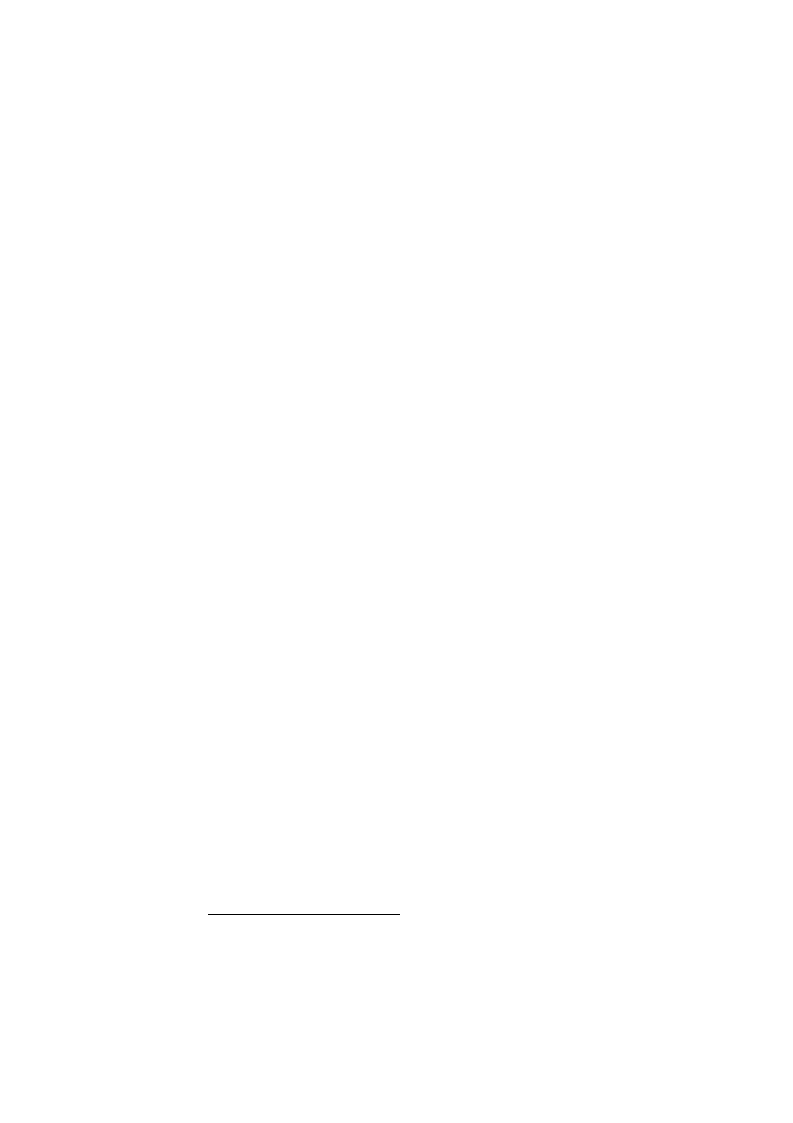
luminosidad”51 desde la que se insiste en la vida como
“evidencia inexplicable” -comentada también en Quince
fragmentos sobre un único tema: el tema único- del mundo;
desde una conciencia que se sabe llaga, como su propio cuerpo:
A la obviedad radiante de los mundos
responde el cuerpo oscuro, que presenta su llaga
como evidencia inexplicable.
[“Elegía I”, vv.130-132]
Pero la “llaga” no es sólo el símbolo herido de un
cuerpo, sino su trampa misma. El sentido etimológico de las
palabras nos acerca a una “plaga” latina de dúplice significado:
es la úlcera, pero también la trampa o red para cazar. El cuerpo,
por lo tanto, es la herida simbólica de la conciencia individual -
“ojo insomne” o “monstruo hialino”- y es también la trampa, o
límite, en la cual ésta se encuentra retenida. Si en Erosión
hablábamos de la recreación del tópico del locus amoenus52,
ahora estamos ante otra recreación del leitmotiv tradicional del
cuerpo como cárcel pero, en este caso, la protagonista alegórica
sería la conciencia atrapada, delimitada. Por ello el binomio
cuerpo-consciencia adquiere gran importancia en Extravío, lo
que comporta una mayor profundización en la imagen del
cuerpo como templo o recinto sagrado que culminará su
sacralización definitiva en Templo sin dioses y que, en el
presente poemario, da lugar a versos tan categóricos como “la
51 Vid. pág. 210.
52 Vid. pág. 152.
225

verdad es la carne y sólo la carne” -perteneciente a la “Elegía I”.
A pesar de que la lírica de César Simón se pretende distanciada
y alejada de todo dramatismo, la rotundidad del verso pone de
manifiesto que nos hallamos ante un poeta “experiencial” y de
orden profundamente sensitivo. Los principios epicureístas de
percepción, anticipación, sentimiento y conocimiento conceptual
(Capelle, 1992:318) son claves en la construcción del universo
simoniano (Pozo, 2001a) y conviven, en caso de aproximarse a
cuestiones amorosas, con el ideal platónico (Cabanilles, 1996).
En las páginas Siciliana asistimos por primera vez en prosa y
con evocaciones musicales (Pozo, 2001a; Cabanilles, 2002) a un
“capricho” -según la definición de Carlos Marzal (1996:30)- con
abundantes reflexiones acerca de la verdad de la carne y, en
consecuencia, de la existencia:
Se ha adueñado de mí una tensión sorda y plácida, el
ruido interior del organismo triste, la irradiación
impenetrable e incomprensible, presente y antiquísima,
abrumadora e impalpable de la carne existiendo (1989:34).
Y a estas palabras se suma inevitablemente la conciencia
lúcida de lo vivido en las páginas de los diarios posteriores:
No profesamos ningún concepto catastrofista de la vida;
pero tampoco su contrario; no profesamos ningún concepto.
Estamos. Estamos en plenitud, y gozamos y vivimos los días,
mientras la necesidad y el azar lo permitan. Eso es todo
(1998:63).
226

Adiós a un verano que hemos procurado vivir sin
defendernos de él. Nos vemos en la revuelta de uno de esos
caminos; nos detenemos; nos contemplamos a nosotros
mismos contemplándonos. No es necesario levantar la mano
(1998:64).
En Extravío asistimos a una labor de intensificación que
abarca todos los ámbitos del pensamiento poético simoniano. El
cuerpo, la consciencia y el espacio van a ser los objetos
privilegiados por el sujeto lírico desde su fuerte necesidad de
interiorización que abarcará tanto el paisaje exterior como el
interior. En este caso la duplicidad de los modelos no equivale a
la de los movimientos porque ambos se funden en una búsqueda
común: el sentido más desnudo, veraz y profundo de la
existencia. Este continuo trance transcurre por todos los
espacios, aunque viene a reconocerse fácilmente en aquellos
más extremos, es decir, en la cumbre del azul y en el silencio de
los cuartos, puesto que son la muestra de la plenitud de la vida y
de lo inaprensible que ésta resulta. En este peregrinaje “entre lo
extremadamente concreto y lo extremadamente vaporoso”
(Marzal, 1996:31) hacia el fondo de las cosas, hacia el fondo del
ser y de la vida, el protagonista de los versos pretende esclarecer
“lo invisible” y en su búsqueda de la visibilidad, el paisaje sigue
remitiéndolo a signos lejanos, a misterios ulteriores, como ya
aconteciese en Pedregal. Ahora bien, a pesar de los indicios
comunes compartidos por todos los poemarios, en este largo
camino la conciencia del sujeto lírico se ha vuelto más profunda,
más lúcida, más sabia, más desnuda. Este proceso de pérdida de
227

la materialidad no afecta con exclusividad a los espacios; el
cuerpo también se encuentra dentro de una dinámica que tiende
hacia la desnudez y que se adensa progresivamente, borrando las
huellas visibles que permitan un fácil reconocimiento. En
Estupor final la corporalidad del sujeto empezaba a diluirse
entre sombras y casas vacías; ahora lo hallamos como “bulto”,
como un cuerpo indistinguible e inexplicable, como un rostro -
“vultus”- irreconocible. La referencia que aparece en Siciliana al
respecto es clara: “No puedo evitar el contemplarme de reojo,
cuando leo o escribo. Se trata de una contemplación en la que el
objetivo es mi bulto ¿Cómo se ha podido llegar a esto?”
(1989:30). Y este mismo estupor ante el apercibimiento del
cuerpo, ante el misterio milagroso de la conciencia es retomado
en los poemas publicados en 1991:
No hay otro oficio que saberse
bultos inexplicables,
pisar la tierra y aspirar el viento.
Estar aquí es el arduo
trabajo de sentirlo,
otear el sin fin del horizonte.
Razonar es extraño misterio:
coordinar las luces,
subordinar fenómenos distantes,
explicaciones suficientes,
cimientos, curvaturas,
de apoyo a nuestra causa,
comprender y saber de nuestra vida.
[“Elegía III”, I, vv.1-13]
228
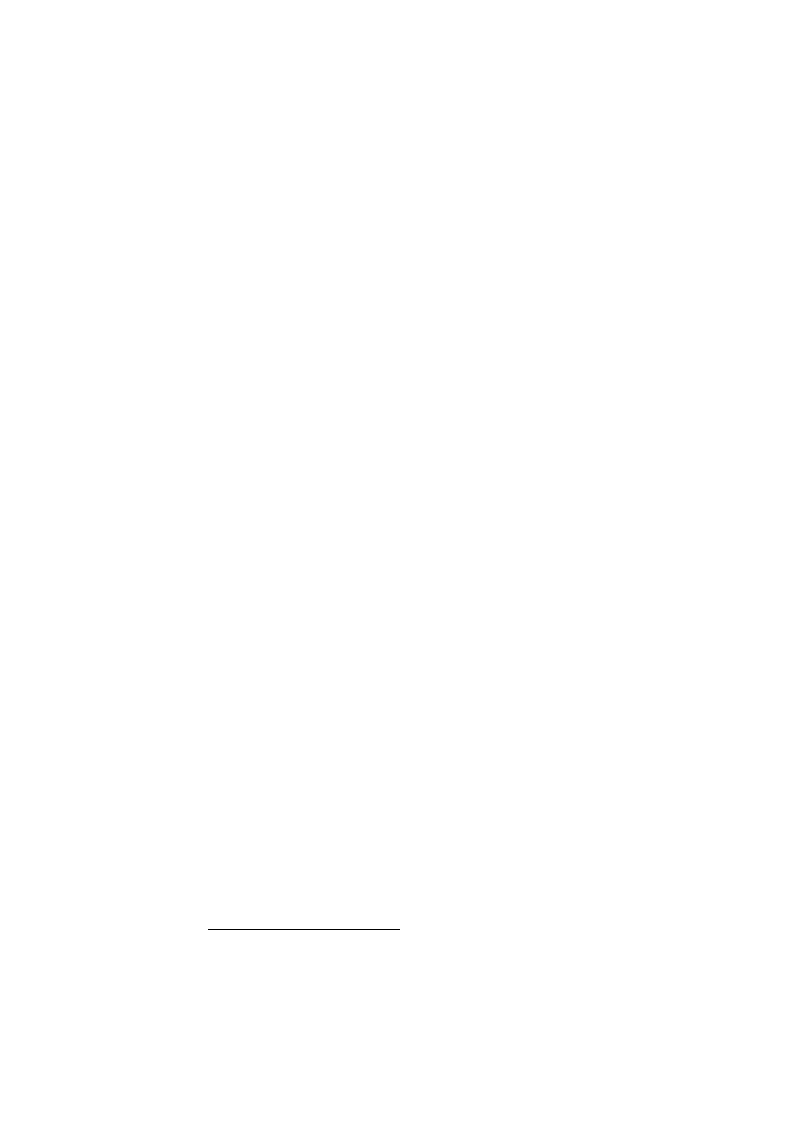
El primer verso de la tercera elegía podría resumir en su
totalidad la práctica poética del protagonista poemático. Su
ministerio: este “oficio de saberse” que el sujeto lírico ha
ejercido como ocupación habitual desde su primer libro es uno
de los motivos recurrentes que confiere unidad de sentido a su
obra; de la misma manera que su relación con la naturaleza-
paisaje. La cosmovisión de Simón está ligada a la cotidianidad
de los objetos contemplados que delimitan su campo visual, a la
tierra que pisa y al viento que respira, disolviéndose en ellos y
encontrando, en su sencillez y esencialidad, la justificación -que
no la respuesta- al misterio de la existencia. Pero si algo
caracteriza a Extravío es la incorporación del paisaje urbano
que, si bien ya había hecho acto de presencia en las entregas
precedentes, nunca había gozado de tanto protagonismo. Esta
presencia se mantendrá como paisaje de fondo en los dos
últimos libros, pero en ellos adquirirán mayor preponderancia
los cuartos interiores de las casas porque el sentido del viaje del
sujeto es esencialmente hacia dentro, hacia el interior de la
consciencia individual y de los espacios que ella habita. Las
referencias a la ciudad, como atalaya desde la que se contempla
el mar -el elemento omnipresente de este poemario-, aparecen
de forma temprana en el primer poema de Extravío53. La ciudad
ensimismada en su propio gesto es recorrida por la mirada atenta
del sujeto lírico, quien observa de cerca avenidas, calles,
parques, trenes, palmas, arrabales, orines, asfalto, polvo, tejados,
antenas, bares, charcos, rincones, plazas o balcones que, como
los cuartos vacíos, adquieren un aspecto fantasmal al ser el
53 Vid. pág. 223.
229

exponente multiplicado de un espacio vacío y desolado,
textualizado así en los últimos versos de la “Elegía I”:
Hay, sobre los tejados,
un silbido de antenas.
Escuchad su fluido, el viento ulula
de levante a poniente;
las cortinas se apartan a su paso;
el azul flamea el sol radiante.
Ciudad lejana, fuiste.
Temblorosa en la arena,
hundida en el marasmo,
ciudad, lo fuiste todo,
el vano centro, una vez más,
de la extensión amarga,
el exponente fantasmal del mundo.
[Elegía I, vv.207-219]
Al lado de esta lejanía urbana aparecen otros elementos
conformadores del espacio “exterior” y, por encima de todos
ellos, destaca el arco porque, como algunos de los protagonistas
de Pedregal, también él “está, insiste y espera”. Las resonancias
de las piedras, su peso sagrado vuelve a aparecer con toda su
fuerza evocadora en los versos de Extravío, ahora representado
bajo la forma de un arco latino, también “mítico” como el mar
de los textos iniciales. Este “símbolo resumidor” (Más, 1996:60)
se convierte en un espacio de conjunción entre la naturaleza y la
arquitectura de la ciudad, entre la inmensidad del azul y los
fragmentos grises de hormigón:
230

Arcos latinos, solos,
inmóviles, enfrentan
la posición del mar,
se sitúan y están, en el significado
que no resolverá ninguna clave;
porque vivir es signo
que remite a misterios superiores.
[“Elegía I”, vv.48-54]
La presencia monumental de este arco se convierte en
símbolo del significado incompleto de la vida: de su plenitud y
de su vacío, de su mosaico y de su totalidad, de su comprensión
y de su ignorancia, de su lógica y de su misterio. La
fragmentariedad de la composición -“Elegía I”- se sumerge y se
amplifica mediante la imagen segmentada que presenta el arco.
La visión incompleta de su estructura y de su significado hace
que por su hueco, ese “hueco azul”, se escape el mayor de los
misterios que intenta descubrir el sujeto simoniano: el de la
existencia consciente. La importancia de su presencia la
constatamos en la segunda sección del poemario donde en el
poema titulado “Arco romano” -considerado también por
Antonio Cabrera (1996:67) uno de los poemas emblemáticos de
la lírica simoniana- se funde la presencia del arco con la del
cuerpo del sujeto; convirtiéndose ambos, con su insistencia, en
la constatación de la interrogación interminable que responde a
la imposibilidad de la vida a explicarse o a ser explicada. El
hecho de no poder explicitar todo su significado remite a un
231

hermetismo último e indescifrable donde ya no tiene sentido
preguntarse por su significación porque el sujeto lírico ha
asumido la conciencia del límite. Es ahora el momento de la
aceptación, de la reiterada constatación de “la propia realidad”
y, en esta tarea, cobran más importancia las “presencias
abiertas”, construidas discursivamente a través del paisaje y la
focalización que evoca el misterioso “Arco romano”:
En medio de las viñas se levanta.
Testimonio de un tiempo, ya es el tiempo.
Permanece, si llueve, solitario;
y solitario cuando quema el sol.
Divide el mundo en dos, insiste y calla,
cerrado, pero abierto el hermetismo
de la interrogación que no se extingue.
Y es excesivo para explicitarlo.
¿Conclusión? Irreal planteamiento.
El arco es como yo, que no concluyo.
Porque fui contra el cielo como el arco:
de vacío a vacío en la belleza,
de la nada a la nada entre la luz.
En esta sección también encontramos otros elementos
caracterizadores del paisaje simoniano como son paredes,
muros, sombras, olivos, vientos, pajares, tapias o árboles. Si
bien estos elementos hacen referencia a un paisaje exterior y, en
su mayor parte rural, no debemos olvidar que el viento o las
sombras mantienen una presencia constante y, de hecho,
reaparecerán en los poemas de las secciones posteriores donde,
232

en general, nos vamos a encontrar con espacios interiores y del
recuerdo. Quizá uno de los fragmentos más significativos lo
encontramos en el poema titulado “Pared con sol”54 donde,
como ocurría con el arco, se produce una profunda conexión
entre el instante en que el sujeto contempla la pared y la
constatación de la realidad impenetrable. El instante, ahora
calificado de “furtivo”, se convertirá en “vano” en el poema
“Frente al balcón” con el que se abre la sección de “Interiores” y
que, precisamente, mostrará otra focalización y otro límite de la
mirada, esta vez desde el interior de una casa -o cuerpo- que,
con su sola presencia, nos recuerda el muro:
Ah, delicadamente, entonces, contemplé de nuevo el balcón,
el pálido sol del muro, las oscuras plantas,
mi cuerpo milagroso en un instante, el único instante
de siempre, el vano instante
del mundo: la mirada.
[“Frente al balcón”, vv.12-16]
El gusto por los contrastes surge de nuevo con la
referencia al “único instante de siempre” donde se contraponen
lo permanente y lo casual. Su combinación está ligada al tono
hímnico de la lírica simoniana donde el protagonista poemático
quiere celebrar, dejar constancia de la excepcionalidad de todos
y cada uno de los momentos de su existencia. He aquí que la
54 Vid. pág. 207. Este poema había aparecido anteriormente en Quince
fragmentos sobre un único tema: el tema único (1985) como el fragmento II,
con el subtítulo “pared con sol”. En esta ocasión no se produce ninguna
variante textual y el poema es introducido en la sección “Exteriores” de
Extravío (1991).
233

contradicción se disuelve porque, como dijo Séneca, “la vida no
importa cuánto dura, sino cuán bien ha sido representada”
(1982:227). Así, en el escenario de la escritura, el personaje de
estos versos practica el “oficio de saberse” en cada uno de los
instantes que componen el “azar del mundo” y donde él
representa su papel. En la multiplicidad de lugares en los que se
representa el sujeto lírico hemos visto que predominan también
los espacios periféricos. Es el caso del poema final de esta
sección, “Arrabal de un puerto”, donde mediante una estrategia
discursiva de indeterminación espacial y temporal ya empleada
largamente en este poemario, se muestra la pureza contenida de
la naturaleza con la que se fusiona la sombra del sujeto lírico,
matizando siempre su percepción desde el interior:
Ahí, tu antigua sombra.
Arriba, el ancho cielo.
Sobre la tapia, un árbol.
Permanece un rumor
adentro, como río
que fluye velozmente.
[“Arrabal de un puerto”, vv.11-16]
Este breve fragmento insiste en la antítesis, en este caso
espacial, mediante la oposición de los deícticos que hacen
referencia a “lo alto” -ahí, arriba, sobre- o a “lo profundo” -
adentro- y que descubren dentro de la poética de la verticalidad
el “abismo invertido” donde la “profundidad está arriba”
(Bachelard, 2003:135). Este concepto del filósofo francés estaba
234

ligado a su lectura de Nietzsche, otro de los filósofos también
admirados por Simón. En este abismo invertido los símbolos
esenciales son los símbolos naturales, “siempre reconocidos por
la imaginación de la materia y de la fuerza” (2003:134).
Teniendo en cuenta sus palabras, hemos de concluir que los
símbolos empleados por el protagonista poemático son naturales
-sombra, cielo, árbol, río- y que, en consecuencia como
imágenes primeras y primitivas tienen un “poder cosmológico”
(2003:269), hecho que les confiere gran importancia, puesto que
en ellos se basan algunas de las leyes sobre las que se construye
el universo simoniano.
Así pues, Extravío se caracteriza por la combinación de
espacios interiores y exteriores, urbanos o rurales, donde se pone
de manifiesto la importancia de la dialéctica del espacio y la
poética de la verticalidad. Si en las secciones precedentes se
daba una mayor presencia del paisaje abierto, en la sección
titulada “Interiores” asistimos a la preponderancia de uno de los
espacios más significativos de la lírica simoniana: las
habitaciones vacías, lejanas, últimas, en silencio. La tranquilidad
de las estancias domésticas que se dibuja en los primeros
poemas de esta parte del poemario -“Frente al balcón” o
“Atardecer”- se hace cada vez más profunda hasta llegar a su
punto culminante en el último poema de “Interiores” que lleva
por título “Casa vacía” y que se compone, a su vez, de cuatro
fragmentos. Esta “casa simbólica” (J. Más, 1996) es el centro
doloroso del espacio vacío, el cuarto, que reclama la atención
del sujeto y, en simbiosis con él, se presenta como reflejo de su
reflexión existencial. Es otra de las composiciones que han sido
235

consideradas emblemáticas, como demuestra el primero de estos
fragmentos:
Cuando cerró la puerta
y quedó solo el cuarto,
qué dolorosa luz.
Y qué antiguo problema
volvió de nuevo a plantearse.
[“Casa vacía”, I]
La percepción del problema deriva de la perplejidad
constante del sujeto ante la vida y de su rebelión, también
continua, ante los límites intelectuales para comprenderla en su
totalidad (Gómez, 1996). En esta labor incesante a la que se
enfrenta el sujeto lírico adquiere una importancia fundamental el
espacio, en este caso el de los “cuartos vacíos” ya que es aquí
donde el “animal consciente” (se) piensa. La interrogación que
plantea cuestiones irresolubles la encontramos en versos
posteriores -“¿qué esconde o qué declara / después de lo vivido?
(“Casa vacía”, II, vv.2-3)- pero, de forma más rotunda, aparece
con la enunciación del último fragmento donde el sujeto lírico,
sirviéndose de algunos de sus símbolos paisajísticos, afirma la
beatitud de un silencio insondable. Entonces el cuarto se eleva
como el espacio predilecto de un sujeto lírico que en él
encuentra luz, silencio y beatitud, tres elementos fundamentales
de su cosmovisión que no escapan al tono “vitalista” -en el
sentido nitzscheano del término- y marcadamente reflexivo que
aparece en el cuarto y último fragmento del poema:
236
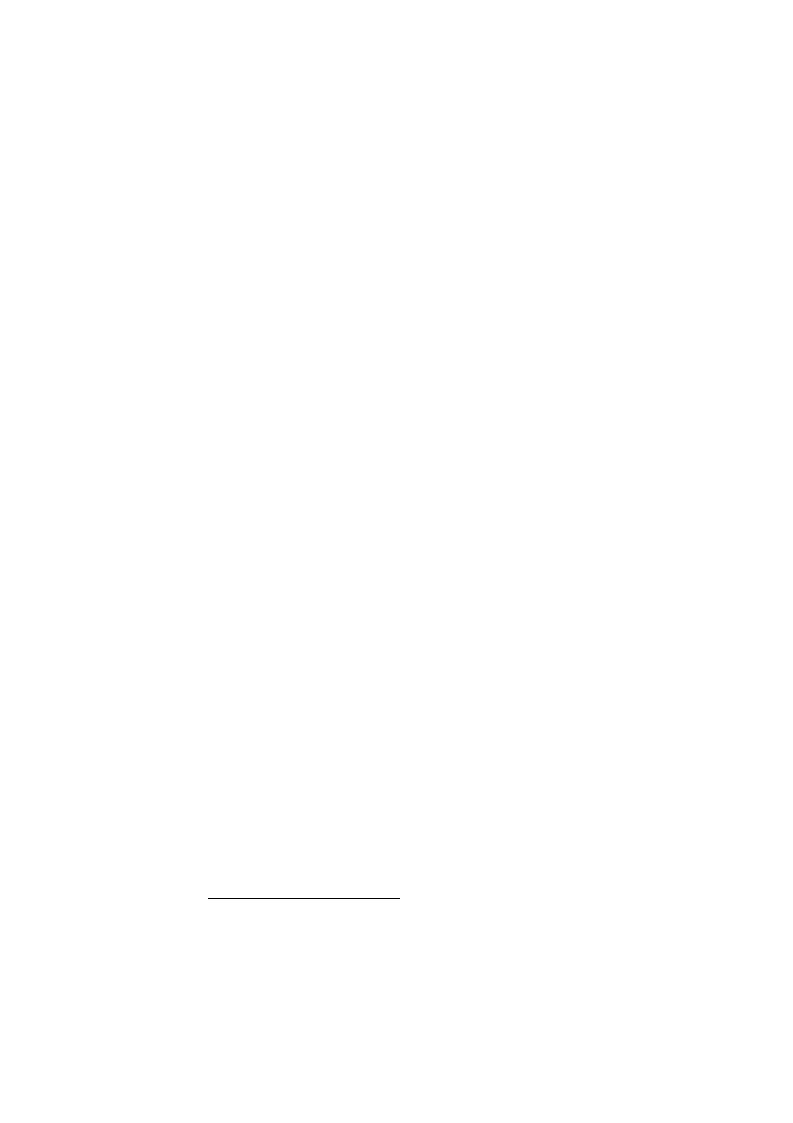
La luz
del muro
del cuarto.
Y el silencio.
Y la beatitud inexpresiva
del silencio.
Esta multiplicidad del espacio aparece en las secciones
precedentes de forma relativamente independiente, puesto que el
sujeto lírico se decantaba más por una tipología espacial u otra.
La variedad se mantiene en las últimas secciones del poemario,
pero entre ellas destaca “Al correr del tiempo” -título de
inspiración gilalbertiana55. En la quinta parte de Extravío
hallamos toda una serie de composiciones donde el tiempo
espectral o fantasmal (J. Más, 1996) genera también una
conexión profunda entre los espacios. En esta fusión de los
tiempos, que en otras ocasiones la hemos denominado “presente
atemporal” o “tiempo sin tiempo”, se alza como espacio
privilegiado y unificador la “casa de antaño”. El núcleo espacial
en el que nos adentramos sigue siendo la casa pero ahora, a la
luz de un tiempo ya transcurrido, se perciben a través del
recuerdo no sólo las estancias olvidadas en las que un día hubo
vida, sino también un paisaje conformado por “grillos, vientos,
silencios, azules, almendros, pedregales, horizontes, muros,
noches, playas”, es decir, ese paisaje de signo claramente
simoniano. La simultaneidad de los diversos paisajes denota un
55 En el ensayo que escribió Simón sobre la vida y obra de Gil-Albert
manifestó que del Breviarum vitae le interesaban, sobre todo, los fragmentos
que se podrían rotular bajo el epígrafe “al correr del tiempo” (1983: 87).
237

cambio significativo en la mirada del poeta. Su llegada a la
“cumbre”, su despertar a la madurez lírica y vital supone un
viraje importante marcado por una modificación de la
perspectiva temporal y espacial, como tendremos oportunidad
de ver en los apartados posteriores de este estudio. Este cambio
que se observa en su visión poética no modifica -al contrario de
lo que pudiera suponerse- el paisaje esencial de su lírica tal y
como se evidencia en sus diarios:
Esta soledad angustia. Yo paseaba por el camino y sólo
veía la miel del sol proyectando las sombras de los árboles y
de las piedras sobre la tierra, blancuzca o siena. Era muy
delicado el sol. Eran fantasmales y remotas las sombras de
los árboles. Son estos árboles almendros y olivos, mientras
que el monte son pinos (Simón, 1997a:10).
La continuidad del paisaje viene a corroborar una de
nuestras primeras afirmaciones: el carácter uniforme -aunque
evolutivo- del universo lírico de Simón. La presencia constante
del “símbolo-casa” ha evolucionado desde el primitivo
encuentro con la conciencia hasta la disolución de la misma en
la desnudez del mundo, pasando por una “metafísica olfativa”
(M. Mas, 1996:26) o por la “imposibilidad del orden” (M. Mas,
1996:27). Las distintas casas (des)habitadas a lo largo del
tiempo y construidas a través de los poemas son reflejo de la
evolución interior del sujeto que las vive, las siente y las
contempla. El proceso de interiorización y sacralización de los
espacios encuentra, quizás, en la casa su máxima simbología, sin
238

olvidar por ello otras isotopías semánticas de vital importancia
para la estructuración del paisaje y la lírica simonianas como
son los cuartos, muros, paredes, pasillos, salas, balcones o
desvanes. Este topos siempre ha sido nuclear en su universo
lírico pero ahora, en la condensación última de la vida y la
escritura, aparece unido más que nunca a su vida diaria
obteniendo todavía mayor presencia en sus poemarios finales y
extendiéndose ampliamente por las páginas de su prosa más
íntima:
64. Sí, el misterio no sale de nosotros, viene a nosotros.
Nuestra sombra es misteriosa, nuestra sombra, que se recorta
en el suelo de una habitación con sol, con sol de la tarde, una
habitación de casa que da al campo... Esa sombra del bicho
humano, de monstruo de la creación, pero que no es
monstruo sino una pobre alma, un ser a veces humilde,
quieto, atormentado por tormentos más allá de los
tormentos, esa sombra, digo, con qué delicadeza, con qué
éxtasis, con qué silencio, con qué más allá inimaginable y
quizás inexistente se recorta en el suelo, en las baldosas
antiguas de esa casa de campo. En esa habitación ¿no hay
algo, no hay como una transparencia que cada año se adensa
en sí misma y que late, que duele, que gime en los siglos?
(Simón, 1998:16-17).
239

II. 7.- TEMPLO SIN DIOSES (1996)
En Templo sin dioses (1997), el penúltimo poemario
publicado por César Simón -si bien fue el último publicado en
vida por el autor-, se intensifica esta nueva perspectiva lírica y
vital. En él asistimos, a partir del título mismo, a la sacralización
de los espacios y del cuerpo, de modo que la tríada cuerpo-casa-
templo está presente a lo largo de todo el poemario e insiste,
constantemente, en la relación existente entre la carne y el
pensamiento, entre las sensaciones y la razón o entre la
subjetividad de las percepciones y la lógica de la razón. Toda la
lírica simoniana se ha articulado desde la perspectiva de una
mirada sensitiva y, a la vez, lógica, radicando ahí la
especificidad de su escritura y, en consecuencia, de las
estrategias discursivas para poner de manifiesto esta tensión
original. La relación entre contrarios ha formado siempre parte
de su universo, por lo que las tensiones líricas, en numerosas
ocasiones, han sido marcadas en sus poemas mediante el recurso
abundante a figuras como antítesis y oxímoron. Este punto de
vista también ha condicionado el recorrido de un camino que,
quizá ahora más que nunca, ya no es ni de ida ni de vuelta, sino
de paso consciente y detenido. Los pasos que aún caminan por
sus veredas manifiestan en sus recovecos las continuas
contradicciones de un sujeto lírico que ha dedicado la mayor
parte de su escritura al conocimiento del hombre y al misterio de
su consciencia. En este esfuerzo reiterado de (auto)comprensión
Templo sin dioses supone un paso más en la búsqueda del
profundo fragor de la existencia que, ahora, se observa en su
240

mayor parte en las habitaciones iluminadas, vacías y desiertas de
una casa cuyas invisibles coordenadas abarcan todos los tiempos
posibles en los que el sujeto lírico es capaz de sumergirse para,
después, recrear y evocar el “misterio” desde sus versos.
Templo sin dioses presenta una novedad en su estructura
compositiva respecto al resto de poemarios publicados hasta este
momento por Simón. El poemario se encuentra dividido en
cinco secciones, identificadas mediante cifras romanas pero que,
en ningún caso, presentan títulos o subtítulos. La ausencia de
marcos referenciales establece una estructura menos rígida y
ésta será la única ocasión en la que los poemas de las distintas
secciones no aparezcan agrupados bajo un epígrafe unitario. A
pesar de la supresión de esta información general, la conexión
con la escritura precedente aparece de forma clara en la primera
parte del libro, ya que ésta se compone exclusivamente de un
poema titulado “Elegía” -dividido en dos partes- que recuerda
las tres elegías iniciales de Extravío. El tono celebrativo con el
que se inicia el poemario se mantiene a lo largo de todo el libro.
De la misma manera que señalábamos la interconexión
continua de los espacios en Extravío -en ese caso, entre el
paisaje marítimo o rural y el paisaje urbano-, también en Templo
sin dioses asistimos a la fusión de los espacios que viene
propiciada, en gran medida, por la continua correlación cuerpo-
casa-mundo. Dicha conexión profunda entre los distintos
elementos del paisaje aparece, además, involucrada con otro de
los rasgos de la lírica simoniana: la reflexión filosófica. En este
sentido, el primer poema del libro -“Elegía”- evidencia la
compenetración de todos estos elementos que ahora, con la
241

distancia que da el paso del tiempo, el sujeto pone de
manifiesto:
El lindero del monte
es fuego en agosto
y a broza seca huele.
Es mágico un camino.
Míralo, en el recodo,
algo muy transparente
vibra en el aire:
es la abstracción del mundo.
Mas pobre mundo,
pobre la ardilla frágil,
el zorro hambriento,
la humilde hormiga,
la culebra de monte.
Todo es afán sin rumbo,
una fuerza sin fuerza,
en el sentido de que no es consciente,
de que no se controla,
de que nunca logrará detenerse.
[“Elegía”, I, vv.72-89]
La primera parte del fragmento responde a la fase
descriptiva del paisaje. En ella encontramos una naturaleza -
“broza, monte, ardilla, zorro, hormiga, culebra”- seca y radiante
bajo el implacable sol de agosto donde el misterio de la
existencia que presiente el sujeto se identifica nuevamente con
ese “algo muy transparente que vibra en el aire”. La vibración es
242

un misterio casi imperceptible que manifiesta el carácter
profundamente sensitivo del sujeto y que se refuerza con la
referencia al “mágico camino”. Tras este primer movimiento
intuitivo llega un segundo momento reflexivo donde la
perspectiva racional opta por la esencialización como clave de la
“abstracción del mundo”. Pero este deseo de compresión pasa
inevitablemente por el tamiz de la razón y adquiere, en
consecuencia, el tono de cierto desencanto marcado, en este
caso, mediante el recurso a un epíteto de significado tan
evidente como es “pobre mundo”. En este caso el calificativo de
la pobreza se debe a la principal carencia del mundo: la
consciencia. Su falta le impide al mundo “ser consciente” y, por
tanto, poder “controlarse” o “detenerse”. Dentro de la visión
adoptada por el sujeto a lo largo de todos sus poemarios
sabemos que la clave de su escritura responde básicamente a su
deseo de aclarar el misterio de la conciencia como fundamento -
diferenciador, por otra parte- de la existencia del individuo,
adquiriendo una importancia extraordinaria el detenimiento, la
percepción y el análisis del mundo en el que se instaura.
El mirada detenida, el “ensueño de estatismo”, funciona
aquí como símbolo de la reflexión filosófica que, junto a la
perspectiva última que proporciona el saberse próximo al final
del camino, le permite a Simón volver la vista atrás y pensar en
una vida acontecida ya en su mayoría. Sin embargo este ensueño
es complementado, dentro de la dinámica de oposiciones de la
escritura simoniana, con un “ensueño dinámico” del mundo
regido por la “fuerza sin fuerza”, por el “afán sin rumbo”. Estos
versos recuerdan la filosofía schopenhaueriana de la voluntad a
243

la que, ni siquiera la conciencia del ser, puede resistirse. En
palabras de su creador:
Pero como en la autoconciencia se reconoce
inmediatamente y en sí a la voluntad, entonces también
reside en esa consciencia la consciencia de la libertad.
Ahora bien, se pasa por alto que el individuo, la persona, no
es la voluntad como cosa en sí, sino un fenómeno de la
voluntad, determinado ya en cuanto tal e inmerso en la
forma del fenómeno, el principio de razón. A ello se debe el
curioso hecho de que cada cual se tenga a priori por
enteramente libre también en sus acciones individuales,
creyendo que podría iniciar a cada momento una conducta
distinta, lo cual equivaldría a convertirse en algún otro. Sólo
a posteriori, a través de la experiencia, descubre con
asombro que no es libre, sino que se halla sometido a la
necesidad (2005:202).
Posteriormente también Nietzsche hablará de la
“voluntad de poder” o “voluntad de potencia” y será uno de los
primeros pensadores en manifestar, según Larrauri, “una abierta
desconfianza hacia la conciencia como lugar para encontrar lo
que somos: la voluntad de potencia es básicamente
inconsciente” (2005:33). Ello significa que el lenguaje, a pesar
de que nos ha permitido concebirnos como conocedores del
mundo, nos delimita y con la conciencia “nos acercamos a los
demás y nos alejamos de nosotros mismo” (2005:34). Esta
situación hace que Nietzsche considere que “nuestra
personalidad no proviene, por lo tanto, del yo consciente sino
244

del cuerpo inconsciente, que es -como dice Zaratustra- “guerra y
paz, rebaño y pastor. El cuerpo no dice “yo” sino que hace
“yo”” (2005:35). En esta lucha de fuerzas la tiranía de la
voluntad, desde el punto de vista de Simón, está ligada a un
dinamismo inalterable y a él responden los últimos versos del
fragmento seleccionado. Por ello el protagonista de estos versos
se siente casi obligado, impelido por una fuerza incontrolable, a
recorrer los espacios vacíos, los huecos textuales que se
construyen en y desde Templo sin dioses. La insistencia del
sujeto en acciones como caminar, contemplar o detenerse se
debe a que su búsqueda sigue siendo válida y que, aun
reconociéndose en el tramo final de su existencia, considera que
no ha hallado la(s) respuesta(s); situación que se resume
concisamente en un verso del mismo poema: “como antaño,
busco más adentro”. El deseo de saber, de descubrir el enigma
de la existencia ha sido el motor de su pensamiento pero, incluso
ahora, cuando la visión es -casi- total y, entonces, más lúcida si
cabe, el sujeto lírico no se resigna a doblegarse ante el misterio:
La luz, el espejo de los años,
en toda curva del camino
se remansa,
en todos los calveros se detiene.
Intuyo, en el silencio
-que es un estruendo musical-
el caos, subordinado
a ley irreversible.
Hay un enigma no resuelto,
un esfuerzo que clama
245

dentro de sí, en la dura
densidad que trasciende.
Y esto es lo máximo que alcanzo.
[“Elegía”, II, vv.20-32]
La presencia del “enigma no resuelto” es una constante
en la escritura de Simón. En su último diario encontramos una
formulación similar en prosa, “nada se ha resuelto, pero todo es
sagrado” (1998: 86), que nos reconduce a ese “algo” tan
presente en los versos de Templo sin dioses que se instaura en
todos los espacios y convive con los elementos del paisaje, con
“sombras, sillas beatas y polvorientos muebles” porque, como
matiza el sujeto lírico en el segundo fragmento de la “Elegía”,
estamos ante un paisaje unitario y sacralizado. En esta
progresión del universo lírico nos hallamos en un momento
donde la tríada cuerpo-casa-naturaleza alcanza una fusión total
bajo el símbolo del (mundo como) templo, donde cualquier
escenario es propicio para el “recogimiento en la carne” (Simón,
1998:18) porque está impregnado de misterio, es decir, porque
“es el silencio de nuestro recinto cuando lo abandonan los
dioses” (Simón, 1998:19). Estas actitudes están muy cercanas al
tono que alentaba los versos de Pedregal y que se ha mantenido
a lo largo de todas las obras posteriores, de modo que seguimos
dentro del ámbito de la comunión del sujeto lírico con el
espacio, teniendo al mismo paisaje por templo. La identificación
aparece reforzada en los últimos versos de la “Elegía” con la que
se inicia la andadura de este poemario:
246

Me alejo de la casa, no la niego.
¿Cómo negarla?
¿Cómo negar la casa de la vida?
Salgo de nuevo al monte,
al monte, al cielo raso,
¿pero no son los montes otro templo?
En la frescura de la lluvia,
sobre las cortezas silvestres,
¿no he cantado y amado
y he sentido el sabor de una alegría
que no es banal sonrisa,
sino constancia de la muerte?
[“Elegía”, II, vv.70-82]
Los versos finales de la segunda “Elegía” concluyen con
una formulación interrogativa, modalización que Simón ha
empleado en numerosas ocasiones y que le permite poner de
manifiesto el diálogo del sujeto consigo mismo o con el hombre
-rasgo estilístico que también caracterizaba la escritura de Gil-
Albert (Simón, 1983a:95). La pregunta final se encuentra en una
posición marcada y evidencia cuál es el último límite: no la
mirada, no el cuerpo, no la casa ni el monte, sino la muerte. La
frontera, el apagamiento de la conciencia, “es un clic” (Simón,
1998:90); recreación de la doctrina clásica de Epicuro que
Simón tiene presente y recuerda en sus diarios a modo de
máxima: “cuando tú estás, la muerte no está; cuando la muerte
está, tú no estás” (1998:90). Por lo tanto la vida es una continua
anticipación de la muerte, a la que podríamos atribuir un
carácter “liminar” puesto que es el umbral del límite. La
247

proximidad a la entrada permite la visión de un destello que
“extiende un poco más el campo de visión” (1983a:83), que en
la aspiración metafísica a lo total, es decir, “a integrar en el
mismo proceso lo mental y lo físico” (1983a:82) deslumbra
como “una última consciencia racional -y más que racional, de
una transparencia suprarracional, pero no irracional-, como una
cámara oculta en el escenario de los hechos, contempla desde el
fondo la posiblemente nula religación de nuestras aspiraciones”
(1983a:83). El análisis de Simón respecto a la obra Los
arcángeles de Gil-Albert es signo una vez más de la proximidad
de ambas poéticas (Falcó, 2006a).
La certidumbre del límite final contribuye a la
interiorización evolutiva del paisaje, compuesto de espacios
interiores -en poemas como “Problema”, “Situación”, “Viento a
través de una ventana”, “Qué luz hay en el cuarto”, “En el
cuarto vacío”; “Visita a una casa”, “La casa y tú” o “El piso
desalojado”- o exteriores -en los textos “Sombras de arbustos”,
“Las águilas”, “El jazmín”, “Higuera”, “Un olivo”, “Una
campiña” o “La sombra de una caña”-; siempre desde la
perspectiva de un sujeto lírico que cada vez se adensa y se
repliega más sobre sí mismo. Siguiendo, por tanto, la dinámica
de la retroalimentación y ampliación, Templo sin dioses supone
un ahondamiento en y desde el paisaje que será continuado
posteriormente en El jardín y que responde al deseo de
conocimiento total del mundo -o metafísico, como apuntaba
Simón- desde la “sabiduría clara” de la conciencia de la muerte.
La cotidianidad del espacio doméstico favorece la
identificación entre el protagonista de estos versos y el lugar en
248

el cual se adentra. Así, en los diarios se define como una “casa
despierta” (1997:36), es decir, viva; de modo que la relación que
se establece entre el sujeto lírico y el espacio doméstico está
marcada, esencialmente, por cuatro rasgos recurrentes presentes
en la mayoría de los poemas: la soledad, el silencio, la luz y la
densidad. Estas marcas características del topos simoniano
presentan profundos paralelismos con los rasgos del
protagonista poemático que, desde Pedregal, ha insistido en su
tendencia al ensimismamiento, a la reflexión y a la observación,
a la contemplación y la búsqueda pero, por encima de todo, a la
vivencia intensa. Este gozo de la vida se ha construido a partir
del gozo de la carne y del gozo de la razón, pero para ello ha
sido necesario un mecanismo continuo de análisis cuya finalidad
última era “saberse”. Una muestra significativa de esta
consciencia es el poema “Qué tiene este silencio”, perteneciente
a la sección II del libro:
¿Qué tiene este silencio?
Yaces en esta cama
y contemplas el sol de la pared,
y no se sabe qué vivencias,
qué pulsaciones te ensimisman.
Es algo transparente, delicado,
acaso pesadumbre,
viejo problema de la carne.
Hay un temblor profundo,
sensual, trascendente, doloroso,
sutil y refinado,
que no se sabe a qué se debe.
249
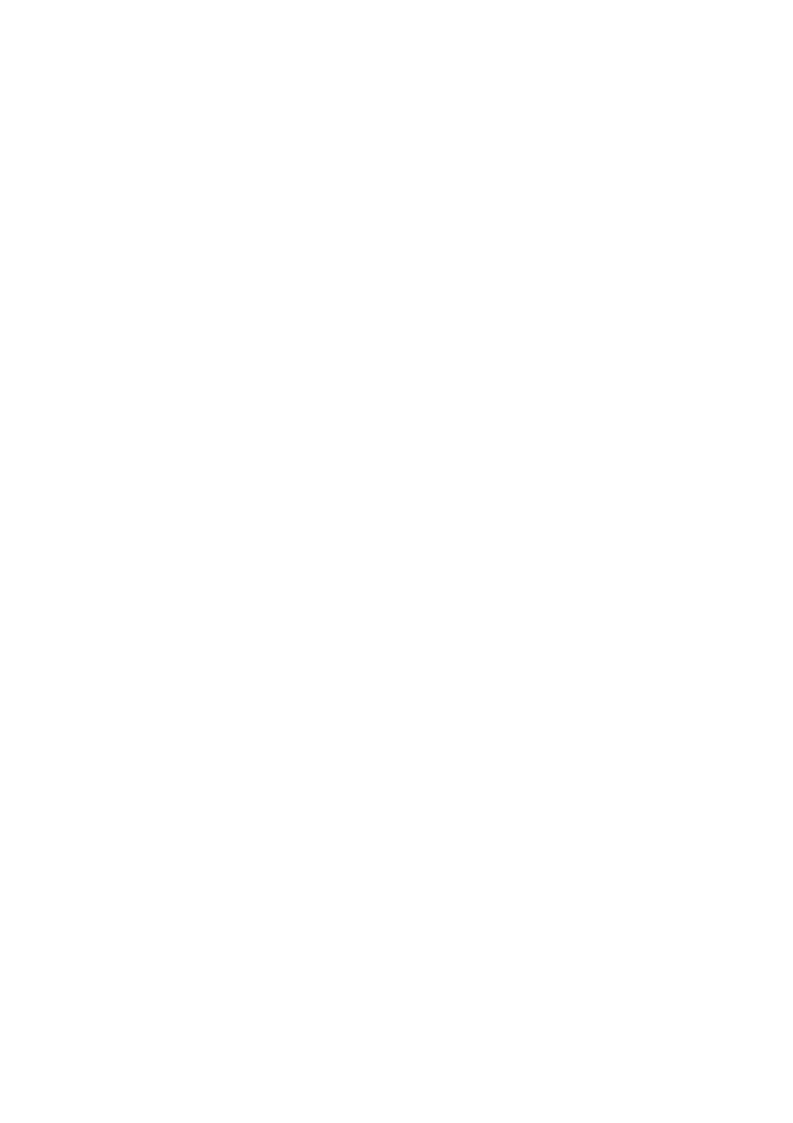
El ensimismamiento provocado por “el viejo problema
de la carne” es el punto de partida de una conciencia que percibe
el efecto de las sensaciones -“transparente, delicado, sensual,
trascendente, doloroso, sutil, refinado”- pero que está condenada
a la ignorancia del conocimiento original. De hecho, es la misma
cuestión que se planteaba en Estupor final donde, desde el título
de las dos partes del libro “El origen de la consciencia” y
“Estupor”, se apuntaba la importancia de la reflexión basada en
las sensaciones, así como en la perspectiva de “estupor”
característica del sujeto simoniano ante el mundo y ante la
existencia consciente. Por ello, las isotopías temáticas que
recorren la obra contribuyen a la uniformidad del discurso
poético y generan a su vez vínculos entre distintos elementos
que también se manifiestan con reiterada frecuencia. Por
ejemplo, en este caso, “soledad, silencio, luz o densidad” son
motivos que conectan los poemas de la II y la III parte, si bien
en esta ocasión se encuentran presentes en un paisaje rural de
tintes mediterráneos, con parajes abrasados y silenciosos que
rememoran aquella tierra seca que ya protagonizaba los versos
de Pedregal. Uno de los poemas significativos sería el titulado
“Un olivo”:
Ensimismado, fugitivo
-es tan antigua la inmersión-,
mueve su sombra el árbol.
Quizás hoy llueva,
tal vez mañana el sol abrase.
Pero el silencio de los mundos
suena aquí, en el metálico zumbido
250
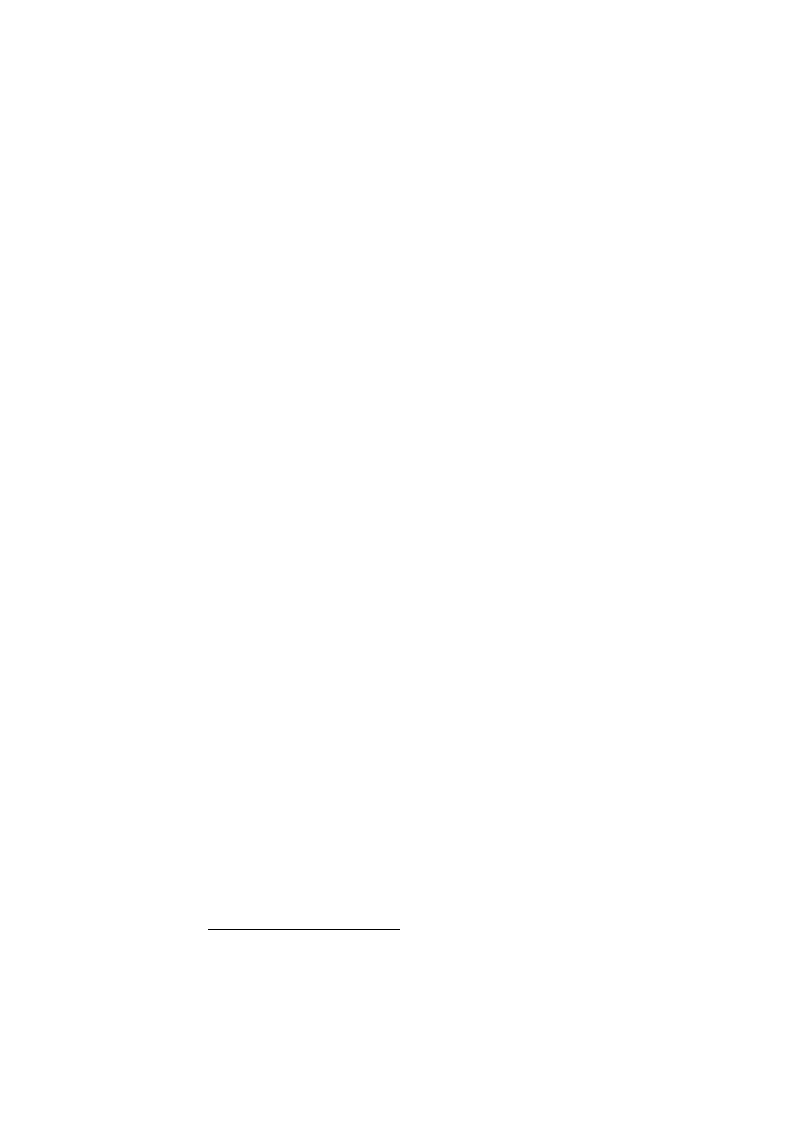
de un demente abejorro
o en la melodía en tres notas
de un pájaro.
El olivo, árbol de “poder cosmológico”56, es una
presencia mítica -junto a la del mar o la de las casas- dentro del
paisaje simoniano. Su presencia, como la de los almendros, se
proyecta hasta el “aquí” del texto desde las “sombras
fantasmales y remotas” (Simón, 1997a:10), de ahí que el
contraste con su “antigua inmersión” le permita al sujeto lírico
focalizar su imagen del pasado, su paraíso perdido, a través del
presente atemporal del texto, de un “quizá hoy” siempre
actualizado en la lectura. Si el protagonista se ha identificado
con una “casa despierta”, también lo ha hecho con su “templo
vacío”, su “casa vacía”, su “bosque vacío” y su “mundo vacío”
(1998:43-44); por lo que el carácter “ensimismado y fugitivo”
del árbol puede ser identificado al mismo tiempo con la imagen
del sujeto lírico. Con ello, la “dialéctica de la superposición” de
espacios (Bachelard, 2000:75) nos acerca, a su vez, a una
dialéctica de la superposición de miradas que confluyen en el
ensimismamiento o la inmersión como movimientos
fundamentales para la comprensión última del mundo. Estas
características aparecen, en este caso, atribuidas a la figura que
compone el paisaje y que percibimos a través de la mirada que
lo construye a través de los versos. La compenetración de la
deixis temporal -“hoy”- y espacial -“aquí”- permite, a su vez,
también la interrelación del silencio y de la música como
56 Vid. pág. 235.
251
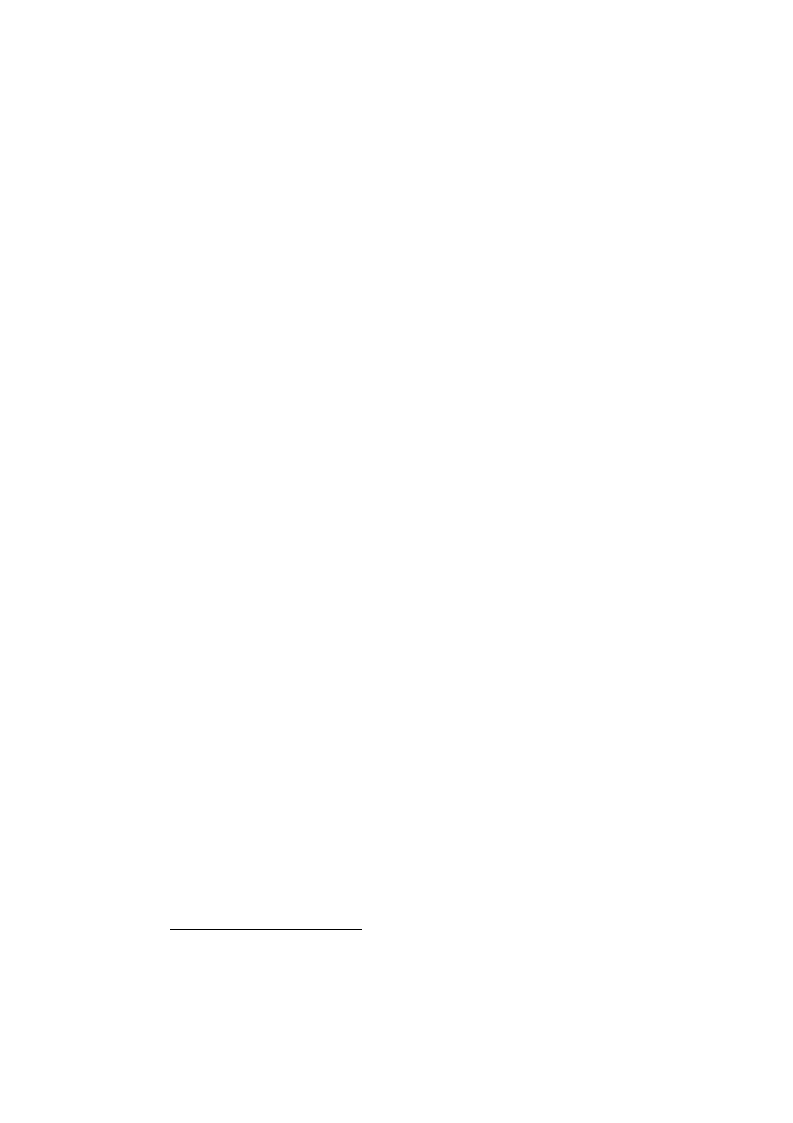
categorías internas y externas respecto al texto poético que
ponen de manifiesto, una vez más, su percepción tensionada del
mundo. Así pues, la música, “esa bella semiverdad”, se desliza
entre los huecos del silencio, “la verdad absoluta”, para crear
espacios de sentido donde se entrelacen con lo real.
Entre la música y el silencio encontramos la “ópera del
campo”, el viento que, como “ensueño dinámico”57, es otro de
los motivos recurrentes que articula el paisaje simoniano y que
ha aparecido sistemáticamente desde su primer poemario. En
Templo sin dioses, sobre todo en la sección IV, sigue presente.
La presencia mítica del viento se combina también aquí con la
del mar, como ya ocurriese en Estupor final, hecho que pone en
evidencia la evolución interna de la lírica simoniana (Falcó,
2006b). Ahora bien, mientras en la publicación de 1977
hablábamos de un predominio del viento, contrariamente a lo
que sucedía en Pedregal o Extravío, en Templo sin dioses
regresamos al dominio de una fuerza que zarandea “una puerta”,
motivo en el que confluyen todas las puertas que el protagonista
de los versos ha ido abriendo: las puertas metálicas de un tren en
la “Elegía del trenet eléctrico”; las puertas rotas y comidas de
“Aquella luz”; la gran puerta de “La casa” o la puerta rota y
vieja de “Los recintos deshabitados”. Ahora el oxímoron inicial
de “El viento se disuelve” insiste en la lejanía de un viento que,
a través de la actualización textual, se diluye en el presente
zarandeando “una puerta”, es decir, el símbolo del umbral, de la
entrada a los espacios, al cuerpo, al alma, en definitiva, a la
conciencia:
57 Vid. pág. 223.
252

Qué lejos y perdido,
qué perdido y qué lejos,
el viento se disuelve.
Y qué claro lo escuchas
en la penumbra de esta alcoba,
en el sonido de una puerta
zarandeada suavemente,
en la madera vieja de su alma.
Esta comunión del pasado lejano y de la claridad
presente no es sólo aplicable al viento, sino también al paisaje
interior de carácter hondamente meditativo que presenta en la
quinta y última sección del poemario. En este sentido, ningún
otro poema como “Adiós a quien fui” remarca la importancia
del recuerdo en este momento en el que el sujeto lírico realiza el
balance de su vida. Y en este delicado momento final -donde las
cuentas, más que hacerse, se cumplen- siguen ocupando un
espacio fundamental los ensueños míticos del sujeto: el campo,
el mar, las casas y el viento. La evolución interior del paisaje
simoniano encuentra en este punto una conexión profunda con la
evolución formal. La sobriedad y la concisión del lenguaje se
mantienen. Sin embargo, a partir de ahora, la tendencia a la
desnudez y al despojamiento va a ser cada vez mayor, llegando
a su punto culminante en El jardín. Un ejemplo de dicho
equilibrio son los versos centrales del ensayo de una despedida
contenida:
253

Alrededor, el campo;
el mar, al fondo.
No hay nada como el mar, decías.
Casas que tú has vivido.
Abiertos los balcones, silba el viento.
En el camastro yaces, escuchándolo.
[“Adiós a quien fui”, vv.19-24]
254

II.8.- EL JARDÍN (1997)
Hemos apuntado en diversas ocasiones que la lírica
simoniana evoluciona, siempre dentro de los parámetros del
paisaje y de la conciencia, hacia lo invisible y lo inefable. El
punto álgido de esta progresión lo encontramos en su última
publicación, El jardín (1997), donde la tendencia hacia la
abstracción implica el maridaje de dos elementos
fundamentales: la música y el silencio. Éste último adquiere
mayor relevancia debido al deseo de condensación que anima su
última producción, de ahí la brevedad característica de la
mayoría de los poemas que conforman el libro y que también
remarca la presencia del silencio metafísico que sigue
insistiendo en la imposibilidad de la existencia más allá de la
conciencia, es decir, de la vida. Ahora el nihilismo, siempre
presente en su obra, aparece más reforzado tras la
compenetración de la idea recurrente de la “nada” junto a la
oscuridad silenciosa de la noche. Todos los silencios sobre los
que alguna vez había hablado César Simón se recogen en El
jardín:
En primer lugar, el silencio físico, por ejemplo el del
campo. Yo tengo una casa de campo tan solitaria que, como
han dicho ya ciertos amigos, el silencio atruena. Es tan
grande allí el silencio que sé que muchos tendrían miedo de
estar en esa casa. El silencio físico para mí es fundamental.
Los ruidos me enloquecen. Pero el silencio tiene también
otro significado. Es el no hablar, el no hacer uso de las
palabras, el no preguntar ni dar respuestas a nada. El
255

concentrarse en uno mismo sin usar el lenguaje. Y está
también el silencio del mundo y el silencio de Dios. Pero
eso ya son otros tipos de silencios (en Palacios, 1997:13).
Y todos estos silencios conviven, paradójicamente, con
la presencia generalizada de la música. Ahora resuenan
claramente en sus versos los nombres de compositores clásicos
amados por Simón, compartidos sobre todo con su mujer, Elena
Aura. Los “días hermosos” que no “se contabilizan, ni se pagan”
de los que hablaba Simón en Precisión de una sombra los sitúa
Cabanilles (2002) en Alemania, cuando corría el año de 1962 y,
recién licenciado, el poeta daba clases como lector que le
permitían gozar de numerosas “pausas en ese tiempo fuera del
tiempo” en las que “el poeta, recién casado continúa leyendo,
oyendo música, paseando, conversando, amando”.
Efectivamente, la interrelación entre poesía y música ha sido
constante en la escritura simoniana y, El jardín, sigue siendo
muestra de ello con la presencia de dos poemas dedicados a
Elena, su mujer, que se acercan al metro tradicional de la
canción; además del poema “Dos enfermos” donde resuena en
los versos el eco de un nocturno de Chopin, compositor al que
también dedicó el poema “Algo secreto” de Templo sin dioses.
De la misma manera que la música era para los románticos
alemanes un lenguaje originario -ursprache- a Simón le permite,
como el sol en la pared o el silencio, expresar ese “misterio, ese
algo que las palabras no pueden nombrar” (Cabanilles, 2002:
89). La evidencia más concreta de la música como “la mayor
manifestación del recuerdo”, en palabras de Claudia Simón, la
256

encontramos en la composición inédita introducida como texto
de clausura en la antología claudiana, Palabras en la cumbre,
que lleva por título “La música” y que también está dedicada a
Elena. La reflexión en torno al carácter y a las sensaciones que
provoca la música de los distintos compositores acaba
convirtiéndose, en la parte final del poema, en una meditación
inesperada sobre “otras cosas” como la historia, la vida que
pasa, el cosmos o el verde paisaje de Alemania:
Esta mañana es alta,
luminosa, dispersa,
fáustica, cosmológica,
pero hace sol y yo soy criatura
solar, aunque no alegre,
y, menos, optimista, que es superfluo.
Soy especulativo,
ígneo, cerebral, apasionado
sin decirlo;
sin que tampoco se me note, frágil.
Y esta luz de los días no es alegre,
es otra cosa: historia, cosmos…
Es la vida que pasa.
A quien escucho ahora no me duele,
es lírico, inspirado,
sentimental, pero no duele,
ni angustia, ni envenena.
Es un impromptu lo que escucho,
no de Chopin, de Schubert;
Schubert es un camino, paseando,
junto a un molino,
257

en el verde paisaje de Alemania.
Schubert, el agua clara.
[“La música”, vv.37-59]
La reflexión filosófica, la música y la literatura aparecen,
en su última publicación, como elementos inextricables de su
visión del mundo. En este sentido se aproxima a la concepción
de Schopenhauer, para quien la música era “en más alto grado el
lenguaje universal” (2003:164); pero este “sueño de eternidad”
(Cabanilles, 2002:88), en el caso de Simón, comparte
protagonismo con el silencio al entenderlo como la música “más
vibrante, más íntima y más llena de verdad” (Simón Aura,
2002:13). La ausencia de la palabra se abre a la constatación
indiscutible de la verdad, es decir, de la presencia de la
conciencia enigmática y a la concepción simoniana del “hecho
religioso”:
Cuando se escucha en la profundidad del silencio, vemos
cómo la realidad misteriosa se aleja. Se aleja pero siempre
está presente y se remonta a niveles más altos y más difíciles.
Entonces el hecho religioso está ahí, se mantiene, porque es
una conexión con lo que no sabemos, con lo innombrable, con
lo enigmático, con aquello de lo que no es posible decir nada.
Eso que nosotros a veces percibimos o intuimos no puede ser
de ninguna manera definido, sólo podemos decir lo que no es.
[…] Evidentemente hay un hecho indiscutible, y es que la
existencia de nuestra conciencia es un enigma. Esa existencia
de nuestra conciencia y todo el afán y el amor que hemos
puesto en la vida y en el mundo ¿son para nada? Eso es un
258

enigma, es un problema, es un misterio (en Palacios,
1997:12).
Este “misticismo sin dioses”, como él mismo lo definía,
se impuso claramente en Templo sin dioses y continúa presente
en El jardín donde “un creyente que no cree”, siguiendo con sus
palabras, intenta despejar las incógnitas inquietantes sobre la
existencia de la conciencia. Desde los primeros poemarios se ha
destilado en sus versos la fuerte presencia de una meditación
metafísica “en el sentido exacto de la palabra”, como apuntaba
M. Más, al considerar su obra una “meditación sobre lo físico a
partir de la única certeza que se posee: la sensualidad de la
materia que el tiempo erosiona” (1983:41). En la misma
dirección profundizó más tarde Jacobo Muñoz:
César Simón encuentra, pues, como poeta sus señas de
identidad en una meditación indagadora, a un tiempo
experimental y rememorante, ávida de instaurar lo eterno en
lo temporal y de traer de nuevo a la vida, con la fatalidad que
acecha siempre al poeta que lo es de raza, lo esencial /
olvidado de la existencia: la pertenencia verdadera -del poeta
a su mundo y del mundo a su poeta-, viva y palpitante en el
poema. Esta indagación que marca la intencionalidad última,
metafísica, del poeta ensaya, ante todo, con la inocencia del
gesto primigenio y, a la vez, con la sabiduría que implica su
propio designio -esa sabiduría o “consciencia” que por rara
paradoja jamás se ofrece sino como trasfondo y presupuesto
de aquella inocencia-, una transformación (1996:15).
259

La vocación metafísica y reflexiva ha marcado toda su
escritura y se ha mantenido, a pesar de que los enfoques hayan
variado en los distintos poemarios. Los primeros planteaban una
mirada del “problema de la conciencia” desde la cotidianidad,
desde un cosmos concreto y cercano al sujeto. Pero esta
concreción ha ido transformándose poco a poco en una
abstracción, ligada inevitablemente a un deseo de “lo alto”. En
ambos casos el punto de partida ha sido siempre la percepción
sensible del sujeto trasformada, mediante operación racional y
lingüística, en escritura profundamente sensitiva y meditativa.
Esta dualidad ha sido otra de las constantes del mundo
simoniano que aparece también en sus dos últimos diarios
aunque, realmente, es en En nombre de nada (1998) donde
hallamos profundas reflexiones y referencias a lecturas
filosóficas y religiosas que entran de lleno en el mundo de lo
inefable y, al mismo tiempo de los recuerdos, es decir, de la
constatación, ahora sí, de todo lo vivido. En esta oscilación, tan
característica de su escritura, también percibimos una pluralidad
de tonos que se desliza entre lo hímnico y lo elegíaco porque,
como él mismo estableció en uno de sus poemas, todas sus
elegías fueron himnos:
128. […] Me encuentro en mi templo vacío, en mi casa
vacía, en mi bosque vacío, en mi mundo vacío -vacío, es
decir, sin los dioses conocidos-, y voy lentamente caminando.
Suenan mis pasos, retumban en la profundidad de las bóvedas,
respiro lentamente. Mi carne está abierta a todo... Si la oración
es esto, mi vida ha sido una oración permanente. Quiero que
lo siga siendo (Simón, 1998:43-44).
260

La religiosidad del vivir, la conexión con el misterio que
se intuye pero que (re)huye de toda definición precisa, resuena
en la carne abierta al enigma y en el eco de unos pasos que
recuerdan ese verso de Celan tan admirado por Simón: “un
sueño resonante de pasos”. Ahora asistimos a una
intensificación de su perspectiva vital que afectó también al
paisaje de su último libro, El jardín (1997), donde la
preponderancia de las preocupaciones existenciales modificó
sustancialmente la mirada del sujeto lírico sobre el paisaje. De la
misma manera que en Templos sin dioses, tiene lugar aquí
también la simbiosis de espacios rurales y urbanos; si bien ahora
el primero presenta un carácter más idílico que en el libro
precedente, mientras que el segundo profundiza con mayor
intensidad en ese espacio que ya había adquirido una centralidad
manifiesta: la casa y sus estancias. Esta desaparición progresiva
de la exterioridad responde, proporcionalmente, a la ampliación
de un paisaje interior que el sujeto lírico analiza con gran
detenimiento y que ya había mostrado una fuerte presencia en
los dos poemarios anteriores. Así pues, El jardín, la última
entrega lírica de César Simón, se convirtió en la más intimista
de todas.
Que el título de su última obra se relacione con el ámbito
del paisaje, pone esta publicación en contacto directo con las dos
primeras entregas, Pedregal y Erosión. Pero aún existe otra
coincidencia más: la elección del título. Ya indicábamos como
en la aparición de Erosión tuvo un papel fundamental J. Talens,
quien apremió a Simón para su entrega y quien también le ayudó
261
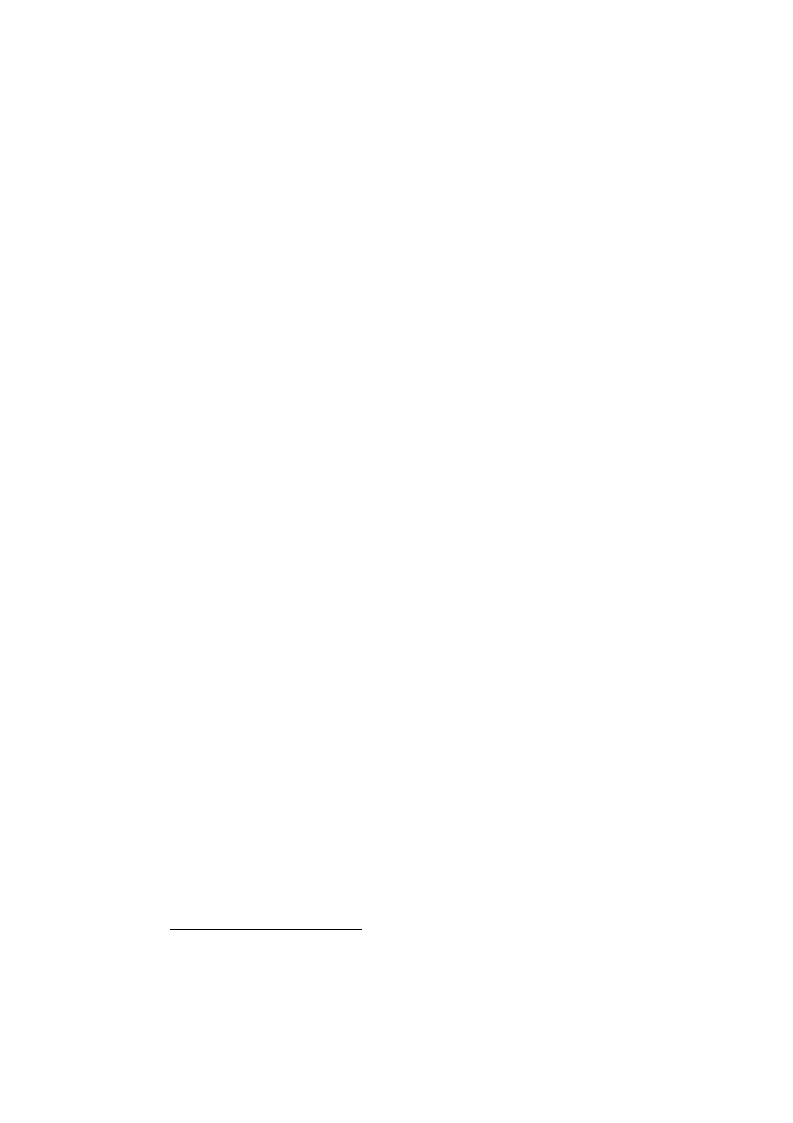
con la división del libro58. En el caso de El jardín Talens
también fue el artífice de la tremenda carrera contra el tiempo
que supuso la impresión de este último volumen. Por lo que
respecta al título, Simón dudó hasta el último momento entre
titular esta entrega como “una noche en vela” o “el jardín” -
ambas con referencias intratextuales a distintas partes del
poemario. Finalmente se decidió por El jardín, a pesar de que
uno de los libros publicados en la misma editorial tenía título
similar. Con el paso de los años el título que fue desechado y
que, en cierto modo, le pertenecía, ha sido recuperado por
Vicente Gallego (2006b) para dar nombre a la antología más
reciente sobre su obra.
La concepción simoniana del jardín se aleja de la visión
más idílica y a lo largo de su escritura lírica no ha sido un
espacio precisamente recurrente. Sin embargo, muchos de los
elementos que podemos encontrar en él sí que han aparecido
como motivos fundamentales de su cosmovisión: pájaros,
árboles, sombras, aguas, grillos, silencios... Este jardín
clausurado y último con ecos hedonistas y epicúreos -no
olvidemos que Epicuro fundó su escuela filosófica en Atenas y
la llamó “El jardín”-, bíblicos o renacentistas, es el lugar elegido
para la meditación final. Desde esta perspectiva completa y con
la experiencia vital cumplida resulta significativo que la última
sección del libro, titulada igual que éste, se centre en cuestiones
de raíz reflexiva, minimizando la presencia de la naturaleza
incluso en los títulos de los poemas. Por ello, encontramos cierta
prevalencia entre los poemas que desde sus títulos -“Lo
58 Vid. pág. 29.
262

inescrutable”, “Fe”, “Los himnos religiosos”, “Absorción”, “El
abismo”, “Vacío”, “Lo hermético”, “Lo postrero”- presentan
términos alusivos a conceptos filosóficos tratados habitualmente
por Simón en sus obras anteriores y en sus diarios. A colación
del jardín simoniano recordaba De la Peña que en él cabían más
filósofos que Epicuro, si bien su predilección era evidente:
César admiraba a Epicuro porque, como nos dice Fenelon,
“Epicuro compró un hermoso jardín que él mismo
cultivaba”. Ahora bien, ese lugar no era, como se cree
vulgarmente, una especie de burdel de lujo lleno de huríes
donde gozar la miel de los dátiles y los placeres del oasis,
con fuentes manando un agua promisoria, sino un ámbito
para el reposo del alma que recibía el nombre de “ataraxia”
o tranquilidad (2000:73).
Este hortus conclusus -incluido en la tópica del locus
amoenus (Curtius, 1948)- incorpora el concepto de espacio
cerrado, aislado y recluido idóneo para gozar el amor o para
lograr el ideal de vida contemplativa (Cabanilles, 2000),
símbolo de la beatitud del ocioso que tanto agradaba a Simón.
Pero este espacio clausurado simboliza también el espacio de la
memoria y de la muerte. La primera apunta una perspectiva
elegiaca del tiempo y de la vida mientras que la segunda
representa la vida ulterior, la mirada hacia un futuro
desconocido. Esta visión ya había sido abordada, por ejemplo,
en Cántico de Jorge Guillén con poemas como “Descanso en el
jardín” o “Vida urbana”; o en el libro póstumo de Pablo Neruda
Jardín de invierno (1975). En el caso de Simón, la síntesis de
263

ambas perspectivas la encontramos explicitada en un breve
fragmento de Perros ahorcados donde, como indica Cabanilles,
“sin ninguna transición se pasa del huerto de la infancia al jardín
de la muerte” (2000: 34):
Ser nadie es abrir la puerta de la casa silenciosa y antigua,
que tiene un huerto interior en el que amarillean al sol los
frutales, del huerto reservado y antiguo, del jardín cerrado y
eterno (1997a:46).
Y este espacio cerrado no es el único que transita el
sujeto a lo largo de los versos definitivos de El jardín. Cuartos
desiertos o habitaciones profundas, densas y últimas conviven
con los espacios abiertos preferidos por Simón como son el
campo, la noche o los grillos -quizá los que más le alejan del
presente y más le acercan a su infancia-. En todos ellos el sujeto,
incansable, busca y encuentra, sólo en parte, lo buscado: “lo que
era”. Así el tiempo pasado, la memoria y los recuerdos son casi
la única certeza de la vida vivida; pero siguen quedando
sensaciones abiertas a la duda y al misterio. La contraposición
de la certeza y la duda están presentes en “Cuerpo imantado”
donde, mediante un inesperado giro final, el sujeto introduce una
modificación de la perspectiva temporal que ancla de nuevo el
texto al momento presente: “es más lo que se busca”. Este
cambio de la temporalidad insiste en la existencia de esas “otras
cosas” -como ya se apuntaba en el poema titulado “El pasmo”-
que siempre remiten a la indefinición constante del misterio de
la vida:
264

se busca lo que era,
el enigma de los pasos,
el enigma del sol en las paredes,
el enigma en la sombra de las cañas.
Es más lo que se busca.
[“Cuerpo imantado”, vv.4-8]
La función enfática de las anáforas en textos breves
apunta hacia la importancia concedida al enigma recurrente de
los pasos, del sol en las paredes o de la sombra de las cañas y
que se extiende por las apagadas habitaciones o los cuartos
impregnados de claridad donde el silencio, la música suprema,
se filtra en el aire, adensándose en una beatitud que se sitúa
“más allá de los mundos” y, a la vez, “más al fondo”. En la
profundidad silenciosa de los cuartos, donde existe cierta
tendencia a la inmovilidad, surge una figura que simboliza la
unión entre los ensueños dinámicos y los estáticos: la mecedora.
Su movimiento reiterado, imparable pero inamovible, se
convierte ahora en el emblema de un sujeto que se ha mantenido
fiel al movimiento de su conciencia, a su oficio de saberse:
este silencio más allá,
más allá de los mundos,
en apagada habitación,
en la modesta mecedora,
[“Más allá de los mundos”, vv.3-6]
265

Como reflejan estos versos, el sentido odológico -aunque
sea en un uso figurado- y la intencionalidad de la búsqueda
nunca han desaparecido de la lírica simoniana. Miguel Más
hablaba de la “metafísica de los olores”, aunque podríamos
también ampliarla a una metafísica de las luces59 y los silencios,
puesto que la racionalización de las sensaciones tiene su origen,
en muchas ocasiones, en los espacios liminares que comparten
las luces y las sombras o el silencio físico y los ruidos. Dichos
espacios son fronterizos y responden a la idea de límite
anunciada en Templo sin dioses60 por lo que, una vez más, se
retoma el movimiento de la retroalimentación. En el libro
precedente la aparición de los espacios liminares se hallaba
profundamente ligada a una concepción metafísica o de la
totalidad que percibía de forma clara el mayor de los límites: la
muerte de la conciencia. En El jardín la perspectiva permanece
pero, dentro de la dinámica evolutiva que caracteriza la obra de
Simón, la conciencia se va a asomar ahora directamente al
abismo: al vacío y a la nada. Así, dos de los poemas del libro
llevarán por título “El abismo” y “Vacío”, mientras que el
concepto “nada” aparecerá en uno de los poemas más
emblemáticos de esta entrega como “Madrugada”. Los versos de
“Vacío” nos acercan al umbral:
59 Vid. pág. 210.
60 Vid. pág. 247.
266
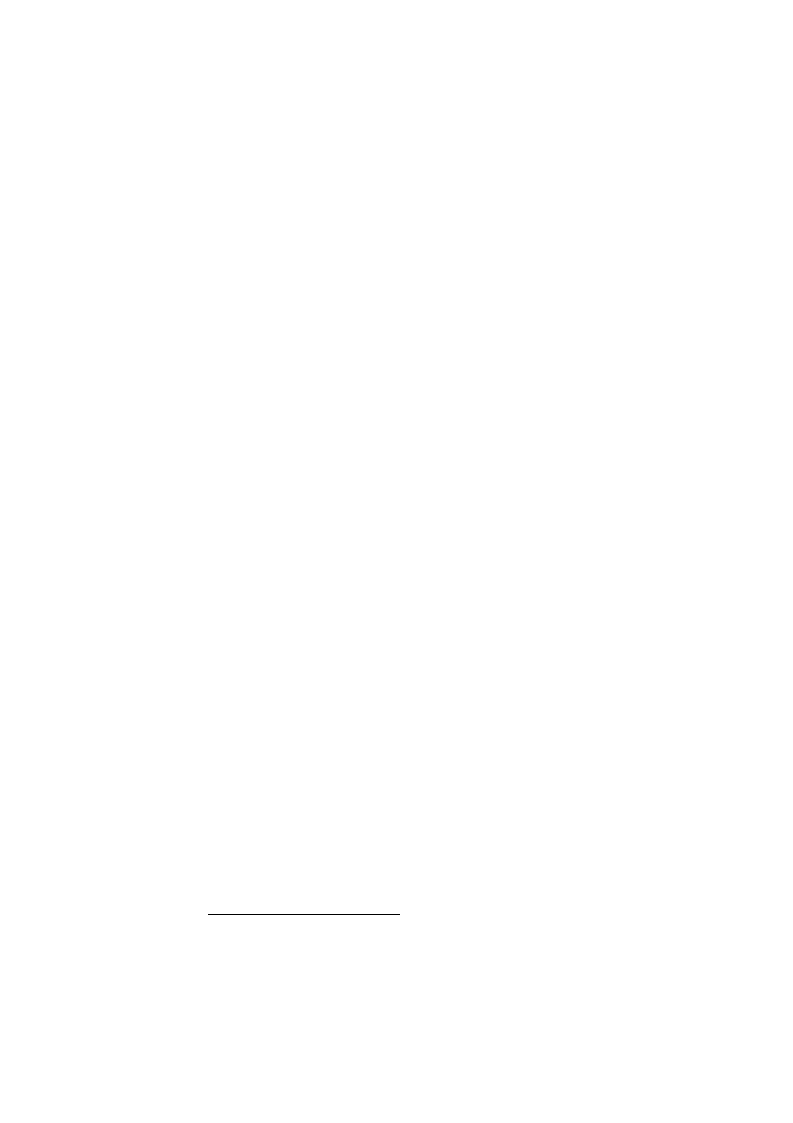
Así, los pasos se deslizan
suaves y lentos, y se acercan
a la sagrada comunión
vacía.
[“Vacío”, vv.9-12]
Con las referencias de los ejemplos extraídos de todas las
secciones del libro, el binomio sujeto-paisaje sigue siendo clave
en los poemas simonianos pero la desnudez del lenguaje y de las
sensaciones que provoca la naturaleza en el protagonista
poemático son cada vez más altas, más profundas, dentro del
juego de reflejos que es este “abismo invertido”61. La
implicación del sujeto en el cosmos que lo rodea es tal que desea
la fusión plena con él -o “metafísica” en sentido simoniano62-
para convertirse en su textura más cierta. La complicidad con el
paisaje provocada desde la mirada atenta del individuo se
obtiene mediante el recurso a la marca de impersonalidad del
infinitivo -“no querer amar a nadie”; “ser la textura más veraz”;
“vivir el canto de los grillos”- junto con la presencia de ese
“bulto”, imagen indefinida del hombre -rostro, máscara o
caricatura- que voluntariamente se ha reducido a “ser quien
piensa y respira”. Llegar a la profundidad o la altura es sólo una
cuestión de sentidos, puesto que ambas se encuentran en la
misma dirección, la de la desnudez más inmediata, como se
apunta en “Textura veraz”:
61 Vid. pág. 234.
62 Vid. pág. 248.
267

Ya no querer amar a nadie,
ser la textura más veraz
en la noche más larga;
vivir el canto de los grillos
a la hora espectral
en campiña desierta;
ser un bulto aterido,
quieto, simbólico, distante,
sentado en una silla;
ser quien piensa y respira
lo más antiguo, lo más cierto.
Las imágenes espectrales, los reflejos fantasmales
remiten, en última instancia, a la presencia de un bulto que en
actitud meditativa favorece el diálogo ontológico, un diálogo
entre la consciencia y la respiración. Este motivo, junto con el
de la pared, son los símbolos empleados por los poetas
contemporáneos para remarcar, según Moreno, “la insuficiencia
de las interpretaciones acerca de la realidad” y, por ello, “han
situado la conciencia en un plano de indagación limitada a una
silenciosa escucha que se remite a sí misma, en una especie de
acto autófago” (2004:197). Este replegarse de la respiración y de
la conciencia del ser nos remite al tiempo “antiguo y cierto”, es
decir, mítico que ya se anunció en Pedregal.
Lo antiguo de las sensaciones, la certeza de la vida
transcurrida y de la muerte -tantas veces representada- ha dado
paso en El jardín a una ligera modificación de la percepción
espacial. El paisaje sigue estando “ahí”, sigue formando parte
del sujeto que lo contempla pero, al mismo tiempo, presenta una
268

sabiduría propia, una conciencia de su presencia que, en
determinadas ocasiones, le permite incluso establecer un diálogo
con las “realidades últimas”. En este juego de miradas entre
sujeto y paisaje que antes se acoplaban y superponían, parece
que ahora existe un punto inexacto de fractura que se vislumbra
más lejos, allá donde ni la vista ni la conciencia alcanzan. Ese
punto indefinido afecta no sólo al paisaje sino también a la
conciencia, por lo que la última entrega simoniana percibimos
un paso ulterior: el misterio de la conciencia adquiere, en ciertos
momentos, un tono cercano a la experiencia religiosa, a su
experiencia religiosa según Simón la define en los diarios:
La experiencia para mí religiosa es la de mi silencio, la de
una desolación absoluta, allí donde me interno con el aire
viejo en el rostro, sea bodega, sea oratorio, sea pasadizo, o
una amable salita de estar una tarde solitaria de sol, donde
no hay nadie, donde el piano no suena, donde los libros
están petrificados, donde un eco inaudible, lejano, profundo,
de algo que no se sabe parece que se escucha. Parece que se
escuche… ¿dolorosamente? No, ni siquiera dolorosamente,
pues el dolor como la vida, como la muerte, han terminado
(1998:71).
La religiosidad de las sensaciones está ligada
definitivamente al silencio y a la “nada” -concepto que más
tarde enunciará como credo personal. Ello supone la reiteración
de los espacios nocturnos y la recuperación -básica en la
dinámica de la escritura de Simón- de símbolos que ya habían
aparecido en su obra. Es el caso del “grillo” que, según Gil-
269
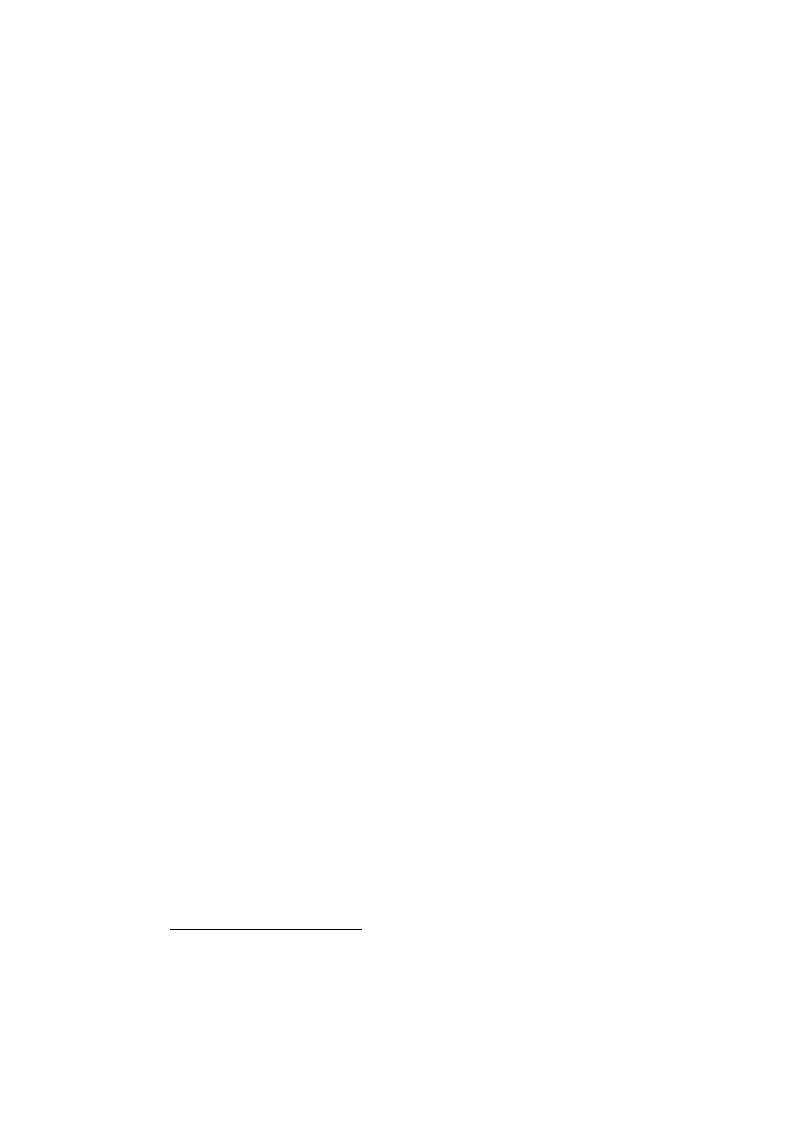
Albert63, representa una “actitud absorta, no racional, ante el
mundo, aunque la procesión vaya por dentro” (1999:372). El
juicio de Gil-Albert ratifica de nuevo el carácter uniforme de la
lírica simoniana y su tendencia evolutiva.
Tal vez el grillo sabe
que hay una historia última,
que hay un silencio último
más allá del silencio de la noche.
[“Este manto de estrellas”, vv.11-14]
Los ojos, centelleantes como las estrellas, insistentes
como el canto del grillo, son el umbral de la mirada y la puerta
hacia el conocimiento, o hacia la “nada”:
¿de qué origen procedes?
¿de qué extremo del orbe,
de Dios o del destino
irreparable?
NADA esplendente, escucha,
mira los ojos que se elevan
también centelleantes a tu rostro,
mientras ventea el frío de la noche.
[“Madrugada”, vv.4-11]
Aunque el desdoblamiento nos presenta la imagen de un
cosmos sabedor de las verdades últimas, la modalidad -
63 Vid. pág. 130.
270
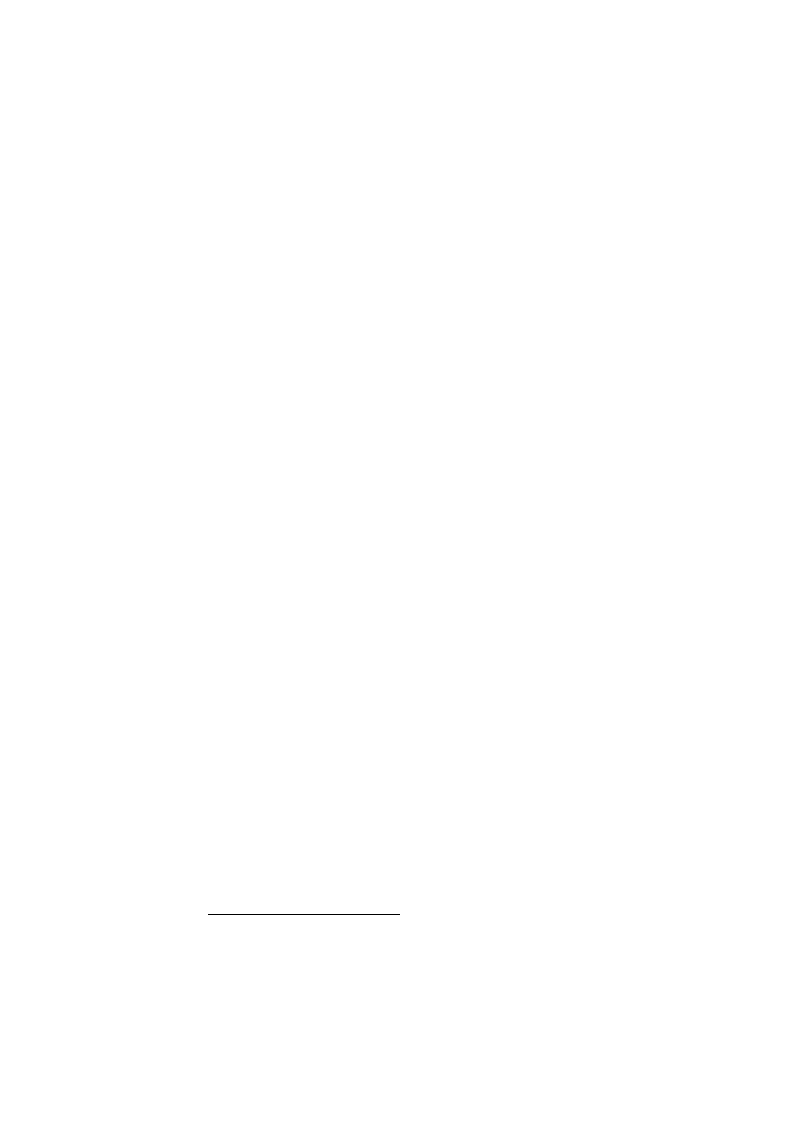
esencialmente interrogativa- del texto anuncia que ni siquiera
mediante el ensimismamiento se ha encontrado la respuesta final
al problema de la existencia. Así, la improbabilidad del
conocimiento se formaliza en el discurso a través del uso de
numerosas interrogaciones, o mediante el recurso a un
dubitativo “tal vez”, que instauran definitivamente la
imposibilidad de una sabiduría precisa. Es esta seguridad en lo
inexplicable, en el vacío y en la nada como parergon (Guillén,
1998) de su particular cuadro, la que lleva al sujeto a enunciar su
“credo” más personal:
Creo, con fiebre y con ardor,
en nada.
[“Fe”, vv.5-6]
Con esta declaración de ecos nietzscheanos64 llegamos al
último poema del libro, “Sancta sanctorum”. Todo el peregrinaje
simoniano poblado de dudas, análisis, sensaciones o deseos ha
llegado a su fin y ha sido resuelto de manera paradójica al
reconocer -con la introducción de la conjunción adversativa de
los dos versos finales- que una parte esencial del enigma de la
existencia es la presencia misma del sujeto en el mundo, su ser-
en-el-mundo. Un mundo representado por última vez a través de
la casa, imagen privilegiada de la vida, de los recuerdos, de los
enigmas y del silencio; metáfora del hombre existiendo, de su
carne y de su pensamiento:
64 Un aforismo de Nietzsche datado en 1882 dice: “Ya no creo en nada. Ésta
es la auténtica manera de pensar de un hombre creador” (2004:142).
271

¿Qué hay en el fondo de las casas,
de las casas sin nadie?
¿Hay un silencio humilde?
¿hay un éxtasis delicado?
¿hay un fervor oculto que no grita?
¿y qué respiración hay que se escucha?
¿Es también sacra la respiración?
-Pero si es todo tuyo, visitante,
y tú el enigma que se instaura.
La tonalidad interrogativa, enfática y dubitativa del
poema se rompe bruscamente con la aseveración final. Los dos
últimos versos son esenciales en la estructura del texto, del libro
y de la propuesta de lectura de toda su obra porque con la señal
tipográfica del guión y el “pero” inicial se introduce otra voz
que se dirige al sujeto lírico, identificándolo como el misterio
que se instaura en el mundo y, por tanto, resolviendo el enigma
que se planteaba desde Pedregal. Esta enunciación última aporta
claridad a la cosmovisión simoniana, pero no debemos olvidar
que uno de los parámetros constantes de su lírica ha sido la
visión problemática de la conciencia y el sentimiento de estupor
ante ella. Por ello, las composiciones de El jardín también han
discurrido por las sendas de la duda y de la búsqueda, de donde
se deriva la presencia constante de estrategias discursivas que
han acentuado la fuerte esencia meditativa de estos últimos
versos.
El recorrido por el paisaje simoniano a lo largo de todos
sus poemarios nos ha permitido observar cómo la sensación
primera de misterio ante el mundo visible se ha mantenido hasta
272

el último de sus poemas publicados, hasta el último verso. Este
enigma que en el momento inicial afectaba fundamentalmente al
paisaje, con el pasar de los versos ha impregnado el otro gran
ámbito de su expresión poética: el hombre y su conciencia. De
este modo, tanto el espacio -en sus múltiples variantes- como el
hombre y su conciencia se han manifestado en toda su amplitud
como signos inequívocos del misterio de la existencia y como
lugares simbólicos donde han convergido todos los elementos
que progresivamente han conformado el pensamiento lírico
simoniano.
273

274

CAPÍTULO III
INTERIORES:
POÉTICA DE LA CONCIENCIA
275
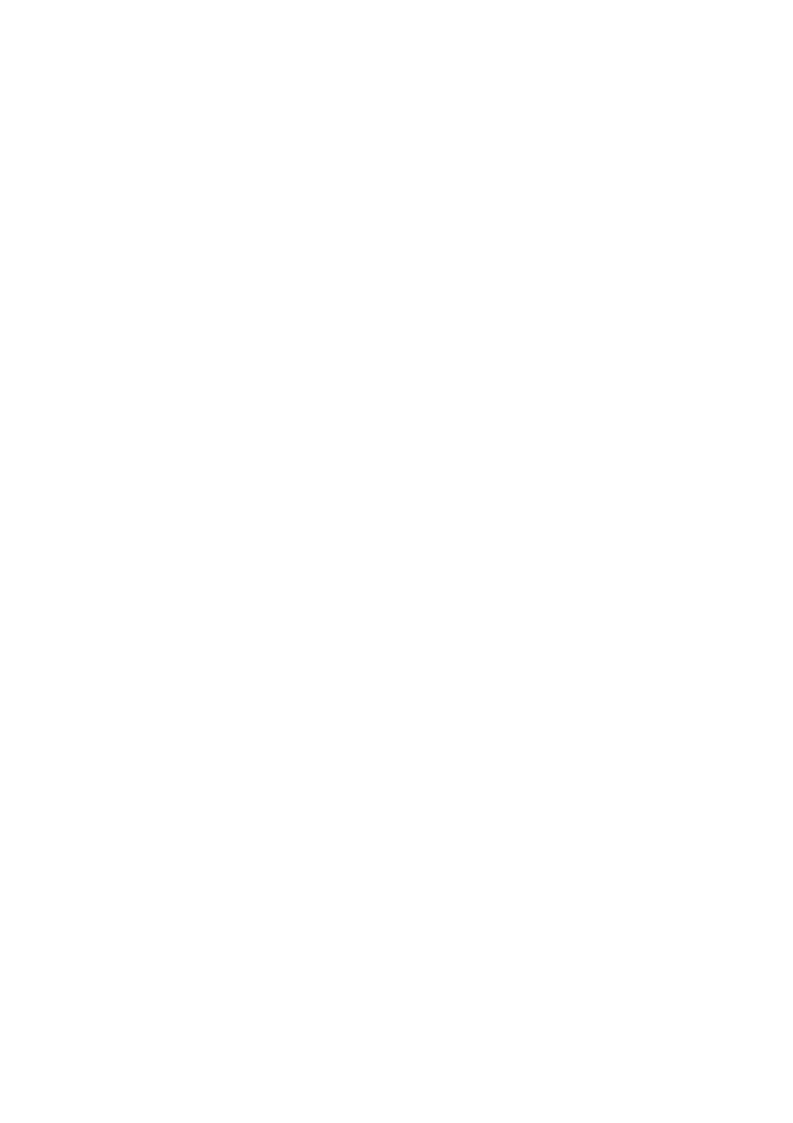
276

III.0.- INTRODUCCIÓN
El breve sintagma que da título a este tercer capítulo
forma parte de una frase algo más extensa que pertenece a los
diarios simonianos: “una conciencia es la irradiación más
enigmática”. La presencia recurrente de la conciencia a lo largo
de toda su obra le infunde una importancia de tal naturaleza que,
finalmente, le ha supuesto la denominación de “tema único”.
Esta conciencia está inevitablemente unida a la reflexión sobre
el ser, sobre la vida y la muerte, sobre su fatalismo y su
condición trágica, en última instancia, sobre su misterio.
Plantear la cuestión de la conciencia implica plantear la realidad
del ser, es decir, del ser vida. Esta pregunta es uno de los
aspectos más problemáticos y, en consecuencia, más
extensamente analizados por la tradición filosófica. En este
sentido nos aproximaremos a las opiniones de pensadores con
los que Simón estableció un diálogo a lo largo de su trayectoria
literaria. Es el caso, por ejemplo, de los escritores del 98 porque,
a pesar del general “desdén estúpido”, Simón consideraba que
eran “los mejores escritores del siglo XX” (Palacios, 1997:11).
Entre los literatos destacaba claramente las figuras de Azorín y
Unamuno. Sin embargo, no por ello debemos olvidar a Ortega y
Gasset, otro de los pensadores fundamentales en la España de
finales del siglo XIX y que, si bien no formaba parte de los
filósofos más allegados a Simón, definía la vida como
revelación:
277
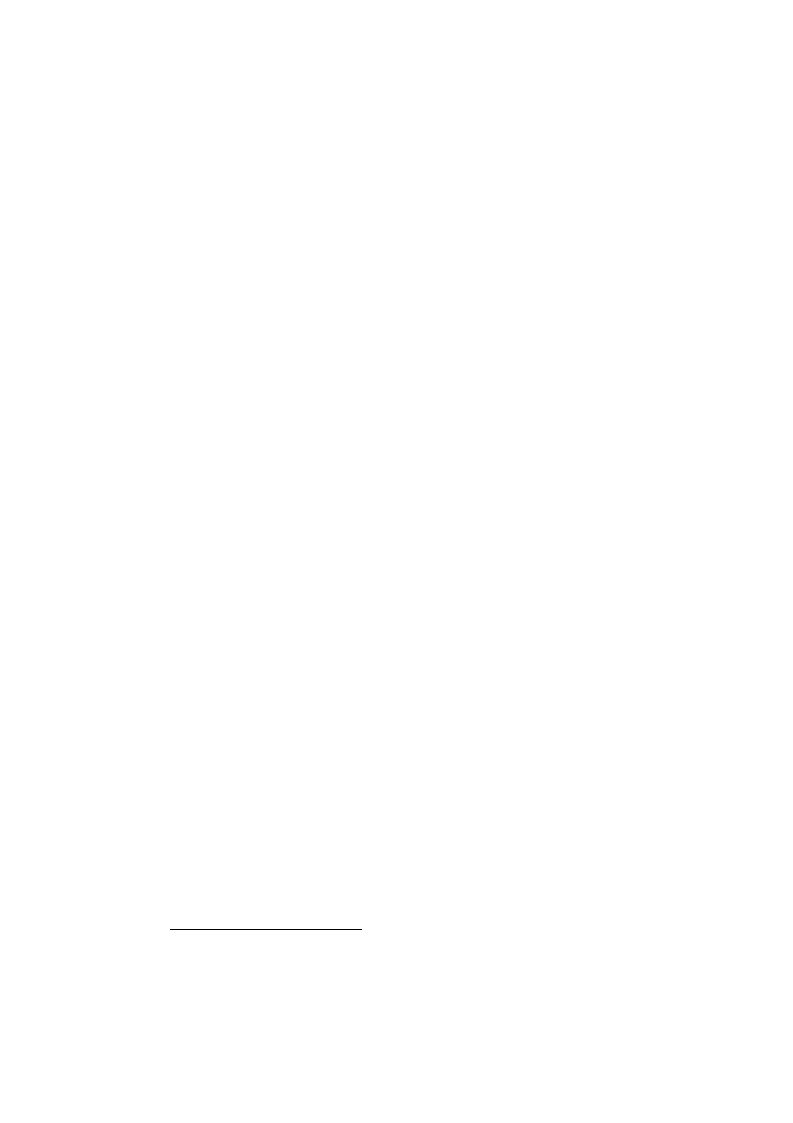
Nada de lo que hacemos sería nuestra vida si no nos
diésemos cuenta de ello. Este es el primer atributo decisivo
con que topamos: vivir es esa realidad extraña, única que
tiene el privilegio de existir para sí misma. Todo vivir es
vivirse, sentirse vivir, saberse existiendo; donde saber no
implica conocimiento intelectual ni sabiduría especial
alguna, sino que es esa sorprendente presencia que su vida
tiene para cada cual […] Vivir es, por lo pronto, una
revelación, un no contentarse con ser sino comprender o ver
que se es, un enterarse. Es el descubrimiento incesante que
hacemos de nosotros mismos y del mundo en derredor
(2003:36).
Este planteamiento de Ortega se halla muy próximo a la
formulación concisa que hizo Simón en sus diarios65, donde
recurría al término neutro “eso” -planteado en los poemas bajo
el signo “algo”- para definir lo que en estas líneas Ortega
denomina “presencia”. El filósofo noventayochista insiste
reiteradamente en ese aspecto a lo largo de sus lecciones y
reelabora la misma idea: “vivir es saberse y comprender, es un
advertirse y advertir lo que nos rodea” (2003:37); “vivir es
hallarse frente al mundo, con el mundo, dentro del mundo,
sumergido en su tráfago, en sus problemas” (2003:38); “vivir no
es entrar por gusto en un sitio previamente elegido a sabor, sino
que es encontrarse de pronto y sin saber cómo caído, sumergido,
proyectado en un mundo incanjeable: este de ahora. Nuestra
vida empieza por ser la perpetua sorpresa de existir” (2003:39).
Todo lector de la obra de Simón rastreará e identificará
65 Vid. pág. 182.
278

fácilmente estos conceptos en su obra, de modo que a través de
estos fragmentos de pensamiento orteguiano ya vemos cómo
empiezan a construirse las redes de conexión entre los dos
capítulos de la obra lírica, hecho que anunciábamos en la
introducción del capítulo anterior. La vivencia del mundo se
encuentra íntimamente ligada a la percepción, a la percepción de
la conciencia que es, en definitiva, la de la propia existencia. Así
el sujeto descubre progresivamente el paisaje y, con él, su ser en
el mundo. No hay aislamiento posible y, como establecía
Gadamer leyendo los versos de Hölderlin, “en la armonía de
naturaleza y alma […] reconocemos la armonía entre la
naturaleza y el hombre” (1999:11) o, como apuntaba Marías
introduciéndose en la obra de Unamuno, “la realidad de la vida
aparece definida por la interacción del yo y del mundo; esto es
lo decisivo” (1997:255). La influencia recíproca entre el sujeto y
el mundo es clave para establecer una armonía de la existencia,
tal y como también propone la filosofía oriental de los
Upanisads, texto esencial referido por Simón en sus diarios
(1998:122), así como por Schopenhauer para quien se trató “de
la lectura más gratificante y conmovedora que uno pueda hacer
en este mundo; ha sido el consuelo de mi vida y lo será de mi
muerte” (Aramayo, 2005:18). En el capítulo precedente ya
indicamos las conexiones de Simón con el filósofo de Danzing,
de modo que no resulta extraña la coincidencia en la valoración
que ambos escritores concedieron a la influencia del
pensamiento oriental en la cultura occidental.
La referencia a la armonización de la existencia nos
permite introducir otro de los conceptos claves que configuran el
279
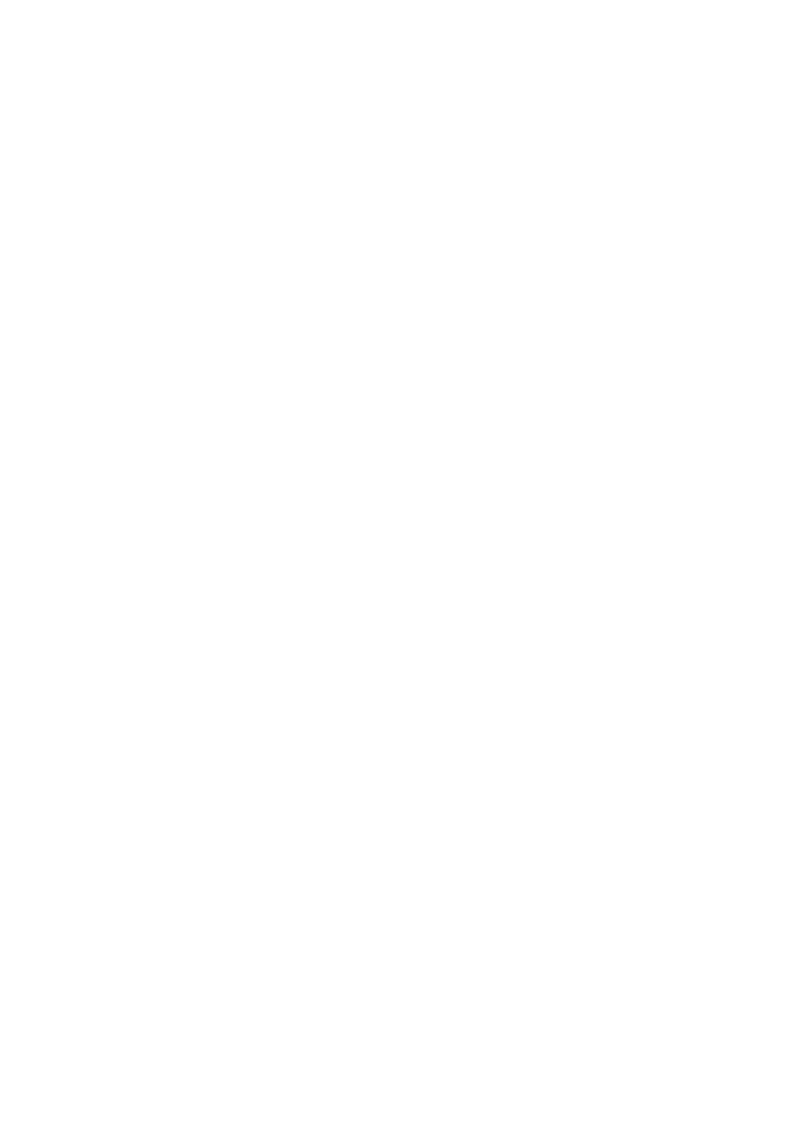
universo simoniano: la muerte. Simón considera la muerte como
la desaparición de la conciencia, compartiendo esta idea con
Unamuno. Ahora bien, lo que en el caso de éste se apuntaba
como condición dudosa en Del sentimiento trágico de la vida
(1913) mediante la fórmula condicional “si la muerte es la
aniquilación de la conciencia personal” (2005:48); en el caso de
aquél se convierte en constatación segura y es una idea que
aparece de forma recurrente en sus dos diarios: “Morir es
fundamentalmente esto, la desaparición de una conciencia”
(1997:52) o “Se desarrolla el mundo, adquirimos conciencia, y,
luego, eso no es nada, no sirve para nada. Aunque la nada es
para mí la pérdida de la conciencia” (1998:184). A pesar de la
diferencia de matices marcada por el escepticismo de uno y la
religiosidad de otro, no debemos pasar por alto que ambas
reflexiones se articulan desde una idea común: la consideración
de la cuestión humana como la cuestión de lo que habrá de ser
de la conciencia de cada uno después de la muerte. De este
modo la muerte ocupa un espacio amplio en la reflexión sobre la
vida y la conciencia, ya que la muerte no es algo ajeno ni
extrínseco a ella. Todo proyecto de vida se realiza desde la
conciencia de la muerte y, por lo tanto, podemos considerar que
la vida es el desarrollo de un esquema regido por aquélla. La
muerte se establece como límite pero no como frontera exterior
a la vida, sino que al limitarla la define, le da su verdadero ser
de modo que, como apunta Marías, lo decisivo reside en la
orientación que demos a nuestros actos en función de la idea que
poseamos de la muerte:
280

La muerte pone en cuestión el ser del hombre, y este sólo
se afirma y se asegura en la perduración; por lo tanto, la
vida queda referida a la muerte, y la comprensión de una
sólo es posible en función de la otra (1997:238).
La certidumbre radical que yo necesito es la que se refiere
a mi propia perduración. En este sentido concreto, la
interpretación de la muerte es clave en mi concepción del
mundo y de la vida, y el afán de inmortalidad, por ende, se
convierte en efectivo motor -si bien no único- del filosofar
(1997:240).
Hemos citado anteriormente unas palabras de Simón
donde se manifestaba su percepción racional de la muerte. Sigue
ahondando en esa dirección cuando considera que:
Es fácil imaginar la muerte. Es como el sueño, sólo que
eterno. ¿Qué pensamos o sufrimos o sentimos cuando
estamos dormidos y no soñamos? Nada. Pues lo mismo.
¿Qué pensamos o sufrimos o sentimos antes de que
naciéramos? Nada. Lo mismo, pues. Sencillo, tan sencillo
que ni lo entendemos ni lo asimilamos ni lo concebimos:
estar eternamente no siendo (1998:52).
La conexión establecida entre la muerte y el sueño
también podría ampliarse a la relación entre la vida y el sueño
apuntada por Pascal en sus Pensamientos -otro de los textos con
los que Simón mantuvo un diálogo constante- porque, quizá,
estar despierto sea “otro sueño un poco diferente del primero”
281

(1998:74). La incomprensión del ensueño de la vida y de la
muerte, de la existencia siendo o no siendo, es el “secreto
impenetrable” del que también habló Pascal:
¿Quién no se admirará de que nuestro cuerpo, que hace
poco no era perceptible en el universo, imperceptible él
mismo en el seno de todo, sea ahora un coloso, un mundo, o
más bien un todo con respecto a la nada a donde no es
posible llegar? Quien se considere de este modo se
espantará de sí mismo, y, considerándose sostenido por la
masa que la naturaleza le ha dado, entre los dos abismos del
infinito y de la nada, temblará a la vista de estas maravillas,
y creo que, transformada su curiosidad en admiración,
estará más dispuesto a contemplarlas en silencio que a
buscarlas con presunción.
Porque, al fin, ¿qué es el hombre en la naturaleza? Una
nada con respecto al infinito, un todo con respecto a la nada,
un medio entre nada y todo, infinitamente alejado de
comprender los extremos. El fin de las cosas y sus
principios están para él invenciblemente ocultos en un
secreto impenetrable (1998:103).
El “espanto” pascaliano ante la existencia es lo que, en
términos simonianos, podríamos considerar como “estupor”. La
curiosidad transformada en admiración o la contemplación en
silencio son gestos que definen también al protagonista
poemático, así como la asunción de su ser carnal y de su ser
conciencia como “medio entre nada y todo”, espacio donde
probablemente radique esa sencillez que no es ni asimilable, ni
282

concebible, ni inteligible desde la perspectiva simoniana. Así la
frontera de la muerte es el umbral del eterno desconocimiento,
de la desaparición de la conciencia que desearía aferrarse a uno
de las tesis fundamentales de la Ética de Spinoza: “unaquaeque
res, quantum in se est, in suo esse perseverare conatur”, es decir,
que “cada cosa, en cuanto es en sí, se esfuerza por perseverar en
su ser”. Por lo tanto, el deseo fundamental del hombre, hecho
conciencia, es seguir siendo, es no morir. Este afán subyace,
desde diversas perspectivas, en algunas de las doctrinas
filosóficas que han sido fundamentales para la conformación del
pensamiento simoniano. Nos referimos al pensamiento, a la
filosofía de la naturaleza, de los presocráticos (Capelle, 1992) y,
en especial, a la doctrina del flujo perpetuo de Heráclito de
Éfeso (Eggers, 1978) recogida en los textos platónicos -“En
algún lugar dice Heráclito que todo se mueve y nada permanece,
y, comparando las cosas con la corriente de un río, dice que en
el mismo río no nos bañamos dos veces”; “Jamás nada es,
siempre deviene”-; así como a la tradición vedanta-advaita
(Marín, 2001) donde se considera que “la realidad es una” y que,
de los cuatro estados de conciencia, el más elevado es el de la
“unidad de conciencia” ya que “la conciencia da existencia a
todo esto (todo lo que existe); es su sustancia. Todo está
impulsado por la conciencia; la conciencia fundamenta el
universo entero; es su origen, su realidad. La conciencia es el
absoluto” (2001:24). Ambas tradiciones consideran “la realidad
una desde el espectáculo cambiante de la temporalidad”
(2001:25), de modo que las diversas tendencias de pensamiento
que han ejercido una notable influencia en la conformación del
283

mundo simoniano coinciden en un punto elemental y crucial: la
centralidad de la conciencia, y por ende, de la existencia. Este
lugar privilegiado que se le otorga a la capacidad de pensar(se)
para poder saber(se) discurre por los cauces de una ignorancia
previa y necesaria, puesto que “ignorar es saber que no se sabe”,
con palabras de Ortega. Esta ignorancia es acicate para la
curiosidad y ésta, a su vez, para el descubrimiento que
acompaña al hombre en su búsqueda del “sentido último”, de la
“verdad” o del “misterio”, una búsqueda no exenta de estupor
como indica Gallego:
En sus poemas el protagonista absoluto es la conciencia,
una conciencia monstruosa porque sabe que sabe, pero
ignora por qué y para qué y conoce su destino final de
apagamiento. Por lo tanto, a esa conciencia testigo -que
registra los hechos del mundo como propios y que a la vez
se siente ajena a ellos en su condición transitoria, en su
ignorancia última- la caracteriza el estupor (2006b:11-12).
La sensación de perplejidad que inunda los versos de
Simón responde a la naturaleza monstruosa y transitoria de la
conciencia, hecho que nos abre paso a la compleja cuestión de la
temporalidad. La conciencia es transitoria, como la existencia y,
para Ortega, vivir es “vivir aquí y ahora” (2003:95), de modo
que “las circunstancias son el círculo de fatalidad que forma
parte de esa realidad que llamamos vida” (2003:94). De modo
que conciencia y fatalidad se unen en ese saber(se) para la
muerte que condiciona la existencia y su tiempo. La afirmación
orteguiana sólo podía desembocar en otra idea: que “la vida es
284
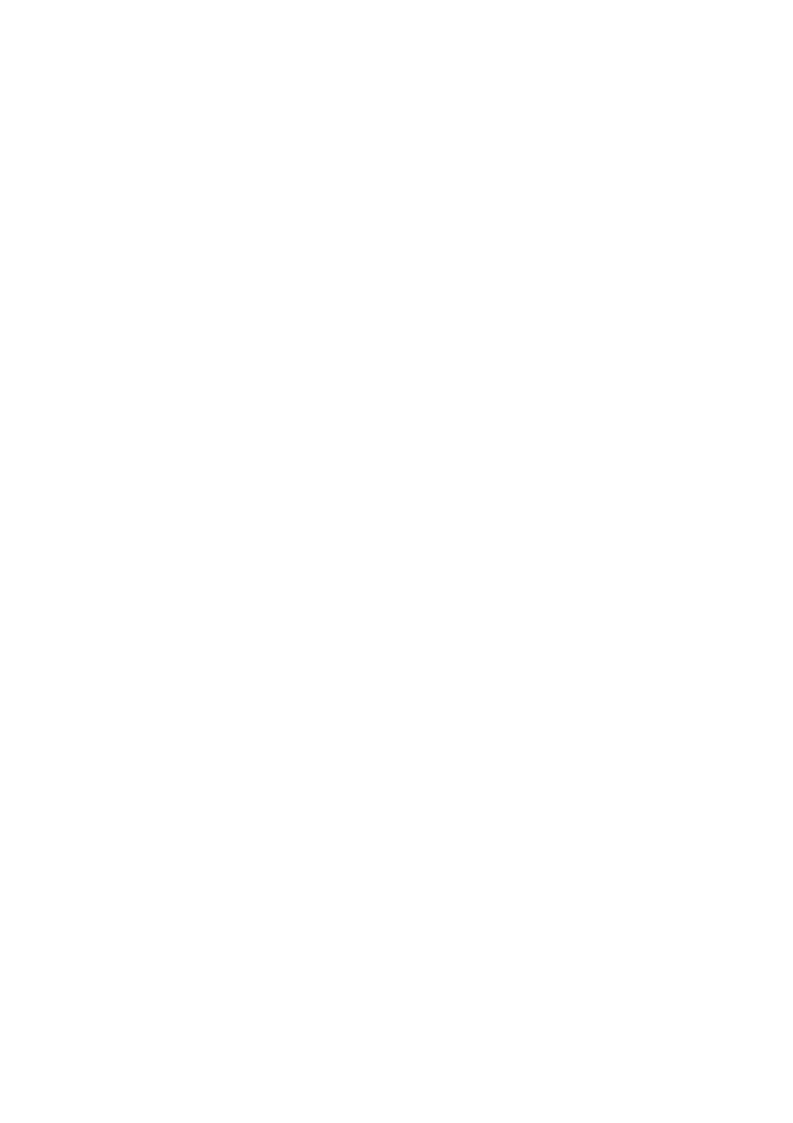
puntual, es un punto: el presente, que contiene todo nuestro
pasado y todo nuestro porvenir” (2003:45). En este presente
puntual convergen todas las posibilidades temporales que
pueden conformar al individuo y, en este sentido, estaría muy
próxima al concepto bergsoniano de “continuidad de fluencia”
(1996:7), con el que se pretende evidenciar que la vida es ante
todo temporal -no espacial-; y que se mueve dentro de un
extraño concepto de tiempo no entendido como el tiempo inerte
traducible en conceptos, sino como el tiempo vivo, unitario, no
divisible. Esta percepción del tiempo supone la confrontación de
los conceptos de intuición e inteligencia; considerándose el
primero positivo por ser próximo al instinto -a las
representaciones fluidas y móviles- y, en cambio, negativo el
segundo, por pretender “encerrarse en una representación
conceptual” (1996:10). Como señala Marías, esta filosofía
fundada en la intuición y en la proximidad a la realidad vital ha
tenido una fecundidad extraordinaria para el pensamiento
contemporáneo. Esta situación se refleja claramente en la obra
de César Simón, marcada por una actitud metafísica constante
en busca de la vida y de sus intensidades:
El objetivo último de estos versos no es el conocimiento
racional de la realidad y de sus diversas manifestaciones,
aunque a veces lo pudiera parecer, sino más bien ese tipo de
sabiduría más oscura, pero no menos iluminadora, que
recibimos a través de la emoción. Sabe César Simón que el
misterio del ser está más allá del entendimiento intelectual y
por eso trata de acercarse y acercarnos a él a través de
intuiciones. Su procedimiento no es el análisis, sino el
285
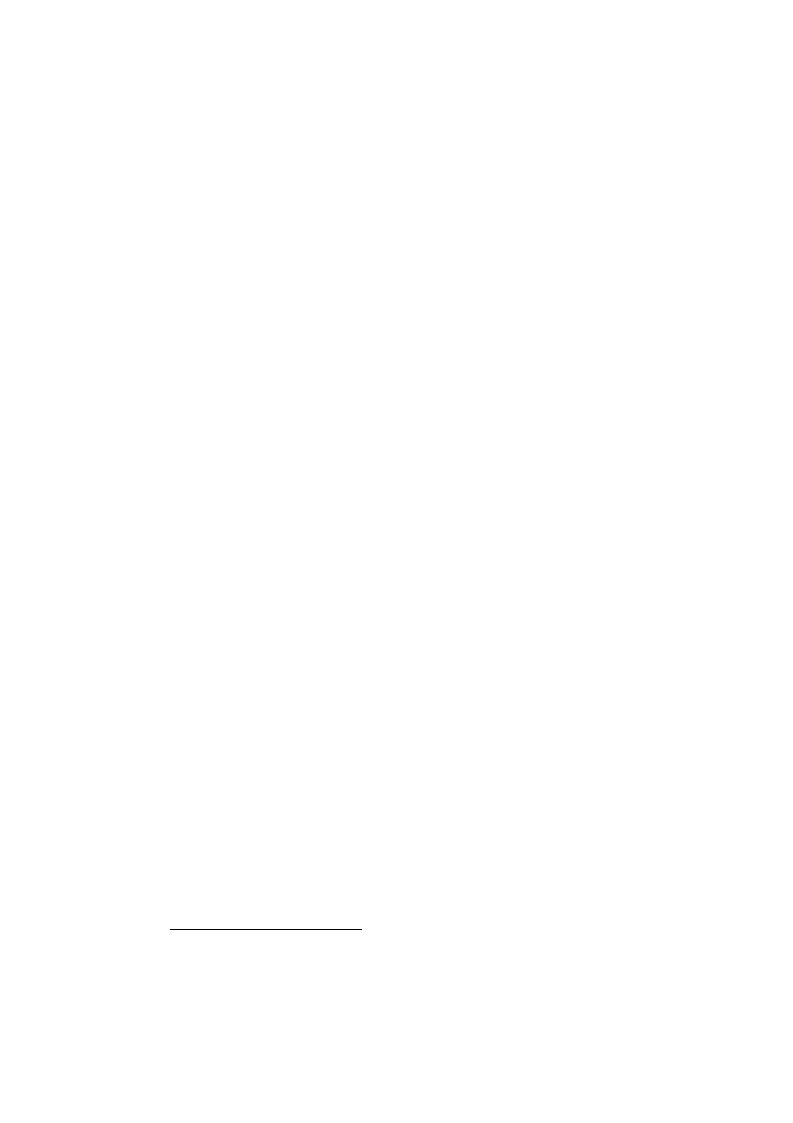
olfato, la atención siempre despierta; más contemplativo
que metafísico, no busca certezas, sino intensidades
(Gallego, 2006b:11).
Las intensidades apuntadas por Gallego están
directamente relacionadas con el pensamiento kantiano, otro de
los pensadores admirados por Simón. La introducción a la
Crítica de la razón pura comienza con unas palabras que bien
podrían resumir muchas de las actitudes del protagonista
poemático: “no hay duda alguna de que todo nuestro
conocimiento comienza con la experiencia” (2005:41). Pero la
orientación de este conocimiento va encaminada hacia el
“autoconocimiento”, es decir, la más “difícil de todas la tareas”
(2005:9) que Kant asigna a la razón. Surge así la distinción entre
el conocimiento a priori totalmente independiente de la
experiencia y el conocimiento a posteriori o empírico que sólo
puede conseguirse mediante la experiencia. En el caso de la
lírica simoniana no estamos ante el establecimiento de un
sistema filosófico, de forma que no se trata de dar prioridad a
uno de los dos tipos de conocimiento, sino de ver cómo se
asocian para describir el mundo que percibe el sujeto lírico. De
la misma manera que Gallego indica la importancia del “olfato”
y no del análisis, M. Más ya apuntó el término de “metafísica
olfativa” para la lírica de Simón66, ligando la experiencia de sus
versos a una metafísica genuina, es decir, pura, propia, natural
que ligada a la “palabra esencial” anunciada por Heidegger
(1989) permite a los poetas insistir en que “precisamente lo
66 Vid. pág. 238.
286

permanente es lo huidizo” (2000:29). En estas palabras resuena
el categórico verso de Hölderlin: “los poetas echan los
fundamentos de lo permanente”. El sentimiento paradójico de la
poesía, del arte en definitiva, se manifiesta una vez más al
convertirse en el espacio donde representar la existencia
efímera, testimoniando -y textimoniando- su valor huidizo para
acabar transformándolo en una “realidad” permanente. De la
potencia de la metamorfosis es consciente Simón y así lo refleja
en sus diarios:
Pienso en lo del diario, un diario posible. No un diario de
experiencias literarias. Tampoco, exactamente, de la vida
espiritual. ¿Qué entonces? El latido…, en un entorno. Casi
un diario de la carne […]
Lo inevitable en Gide es que escribe siempre pensando en
que van a leerlo. La poesía acostumbra a escribir para nadie,
más que la prosa. Quien nos contempla, y nos lee, cuando
escribimos poesía, es sólo un rostro sombrío -un retrato, en
la oscuridad-, situado detrás de nosotros, que acaso somos
nosotros mismos (1997a:47-48).
La reflexión simoniana en torno a la escritura poética
marca de nuevo su insistencia en la perspectiva desdoblada con
la que se enfrenta a la creación. Así el distanciamiento ante el
paisaje -hecho que permitía a la vez su internalización- se va a
convertir ahora en un desdoblamiento de la conciencia
identificador de su lírica, dando lugar a una perspectiva de
extrañamiento característica del protagonista poemático que se
dibuja en los textos como “un extranjero de sí mismo y del
287

mundo” o “un notario de sus perplejidades” (Gallego,
2006b:12). Se inicia, pues, el viaje al interior de la conciencia, al
centro de “su” universo.
288
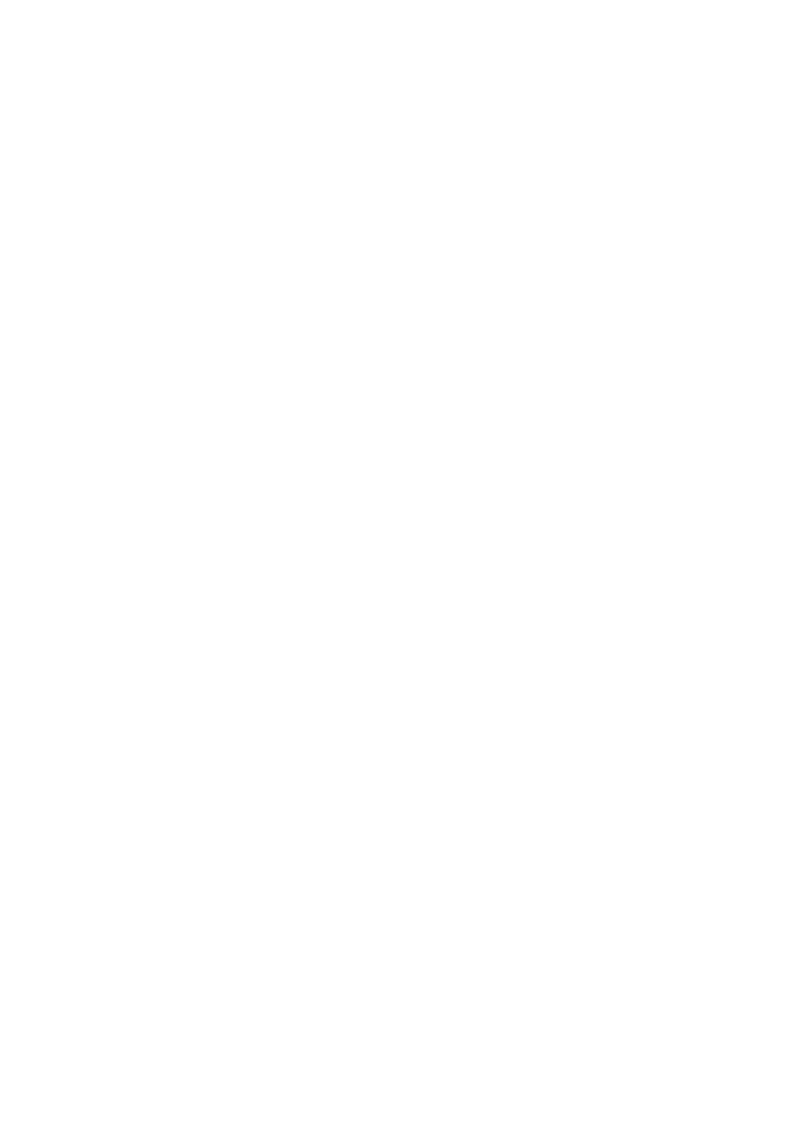
III.1.- PEDREGAL (1971)
En el capítulo anterior nos hemos acercado a la escritura
de Cesar Simón dando preferencia a las relaciones que se
establecían entre el sujeto y el mundo o paisaje. Esta perspectiva
de análisis mantenida a lo largo de todos los poemarios nos ha
permitido mostrar la reiteración de ciertos estilemas que, a su
vez, ha contribuido a evidenciar el carácter homogéneo de la
cosmovisión simoniana. Esta unidad de su lírica es patente
también en las cuestiones relacionadas con el extrañamiento
ante la conciencia y, en definitiva, ante la existencia. Si bien por
cuestiones metodológicas hemos dividido el análisis de su obra
en dos grandes capítulos, el grado de unidad de la misma es tal
que, en diversas ocasiones, será imprescindible apuntar
elementos y cuestiones relacionadas con su poética del espacio.
Estas referencias serán minimizadas al máximo pero, dado el
grado tan elevado de conexión interna, serán necesarias e
imprescindibles puesto que todas ellas están en función del
motivo central que articula la obra de este poeta valenciano: la
conciencia trágica de la vida. Una de las reflexiones apuntadas
en su diario En nombre de nada así lo indica claramente:
He aquí el hombre; erecto sobre dos pies animales, luce
sobre su frente un resplandor aterrador: sabe que existe. ¿Y
el universo, se entera de su propia existencia a través de él?
¿Qué significa todo esto? ¿Nada? Todavía más terrible:
existir y saber que se existe, para nada (1998:109).
289

Este “saber que se existe para nada” va a convertirse en
la ardua tarea de vivir a la que se entregará el protagonista
poemático desde las primeras composiciones. De ahí el
sentimiento trágico de la existencia, es decir, el reconocimiento
de “el demonio y la vida que somos todos” porque “estamos
condenados a enamorarnos de lo perecedero” (Simón, 1998:73).
El texto lírico o “textimonio” se convierte así en un instrumento
para fijar lo huidizo, a la manera de Hölderlin, dibujando la
presencia de un sujeto que traza la dirección de sus pasos -a la
vez constatación de su mundo y de su existencia- desde la
primera entrega. El verso inicial del último poema de Pedregal -
“Busca tu duro lecho, oh cuerpo”- acota la perspectiva desde la
que se va a contemplar y a textualizar el mundo: la de la
búsqueda, que se establece como hilo conductor de su
trayectoria lírica y que determina las coordenadas desde las que
se propone el inicio de un viaje al fondo de la existencia o,
equiparable en el caso de Simón, de la conciencia. Emerge la
cosmovisión simoniana en los poemas de Pedregal, libro
consolidado y de madurez que, precisamente por ello, obtuvo
ciertas ventajas. Este primer libro daba a conocer una voz
poética nueva, discordante con el tono general de las poéticas y
totalmente formada. La sensación que produce su lectura es la
de un universo clausurado en sí mismo y abierto a la vez,
jugando siempre con las dualidades que se resuelven en un
punto último y que le confieren ese carácter hondo de reflexión
y sugerencia, de elegía e himno. Tampoco debemos olvidar que
dentro de la infinidad de matices que cantan sus versos el tono
general que los preside es fundamentalmente contemplativo o
290

metafísico, puesto que toda su poesía está encaminada a la
búsqueda constante del saber, está enfocada por y para el
conocimiento del ser (vida). Así, la teleología de su (po)ética:
vivir intensamente.
Pedregal presenta al lector de forma concisa y clara el
universo simoniano. En él se encuentran en germen los motivos
fundamentales y recurrentes de su poética que progresivamente
se irán ampliando y desarrollando en las entregas posteriores. La
solidez de su propuesta estética marca desde el inicio la senda,
no siempre despejada, por la que habrá de discurrir su escritura.
El protagonista de estos versos apunta una estrategia básica: el
distanciamiento. De ahí el recurso continuo a las diferentes
personas del discurso, a deícticos que modifican constantemente
la perspectiva espacial o a la intersección de diversos tiempos
verbales que confluyen en el tiempo único del texto, generando
una aparente confusión y contribuyendo al desenfoque de
escenas y pensamientos, todo ello con el fin de crear una
sensación de extrañamiento constante. Este concepto de
resonancias brechtianas es fundamental para un sujeto lírico que
se construye como “un extranjero de sí mismo y del mundo” o
como “una conciencia impersonal que lo observa y lo registra”
(Gallego, 2006b). El mantenimiento de este punto de vista en
Pedregal, como en el resto de su obra, le concede una gran
singularidad a su poesía y la individualiza en el tratamiento
distanciado con que observa el devenir cotidiano. Un poema en
el que confluyen las diversas estrategias mencionadas es “Lo
que el amor dio de sí”, composición que apareció en 1984 con el
título “Lo que nos diste”. En él encontramos la alternancia
291

esencial entre formas de “yo” y “nosotros” -“sabíamos de las
piedras”, “yo allí creía ver algo más hondo”-, sin olvidar la
presencia de la tercera persona -“entonces vino tu cuerpo”-; el
desplazamiento entre “aquí” y “allí” -“allí prietos como un canto
rodado”, “aquí había de ser la salvación”-; o la convivencia de
imperfectos con valor descriptivo -“era, creía, sabíamos”-, de
indefinidos concretos y puntuales -“diste, vino”-, de
condicionales potenciales -“sería”- y de presentes atemporales -
“están, insisten, esperan”.
Estas combinaciones discursivas también aparecen en el
extenso poema inaugural, “De este mar”, sin embargo en él
también se apuntan dos cuestiones fundamentales que articulan
la poética simoniana: en primer lugar, la presencia del mar como
símbolo de vida y trasunto de su misterio -que ya hemos
apuntado en el capítulo precedente-; en segundo lugar, la certeza
de un saber ligado a la experiencia -a posteriori en términos
kantianos- y transmitido a través del lenguaje o escritura. No en
vano se repiten reiteradamente los sintagmas “(yo) sé” y “(yo)
hablo”, lo que por un lado tiene un valor estructural al permitir
la trabazón de diferentes motivos a lo largo de la composición y,
por otro, muestra la importancia concedida a la facultad de
“saber(se)” y de “hablar(se)”. Esta situación pone de manifiesto
el complejo espacio abierto a la interpretación de la lectura
(Miller, 1977; De Man, 1986), donde la inmediatez del discurso
oral se transforma en la mediatez del discurso escrito. El espacio
del textum, del tejido, se transforma en una red donde lo
ilocucionario se transforma en perlocución (Lledó, 1999), dando
lugar a un discurso escrito que está a disposición de todo lector
292
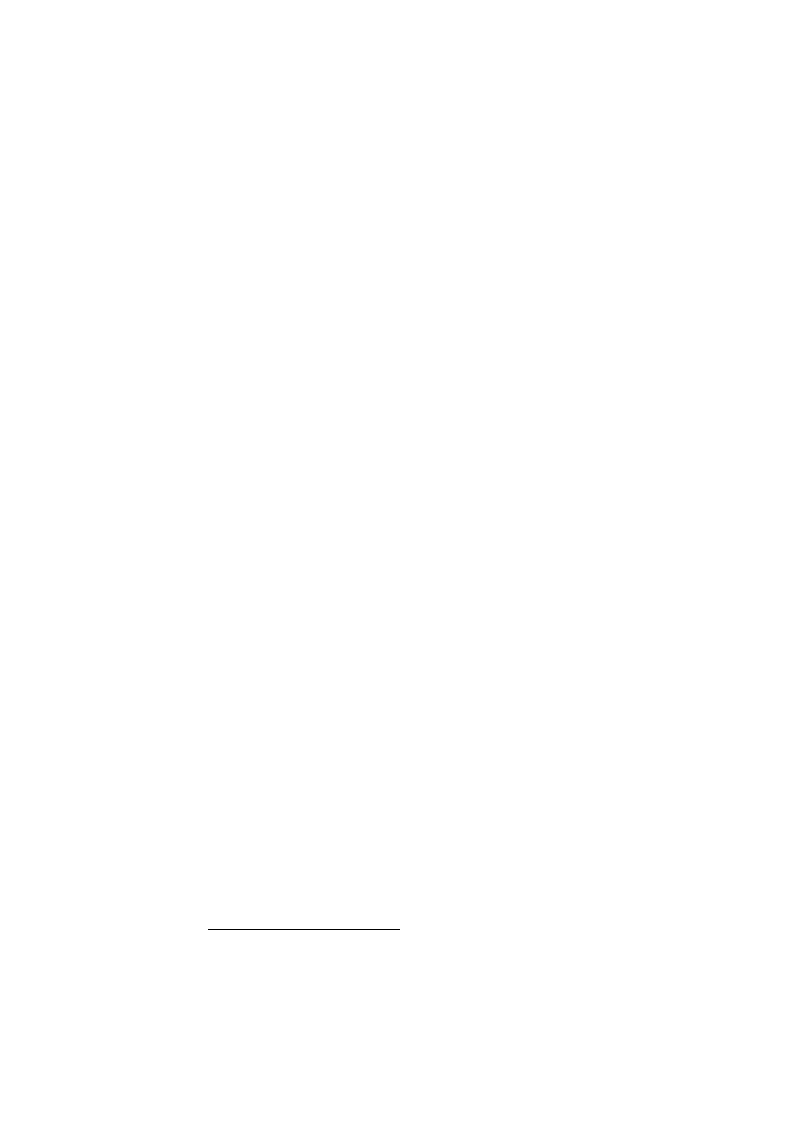
y en todo tiempo, haciendo necesaria la temporalización y la
concretización del intérprete (Gadamer, 1990; Ricoeur, 1976).
En la escritura de Simón la centralidad del discurso, de la
palabra y del sujeto se va a mantener también a lo largo de toda
su escritura, confiriéndole también desde esta perspectiva
unidad a su obra; sin embargo, el texto poético no va a ser por
regla general un espacio dedicado a dilucidar conflictos
filosóficos, filológicos o poéticos. Un caso excepcional, en este
sentido, sería el poema “Viento en Monteolivé”67. El hablar
simoniano pone de manifiesto, decíamos, la centralidad de un
sujeto que habla y que sabe. Se recurre ahora a otra de las
fórmulas -“(yo) sé”- que estructura el poema y que presenta una
distribución recurrente, contribuyendo a ordenar las isotopías
semánticas y estilísticas. El saber de este primer poema(rio) es
un saber telúrico, sensitivo, pegado a la tierra, a las piedras. Esta
sabiduría ya connota otro de los rasgos fundamentales que van a
estar patentes en toda la escritura de Simón: la unión de la razón
intuitiva con el conocimiento riguroso. Esta actitud recuerda a la
empleada por Aristóteles en su definición de los sabios y de la
sabiduría. No es casual, entonces, que Simón haya sido
considerado por los poetas más jóvenes como un “maestro de
vida” (Gallego, 2006b).
La actitud segura con la que se enfrenta el sujeto al
mundo en este primer poema se modifica radicalmente en el
siguiente -“Lo que el amor dio de sí”- a través de la
modalización dubitativa que introduce la estructura iterativa “yo
creía ver”. Esta pérdida de la seguridad en lo que se ve -
67 Vid. pág, 153.
293
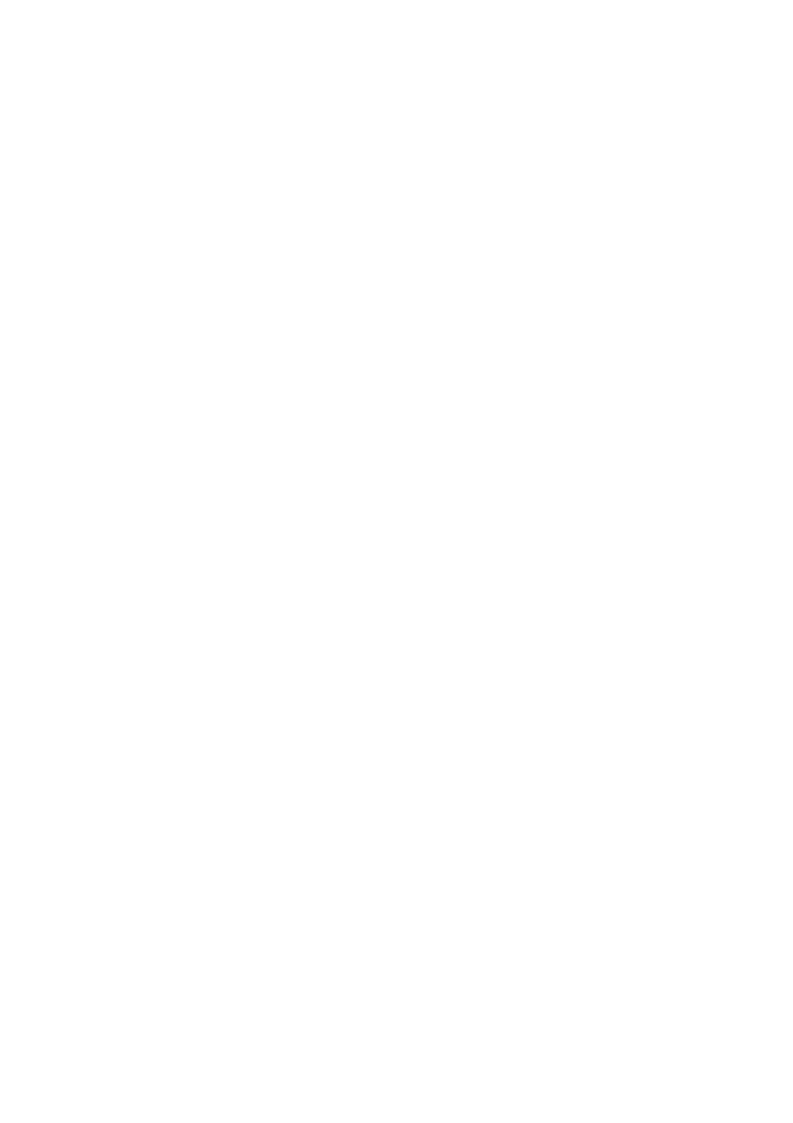
matizada por el recurso al verbo creer- va acompañada de la
aparición de otros dos conceptos clave: “algo” y “hondo”.
Exactamente el verso dice así: “yo allí creía ver algo más
hondo” (v.21). Y con él entra en juego también un
desdoblamiento que, desde ahora, va a establecerse entre lo
sabido y lo ignorado, entre lo conocido y lo desconocido, entre
lo perceptible y lo imperceptible. Aquí comienza la “poética de
la verticalidad” de la que ya hemos hablado ampliamente en el
capítulo precedente relacionada con las cuestiones de poética del
espacio y que, a partir de estos momentos, afecta a otros planos:
el del conocimiento y el de la intuición. Por lo tanto, la aparición
en la escena poética de este “algo” es importantísima, dado que
con él hace acto de presencia la parte desconocida, misteriosa,
enigmática del mundo, de la vida, de la conciencia. Y la hondura
a la que va ligado supone, a su vez, el inicio de un viaje de
búsqueda que, en este libro -como en los posteriores-, va a ir
cada vez más hacia “dentro”, más hacia el “fondo”. La
interioridad, en el caso de Simón, no responde a una sola
dirección, sino que se desplaza a través de un eje que conecta
todos sus puntos, desde los más elevados a los más abisales,
como si se tratase de los diferentes colores de un espectro
continuo luminoso. Así “lo profundo” es reflejo de “lo elevado”
y viceversa, dando lugar a otra de las estrategias habituales de la
escritura de Simón que caracteriza toda su obra y que tiene por
finalidad mostrar la unidad entre el sujeto y el mundo, entre la
conciencia y la vida. En este poema concretamente, el deseo de
interiorización es tan evidente que en la estrofa final el sujeto
lírico recurre a la potencia generalizadora del valor de
294

impersonalidad marcada por el verbo haber y, además, reforzada
por una estructura perifrástica de obligación -“así había que
ser”- que prepara la aparición de un extenso símil, del cual nos
gustaría extraer algunas calificaciones significativas: “simples”,
“intensos”, “sabedores mudos” (vv.46-47). Estos adjetivos se
aplican a elementos clásicos del paisaje simoniano -“tomillo,
carrasca, roca o cielo”- pero, en este caso, nos interesa destacar
el último verso del poema donde la espera adquiere tintes
míticos: “allí están y allí insisten. Y allí esperan” (v.49). Esta
espera concede un valor atemporal al presente que, como ya
hemos indicado en otros momentos, es otra de las características
de la lírica simoniana.
En cambio, también en este poemario encontramos la
presencia de una temporalidad ligada a la actualidad del presente
y que nos acerca a otro de los poemas emblemáticos del libro,
“Empapando tu luz”, donde el recurso al valor temporal del
pretérito perfecto pone de manifiesto la vinculación del pasado
con el presente. Un verso a destacar: “porque ha llovido el
tiempo sobre mí” (v.23). Sea como fuere la lírica de Simón está
anclada esencialmente al discurrir del presente, alejándose
generalmente de la reflexión elegíaca sobre el tiempo pasado. La
codificación de este tema tradicional en la lírica occidental no
halla amplias resonancias en su escritura y sólo aparece de
forma más evidente en los dos últimos poemarios, si bien el tono
de las composiciones será marcadamente hímnico. De esta
manera, la focalización retrospectiva le permite mirar hacia atrás
-“yo intenté aquel camino / al mar, a mediodía” (vv.24-25)- y
enlazar la visión del tiempo con la de la luz, con la “poética de
295
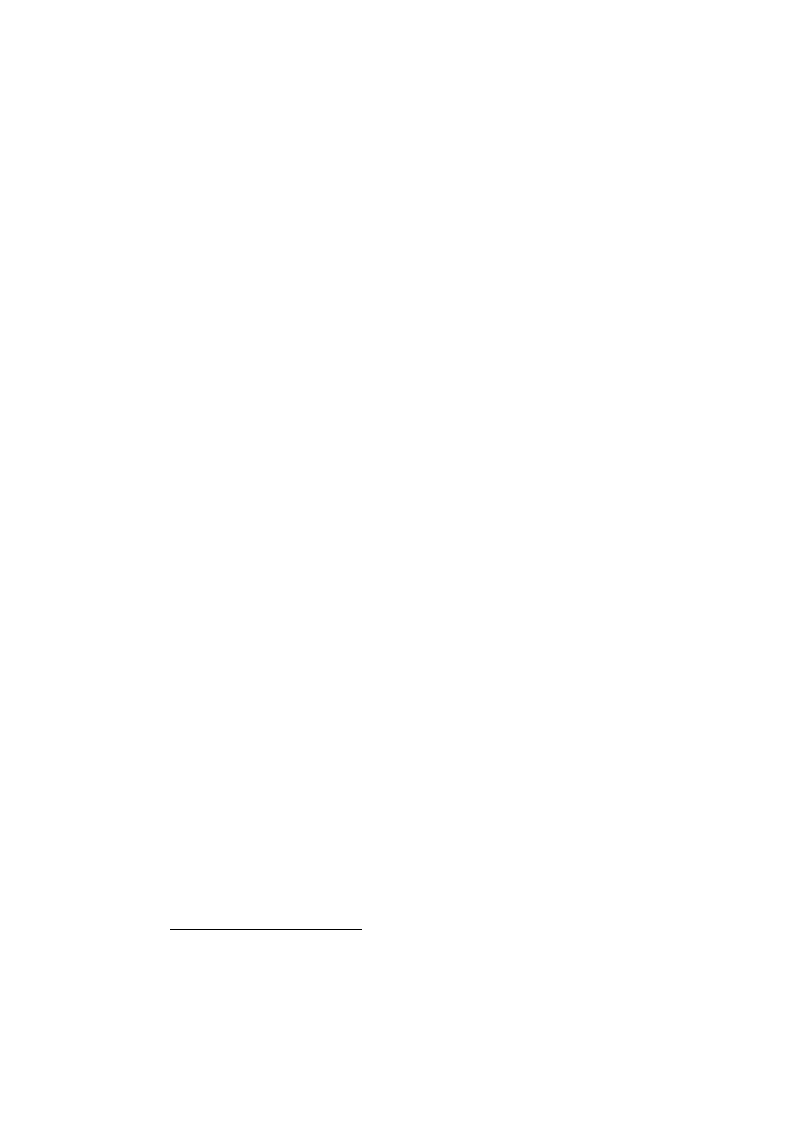
la luminosidad”68 ligada en este caso al momento fulgurante del
mediodía; el momento del día también preferido por Nietzsche
según apunta en el Crepúsculo de los ídolos, “Mediodía;
instante de la sombra más corta; final del error más largo; punto
álgido de la humanidad; INCIPIT ZARATUSTRA” (2002:60);
en Zaratustra, “Y el gran mediodía es la hora en que el hombre
se halla a mitad de su camino” (1992:99) o en sus poemas, “todo
juego, todo mar, todo mediodía, todo tiempo sin meta”
(1979:49). Plenitud luminosa del mediodía que conecta, con el
mecanismo de profundización característico de la poética de la
verticalidad, con lo hondo de la vida -“¿Iba hasta pararse / la
vida, allá, muy dentro?” (vv.44-45); “¿al fondo de la luz la
vida?” (v.47); “¿A qué lugar que fuera / verdadero?” (vv.50-51)-
; pero que, sin embargo, a través de una estrategia contrastiva
nos aproxima a otro de los conceptos recurrentes y articuladores
de la poética simoniana: la sombra. Luces y sombras de las que
también gozaba Nietzsche en su retiro de Sils-Maria y que, de la
misma manera que lo alto y lo hondo, se complementan y alían
para clarificar el descubrimiento de la “verdad” de la vida;
verdad que está ligada a las acciones del sujeto, como aclara en
el soneto “Acantilado” cuando considera que oír la espuma del
mar, pasar los dedos por una piel henchida o cerrar los ojos “eso
era la vida” (v.8). Este último gesto lo encontramos también en
el protagonista de los diarios: “creer en algo…y no saber, y
cerrar los ojos, y cantar una vuelta de todo lo que existe”
(1998:95). La distancia que separa estos escritos es
prácticamente de veinte años y en ambos se repite el mismo
68 Vid. pág. 210.
296
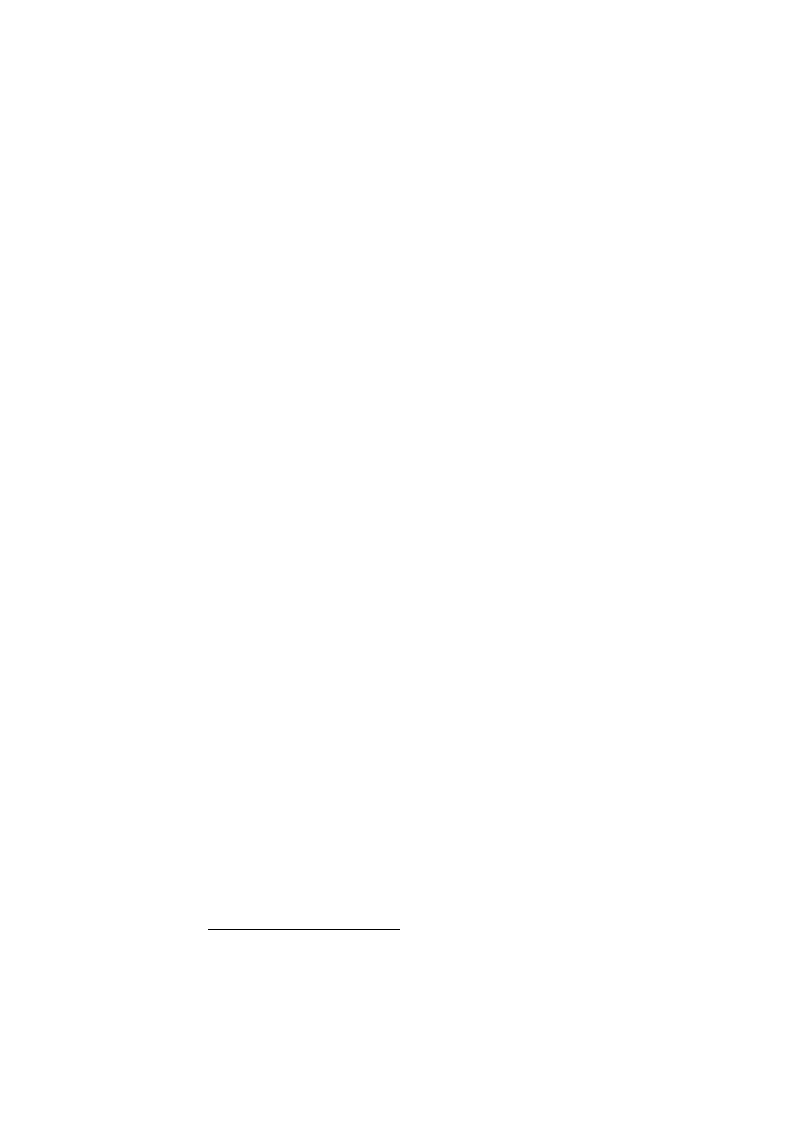
movimiento, el mismo “gesto vehemente” que instaura el
problema del mundo, el problema de la conciencia del hombre
como “receptor de las resonancias más lejanas” (1998:93). Y
para señalar la duda que plantea el protagonista de estos versos
qué mejor recurso que la modalidad interrogativa que
monopoliza los versos finales. El recurso retórico es habitual en
la escritura simoniana69 de modo que las breves formulaciones
interrogativas de “Empapando tu luz” -más tarde “Informe
ciencia, oh mar”- no sólo sirven de clausura al poema del que
forman parte, sino que también establecen líneas de conexión
con otras composiciones del mismo poemario donde aparecen
estructuras y conceptos similares que le sirven al sujeto poético
para indagar más profundamente en su percepción de la
realidad. Es el caso de “Inmerso en oro”, “Desde Oropesa a
Calpe”, “Del trabajo a casa” y “Regreso en el trenet”,
composiciones en las que está muy marcado el sentido
odológico característico de la lírica simoniana (Cilleruelo,
2002):
Aparto ramas. Sigo este camino,
cada vez más hondo y en suspenso.
[“Inmerso en oro”, vv.5-6]
Ya caminas, ya sigues
al lado de las tapias.
[“Regreso en el trenet”, vv.29-30]
69 Vid. pág. 114.
297

La profundidad del camino -trasunto de la vida hacia la
muerte- a la que se enfrentan los pasos del personaje poemático
señala, decíamos, otro de los enlaces que marcan la unificación
de la escritura de Simón en las mismas composiciones:
Último, por encima
de cualquier cosa, siempre
estás tú ahí, es decir, aquí, muy dentro,
en lo profundo
de los ojos,
en el último cuarto del cerebro.
[“Desde Oropesa a Calpe”, vv.1-5]
Y aún más dentro,
por fin, allá en el fondo
el multiforme, vago, tempestuoso,
cabalístico traqueteo de las ruedas,
el gran rumor del mar, como el abismo
[“Desde el trabajo a casa”, vv.53-57]
El camino y el mar se desdoblan como elementos
reales o exteriores y como espacios interiores. Ambos podrían
ser considerados como “cronotopos” -trasladando el término
bajtiniano a la escritura lírica-, si tenemos en cuenta que
funcionan como elementos organizadores de los
“acontecimientos” donde también se manifiesta la dependencia
entre las relaciones temporales y espaciales. Camino y mar son
298
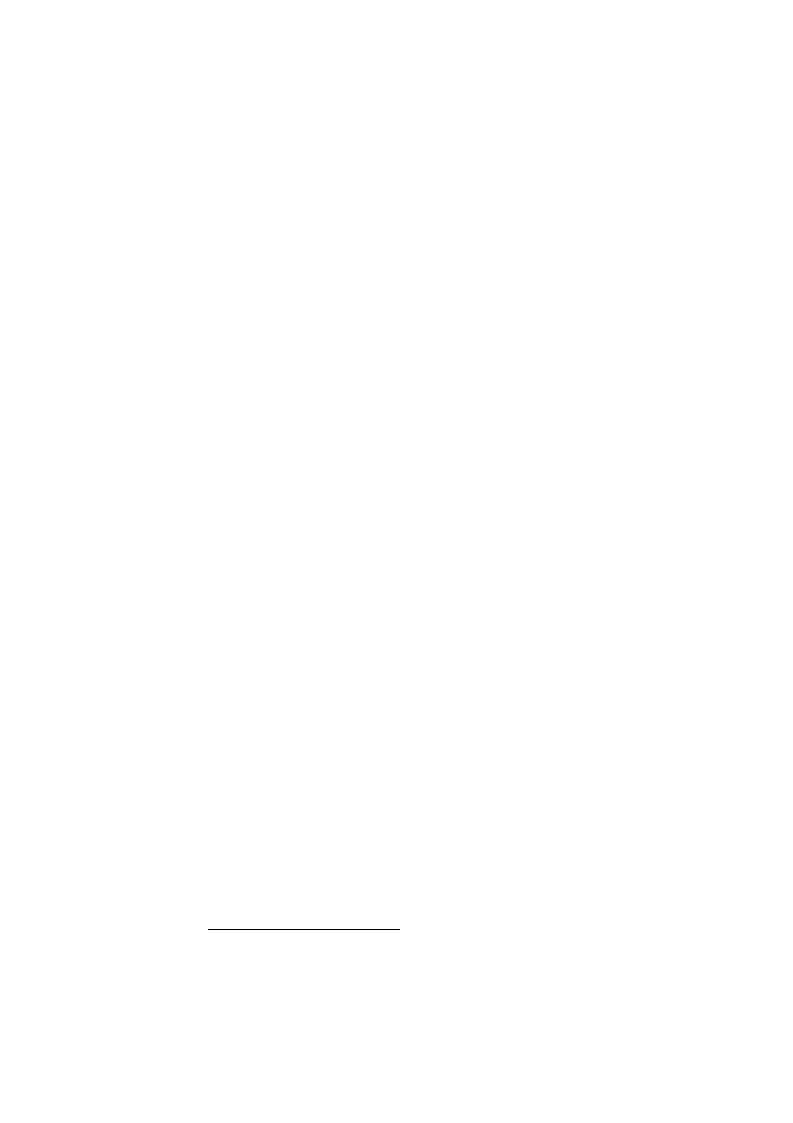
símbolos de la vida70 y, en el caso concreto de Pedregal, remiten
al ámbito cotidiano e indescifrable del entorno físico por el que
transita el protagonista poemático. Este espacio se halla además
transido por un tiempo que también manifiesta su
desdoblamiento entre el tiempo exterior o “presencia pura y
próxima cuyas huellas son palpables en la degradación” y el
tiempo interior “que constituye también al sujeto y lo atraviesa y
que, en definitiva, lo conduce hacia la muerte” (Falcó, 2006b).
La presencia de estos elementos esenciales en la cosmovisión
simoniana desde la primera publicación son una evidencia más
de la solidez de su universo aunque, como indica Falcó, “no se
da todavía en este libro -o al menos no se da, quiero decir, en el
mismo grado- ese ensimismamiento existencial y expresivo que
empieza a dominar su poesía a partir de Erosión” (2006b). El
desplazamiento de la focalización desde la “proyección /
interiorización del yo a la realidad y de la realidad otra vez al
yo” (Falcó, 2006b) se establece en los ejemplos arriba indicados
a través de la oposición motivada por el uso de los deícticos
espaciales que, a su vez, se deshace mediante el recurso a la
fórmula explicativa (“ahí, es decir, aquí”). Este juego de miradas
conlleva la identificación del aquí y del ahí, o, lo que es lo
mismo, de lo interior con lo exterior. Esta concepción unitaria
del espacio -de lo propio y de lo otro- se genera a partir de una
estructura en principio dual, marcada en numerosas ocasiones
por la aparición de los marcadores copulativos “y/o”. Sin
embargo, esta estructura lingüística remite a una visión
armónica de la “realidad una” -no olvidemos que el término
70 Vid. pág. 122.
299

“armonía” aparece en el v.79 del primer poema de Pedregal-;
realidad no exenta de tensiones en su interior pero que el sujeto
lírico intuye como entidad completa. Este tipo de formulación
aparece como rasgo constructivo básico en el soneto “Inmerso
en oro” -“busco y adivino (v.8); “vida o vacío” (v.10); “lugar o
desvío” (v.12). En cambio su presencia no es tan determinante
en otra composición como “Tanteos”, si bien en ella volvemos a
encontrar la reiteración de estructuras copulativas junto con la
presencia de la deixis, que, en este caso, no es exclusivamente
espacial -“De tanto estar ahí las cosas / y aquí nosotros” (vv.1-
2)- sino que se ve ampliada con el uso de los demostrativos -
“Sepamos antes de morir qué es esto” (v.12); “Y vemos… Eso.
Que hay un salto / que dar, hacia las cosas.” (vv.18-19). La
distancia que separa al sujeto de la vida, de “esto”, de las
“cosas” hace que se genere un movimiento desde el “tanteo” y
es precisamente esta acción dubitativa o vacilante la que se
describe en uno de los fragmentos más significativos de esta
composición:
Es imposible
no saberlo.
Y, sin embargo,
es. Es y es y será
y siempre fue: no lo sabremos.
[“Tanteos”, vv.23-26]
Este gesto paradójico, esta constatación inevitable de lo
que finalmente “no sabremos” determina, desde los poemas
300

iniciales, la actitud de búsqueda e indagación que manifiesta el
sujeto lírico ante una realidad que se resiste a ser descodificada a
pesar de su proximidad. La conciencia radical de su
(des)conocimiento había sido ya también apuntada en el soneto
“Inmerso en oro” con la presencia de sintagmas como “en
suspenso” o “adivino”. Estos conceptos, ampliados claramente
en el poema “Tanteos”, apuntan a la percepción de la vida como
una realidad siempre misteriosa, de ahí la situación en un mismo
plano de los tiempos verbales referidos al pasado, presente y
futuro -“es y será y fue”- que aúnan la perspectiva temporal y
que traslucen los ecos del desengaño pesimista de la tradición
barroca. Esa intuición se matiza en los versos finales del poema,
en los cuales se relaciona la falta de conocimiento con “ese
algo” (v.31), con un algo “de sospecha, de duda / de conmoción,
de conmoción que sea / conmoción, auténtica” (vv.33-35). La
presencia de este algo responde al elemento arcano de la
existencia que Simón cultiva desde sus primeros poemas y que,
de forma progresiva, irá adquiriendo una mayor presencia en los
libros posteriores hasta convertirse en el tema (casi) único de su
último poemario. En Pedregal las referencias al enigma de la
existencia son más bien escasas pero fundamentales, porque
apuntan ya a dos elementos que se van a convertir en pilares de
la poética simoniana: la contemplación y el silencio. Unos
versos del poema “Del trabajo a casa” son ilustrativos al
respecto:
Y, si embargo, hay algo que nos queda
aún. Callarse. Sumergirse
301

en todos los rumores:
cuando alguien
se sienta, cómo cruje
su gabardina, cómo se acomoda;
cómo hurga
una mujer en su bolso, se entrechocan
las pulseritas sobre el cuero y chasca
después el cierre; alguien se suena,
el fantástico caos que hacen las hojas
de un gran diario al pasarse;
sedas que corren por tu piel, que casi
te la erizan.
[“Del trabajo a casa”, vv.41-53]
Este “callarse”, este “sumergirse” son verbos que
determinan la predisposición del protagonista poemático hacia la
introspección y, con ellos, al silencio que dirige la mirada hacia
la contemplación del mundo exterior y cotidiano que se perfila
ante la percepción atenta de unos ojos que, al mismo tiempo,
miran en dirección contraria “aún más dentro” (v.53), y que
detectan “allá en el fondo” (v.54) la presencia de un “pobre
monstruo” (v.61). La aparición en el último verso de la idea la
monstruosidad ligada a la interioridad más íntima del sujeto
lírico, es decir, a su conciencia, es un claro precedente de la
definición que posteriormente se retomará en uno de los poemas
iniciales de Estupor final donde se establecerá de forma más
evidente el juego de miradas, donde se pondrá de manifiesto el
desdoblamiento de la conciencia monstruosa: “Pero entre hueco
y hueco se asoma mi conciencia, / ese monstruo hialino que os
302

contempla” (“Avanzamos”, vv.4-5). La simultaneidad de los
puntos de vista, es decir, el juego entre la identificación y el
distanciamiento, es uno de los rasgos que marcan la escritura de
Simón desde sus primeros poemas, tal y como podemos
observar en los versos de “Aragón”, una lírica donde la música
del viento invade los espacios interiores y exteriores
convirtiéndose en trasunto del protagonista poemático. En este
sentido, el uso de la conjunción copulativa evidencia el
profundo nexo de unión entre ambos al situarlos en una de las
actitudes recurrentes del personaje lírico, la meditación:
Ahora, fíjate, sólo quisiera esto,
ese último cuarto donde tú suenas,
ese cuarto de la calleja donde no se oye nada,
ese cuarto de yeso en el sobrado,
donde no entran visitas, donde sólo se piensa
vagamente, y tú meditas, insistes
en esos quiebros, en esos vómitos repentinos de brisa,
de pequeña hermosura junto a las tapias
fugitivas, junto a los corrales
de los pueblos.
[“Aragón”, vv.32-41]
La composición es una de las últimas de Pedregal y en
ella se apunta el gesto filosófico que particularizará la escritura
posterior de Simón: su conducta meditativa. Actitud que se
manifestará, sobre todo, en la insistencia en su necesidad de
saber, de conocer “la resonancia de ese misterio” de la vida que,
como apunta en la primera página de su diario En nombre de
303

nada, “permanecerá siempre”. La actitud que ahora aparece de
forma incipiente evolucionará a lo largo de toda su obra lírica
hasta convertir el ensimismamiento existencial en el eje de su
poética. La interioridad de la conciencia, así como su proyección
exterior, adquirirán progresivamente mayor relevancia en los
poemas y su proceso de esencialización discurrirá de forma
paralela al del nivel expresivo. De este modo el adelgazamiento
del lenguaje será a su vez reflejo de la desnudez de la
conciencia. En el camino de la interiorización adquieren una
importancia fundamental los sentidos que, además, gozarán en
todo su discurso de un espacio amplio y bien definido puesto
que la manera que tiene el sujeto lírico de aprehender el mundo
que le rodea es mediante la percepción física de las sensaciones.
Su importancia la hallamos refrendada en alguno de los pasajes
de sus diarios, donde el protagonista se lamenta ante la pérdida -
para él totalmente dramática- de alguna de sus capacidades
sensitivas. Esta voluntad experiencial la encontramos muy
marcada en poemas como “Desde Oropesa a Calpe” -“Desde ahí
te contemplo” (v.9), “Quiero oír tu confuso palabreo” (v.24),
“Quiero ver tus orillas salpicadas” (v.36)-; “Tanteos” -“¿Qué es
penetrar, tocar?” (v.7)-; “Aragón” -“Yo siempre veo tapias
donde suenas” (v.24)- o “Regreso en el trenet” -“Cierras los
ojos. Sientes / tu cuerpo joven, derrumbado, quieto” (vv.17-18).
Todas las sensaciones son, como se afirma en este último
poema, un canto de la vida que apunta a la voluntad hímnica de
la lírica simoniana. Ello no significa que en su escritura se obvie
la cuestión de la muerte, límite necesario que justifica y da
sentido a la vida, a la conciencia de la vida, y que también abre
304

el espacio al misterio, a la duda. Duda que, en el caso de Simón,
es metódica y por ello genera el tono compacto de su escritura
desde el primer poemario; duda que también impregna la
escritura-vida de una sensación de inutilidad, como leemos en
los dos versos finales de “Desde Oropesa a Calpe”: “Mar, yo
pienso en vano / actúo, vivo y obro en vano”. Esta cualidad
infructuosa de la existencia es la que, al mismo tiempo, le
confiere su máxima belleza, hasta el punto de que el
protagonista poemático se define en el “Autorretrato” publicado
en 1996 como un “amante de las horas que trascurren / y de
tanta hermosura que he vivido”. Su amor hacia la vida sólo
puede conducir al sujeto lírico a un movimiento constante de
búsqueda orientado hacia la cumbre -alta y profunda- de lo
sagrado de la existencia, de la conciencia. La mención a la
sacralidad de la existencia se apunta en un solo poema de
Pedregal -“Fragmentos de una oda a las tierras del secano”-,
pero ya hemos indicado en alguna ocasión la centralidad de este
concepto bien para la topología, bien para la reflexión filosófica
en toda su obra posterior. El camino de la búsqueda ha sido
inaugurado en este primer poemario y su senda queda abierta en
el último poema con las múltiples sugerencias que apunta el
imperativo inicial: “Busca”.
305

III.2.- EROSIÓN (1971)
A pesar de la profunda conexión que presenta en general
el discurso simoniano y, en concreto, también estos dos
primeros poemarios, nos gustaría destacar que en Erosión se
percibe un cambio de actitud por lo que respecta al gesto
filosófico. Si en Pedregal había continuas referencias al
movimiento, ahora las vamos encontrar focalizadas en la quietud
y el detenimiento. Como ya hemos indicado, nos hallamos ante
diversas direcciones dentro de un mismo sentido, el de la
búsqueda. No en vano el poema inicial de este poemario lleva
por título “Los pasos” y en el segundo verso nos encontramos
con la pregunta que evidencia la perspectiva del sujeto: “¿A qué
andamos?”. Esta interrogación no plantea exclusivamente una
cuestión de movimiento. La elección de la preposición “a” es
determinante al respecto, puesto que la ambigüedad de su
significado nos acerca no sólo al “dónde” sino al “para qué”. La
finalidad del movimiento, de la búsqueda, de la existencia
misma es lo que se siente como conflicto y se plantea desde una
perspectiva problemática mediante la incisiva interrogación
inicial. Esta finalidad supondrá la aparición, en algunos poemas,
de un tono fatalista que recuerda al pesimismo y al nihilismo de
los mejores escritores y filósofos románticos, tan del gusto
simoniano. En el primer poema aparecen también tratados
tangencialmente otros temas que se van a ir desarrollando
durante todo el poemario: el límite, los años, la(s) sombra(s).
Dentro de la dinámica de tensiones que caracteriza al
pensamiento simoniano es curioso detectar cómo en la
306

composición inaugural se habla de la claridad del límite -“El
límite, qué claro” (v.6)-; confín que bien podría ser la muerte o
una referencia a la insuficiencia del conocimiento humano para
dilucidar la verdad de su existencia. Así, que nos hallemos ante
la tensión particular producida por el binomio vida-muerte del
hombre o ante la más general referida a la realidad del mundo,
no modifica la lucidez con la que el sujeto lírico se sitúa ante su
percepción de lo real. Esta claridad se enuncia en uno de los
símiles más rotundos del poemario: “Como un caballo de cartón
abierto / todo muestra su ingenuo mecanismo”. Estos versos de
“El cáncer” retratan un mundo sencillo, sin dobleces, que
aparece cuando “se para el tiempo” y “se sumerge uno más y
más” y “se calla”. Son, además, prueba del mecanismo
reiterativo que vertebra la lírica simoniana ya que, si
retrocedemos unas páginas, encontramos una formulación
similar en los versos de la composición “Del trabajo a casa”
perteneciente a Pedregal: “Y, sin embargo, hay algo que nos
queda / aún. Callarse. Sumergirse / en todos los rumores”. Las
conexiones de este tipo favorecen “la capacidad de evocar
nítidamente un mundo cerrado y completo”, así como la
representación de un sujeto lírico que progresivamente se va a ir
encerrando “en sus propios límites, los de su conciencia,
ensimismado y atareado con su propio misterio” (Falcó, 2006b).
Ahora bien, el gesto candoroso que se plantea a raíz de la
comparación desaparece en otros textos, evidenciando de nuevo
la confluencia en los “textimonios” de diferentes puntos de
vista. Sólo hemos de avanzar dos poemas para encontrar un
verso como éste: “Nadie podrá aclararnos estas aguas” (“La
307

nevada”, v.7). Con él pasamos del conocimiento al
desconocimiento. El distanciamiento que impone el sujeto lírico
al introducir el pronombre indefinido “nadie” está íntimamente
ligado a la aparición de otros términos con valor indefinido -
“nada”- y neutro -“esto”- que insisten en la esfera del
desconocimiento a la que se enfrenta el protagonista: “jamás se
llega a nada” (“Las mondaduras”, v.4); “Todo ha pasado. Nadie
/ ha dicho nunca nada. / Todo se ha hundido” (“Telaraña”, vv.1-
3) o “la muerte es esto: / tú, criatura, ahora” (“A una joven en el
parque”, vv.1-2). La tensión manifiesta entre el saber y el no
saber es la misma que alienta el conflicto entre la vida y la
muerte. De este modo, tanto los versos iniciales como finales -
“Ahora / es todo lo más claro / posible”- de “A una joven en el
parque” emplean una temporalidad presente para dejar
constancia de la mirada unitaria con la que el sujeto lírico se
posiciona ante su existencia; temporalidad en la que resuena una
de las máximas juanramonianas recogidas en sus reflexiones
sobre Tiempo y espacio: “todo debe unirse en la vida”
(1986:83). La claridad total que se apunta en los últimos versos
no deja de tener cierto matiz ambiguo al introducir una
estructura comparativa donde el uso del pronombre neutro -“lo”-
remite a su vez al demostrativo también neutro -“esto”-
empleado antes y que permitía la identificación -mediante la
fórmula copulativa- de la muerte con la vida. La percepción de
la vida como “continua creación y consunción continua y, por lo
tanto, muerte incesante”, en palabras de Unamuno, es otra de las
reformulaciones de la tópica clásica que hallamos en la obra de
Simón. En este caso concreto, la cercanía entre la juventud y la
308

muerte trae a la memoria la variante barroca española de
“pañales y mortaja” en la que se resonaban los poetas latinos y
su puer senex (Curtius, 1955:149). Como ya hemos manifestado,
la coexistencia de diversos momentos temporales en el presente
es una característica de la escritura simoniana, si bien en
diversas ocasiones se pone el acento en un tiempo pasado o
futuro cuya movilidad fluye e influye en el momento presente:
huimos, nos perdemos
en los años
[“Los pasos”, vv.18-19]
en la quietud inmóvil de los años
[“La nevada”, v.16]
piensa en días
que pasarán y pasarán, callados, […]
sobre ti.
[La rambla”, vv.12-17]
En este flujo incesante del tiempo de la vida, en su
erosión, el protagonista poemático afirma poseer “la sensación
de que el tiempo es más profundo / que ir hacia la derecha / o
hacia la izquierda” (“Nostalgia definitiva del estío”, vv. 9-11).
En esta profundidad temporal que presenta su propio ritmo,
ajena a movimientos estereotipados hacia la derecha o la
izquierda, hacia el pasado o el futuro, se sumerge el sujeto lírico
309

para dar rienda suelta a la memoria que, según Bergson, es la
base de la conciencia:
Sin embargo, no hay estado de alma, por simple que sea,
que no cambie a cada instante, pues no hay conciencia sin
memoria, ni continuación de un estado sin la adición del
recuerdo de los momentos pasados al sentimiento del
presente. En esto consiste la duración. La duración interior
es la vida continua de una memoria que prolonga el pasado
en el presente. […] Sin esta supervivencia del pasado en el
presente, no habría duración, sino solamente instantaneidad
(1996:16).
La “realidad fluyente” o “duración” bergsoniana tan
ligada a la temporalidad presente supone también una inclusión
del pasado con la que se evidencia la importancia de la memoria
para la aparición de la conciencia porque, como él mismo
formuló, “conciencia significa memoria” (1996:8). La memoria
se relaciona, en la mayoría de los casos, con la entrada en el
espacio poético de los recuerdos. Siendo Simón un poeta
especialmente preocupado por la extrañeza y el devenir de la
conciencia, no recurre en sus versos a la representación de
escenas pasadas. Su lírica es escenario privilegiado del devenir
cotidiano de la conciencia, observado de forma anecdótica y
distanciada para poder manifestar así un grado de extrañamiento
cada vez más radical en su escritura. Como vimos en el capítulo
anterior, el paisaje (mundo) simoniano es trasunto de una
conciencia problemática. Ahora, según leemos en la “Elegía”,
el “vago reloj” (v.1) y el “extraño silencio” (v.3) darán paso a la
310

entrada de los “almendros antiguos” (v.6), de “aquellos soles”
(v.8) o de “voces” (v.10) y, con ellos, del tiempo mítico. Un
tiempo interior -como el “hombre interior” del que hablara Juan
Ramón- que, del mismo modo que el paisaje, pasa a ser
interiorizado por la conciencia, incluyéndose dentro de sus
propios límites y de su propio misterio. Significativo al respecto
es otro de los poemas de la segunda sección del libro, “Paseo en
Cantalobos”:
Pero el tiempo perdido
en las altiplanicies,
junto a un corral en ruinas…
Me quemaré en mí mismo,
mirando así las cosas,
sin sonrisa ni odio.
Me internaré en mí mismo, oh viejas tapias,
en sus rugosos muros
posaré silenciosas
mis manos.
Pensaré muy atrás, en una tarde
de invierno, sol tan débil.
Me quedaré mirando cualquier hierba,
absorta, seca, bajo el viento,
en el camino.
El proceso de internamiento que apunta el protagonista
poemático en la tercera estrofa del poema es esencial para la
311

modificación de su gesto filosófico, como indicábamos al inicio
del apartado. La reiteración de la acción de mirar en dos de las
cuatro estrofas está motivada dentro del universo simoniano y
responde a la omnipresencia de la mirada, de la “pupila muerta”
que va “hacia los años” -según los versos de “Anochecer de
estepa”- y que es símbolo de la conciencia. La entrada del sujeto
lírico en ese “hueco del mundo” supone, a su vez, la aparición
en escena de la quietud, de la meditación sobre el misterio de
una existencia en la que el personaje se siente atrapado -
desarrollada en la tercera parte del libro- y termina
evolucionando, fundamentalmente en la cuarta y última sección
del poemario, hacia “la sorpresa ante el misterio de nuestra
diferencia, la conciencia y la nostalgia del tiempo” (Falcó,
2006b). En este sentido un verso emblemático sería el verso
inicial del poema “Meditación”, el último de la tercera sección:
“Extraño es esto: yo”. Extrañamiento que obliga al detenimiento
posterior, como leemos unos versos más abajo: “Pararse, de
improviso. / Tocar: yo, todo. Ser. Morir”. Esta detención ante el
paisaje subjetivo -y reducido- del yo, ante el tiempo de la
conciencia, hace que el sujeto se dirija a lo que era, como
apuntan los dos últimos versos de “Las hierbas”, haciendo que
aflore la perspectiva nostálgica de la que hablaba José Luis
Falcó: “Tu vas a lo que eras. Tal vez tengas / vocación de
cadáver”.
El tercer haz isotópico que aparecía en el primer poema
del libro es el de las sombras. Durante el análisis del paisaje se
puso de manifiesto la importancia de este elemento en la poética
simoniana, así como su interrelación determinante con la luz.
312

Los efectos visuales y los contrastes que se generan entre las
sombras y las luces abren todo un mundo de sugerentes
incógnitas para el observador, sobre todo si se mueve en un
ámbito de penumbras. El detenimiento continuo de su escritura
en la belleza misteriosa de las sombras se halla más próximo a
los gustos estéticos de la cultura oriental que no de la occidental,
tal y como ha indicado Tanizaki en su ensayo El elogio de la
sombra:
¿Cuál puede ser el origen de una diferencia tan radical en
los gustos? Mirándolo bien, como los orientales intentamos
adaptarnos a los límites que nos son impuestos, siempre nos
hemos conformado con nuestra condición presente; no
experimentamos, por lo tanto, ninguna repulsión hacia lo
oscuro; nos resignamos a ello como a algo inevitable: que la
luz es pobre, ¡pues que lo sea!, es más, nos hundimos con
deleite en las tinieblas y encontramos una belleza muy
particular.
En cambio los occidentales, siempre al acecho del
progreso, se agitan sin cesar persiguiendo una condición
mejor a la actual. Buscan siempre más claridad y se las han
arreglado para pasar de la vela a la lámpara de petróleo, del
petróleo a la luz de gas, del gas a la luz eléctrica, hasta
acabar con el menos resquicio, con el último refugio de la
sombra (2002:71-72).
En la lírica de Simón el juego de contrastes entre luces y
sombras crea el espacio propicio para la belleza, para que de la
sombra surja y para que su calma inquietante colme los espacios
313
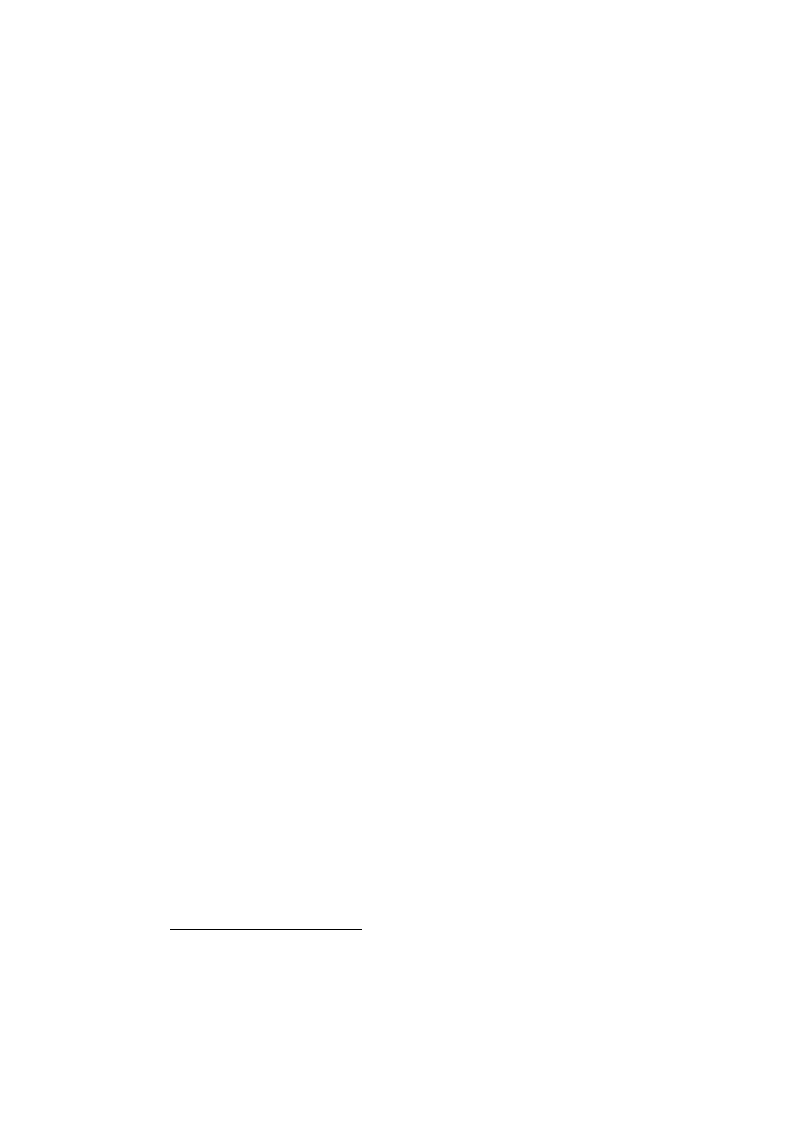
invisibles que se intuyen en la espesura del silencio de las
habitaciones vacías, de las casas desiertas o de los montes
despoblados al mediodía. Si bien podríamos caer en la tentación
de hablar sólo del “enigma de la sombra” (2002:45), en el caso
de su lírica deberíamos hablar también del enigma de la luz,
puesto que la coexistencia de ambos dentro de una amplia
“poética de la luminosidad”71 es otra de las características
esenciales de la cosmovisión simoniana. El espacio que separa
el conocimiento -simbolizado en la luz- del desconocimiento -o
sombra-, con todos sus reflejos intermedios, es el que también
hallamos en la distancia que se establece entre el cuerpo y su
sombra. Una imagen que puede alargar su reflejo en el suelo o
sobre los muros, pero que se encuentra inextricablemente ligada
a él, como la luz a la sombra o el saber a la ignorancia. En
consecuencia, la percepción ambivalente -o, mejor dicho,
polivalente- que manifiesta el sujeto sobre la realidad de su
conciencia convierte su propia sombra en símbolo descarnado
del cuerpo que se desdobla y se aleja de ese “bicho humano”
(Simón, 1998:16) que la sostiene, introduciéndose en el mundo
desconocido que late, “ahora”, más allá de las presencias:
Eres tu densidad, esta consciencia
de tu sombra, la sombra de tus manos
en la pared. Ahora.
[“La pared”, vv.18-21]
71 Vid. pág. 210.
314

La presencia del adverbio temporal que remite a ese
presente fluyente que inunda los versos de Simón está ligada
tanto a la realidad de un volumen corporal y a su sombra como a
la conciencia. Pero la densidad no conforma sólo al cuerpo sino
que va más allá y, en el tercer verso del mismo poema,
encontramos la identificación posterior con la “vida” mediante
el recurso a la estructura copulativa: “La vida es densidad”. Pero
no se trata sólo de ser densidad, sino de serlo ahora para así
ahondar continuamente en la conciencia del presente como
medio para justificar la búsqueda del conocimiento desde la
experiencia, búsqueda que se transforma en un fin y, por lo
tanto, en fenomenología -como bien apunta M. Más (1984). La
densidad consciente del sujeto, el saberse “bulto”, es decir,
volumen o “capital biológico” -como dirá en Extravío- que se
reconoce e identifica a partir de su mirada manifiesta una
sensación de extrañeza ante la experiencia de la vida, de las
sensaciones y de la consciencia misma que se convierte en un
entramado sólido sobre el que se construye el discurso poético.
De este modo, como veremos en los fragmentos citados a
continuación, la presencia recurrente del término “extraño”
introduce el necesario distanciamiento que le permite al sujeto
lírico estructurar sus poemas desde una perspectiva distante que
se aplica tanto a la realidad esencial, física y corporal del
protagonista, como al silencio, el vacío, o al juego mismo de la
vida:
315

Y es absurdo
este esperar o no, y este pensar
o no. Y es tan extraño
tener venas y carne
[“El centinela”, vv.14-17]
Qué extraño
este silencio
[“La elegía”, vv.2-3]
mientras nosotros, cada uno,
evidencia su bulto en el contorno
de este extraño vacío, de esta enorme tristeza.
[“El grillo”, vv.14-16]
Qué corto
lo que uno va a saltar.
Lo que uno va a tocar, qué vago.
Qué extraña e instantánea
prestidigitación.
[“Las mondaduras”, vv.14-18]
Extraño es esto: yo.
[“Meditación”, v.1]
La recurrencia del tema va acompañada además en
estos fragmentos por una repetición formal que juega con
anáforas, estructuras bimembres y oxímoron, figuras retóricas
316

que dan unidad y permiten identificar claramente el estilo del
discurso poético de Simón. Esta perplejidad de la conciencia
ante la realidad inexplicable del mundo al que se asoma -o en el
que se introduce- hace que el sujeto simoniano, en estos
primeros libros, se manifieste relativamente seguro dentro del
mundo de los sentidos. Ver, tocar u oler se convierten en
acciones necesarias para un sujeto que se sorprende ante el
mundo que le rodea. Algunos de los versos del poema titulado
“Meditación” ponen de manifiesto la importancia de la
sensibilidad: “Tocar es la verdad.” (v.4) “Tocar: yo. Todo. Ser.
Morir.” (v.10). Sin embargo, más allá de esas percepciones
iniciales va a sumergirse en las cosas, es decir, va a traspasar los
límites de la alteridad con la finalidad de armonizar todos los
puntos de vista posibles y, de este modo, obtener la imagen más
completa del conocimiento, de la conciencia, de la vida. En este
complejo proceso de interiorización uno de sus aliados más
fieles va a ser el silencio: “Callarse: tocar fondo. Lo mejor” (“El
centinela”, v.9). La evasión -como leemos en el mismo poema o
en el verso inicial de “La vieja silla”: “Me evadí en una silla,
hacia mí mismo”- es una de las situaciones propicias para el
proceso de inmersión que realiza el sujeto desde los “exteriores”
hacia los “interiores”. La poética de la verticalidad que vertebra
la escritura de Simón insiste en esta división del espacio; de
hecho, dos de las secciones de Extravío aparecen bajo dichos
epígrafes. El paso del espacio exterior -o del mundo- al interior -
o de la conciencia- supone activar un mecanismo de destilación
mediante el cual la conciencia cada vez va mostrándose de
forma más desnuda, va filtrando los elementos que entorpecen
317

su conocimiento hasta llegar al “fondo” y así revelar lo oculto,
su propio misterio. Los versos de “El cáncer” son una síntesis
valiosa del proceso que acabamos de describir:
Se sumerge uno más y más. Se calla.
Un tic-tac de reloj que crece. Vagos
rumores. Tocan las manos telas, cosas,
una hoja de diario, un lápiz. Algo
que da alma a todo.
En una composición posterior de la mima sección,
“Los ruidos”, el protagonista poemático se define a través de un
símil “como un radar orientado a lo más decisivo”, esto es,
dirigido hacia ese “mundo más lejano” cuya visión es impedida
por un “telo en los ojos”; término que adelanta la referencia
precisa al “velo de Maya” de la cultura hindú que aparecerá en
Quince fragmentos sobre un único tema: el tema único. El
movimiento generado para encaminarse en esa dirección se
realiza, como es habitual en la lírica de Simón, desde el
distanciamiento. Y para ello en esta ocasión se recurre al empleo
reiterado de infinitivos -“pararse, tocar, ser, morir, callarse,
sumergirse, saltar, esperar, tener, pensar- y de formas
impersonales -“se sumerge, se calla, se toca, se muere”. El
recurso a formas impersonales pero, sobre todo, a las no
personales del verbo se debe a que aportan la máxima
potencialidad a las acciones. A lo largo del libro han aparecido
frases muy significativas con esta estructura: “es absurdo este
esperar o no”; “este pensar o no”; “tener venas y carne”; “esta
318

verdad de estar aquí”; “de ser una conciencia justa”; “mirar el
pozo y avanzar al borde”; “oír el hormigueo universal”; “ser el
hueco del mundo”; “y no saber. O sí”; “ser entre los geranios”;
“y meditar. Y oír el pulso oculto”. En la mayoría de las
ocasiones el carácter potencial del verbo se asocia al ser, al
misterio de la esencia; hecho que comporta automáticamente la
aparición de lo que no es, de lo que ni se ve ni se toca, sino que
se intuye. Ese “algo” que ya había introducido el sujeto lírico en
Pedregal y que en el caso de Erosión se focaliza intensamente
en el poema que lleva por título “El cáncer”. En esta
composición funciona, como es habitual en el estilo de Simón,
la estructura isotópica para mostrar los elementos y ampliarlos,
progresivamente, conforme evoluciona el texto poético. Así en
menos de diez versos -de un total de dieciséis- encontramos tres
formulaciones similares: “algo que da alma a todo” (v.6); “hay
algo entonces que traspasa la tierra” (v.9); “hay algo más que la
maldad y el odio” (v.14). Este algo lejano, abierto, decisivo -por
emplear algunos adjetivos aparecidos en “Los ruidos”- es
identificado en un momento del poemario con un sustantivo que
será fructífero en su producción posterior -“hueco”- y que en
Erosión encontramos en un verso conciso y profundo, de
retórica tan claramente simoniana: “y qué fulgor, y qué hueco
del mundo” (“Anochecer de estepa”, v.6). El brillo, el destello
de la luz -al igual que la oscuridad de las sombras- contribuye a
mostrar la belleza incomprensible del mundo. La presencia de
este hueco como lugar privilegiado aparece sólo en dos
ocasiones en Erosión. La segunda será en el poema titulado
“Meditación”, donde el sujeto recurre nuevamente a la fórmula
319

del infinitivo y, en esta ocasión, la identificación que se produce
a merced del valor impersonal de la construcción verbal le
permite invocar la plenitud de su ser como “ser el hueco del
mundo”. Este espacio vacío será el elegido para continuar
modelando un universo que, desde el inicio, se percibe como
dúplice y continuo. Si Pedregal se cerraba -y abría- con un
imperativo, también en Erosión se realiza una operación similar
y en el poema final, “Viento en Monteolivé”, aparece una serie
significativa de imperativos -“mira, roza, traza, nombra, no
enturbies”- regidos por la enunciación primera de uno de ellos:
“ve al fondo”. Un ir hacia fondo en el que se sigue convocando
el deseo infatigable de búsqueda. Y el viaje continúa.
320

III.3.- ESTUPOR FINAL (1977)
El tercer poemario de Simón es clave para el desarrollo
de la “poética de la conciencia”. Hasta ahora las referencias a la
cuestión se hallaban dispersas a lo largo de los poemas, pero en
este momento pasan a ocupar un lugar central. El cambio se
percibe rápidamente ya que la propuesta de lectura que hace el
sujeto lírico se articula en dos grandes apartados y el primero de
ellos lleva por título “El origen de la consciencia”. Esta
proposición de intenciones evidenciada mediante el paratexto
indica la importancia del tema en el nuevo poemario. Esta
focalización será todavía más evidente si tenemos en cuenta el
primer poema del libro que, con una fórmula del “poeta
fingidor”, presenta al protagonista de estos versos como un
“poeta delator”. A pesar de que hay distancias entre ellos, ambos
juegan con una “realidad” oculta. Sin embargo, mientras que el
poeta fingidor da a entender lo que no es cierto, el poeta delator
poner de manifiesto alguna cosa oculta. Y es aquí donde la
conciencia problemática comienza a extenderse a modo de
rizoma, ocupando cada vez más espacio dentro de la lírica
simoniana.
La representación de la conciencia, como también se
apunta en el título general del poemario y en la segunda gran
sección, va ligada al “estupor”. Si bien dicho término no
presenta una elevada frecuencia de uso a lo largo de toda la
lírica de Simón -como tal, sólo aparece enunciado en tres
ocasiones-, semánticamente aporta un matiz decisivo en la
construcción del personaje poemático: el del pasmo o asombro.
321

El sujeto que se ha modelado en los poemarios precedentes y
que se va a seguir construyendo es un protagonista claramente
marcado por su actitud meditativa y distanciada ante el mundo,
por su soledad (Falcó, 2006b). Este distanciamiento -del que ya
hemos advertido anteriormente- se refleja lingüísticamente
mediante el recurso constante a las diferentes personas del
discurso; así la alternancia entre pronombres y formas verbales
contribuirá a crear un espacio poético abierto a la alteridad y
que, quizás, no esté tan alejado de la identidad como en un
primer momento pudiera parecer (Gavaldá, 2000; Bernardo,
2000). El desplazamiento constante entre el sujeto de la
enunciación y el sujeto del enunciado (Cabanilles, 2000)
provoca el deslizamiento permanente de una escritura que, en
muchos casos, consigue sorprender al lector a través de la
ruptura de la continuidad temporal, de la deixis espacial y de
una múltiple referencialidad discursiva. En este sentido, la
primera parte de Estupor final podría considerarse más bien una
excepción, si no fuese por el desdoblamiento que se plantea en
el poema “La carroña” y que retoma, en su parte final, la fuerza
de la cotidianidad más íntima: “Ante el estupor de mis ojos / se
cruza el cielo, se coloca el árbol, / se inmoviliza el muro. / Lo de
siempre”. El característico recurso al distanciamiento confiere,
efectivamente, una pátina que recubre, armonizándola, toda la
lírica simoniana. En el caso concreto de “El origen de la
conciencia” encontramos intensificado el efecto puesto que se
aplica, desde diversos puntos de vista a la conciencia misma, es
decir, desde mecanismos que favorecen su proyección -es el
322

caso de poemas como “Delator” o “Asalto”- o su introspección -
en composiciones como “Reflexión” o “Cabalgada”:
Os contemplo.
[“Delator”, v.9]
Soy. Y lo sé. Y os miro.
[“Asalto”, v.8]
Crezco, me veo, como un candil de choza
subsumido en las tinieblas del monte.
[“Reflexión”, vv.9-10]
Subrayo mi insignificancia.
[“Cabalgada”, v.6]
Estos versos, si bien evidencian el claro predominio de la
fórmula pronominal “yo”, son muy diferentes entre sí. Los dos
primeros, como decíamos, dirigen la focalización hacia el
exterior -así lo evidencia el recurso a la marca pronominal “os”-;
en cambio los dos últimos manifiestan el movimiento inverso
destacando, en el caso de “Reflexión”, el recurso tipográfico a la
cursiva como una más de las estrategias discursivas con las
cuales se remarca la voluntad de distanciamiento. El
protagonista de los versos se identifica en numerosos casos con
una conciencia reflexiva que vuelve hacia atrás, es decir, sobre
sí misma, en un movimiento continuo que siempre deja
323

constancia del límite y que, precisamente por ello, es calificada
de “monstruosa”:
En sus poemas el protagonista absoluto es la conciencia,
una conciencia monstruosa porque sabe que sabe, pero
ignora por qué y para qué y conoce su destino final de
apagamiento. Por lo tanto, a esa conciencia testigo -que
registra los hechos del mundo como propios y que a la vez
se siente ajena a ellos en su condición transitoria, en su
ignorancia última- la caracteriza el estupor. La mirada del
poeta, incluso en sus momentos más hímnicos, más
celebratorios, introduce un elemento distanciador, una
pequeña gota de extrañamiento. Esto se ve muy bien en sus
poemas eróticos, donde los más apasionados encuentros son
enfocados desde arriba, desde un ángulo, desde cualquier
lugar externo a la acción, como si la voz que narra en
primera persona estuviera contemplando la escena
serenamente y participando en ella al mismo tiempo
(Gallego, 2006b:11-12).
La sorpresa manifiesta del protagonista de este poemario
ante la realidad de su ser conciencia provoca también aquí el
gesto filosófico del detenimiento, ya subrayado en Pedregal y
Erosión. Su ensimismamiento, a partir de la concentración en su
propia materialidad, se ve reforzado por el alejamiento que
consigue a través de un desdoblamiento que le permite focalizar
toda la atención en dos elementos claves de su universo: los ojos
y el charco. Ambos permiten el reflejo, ambos son espejos
donde “brilla lo vivido, lo que ya no existe” (Cabanilles,
324
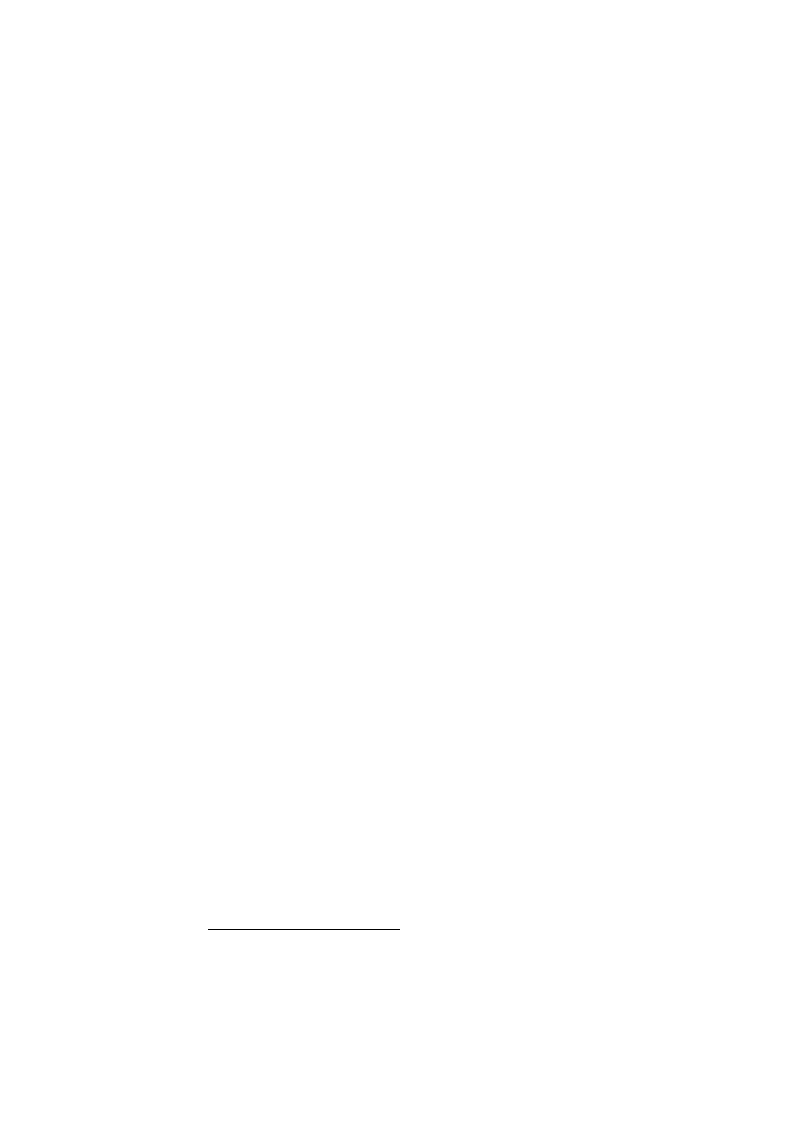
2000:25), ambos son el límite de una mirada escrutadora donde
“lo absoluto del reflejo” (Bachelard, 2002)72 es, tal vez, el
reflejo de lo absoluto de la conciencia, es decir, de una
conciencia que lo impregna todo en su recorrido desde lo hondo
hacia lo alto, manteniéndose fiel a la “poética de la
verticalidad”. De este modo, mirar el cielo o mirar un charco son
dos operaciones que responden a una contemplación en
profundidad del mundo (de la conciencia) por parte del sujeto
lírico; acción que le permite mostrar, siempre con
distanciamiento, su perspectiva de profundización para con el
mundo y para consigo mismo:
Ante el estupor de mis ojos
se cruza el cielo, se coloca el árbol,
se inmoviliza el muro.
Lo de siempre.
[“La carroña”, vv.5-8]
y viene el emigrar,
el estupor del charco,
el gran azul del frío.
[“Proseguir”, vv.3-5]
El título del último poema de la primera parte,
“Proseguir”, nos invita a continuar por la senda del “estupor”,
término que enlaza con el título de la segunda gran sección del
libro -dividida a su vez en cuatro secciones. Manteniendo la
72 Vid. pág. 162.
325

unidad característica de la cosmovisión simoniana, también en
esta parte hallamos referencias a algunos de los estilemas claves
en la configuración de la estructura de la primera parte del
poemario. Es el caso, por ejemplo, de las referencias a la
meditación en soledad que invita a la contemplación de lo
cotidiano -“contempla lo cercano” (“Rambla abajo, v.4); “Y ver,
y saber ver” (“¿Para qué tocar esa piedra?, v.5); “sé que
meditas” (“Vientos”, v.1); a los muros -“avanza / hasta los
muros” (“Rambla abajo, vv.7-8); “y toco los estribos del muro”
(“Bauernhof”, v.24); a los charcos -“Agua del charco frío”
(“Mira el agua tranquila”, v.6); “algo celeste y frío: un charco.
El charco. Quien camina” (“He intentado reflexionar”, v.25); así
como también serán pobladores habituales del espacio textual
los silencios, las sombras, los reflejos de la luz del sol en las
paredes, la carne, la respiración y el gran hueco de la vida -o de
la muerte. Todos estos motivos van configurando de forma cada
vez más compacta la lírica de Simón, pero en Estupor final
queremos destacar especialmente la presencia de las casas
deshabitadas porque van a convertirse en una presencia
recurrente en sus libros posteriores, “hasta el punto que esas
casas vacías se convertirán en símbolo del propio protagonista
poemático” (Cabanilles, 2000:25). En este punto merece la pena
recordar las palabras con las que Simón reflexionaba en la “nota
del autor” aparecida en Precisión de una sombra:
La consciencia, de origen social y colectivo, termina su
aventura históricamente internándose por las estancias
deshabitadas de las que sólo irradia el silencio. ¿Sólo él?
326

Quien hubiera prestado atención quizá haya llegado a
comprender que ahí dentro ocurre algo, más allá de la vida
y de la muerte. Son las verdaderas divinidades. Y la
pregunta decisiva es: ¿Qué sucede en el interior de lo
hermético? (1984:24-25).
Estas palabras nos acercan a elementos que ya
conocemos: las estancias vacías, los dioses lares, el silencio, lo
hermético, algo más allá -o más acá. La presencia del
pronombre indefinido neutro -“algo”- así como del artículo -
“lo”-comienza a ser una marca lingüística que connota la
imposibilidad de definir determinadas sensaciones o conceptos.
Este aspecto de neutralidad genérica va a ser un recurso retórico
cada vez más empleado y alcanzará su máximo grado de
aplicación en Templo sin dioses y El jardín. Su aparición está
totalmente justificada dentro de una poética que evidencia como
pocas la “paradoja del silencio” de Steiner (1976) o la “cortedad
del decir” de la que hablaba Valente (1971). Sobre la relación
fructífera y difícil entre lenguaje y silencio empieza a
reflexionarse en este poemario:
Agua del charco frío,
no contempla la muerte.
No gime. No es el tiempo.
El cielo la rebasa.
Vencida, traspasada,
le da vueltas.
Nada pudo decirte.
[“Mira el agua tranquila”, vv.6-12]
327

Partículas de polvo
en el agua de sol, flotan, sin voces que las digan.
[“Sombra sin cuerpo”, III, vv.1-2]
Decir algo que no puede decirse es imposible. Unas
veces la imposibilidad misma radica en el lenguaje, otras en
aquello que se pretende transmitir: lo hermético, lo
incuestionable que “nada representa” y que “subyace al mirar
ordinario”, ese “algo celeste y frío” que discurre por los versos
del poema “He intentado reflexionar”. El misterio sigue
impregnando la dicción simoniana y, ahora de forma especial, se
ha adueñado de las viejas casas vacías: desvanes, criptas,
habitaciones desiertas forman parte de esa “choza” (Bachelard,
1957) donde la ambivalencia del espacio va a permitir la
coexistencia de lo exterior y lo interior. El lenguaje lleva en sí la
dialéctica de lo abierto y lo cerrado (Bachelard, 2000:261) y
consideramos que en los desplazamientos que realiza el
protagonista poemático desde los interiores hacia los exteriores,
y viceversa, se sitúan algunos de los espacios liminares que van
a convertirse en símbolos de la lírica simoniana. En el caso
concreto de Estupor final aparecen quicios y dinteles, espacios
que abren y cierran, que limitan y liberan, que dividen el mundo
en dos. La convivencia de esta duplicidad será fundamental en
libros posteriores como Extravío o El jardín, donde
encontraremos otros espacios liminares emblemáticos como el
arco o los balcones. Ha señalado Gurméndez que “la naturaleza
es la exterioridad, la objetividad de mí mismo y, a la vez, mi
interioridad, el cuerpo que me constituye” (1985:38). Esta
328

afirmación la podemos hacer extensiva, en el caso de la lírica
simoniana, a todos aquellos motivos que de forma reiterada van
construyendo el ensamblaje de su espacio poético. En este
sentido también podemos considerar la espacialidad de las casas
como elemento conformador de la interioridad del sujeto y, en
consecuencia, la sombra que en ellas aparece como imagen de la
conciencia. Por ello Cabanilles afirma que:
Las casas vacías se han convertido, podríamos decir que
desde “Aquella luz”, en símbolo del propio protagonista
poemático, de su discurrir. Los ejemplos son innumerables.
Pero lo característico en la obra simoniana es la alternancia
de este espacio interior con un espacio exterior (2000:28).
Así, la sombra, símbolo de la conciencia del sujeto, va a
adoptar las actitudes habituales que caracterizan al protagonista
poemático. Nos referimos a meditación y la búsqueda:
La sombra está en la estancia
sobre el cuadro de sol.
Nada se escucha, menos las esporas de luz.
Se siente el bulto de quien respira,
su atención expectante, remota.
[“Sombra sin cuerpo”, II]
Y así tú, sombra,
que visitas el cuarto
329

con la cautela de la mantis
¿qué buscas?
[“Sombra sin cuerpo”, IV, vv.1-4]
La sombra recortada en la estancia nos remite, en primer
lugar, al poema final de Erosión, “Viento en Monteolivé”,
donde J. L. Falcó apuntaba a la presencia de la palabra como
“esa sombra consciente que medita y rescata la belleza y el
tiempo” (2006b). Pero esta sombra final recortada sobre la pared
de una estancia vacía con sol también nos reconduce hacia otros
espacios emblemáticos de este poemario donde la actitud
delatora e irónica del protagonista poemático -anunciada en el
poema inicial- se manifiesta a través de una mirada fría y
distanciada. Nos referimos a poemas como “La biblioteca” o
“Aquella luz”. En ambos se manifiesta la “actitud del poeta que
mira, que observa fría, distanciadamente, ese mundo, como
personificación de la consciencia” (Falcó, 2006b). Pero mientras
que en el primero el distanciamiento se focaliza desde una
actitud marcada esencialmente por la indiferencia del sujeto
lírico -que traslada, sin demasiadas pretensiones, volúmenes de
unos estantes a otros- y por su soledad al encontrarse sumido en
“la densidad temporal del lugar” (Falcó, 2006); en el segundo es
donde se produce una “nueva escisión de la conciencia” (Falcó,
2006b). Este nuevo desdoblamiento de la conciencia donde el
protagonista mira y ve que alguien le mira hace que la “sombra”
o la “luz absorta” se transformen en sus propios símbolos. La
clave de lectura que introduce la modificación del punto de vista
aparece en los versos finales del poema: “Vi entonces tras su
330

nuca por la puerta del zaguán / una rata husmeando y, luego, en
el gran hueco / como una sombra, como una luz absorta” (vv.36-
38). Como señala Falcó, “es a partir de “Aquella luz” cuando
adquiere continuidad la representación de ese sujeto como
sombra y de la escritura como sombra de ese sujeto en la poesía
simoniana” (2006b). Esta continuidad aparece claramente al
final del poemario puesto que la última sección y, de forma más
concreta, el último fragmento de “Sombra sin cuerpo” concluye:
La sombra se ha movido.
Parece meditar fijamente.
Se ha grabado un segundo con más fuerza
sobre el yeso del cuarto. Retrocede de pronto.
Se acorta sobre sí misma.
Nadie.
[“Sombra sin cuerpo”, VII]
La composición final del poemario marca el paso
decidido hacia Precisión de una sombra, obra publicada en 1984
y que, no en vano, da título al volumen que recogía la mayor
parte de la poesía publicada por Simón desde 1970 hasta 1982.
331

III.4.- PRECISIÓN DE UNA SOMBRA (1984)
De todos los libros publicados por Simón hasta 1984 éste
es el que, desde una perspectiva formal, se presenta como el más
original. Este aspecto ya lo hemos comentado en la introducción
y lo que ahora deseamos destacar es cómo el principio de
repetición (Jakobson, 1988) que rige toda la producción lírica
simoniana se manifiesta también en los poemas en prosa -según
los considera Falcó (2006b)- que configuran los textos del
“Diario de Santa Pola”. Esta primera sección presenta
conexiones profundas con la quinta sección del libro,
“Santuario”, puesto que en ambas aparecen algunas de las claves
de la lírica simoniana. En este sentido, su escritura “responde a
un movimiento constante de ampliación y de recuperación que
le confiere una fuerte estabilidad y unidad significativa” (Falcó,
2006b). Los motivos que ligan la producción lírica de estas
secciones a la obra anterior son, en el caso de la primera parte, la
presencia continuada de un protagonista poemático que se
muestra embebecido ante la extrañeza de la conciencia; la
potencia de una sensibilidad que el sujeto irradia por todos los
espacios junto con un tono elegíaco. En la quinta sección
aparecen las casas deshabitadas como “topos recurrente en el
que se tematiza la observación de la propia actitud del
protagonista, de su propio gesto orientado hacia la
trascendencia, hacia la totalidad” (Falcó, 2006b). Pero también
están presentes las sombras, “no tanto la de su perfil biográfico,
sino la de la conciencia que lo constituye como ser único -
materia pensante- orientado hacia la muerte” (Falcó, 2006b).
332

Estos recintos vacíos y en sombra son los que después poblarán
especialmente los versos de Templos sin dioses.
Además, la tematización continua del espacio en general
y de la casa en particular -casa que se convierte en trasunto del
cuerpo y de la conciencia, como se evidencia en los versos de
“Las palabras de Orfeo”-, da lugar a la aparición del símbolo
casa-templo que, a partir de Precisión de una sombra, comienza
a consolidarse como otro de los ejes espaciales fundamentales
de su poética, evidenciando ese aspecto de sacralidad que será
otra de las características del universo simoniano y que irá
adquiriendo mayor importancia hasta convertirse en elemento
clave de poemarios como Templo sin dioses y El jardín. En este
sentido no podemos olvidar que la percepción de lo sagrado no
afecta exclusivamente a los espacios cerrados o interiores sino
también a los exteriores, es decir, a todos aquellos que
conforman su “poética de la verticalidad”: desde las remotas
esquinas de los cuartos olvidados hasta los vastos jardines de la
noche. En segundo lugar también queremos destacar que estos
mecanismos de iteratividad se manifiestan formalmente
mediante el uso elevado de anáforas y paralelismos. En este
primer apartado es muy frecuente el empleo de la conjunción
copulativa “y” en posición inicial de verso. Las asociaciones de
verbos y adjetivos se marcan también habitualmente con el
recurso al polisíndeton, figura retórica donde dicha conjunción
vuelve a manifestar su importancia como elemento estructurante
del discurso poético.
Siguiendo el mecanismo del desdoblamiento que permite
el distanciamiento respecto al protagonista, encontramos en esta
333
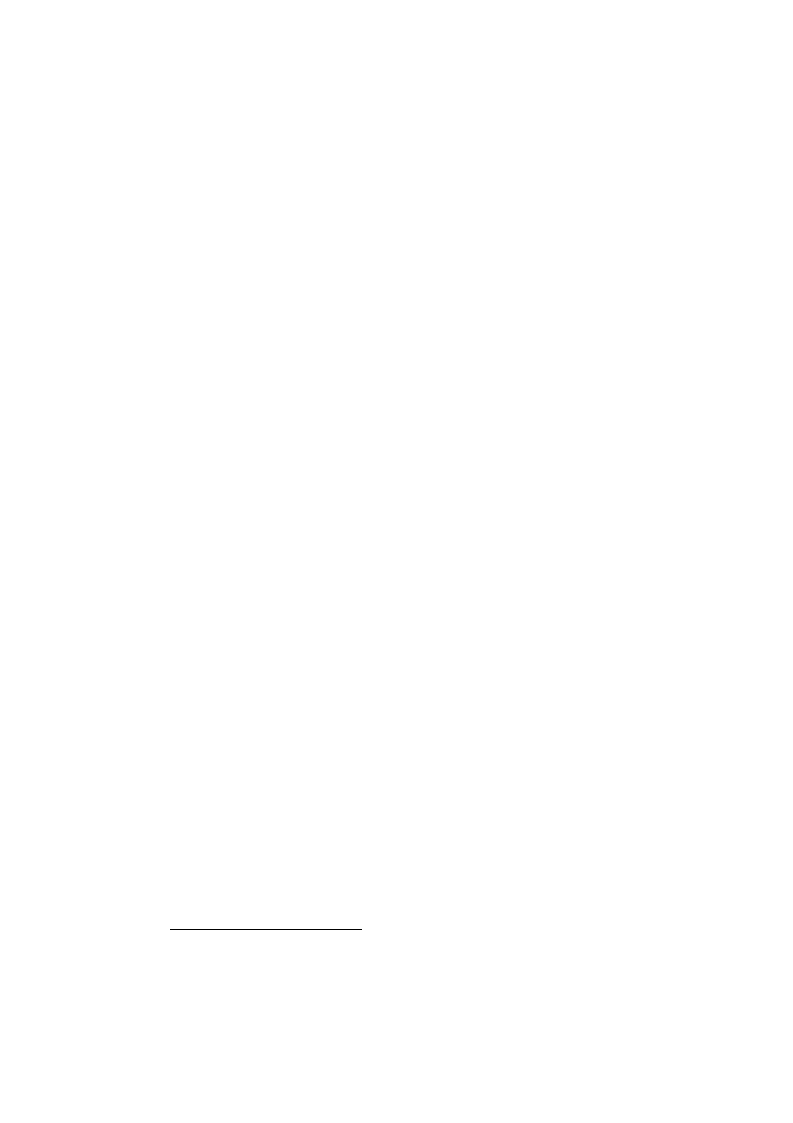
primera parte la figura del viajero -ya introducida en Estupor
final- que va a permanecer ligada, particularmente, al espacio
interior de la casa. En la profundidad de sus estancias va a
percibir las manifestaciones de esa conciencia abrumadora del
mundo y de sí mismo. Sólo a partir de la segunda parte, que
significativamente lleva por título “El viaje”, los horizontes de
esta búsqueda van a verse ampliados, pero siempre tomando
como punto de referencia la representación del sujeto
consciente, sea éste viento, sombra o bulto:
16 de octubre, jueves, mañana
[…] eres el viento sólo, no eres nada.
Y él, entonces, en ese momento sin prejuicios, desnudo,
[todo conciencia, se capta, simplemente; se capta, y está
[aquí, sentado en un sillón, junto a un gran ventanal…
Y de repente, no comprende absolutamente nada.
[“Diario de Santa Pola”]73
6 de noviembre, 1´05
Sí, y él penetra en la casa […]
y se detiene y medita en nada […]
y sabe que estos días, estas horas, estas noches
quedarán aislados en su vida […]
Y ha visto su sombra detenerse tras la puerta,
y la ha visto sobre el suelo […]
y ha permanecido escuchando nada y meditando en nada.
[“Diario de Santa Pola”]
73 Vid. pág. 178.
334

En estos dos ejemplos iniciales surgen algunas de las
cuestiones que van a guiar nuestra lectura: por un lado, la
presencia de adverbios deícticos y de adjetivos demostrativos;
por otro, la conciencia de saber(se) nada. Por lo que respecta a la
utilización de los deícticos observamos que tanto la deixis
temporal como la espacial remiten a la creación de un dominio
esencialmente presente. La recurrencia del instante, del
momento, del “aquí y ahora” es clave dentro de un discurso
literario donde se actualiza constantemente la realidad
problemática de la conciencia. Ligada íntimamente a ella surge
el gesto filosófico de la meditación y, con ésta, la reflexión en
torno a la “nada”. Nada que en el sistema de duplicidades
instaurado convive estrechamente con el concepto de “algo”,
estando ambos relacionados con esa revelación del misterio del
mundo a la que el sujeto asiste con su mirada lúcida, hecho que
en algunas ocasiones ha sido bautizado como el “desencanto de
la lucidez” (Bernardo, 2000):
10 de noviembre, 23´21
Y, durante unos segundos, ha creído percibir algo, ha
[sentido algo, ha tomado todo una apariencia reveladora,
[máxima.
Pero nada se ha explicitado, ni manifestado, ni dicho.
Y la sensación pronto se ha disuelto.
[“Diario de Santa Pola”]
El protagonista de estos versos parece que esté a punto
de resolver las tensiones; tensiones que sintácticamente se
335

evidencian con el movimiento in crescendo que confiere la
estructura triádica al uso reiterado de un mismo término -“algo”-
y al empleo de tiempos verbales idénticos -“ha creído, ha
sentido, ha tomado”. Sin embargo, su percepción entusiasta ante
una solución inminente se ve truncada de forma inesperada con
la aparición de una nueva tríada: “Pero nada se ha explicitado, ni
manifestado, ni dicho”. La situación contradictoria generada por
la presencia de los conceptos “todo” y “nada” presenta
resonancias pascalianas:
Porque, al fin, ¿qué es el hombre en la naturaleza? Una
nada con respecto al infinito, un todo con respecto a la nada,
un medio entre nada y todo, infinitamente alejado de
comprender los extremos. El fin de las cosas y sus
principios están para él invenciblemente ocultos en un
secreto impenetrable (1998:103).
La “ignorancia sabia, que se conoce a sí misma”
(1998:62) de la que habló Pascal está íntimamente unida a su
concepción de la debilidad de la razón si ésta desconoce que “el
último movimiento de la razón es reconocer que existen
infinidad de cosas que la sobrepasan” (1998:98). Así la vida, el
misterio de la conciencia, transcurre entre “los dos abismos del
infinito y la nada” (1998:103) y, en este breve lapso de tiempo,
“el hombre no es más que una caña, la más débil de la
naturaleza, pero es una caña pensante” y toda su dignidad
“consiste, pues, en el pensamiento” (1998:108). Esta conciencia
de la debilidad y de la fuerza del pensamiento es la que pone de
336

manifiesto el protagonista poemático cuando ironiza, en uno de
los poemas emblemáticos de este libro -“Reflexión en el centro
de un cuarto”74-, sobre la “revelación” -presentando el efectivo
recurso visual de las mayúsculas. En la composición también se
vincula, según J.L. Falcó, “el topos simoniano a la soledad -de la
consciencia- y a la ilusión de la trascendencia” (2006b):
Él se eleva, sube y asciendo, todo vibra,
la habitación vacila,
LA TRASCENDENCIA ES INMINENTE!
Mas de pronto se para,
la operación regresa, el rayo torna,
el resplandor se desvanece.
Pensativo,
siempre desconcertado, permanece
en el centro del cuarto.
[“Reflexión en el centro de un cuarto”, vv.8-15]
Como señala Cabanilles, “la ironía con que se describen
estos momentos de trance afecta tanto a aquéllos que esperan
una “revelación”, que alguien les muestre el camino para
traspasar sus límites, para saber “qué sucede en el interior de lo
hermético”, como a aquéllos que se creen capaces de hacerlo a
través del pensamiento abstracto” (2000:28). La estrategia
irónica que se muestra en estos versos había sido planteada
como estrategia discursiva desde los primeros versos del poema
donde, a modo de narración y mediante una serie de continuos
74 Poema que además Simón leyó en su última lectura pública el 27 de
octubre de 1997 en el Palau de la Música de Valencia.
337

desdoblamientos, el sujeto de la enunciación parece delegar en
un narrador omnisciente que aumenta la distancia entre el sujeto
de la enunciación y el del enunciado al introducir la figura de un
sujeto-narrador que ve al personaje (Cabanilles, 2000):
“Veo que soy.
Y veo que veo que soy.
Y veo que veo que veo que soy”, debe pensar en este
[instante.
[“Reflexión en el centro de un cuarto”, vv.1-3]
Este mecanismo discursivo se ve reforzado gráficamente
mediante el recurso a las comillas, elemento que pone al lector
sobre la pista de un discurso citado. La presencia de signos
gráficos que apuntan a la estrategia del distanciamiento apareció
por primera vez en Estupor final. En aquella ocasión la
detectamos por la presencia de la cursiva, marca tipográfica que
vuelve a emplearse en Precisión de una sombra:
Lunes, 17 de noviembre, 23´48
¿Qué hay aquí, puesto que no se debate nada?
¿Nada? Él, que se experimenta en lo alto de la gran marea
[del mundo.
[“Diario de Santa Pola”]
Sabía que le despacharían el billete
como si el empleado fuera alguien
[“Apeadero”, vv.7-8]
338
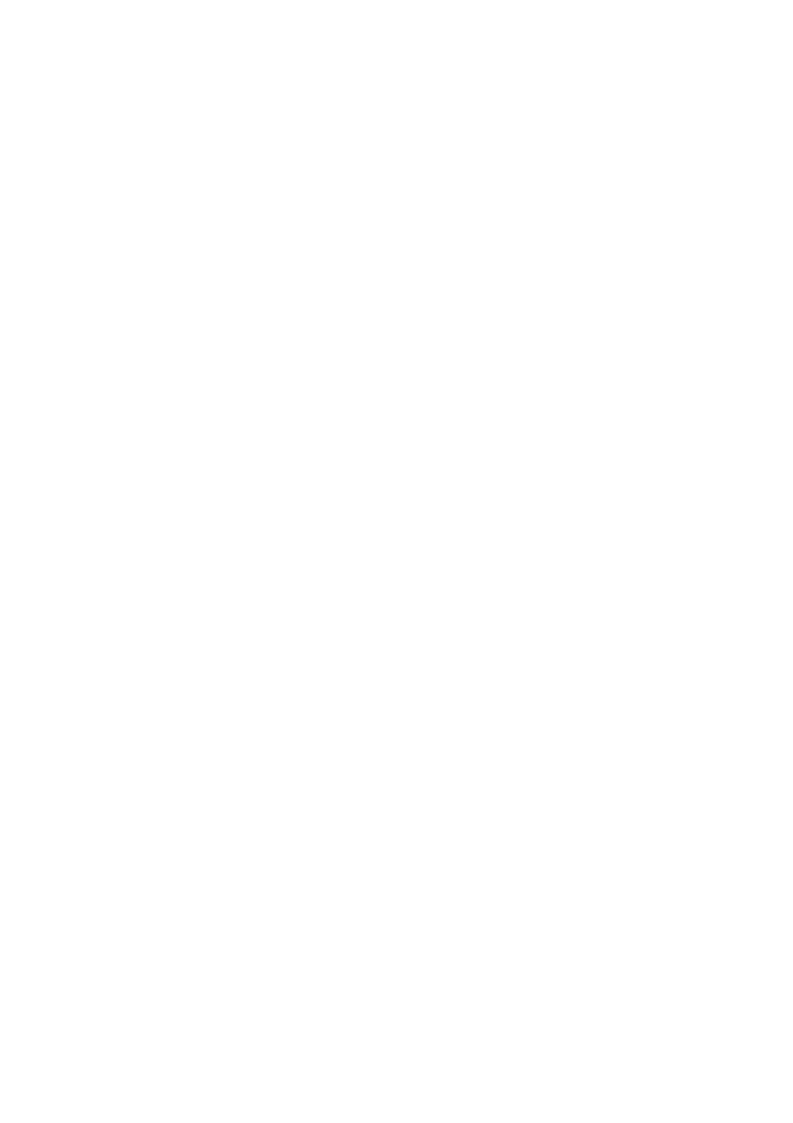
Este extrañamiento, además, va ser un elemento clave en
la construcción de los poemas eróticos que conforman la sección
“Un alto en el camino”. Esta situación ha sido bien descrita por
Gallego:
Esto se ve muy bien en sus poemas eróticos, donde los
más apasionados encuentros son enfocados desde arriba,
desde un ángulo, desde cualquier lugar externo a la acción,
como si la voz que narra en primera persona estuviera
contemplando la escena serenamente y participando en ella
al mismo tiempo. Gran parte de la singularidad de esta
poesía reside en la distancia desde la que se observa el
devenir cotidiano, de modo que, cuando en los poemas nos
encontramos con un protagonista que es trasunto literario
del propio poeta, la sensación que nos produce este
personaje es la de un extranjero de sí mismo y del mundo, la
de un notario de sus propias perplejidades (2006b:12).
Los poemas que rescatan el tema amoroso en su versión
erótica se encuentran concentrados en las secciones centrales del
libro -“El viaje, “Un alto en el camino” y “Prosecución del
viaje”. En Erosión, con la “Elegía del trenet eléctrico”, el sujeto
lírico había planteado una visón del “dulce amor” ligado a
Afrodita Urania, la diosa del amor puro. Pero, como indica
Pausanias en El banquete de Platón (180d, 180e, 181c), también
existe Afrodita Pandemos, diosa del amor vulgar. El tratamiento
de ambos tipos de amor es diverso en la lírica de Simón, como
ha mencionado Cabanilles:
339

El amor pandémico tiene un tratamiento muy diferente al
amor celeste en la poesía de César Simón. En primer lugar
habría que distinguir ente “una retórica falsa del amor” y
ese “acto único”, ese rito que “ha superado todas las
retóricas y sabe situarse en su centro”. En segundo lugar, el
tema amoroso suele ser una mínima parte del poema, en
ocasiones una parte anecdótica o simplemente el punto de
partida para una reflexión que trasciende ese tema. En tercer
lugar, existe siempre un distanciamiento, no existe la fusión,
la dramatización” (1996:44).
Si hay un poema en Precisión de una sombra que
ejemplifique a la perfección esta visión pandémica del amor,
según la opinión coincidente de Cabanilles (1996) y Falcó
(2006b), es “Los textos que anotaba”:
Los textos que anotaba, que amontonaba por ahí,
los esfuerzos por comprender a Kant, a Hegel -a Hegel!-
y la antisepsia de los libros marxistas,
con siempre algo siniestro, por sus antipáticos nombres
[rusos;
el idealismo de los profesores con canas y pipa,
hondamente humanistas, “temperamentos uranos”, como
[Santayana,
y las caídas en la pereza, los viajes a los pueblos lejanos,
a los pueblos del oeste, donde las casas disminuyen de
[altura
y se dilatan entre campos y estaciones de tren,
con “tal cual tísica acacia”;
los escasos contactos físicos que obtenía,
340

reavivando un fuego panteísta,
una retórica falsa del amor
y un deleite físico verdadero -joven, al menos-,
aquellas chicas que lo excitaban en cualquier lugar:
detrás de una puerta,
después de un bautizo,
por el campo;
pero, sobre todo, las sentencias de los antiguos,
los presocráticos, los romanos,
que provocan un estremecimiento, un vivir en vilo,
una impresión inapelable;
poseer ese libro, esas tapas gastadas,
y una botella de ginebra
para guardar la belleza en alcohol
en alguna pensión ferroviaria,
esa vida de viajero británico,
desclasado político y económico,
de una sola chaqueta y unos solos zapatos,
que podía colocar a los pies de la cama,
entre un tren y otro tren, esos días hermosos, porque no se
[explotan,
ni se contabilizan, ni se pagan...
Este poema remite a la tipología concreta de los poemas
de la vita beata. La primera parte es una relación de elementos y
circunstancias que configuran un tiempo feliz; relación
dominada por una sintaxis que crea una estructura acumulativa
mediante el uso débil del polisíndeton y la separación de
períodos establecida a través del recurso gráfico a los puntos y
las comas. El recuento recoge desde el placer del pensamiento
341

abstracto hasta el “deleite físico verdadero”. Este amor, por
oposición al celeste, se caracteriza, según Cabanilles (1996:46),
por ser una “retórica falsa del amor”, por la “juventud del
destinatario” y por “obrar al azar”. La conjunción adversativa
establece la diferenciación entre la primera y la segunda parte
del poema, que se convierte en la expresión de un deseo. Ahora
desaparecen las referencias al pasado y el discurso se centra en
la temporalidad presente remarcando la enumeración, de forma
escueta, de las condiciones necesarias para la nueva vida, así
como la explicitación de un modelo mediante una comparación
más extensa que, además, retoma el recurso retórico de la
estructura trimembre. (Cabanilles, 1996). Este viajero es, como
apuntaba anteriormente Gallego, el “notario de sus
perplejidades”, es decir, quien da fe de “esos días hermosos”
que ni “se explotan, ni se contabilizan, ni se pagan”. Dentro de
esta dinámica el protagonista poemático trasciende la temática
amorosa para dar testimonio de su estupor ante la extrañeza de
la vida y de la conciencia. Este cambio se manifiesta
particularmente en los fragmentos del “Diario de Santa Pola”, la
sección más narrativa y, en consecuencia, más argumentativa:
23´28
Cuánto se dirime en la vaga mirada que este animal extraño
[que es, de cabeza y ojos frontales, dirige a su alrededor,
[con desgana, con descuido, consciente de que ninguna
[respuesta habrá de obtener de esta prospección, y de que
[sólo habrá de alcanzar esa música de las olas, y ese viento,
[y este frío iluminado que lo sobrecoge.
342

[“Diario de Santa Pola”]
Martes, 28 de abril, 23´30
No, no perdido para el mundo, sino en el mundo […]
lúcido en cuanto a lo que significa de extraño el vivir;
el vivir, simplemente. Ahora.
[“Diario de Santa Pola”]
Comenzó a percatarse de lo que de extraño,
de insólito, de súbito decorado excesivo
se le ofreció de pronto.
[“En la noche”, vv.1-3]
La presencia de diversos puntos de vista no supone, en
ningún caso, la ruptura de la unidad característica de la
cosmovisión simoniana. Los ejemplos que acabamos de
mencionar nos muestran a un protagonista concentrado en la
densidad de un “vivir en vilo”, de un “vivir, simplemente,
ahora”. Su tendencia a la duplicidad nos muestra, en ocasiones,
un personaje orientado hacia la búsqueda de “lo desconocido”,
“lo inaudito” o “lo increíble” -como se enuncia en uno de los
últimos poemas del libro, “Una historia”- y abierto a la
“vibración desolada y hermética” de una “habitación que calla”;
pero también consciente de la falta de respuestas ante sus
preguntas. En este camino de incertidumbres en el que se
adentra le acompañan el viento, la música de las olas y “la
verdad más verdad que conoce”: el silencio de la carne. A la
tematización del silencio dentro de la escritura simoniana ya
hemos aludido en otras ocasiones. En la última entrevista
343
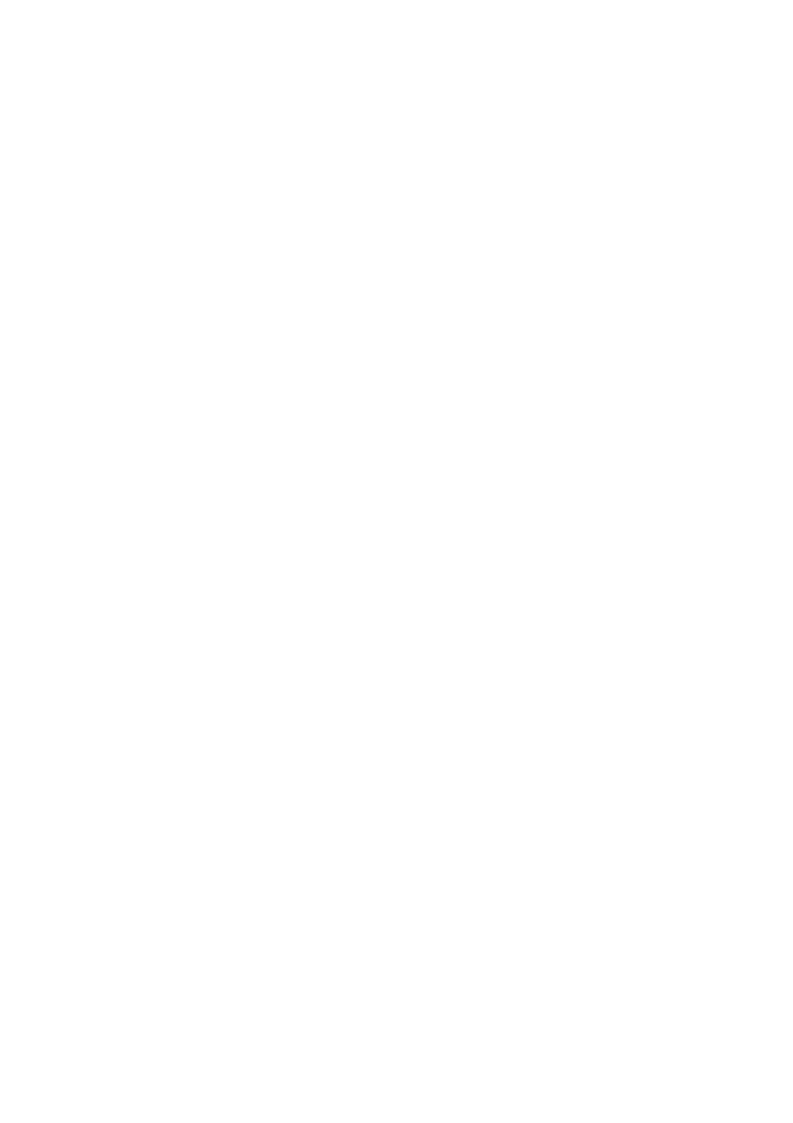
concedida por Simón a la revista Macondo hablaba de cuatro
tipos de silencio: el físico, por ejemplo, el del campo; el no
hacer uso de las palabras -no preguntar ni dar respuesta a nada-;
el del mundo y el de Dios. Aunque estos dos últimos, como él
mencionaba, “ya son otro tipo de silencio”. El sentido limítrofe o
de frontera que tiene el silencio, como señala Méndez, marca el
ritmo de la poética simoniana:
Él se adhiere (a la mención) de lo real de manera que lo
real y su otro, el lenguaje, aparecen enlazados a través suyo.
La escritura, así, se convierte en un espacio tanto de
distancia (entre lo real y su mención) como de tensión (entre
su mención y su silencio) en un gesto que resultará
significativo a la hora de marcar el paso, el ritmo
respiratorio de esta poética (2004:176).
La condición liminar del silencio nos acerca a ese
espacio vacío, a ese abismo del que aún emerge la inconsciencia
de la vida y en el que tiene una importancia fundamental lo que
Simón ha definido como “silencio físico”. Esta modalidad de
está compuesta por numerosos sonidos naturales pero, entre
ellos, destaca la presencia del viento. Precisamente en el poema
titulado “Viento” encontramos un viento metamorfoseado en
“ópera del campo” y, por tanto, expresión magnífica de la
música. La armonía entre el silencio y la música va a ser otro de
los ejes principales de construcción de sentidos y, en esta línea,
profundizará el discurso poético en los poemarios posteriores,
sobre todo a partir de Extravío. Sin embargo, ya en Precisión de
344

una sombra encontramos un punto sólido de anclaje que va a
convertirse en profundamente significativo: la verdad del
silencio como “la verdad más verdad que conoce” (“Lunes, 18
de mayo, 23´41). Esta idea, por ejemplo, la encontraremos
reformulada años después en la prosa de los diarios cuando en el
breve pensamiento número 124 Simón escriba: “Dejar esa bella
semiverdad, que es la música, y entregarse a la verdad entera,
que es el silencio”. Ante esta duplicidad es evidente que el
silencio se considera inextricablemente ligado a la música de la
naturaleza, uno de los espacios privilegiados donde el sujeto
lírico construye su identidad textual. Así, en uno de los ejemplos
citados antes leíamos: “consciente de que ninguna respuesta
habrá de obtener de esta prospección, y de que sólo habrá de
alcanzar esa música de las olas, y ese viento, y este frío
iluminado que lo sobrecoge (23´28)”. Este sobrecogimiento ante
lo real -por otra parte tan propio del sujeto simoniano- conecta
las sensaciones producidas por la música con un estado de
conocimiento que recuerda las tesis estéticas de Schopenhauer y
el pensamiento aforístico de Nietzsche:
Actúa con mayor poder que ningún otro sobre la más
profunda interioridad del ser humano, donde se lo entiende
con total intimidad, como un lenguaje completamente
universal, cuya comprensión es innata, y cuya claridad
supero incluso la del propio modo intuitivo (Schopenhauer,
2004:288).
La música es un lenguaje con una capacidad de
elucidación infinita (Nietzsche 2004:188).
345

A pesar de que la música es clave en la cosmovisión
simoniana, la vocación del silencio se irá haciendo cada vez más
necesaria. Esta situación se podrá constatar de forma progresiva
con el adelgazamiento que irá sufriendo su escritura hasta
alcanzar su punto culminante en El jardín. Mientras tanto se va
imponiendo un “pasmo de los recintos” donde “se instaura lo
que no se resuelve”, de modo que en los últimos poemas de
Precisión de una sombra se nos ofrece la imagen de un sujeto
que “permanece reflexionando”. Él y su conciencia -cada vez
más desnuda- nos esperan, como no podía ser de otra manera, en
Quince fragmentos sobre un único tema único: el tema único.
346
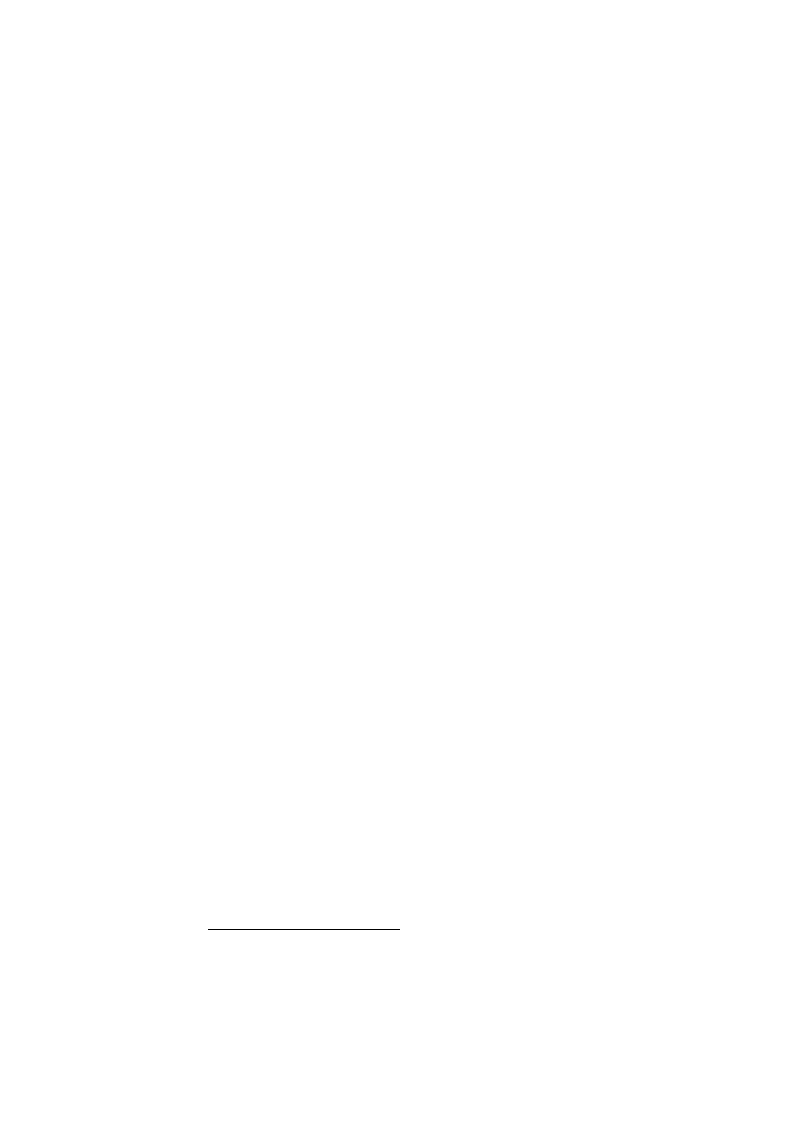
III.5.- QUINCE FRAGMENTOS SOBRE UN ÚNICO TEMA:
EL TEMA ÚNICO (1985):
Los versos iniciales del primer fragmento de este libro
son programáticos: “El tiempo ya no avanza o retrocede. / Alto
es vivir tan lejos; / solemne, estar callado y sin respuesta” (I,
vv.1-3). La detención temporal que se anuncia es, en realidad,
una estrategia que permite enfatizar el momento presente,
insistir en el estar y, de forma más concreta, en un “estar ahí de
nuevo” -como aparece enunciado en el fragmento V, v.17. Esta
percepción de la temporalidad, de ese “tiempo lateral” (I, v.28) o
“latente” (I, v.33), se va a mantener a lo largo de todo el libro
bajo diversas fórmulas, pero todas ellas apuntan a una
superación de lo que ya no es pasado ni futuro, ayer ni mañana,
sino ahora, instante presente. Esta situación favorece la
colocación del sujeto en el tan deseado “nivel que fluye” (XII,
v.53) que trae a la memoria los ecos de la “realidad fluyente” o
“duración” bergsoniana75:
Todo lo que en el fondo se dirime […]
es, en el azar del mundo,
un instante furtivo, en el que me detengo.
[II, pared con sol, v.5 / vv.9-10]
75 Vid. pág. 310.
347

Desvinculado del ayer y del mañana, tal es lo que poseo:
[…]
apuesta de verdad a la nada del mundo, a la nada total que
soy y a la vida que he sido [en un instante,
desconectado del ayer y del mañana, como he dicho.
[XIV, brindis para 1984, v.29 / vv.35-36]
Los fragmentos seleccionados pertenecen a los únicos
poemas que, además de la indicación numérica con la que se
titulan, presentan un subtítulo que contextualiza de forma más
concreta la escritura. En el primer caso se apunta la presencia de
la “pared”, uno de los símbolos característicos del paisaje
simoniano y, en el segundo, a través del recurso al “brindis” se
insiste en el aspecto celebrativo, otro de los estilemas que
vertebran su lírica. En ambos composiciones juega un papel
fundamental el “instante”, ese momento que, según Juan Ramón
Jiménez, es “más breve cada vez; y lo que deja y lo que coje,
más, más grande” (1984:127). En el azar del instante se
representa la posición del “hombre en el infinito” mediante el
empleo de una compleja estructura trimembre en la que se
muestra la identificación entre la nada del mundo y la de la vida.
Para producir esta equivalencia el sujeto lírico recurre, en primer
lugar, a la repetición del mismo concepto -“a la nada del mundo,
a la nada que soy”-; en segundo lugar mantiene la conexión
mediante el uso del mismo verbo aunque en diferente tiempo
verbal -“soy”, “he sido”- y, en tercer lugar, deshace la aparente
contradicción entre los términos “nada” y “vida” uniendo ambos
conceptos mediante el recurso a la conjunción copulativa -“la
348

nada y la vida”. Esta estructura evidencia la profunda
interconexión de los diversos motivos que construyen el
universo simoniano, como si estuviésemos antes los círculos
concéntricos que produce una piedra lanzada al agua. El centro
constante es la mirada consciente de un sujeto que, en actitud
pascaliana mira “como extraviado, y que, desde ese pequeño
calabozo en que se encuentra albergado, es decir, el universo,
aprende a estimar la tierra, los reinos, las ciudades, las casas y a
sí mismo en su justa valoración” (1998:102).
Por otra parte, la desvinculación aludida en los versos
mencionados también nos aproxima a ese “tiempo de siempre”
(IX, v.17) del que se hace eco el sujeto del enunciado para
ahondar en la intensidad del instante. El resplandor de los
distintos momentos que van configurando el continuo fluir del
tiempo (de la vida) va a su vez dibujando las coordenadas de un
mapa luminoso en el que se delimita la posición de la conciencia
y donde podremos movernos a través de sombras, penumbras y
claroscuros. La rueda del continuo fluir del tiempo sigue su
curso y en la capacidad de nuestra adaptación a ella reside uno
de los puntos fundamentales de la espiritualidad hindú, la
“armonía” de la tradición vedanta-advaita (Marín, 2004:116). La
búsqueda de la armonía a la que se enfrenta el sujeto, intentando
superar ese “velo de Maya” que cubre la realidad de forma
ilusoria, marca la progresión de esta escritura desde su deseo
inicial de “ser en el mundo” -y no “para el mundo” (III, v.3)-
hasta su voluntad final de “ser mundo”. A la identificación total
entre el mundo y el cuerpo asistimos en diversos poemas del
libro:
349

Y esa noche, mi cuerpo sumergido apareció de pronto
y me encontré siendo él, un extraño, posesionado en mí
[III, vv.7-8]
Porque nada se nos reclama ni se nos promete,
porque somos el aire mismo […]
porque somos la misma lejanía,
el resplandor de algo impreciso,
la sustancia impalpable
[VII, vv.12-13 / vv.18-20]
Soy un sabor extraño,
soy el celaje mítico, el velo de Maya de los cielos opacos;
soy, más allá de ciudades y cielos,
más allá incluso de mí mismo,
una segura constatación extensa
[VIII; vv.23-27]
pues somos un color y una música propios,
somos la levedad y la pesantez que nos constituyen,
nuestra propia e intransferible fórmula, nuestro propio
cuerpo.
[XI, vv.18-20]
La identificación entre lo exterior y lo interior, entre el
mundo y el cuerpo es generalizada en estos fragmentos porque
responde a la visión totalizadora del protagonista poemático. En
esta perspectiva centralizada es la conciencia el núcleo desde el
cual se percibe y se irradia la percepción de la vida como
350

“constatación extensa”. Este punto de vista conlleva una
textualización de lo real regida por una actitud sistemática donde
el sujeto pretende dejar constancia de un mundo vasto, sin
olvidar su fidelidad con los detalles. Sin embargo, como
evidencian los versos, la fusión entre el mundo de fuera y el de
dentro se realiza mediante estrategias lingüísticas diversas.
Como viene siendo habitual en la escritura simoniana, aparecen
diversos índices pronominales -me, él, nos- que apuntan a una
multiplicidad de perspectivas y, sobre todo, a una voluntad
manifiesta de distanciamiento. A ella se suma una corporalidad
que, consciente de su materialidad -“somos nuestro propio
cuerpo” (XI, v.20)-, la rehuye para superar su aislamiento y
convertirse en el signo de una visión, de una voluntad
integradoras entre el espacio exterior e interior -rasgo que
coincidiría con la concepción estética renacentista, como puso
de manifiesto Bajtin (1987). En estos ejemplos aparecen
también claramente identificadas algunas de las estrategias
discursivas que, de forma constante, articulan esta escritura. Nos
referimos a los mecanismos de extrañamiento que producen
efectos de desdoblamiento -“me encontré siendo él, un extraño,
posesionado en mí”- y a las estructuras isotópicas y paralelismos
que inundan todos los ejemplos. En este caso también es
interesante destacar la presencia del adverbio “más”, porque va
a aparecer reiteradamente a lo largo de todo el poemario con la
función específica de ampliar lo expuesto previamente, de modo
que en muchas composiciones encontraremos fórmulas del tipo
“más allá”, “no es eso, sino mucho más”, “sino más, mucho
más”, etc. y que nos introducirán en la dinámica argumentativa
351

característica de Quince fragmentos. En definitiva, podemos
considerar que la corporalidad, en tanto que es una corporalidad
consciente, es total en el pensamiento simoniano. Si los
ejemplos anteriores nos alejaban de la tradicional perspectiva
dualística, en otros poemas encontramos reforzada esa posición
hasta el punto de anular todas las barreras que separan al “yo”
del “mundo”:
Mundo lejano, me conoces;
estamos otra vez, los dos unidos,
tal para cual: flotamos
[IV; vv.14-16]
Somos el propio mundo en su esencial trasfondo,
en su impalpable música cotidiana: los días que transcurren
los horizontes ciudadanos sobre el pretil del río,
las playas no distantes, que apenas nos prometen
la claridad cruda del año,
la lejanía, y una íntima y soportable desolación.
[XI, vv.60-65]
Estar alto es ser mundo en el nivel que fluye,
en el nivel que pasa,
los cielos y los grises espacios invernales.
[XII, vv.53-55]
La recurrencia del tiempo que fluye, la focalización
continua del presente ocupa casi todo el espacio de estos poemas
352

pero, a pesar de ello, queda algún resquicio por el que se desliza
el recuerdo de ese tiempo presente ya pasado e irrecuperable. Si
bien este punto de vista es minoritario en Quince fragmentos, en
las entregas posteriores va a alcanzar una mayor extensión y el
sentimiento de la pérdida se va a ir generalizando, precisamente
con la recurrencia de poemas elegíacos. Aunque no hemos de
olvidar que dentro de la cosmovisión de Simón las elegías son,
en realidad, himnos, tal y como nos recuerda aquel verso final
de “Días hermosos”, uno de los últimos poemas de Templo sin
dioses, donde, manteniendo el desdoblamiento característico de
toda su lírica, afirma: “todas tus elegías fueron himnos”. En este
libro sólo el poema X apunta hacia una sensación imprecisa, a
“la carencia de algo que he perdido” (v.16) y que el sujeto del
enunciado muestra mediante el recurso a una modalización
interrogativa, generando la dinámica de pregunta-respuesta:
¿Qué es eso que se pierde, que se deja olvidado?
[…]
En el camastro duele aún su hueco,
y en las alturas de la noche,
en el ya sin trampas,
en la fidelidad aún rastrera
de nuestro cuerpo,
allí es donde sabemos lo perdido.
[X, v.17 / vv.25-30]
Esta estructura dialógica, sin embargo, no aporta al lector
la esperada respuesta. En cambio sí que hace referencia a
353

elementos que aparecen íntimamente conectados y que se han
mencionado en poemas anteriores. Especialmente interesante en
este caso es la oscuridad nocturna que favorece la táctica del
ensimismamiento dentro del propio cuerpo y, en consecuencia,
dentro de la propia conciencia, la cual pertenece necesariamente
al fluir del universo. El ahondamiento en la materialidad del
cuerpo evidencia otro de los aspectos característicos de esta
escritura: el misterio. En el poema inicial del libro leemos de
forma concisa: “El cuerpo es el enigma” (v.12). Esta percepción
coloca al sujeto ante la radicalidad de la paradoja del silencio, de
modo que ante la duda que se plantea sobre “¿qué palabras
decir?” (v.20) la respuesta no podía ser más obvia: “nada decir”.
La elocuencia del silencio que practica el sujeto abre paso, una
vez más, a la realidad de un “contemplador” solo que observa el
misterio del mundo y que se hace partícipemente consciente de
él. Este personaje que “avanza a solas”, que “pasa y respira
únicamente”, que “penetra y se detiene”, camina junto a las
sombras que “ahondan un misterio que no existe” y que, por lo
tanto, no se puede metaforizar:
un estar ahí de nuevo, en el aire y en el pétalo,
el aroma diverso de presencias abiertas,
algo impalpable, imposible de metaforizar,
pero a lo que asentimos, como a nosotros mismos
-pues es nosotros mismos-
[V, vv.17-21]
354

La identificación del ser con ese algo, con ese misterio,
viene remarcada en este caso por el recurso gráfico a la letra
cursiva -ya empleado en otras ocasiones. El énfasis gráfico
manifiesta hasta qué punto es importante para el sujeto dicha
identificación, puesto que nos dirige inevitablemente hacia la
doble problematicidad de la conciencia: la del individuo y la del
mundo. Ya en el tercer poema del libro aparecía un verso
clarificador: “una verdad oscura que siempre, para mí,
permanece, es la del ser” (v.23). La dificultad de enfrentarse a la
verdad del ser está relacionada, como ya se ha manifestado, con
la presencia de la conciencia. Pero esta conciencia no sólo es
problemática porque le permite al ser tomar conciencia de sí
mismo, sino que también lo es en tanto en cuanto le permite al
mundo manifestarse. De esta forma la conciencia adquiere las
propiedades reflectantes de uno de los símbolos simonianos más
emblemáticos: el charco. Así, como si de un juego de espejos se
tratase, los destellos van a iluminar los espacios en sombra, pero
sus reflejos nunca llegarán a iluminar por completo y, en
consecuencia, nunca podrán resolverse ni el misterio del mundo
ni el de la conciencia:
donde las sombras recortadas y nuestra propia sombra,
extáticas, dibujan
la intensión de un problema irresoluble:
la presencia total que existimos,
la materialidad intrascendible,
el pleno infranqueable -no el vacío-,
la diafanidad de una conciencia
que vibra como llama,
355

que aparece en el mundo, lo delata,
lo ilumina, lo ahonda. Y lo destruye.
[IX, vv.2-10]
En esta iluminación del mundo mediante la conciencia se
insiste en otro de los poemas finales del libro donde se pone de
manifiesto la capacidad integradora de ésta, puesto que ser
hombre, ser vida y ser mundo se hayan interconectados a partir
del misterio más enigmático, el de la irradiación de la
conciencia:
Porque es alta la vida y es extraña:
surgir al mundo para reflejarlo
y apercibirse de uno mismo, detenerse en lo alto de los días
y decirse: yo mismo
[XIII; vv.7-10]
En este apercibimiento del sujeto tienen un papel
lingüístico fundamental las marcas de reflexividad. La aparición
constante de verbos y de pronombres reflexivos evidencia -
todavía más- la tendencia a la interiorización por la que
discurrirá la próxima poesía de Simón, aunque manteniendo
siempre una perspectiva distanciada. Sin embargo, no sólo estos
indicadores discursivos apuntan en esta dirección. Quince
fragmentos se caracteriza por la presencia de numerosas
secuencias distributivas y copulativas -aunque éstas ya las
hemos mencionado en otras ocasiones- que contribuyen a
356

marcar el ritmo y las estructuras de los poemas que, en muchas
ocasiones, son paralelas y reiterativas. Los ejemplos serían
innumerables, pero queremos destacar uno de ellos por la
repercusión que ha tenido en artículos posteriores de Marzal
(1996) o Gallego (2006b):
Contemplador del mundo;
contemplador con algo mucho más allá que el placer,
pues tu mirada no posee esa entidad resbaladiza y delectante
de los que todo lo cifran, empequeñeciéndolo, en sufrir y
gozar.
No, cuando estás sentado ya no gozas ni sufres
[…]
es mucho más que eso, hay en la vida mucho más que el
placer,
es una fiebre sin temperatura.
[XII; vv.39-43 / vv.46-47]
La “fiebre sin temperatura” va más allá del gozo, del
dolor o del placer. Es un estado de delirio donde se asiste a la
propia existencia en el mundo; donde se vive el sueño de la vida
con un fervor que se mantendrá en los poemarios posteriores,
hallando en El jardín -concretamente en el poema titulado “Fe”-
su definición más concisa y sugerente al enunciar el sujeto lírico
su propio credo: “creo, con fiebre y con ardor, en nada”. Este
fervor de la nada o de la vida -si recordamos la identificación de
ambas en el fragmento XIV- convierte al actante lírico en un
personaje marcado por la amplitud de su mirada antes que por la
357

cinética, puesto que él mismo se define como un “contemplador
del mundo”. Y con esta actitud contemplativa se sumerge en las
aguas de la vida-sueño, otro de los motivos pertenecientes a la
tradición que Simón retoma, reformulándolo desde su
perspectiva. Una de las máximas expresiones de la tópica
española la encontramos en el personaje barroco de
Segismundo. Con él se visualiza el paralelismo y el equívoco de
la vida como sueño o del mundo como teatro -de ecos
goldonianos y senequistas. Pero la identificación de la vida con
un sueño también aparece en los Pensamientos de Pascal:
“¿quién sabe si esa otra mitad de la vida, en la que creemos estar
despiertos no es otro sueño un poco diferente del primero?”
(1998:74). La formulación hipotética de esta pregunta genera
una mayor ambigüedad respecto a los límites que diferencian la
vida del sueño, característica rentabilizada por Simón al
introducir esta cuestión en los poemas que enmarcan el libro:
El mundo es este vicio solitario
de estar velando siempre en este sueño.
Reales son los pasos;
suaves, sin embargo, sus pisadas.
Concretas son las cosas que he vivido;
transparente y oculta, su reverberación.
[I, vv.6-11]
porque vivir es solo intensidad
son esta carne y estos huesos,
este sorbo de vino que saboreo conscientemente sin celebrar
[nada concreto,
358

una inmanencia de mí mismo,
una convicción de encontrarnos esencialmente solos en el
[mundo y aceptarlo,
de haber sido un sueño de la luz y el color
y fuego de artificio y explosión que se agota.
[XIV, brindis para 1984, vv.22-27]
Estos versos apuntan dos actitudes plenamente
simonianas: la primera, velar el sueño de la vida; la segunda, ser
el sueño mismo de la vida. En ambas, la función primordial del
sujeto -de la consciencia- es la de vigilar, es decir, la de estar
siempre despierto, abierto al misterio de la existencia, al eco de
sus pasos. La reverberación del enigma, del sueño de la vida, se
extiende por los espacios de las regiones liminares que ocupa el
protagonista, quien se decanta hacia la representación de la
representación creando en el espacio textual un doble
extrañamiento. En este sentido se plantea el fragmento XI, como
un juego continuo donde, no casualmente, es mencionado otro
autor italiano como Pirandello, maestro en la deconstrucción de
mundos de ficción. En la “escena teatral” que se propone
aparece un público y un creador omnisciente que pretende
manipular a su antojo, situación que también nos acerca a las
novelas unamunianas. Pero de esta situación “despertamos”
(v.14) para descubrir que las escenas que vivimos eran la propia
vida:
Fuimos un día todo eso: fuego reconcentrado
decoración escueta, poesía y verdad,
359
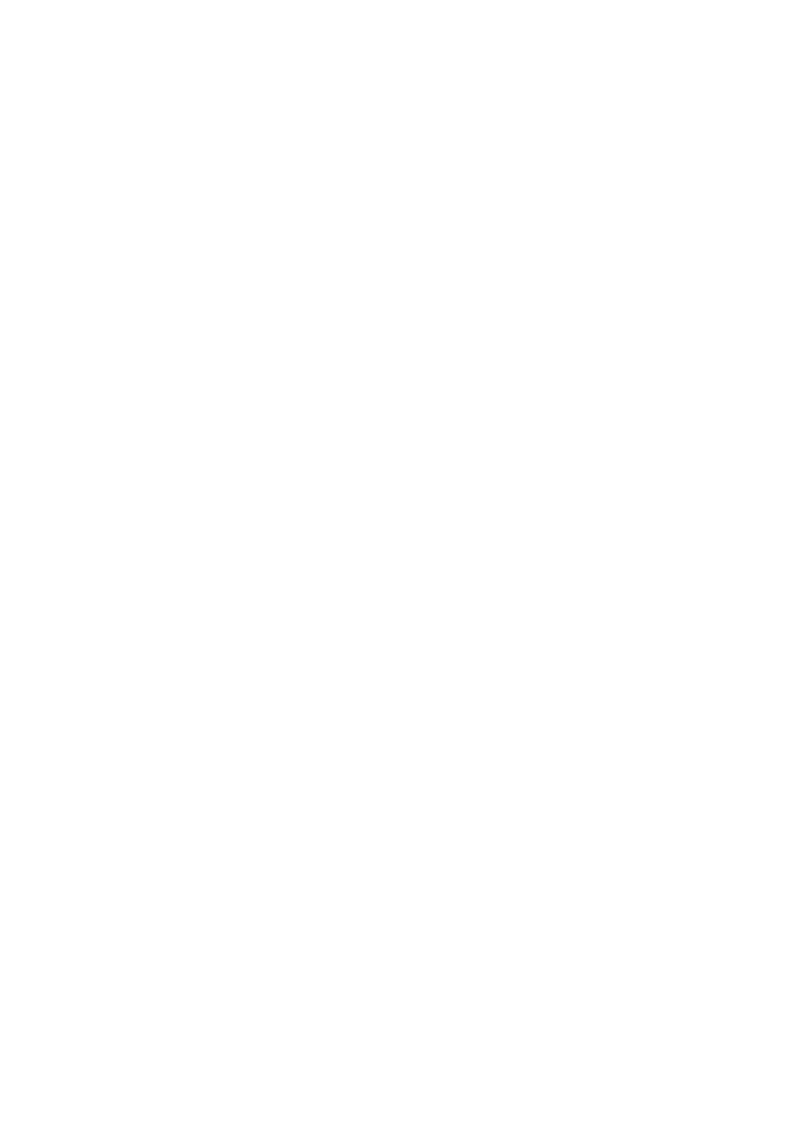
teatralidad y retórica;
pero fuimos, sobre todo, ambición de lo alto.
Y lo somos ahora, aunque de otra manera.
Lo somos, en el fondo, vagos, reconcentrados.
[XI, vv.54-59]
La identidad -e insistencia- entre “fuimos” y “somos”
responde a la “conjunción donde el tiempo y el espacio se
comunican las descargas del mundo”, es decir, al sujeto, al “yo
mismo” del enunciado que aparece claramente identificado en el
fragmento VIII. Esa conjunción espacio-temporal ha sido otro
de los elementos caracterizadores de la poética simoniana y
seguirá siéndolo en los libros posteriores, contribuyendo
ampliamente a la visión unitaria de esta obra. Pero la
compacidad se manifiesta aquí también a través del recurso a la
“poética de la verticalidad” y la fusión de “lo alto” con “el
fondo”. El amplio espectro espacial en el que se mueve el sujeto
simoniano permite la identificación de los extremos, de ahí la
insistencia en “la cumbre” que mencionará en el poema XIII.
Del mismo modo, para esta unidad es fundamental el
sentimiento de lo arcano. El sueño del mundo por el que camina
lentamente el protagonista de estos versos está impregnado de
misterio, de un enigma que se instaura de forma omnipresente
porque reside en la conciencia (Cabanilles, 2005). En el caso de
Quince fragmentos hallamos numerosas alusiones a lo alto, a la
cumbre, a ese algo que fluye junto a las sombras o se desliza
entre los pasos, pero de todas ellas es especialmente
360

significativa la que aparece en el fragmento XIII por la cantidad
de motivos que acumula:
En lo alto de la vida, de mi vida,
yo detengo mi sombra en este claustro,
yo celebro mi misterio personal,
de la consciencia personal en la ceguera universal,
y me subsumo en las lejanas voces que perforan
la quietud transparente de los tímpanos,
el santuario, el templo del espíritu santo pero sin padre ni
[hijo,
sin ayer ni mañana, pero en lo alto,
en la cumbre de la marea
[XIII; vv.22-30]
La celebración de la vida desde la consciencia, desde su
“ceguera universal” es condición sine qua non para el “cantar
ferviente”, para “el mirar perdido” -del poema V- que busca
templos en los que dejarse mecer, como una ballena en medio
del océano -según el símil apuntado en la composición XII. La
insistencia en los espacios sagrados y deshabitados por los que
transita el sujeto es otro de los elementos que unen Quince
fragmentos a las publicaciones posteriores. En Extravío, Templo
sin dioses y El jardín asistiremos a un énfasis todavía mayor en
la sacralidad de los espacios (de la conciencia), reiteración que
irá también acompañada de la importancia concedida a los “días
que transcurren” -fragmento XI-, puesto que ellos son “nuestro
tesoro y nuestra sombra”, precisamente “porque no consisten en
361

nada” -fragmento XII. El viajero de estos versos se interna en la
“cumbre del pasmo, carnal y consciente” -fragmento XIII-,
impregnado de una vida alta y extraña donde él único templo es
él mismo:
Y fascinado y recluido, y ceñido a lo único que comprendo,
[mis latidos,
avanzo por la soledad de los cuartos
templo que soy yo mismo de un espíritu sin padre ni hijo,
ventana por la que el mundo se asoma delicadamente a sí
[mismo.
[XIII; vv.59-62]
362

III.6.- EXTRAVÍO (1991)
“Un andar en las regiones fronterizas y en la frontera del
andar”. Con estas palabras definía Blanchot (1996) el extravío.
Seguimos caminando junto a un sujeto que se centra en la
vivencia de lo propio remarcando la reflexividad del
pensamiento y del apercibimiento, pero sin abandonar la
conflictividad de lo exterior, del mundo, de la “realidad”. Como
apunta Méndez, “la experiencia de lo propio desapropia, termina
en insuficiencia” (2005:180), generando así la construcción de
un sujeto poético insuficiente, característico de toda la
producción de Simón, que se aleja de las propuestas de sujeto
autosuficiente características de otras tendencias de la poesía
española contemporánea. En este sentido, su reflexión es
interesante:
Asimismo, la crítica de la metafísica que realiza la poética
de Simón lo enfrenta a poéticas actuales todavía deudoras de
un idealismo que busca fijarse en el esencialismo clausurado
de lo atemporal […]. La escritura de Simón es una escritura
esencial por cuanto ocupa en ella una posición central la
cuestión ontológica, pero se trata de la centralidad de una
cuestión, de una pregunta, cuyo alcance crítico es capaz de
esbozar vías de salida al cerco inmovilista del ser (2005:180).
El pensamiento poético, concreto, se ha convertido en
una modalidad alternativa al discurso metafísico, idealista. Las
grietas que se han producido en el edificio metafísico han
363

afectado a sus dos pilares fundamentales: la realidad y el sujeto.
Y en esta “región fronteriza” se ha instaurado el discurso
poético simoniano, evidenciando la invisibilidad de una realidad
que desaparece y de un sujeto que se vuelve sombra sin cuerpo,
hueco desposeído que se extraña en la noche o que se convierte
en pregunta. Así su poética se hunde tanto en lo real y en el
lenguaje que acaba con la literatura como ficción y con la
filosofía como teoría de la realidad, insertándose en esa
constelación de escrituras que va desde Nietzsche hasta Kafka o
de Mallarmé a Borges (Méndez, 2005). Asistimos a una
operación de deconstrucción donde las relaciones entre literatura
y filosofía se caracterizan por “actuar dentro del edificio de la
metafísica desplazándolo, demostrando hasta qué punto está
afectado y constituido por lo otro que se pretendía rechazar para
ser él mismo” (Asensi, 1995:261). Con estas estrategias
filosóficas de desplazamiento no se pretende rehabilitar el
término secundario de la oposición ni llegar a una superación de
tipo hegeliano, sino superar la oposición jerárquica y/o
dialéctica característica de la metafísica. Esta situación se
traduce en la búsqueda de “indecibles” desde la perspectiva
derridiana. En este sentido ya hemos indicado anteriormente
cómo en la “escritura” -indecible que sustituye a la pareja
filosofía-literatura- de Simón se recurre sistemáticamente a una
estrategia paradójica que él mismo identificaba al hablar sobre la
Meta-física de Juan Gil-Albert:
El tema y la actitud bordean lo elegíaco e irradian una
cierta melancolía, que no se abandona a sí misma. Porque la
364

sensación básica desde la que se escribe es la de un
sentimiento agridulce de la felicidad, despojado de ilusiones
y realidades antiguas, ya desparecidas, y, por ello mismo,
completamente desnudo y paradisíaco. Permanece la
constancia de una antigua fidelidad a la vida.
Es, al mismo tiempo, una sensación de plenitud y de
irrealidad, de cercanía y lejanía, de pesadumbre y de
aceptación gozosa.
Lo que se afirma básicamente es la identidad del hombre
con el mundo y la perenne fuerza que todo lo rige y lo
mantiene en transformación constante. Porque la vida es
más. Esta convicción se traduce en un sacudimiento
enérgico que impide deslizarse por la fácil pendiente de la
nostalgia. Poesía elegiaca que no niega, que no se regodea
en el lamento, que incluso se yergue para afirmar la vida
(1983a:109).
La actitud contenida que Simón detecta en la obra del
Gil-Albert es la misma que se manifiesta en su obra; así como el
dinamismo entre una “sensación de plenitud y de irrealidad, de
cercanía y lejanía, de pesadumbre y de aceptación gozosa” que
siempre se encaminan a la afirmación de la vida. Esta actitud
metafórica -en tanto que desplazamiento continuo- se manifiesta
en los primeros versos de Extravío donde resuena el eco cercano
de Quince fragmentos. En los primeros versos de la “Elegía I”
hallamos una reformulación sincrética de algunos de los versos
del poemario anterior. En concreto, es el caso de los vv.7-8 -
“Fui lo que soy, he dicho; / y nunca he sido nada”- donde se
365
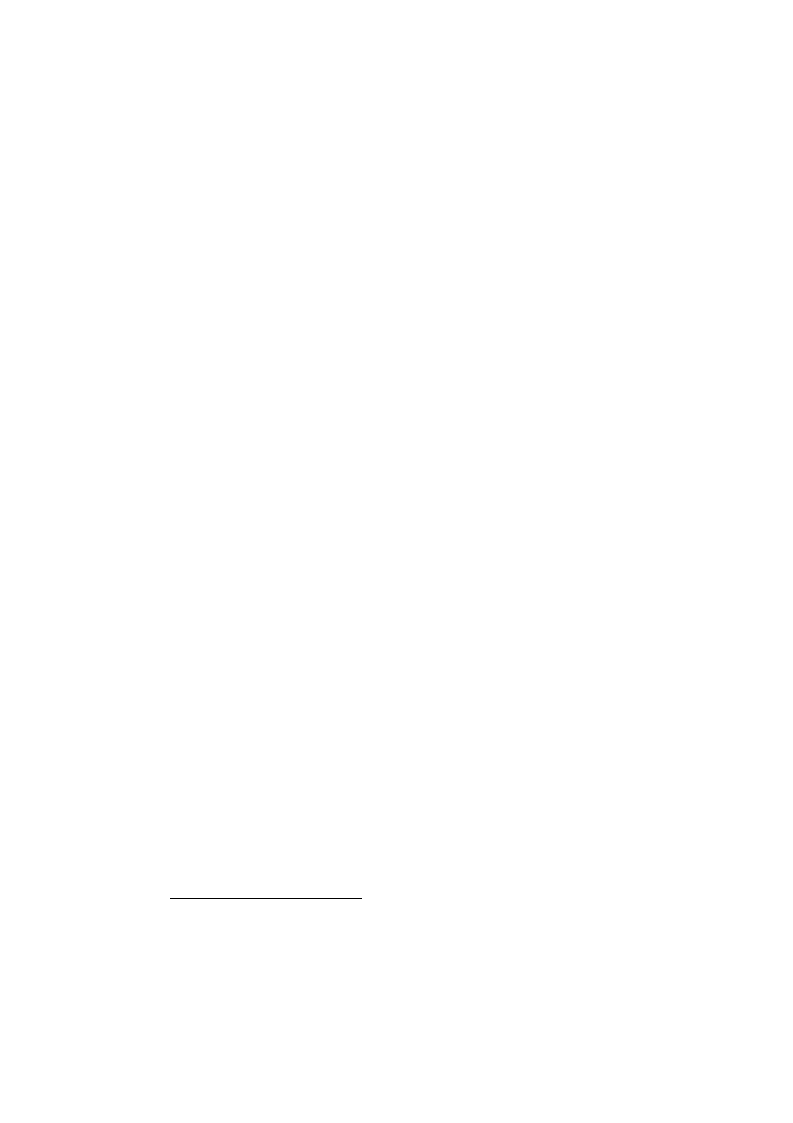
perciben los ecos de los fragmentos XI76 y XIV77. De nuevo, la
isotopía semántica con variantes formales tendentes a la síntesis
se manifiesta como estrategia discursiva fundamental que
confiere unidad a la totalidad de la obra; así como un cierto tono
melancólico que nunca “se abandona a sí mismo” y que se
mantiene durante las tres elegías -de resonancias hölderlianas o
rilkeanas- que componen el primer apartado de este libro. Como
hemos indicado en alguna otra ocasión, este tono se aproxima
también al vitalismo nietzscheano que destila la escritura
simoniana a través de su perspectiva hímnica y celebrativa que,
por ejemplo, es expresada a lo largo de toda la “Elegía I”:
Nunca he brindado por la vida; soy la vida;
por lo tanto, la vivo plenamente.
[“Elegía I”, vv.116-117]
La conocí y la fui tan plenamente
que no he necesitado celebrarla.
Por haberla perdido y malogrado,
por eso fui la vida sin saberlo.
[“Elegía I”, vv.123-126]
Ya en el “brindis para 1984” del libro anterior se
dibujaba la posición elegida por el protagonista poemático: “este
sorbo de vino que saboreo conscientemente sin celebrar nada
concreto” (v.22). Y en ella insiste en este poema inicial de
76 Vid. pág. 359.
77 Vid. pág. 347.
366

Extravío al establecer que “quien celebra los días / no los
celebra” (vv.107-108). De esta manera, la celebración simoniana
no se sitúa en la línea de la ostentación pública o externa, sino
que se manifiesta de forma íntima y reverencial en el recinto
más sagrado que se conoce: uno mismo. El “templo del cuerpo”
que se muestra con su radical desnudez en los últimos poemas
del libro dará paso al santuario deshabitado que después serán
Templo sin dioses y El jardín. Los “Dos discursos” finales
recuperan el tono narrativo de Quince fragmentos, libro muy
presente dentro de Extravío puesto que se han introducido y
reelaborado algunos de sus poemas. Es precisamente el caso del
último poema, “Un día oculto”, correspondiente al fragmento
XIII. Esta situación pone de manifiesto, una vez más, la
compacidad del universo de Simón, sobre todo si tenemos en
cuenta que estas dos publicaciones distan bastante en el tiempo.
La distancia temporal que las separa no afecta a la unidad de su
pensamiento y, en esta ocasión concretamente, remarca la
intención celebrativa y el tono hímnico que sustenta toda la
producción simoniana, si bien a veces no se percibe como
música clara, sino como “un ruido sordo por lo bajo”:
Celebro yo mi vida, estas mañanas rituales
en que, con una transparencia inexpresiva,
me considero como lo que soy, una capital biológico -ya no
[desbordante-
un repleto de sensaciones, una única sensación: yo mismo.
[“Celebración”, vv.1-4]
367

Este “capital biológico ya no desbordante” o “yo mismo”
apunta a un reforzamiento de la mismidad donde se asume la
principal contradicción de la poesía de Simón según Méndez:
“el desbordamiento del Yo se hace posible desde su abordaje
constante, la experiencia aniquilante de lo uno/lo mismo se hace
posible sólo como una forma (aunque negativa) de instauración
de la mismidad” (2005:179). De este modo, la presencia
recurrente de lo mismo remite a lo otro, abriendo el espacio a la
alteridad y reafirmando, en consecuencia, el principio de
identidad. Así en la “Elegía I” se nos advierte que:
La vida no es la vida,
el mundo no es el mundo.
[“Elegía I”, vv.32-33]
Esta vida que no es vida, este mundo que no es mundo,
recuerdan a ese ser que no es nada con el que se inauguraba el
primer poema de Extravío. La perspectiva negativa que plantea
el sujeto sólo puede ser superada si el mundo se contempla “con
enfoque distinto” -según apunta el sujeto lírico en la “Elegía II”-
porque:
Sólo es cierto el latido que persiste
tras toda negación,
la mirada sombría y el silencio.
[“Elegía II”, III, vv.5-7]
368

El pulso enigmático del mundo se coloca siempre más
adentro, oculto tras las sombras que velan y los silencios que
callan el sueño de la carne. En la vigilia -o el sueño- de la vida
el cada vez se hace más permanente y más profundo. En
distintos fragmentos de la “Elegía I” se afirma que “la verdad es
la carne” y que “la carne es el silencio”. Si aplicásemos las leyes
de la lógica, podríamos llegar a un silogismo profundamente
simoniano como “la verdad es el silencio” y que, a pesar de
haber sido creado mediante unas reglas deductivas, recoge el
espíritu de los diarios donde Simón afirmaba que el silencio -por
contraposición a la música- era “la verdad entera” (1998:35).
Los ecos simonianos de esta formulación se perciben en otros
versos que componen la misma elegía:
Se me fueron los días sin saberlo.
Quien ama el mundo calla, porque teme;
[“Elegía I”, vv.167-168]
Se me fueron los días sin saberlo,
se me pasó la suerte,
amé y callé, y en vivo
el amor que no dije, dulce carne
tras la quietud silente de los muros.
[“Elegía I”, vv.171-175]
La reiteración del verso inicial es significativa, sobre
todo si tenemos en cuenta que posteriormente se insiste en la
idea argumentando que “el mundo transcurre sin saberlo”. Esta
369
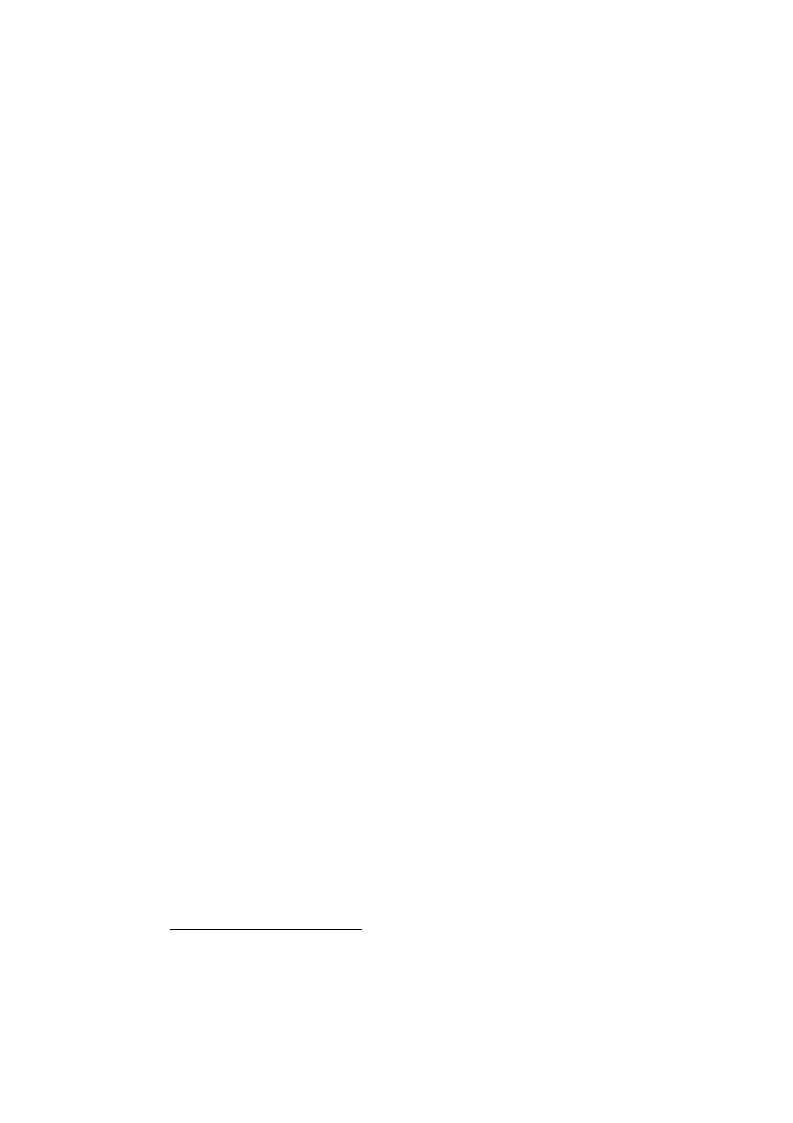
especie de ignorancia o de “ceguera universal” recuerda a la
imagen de la ballena que se proponía en Quince fragmentos. Un
saber limitado -y, en este sentido, ignorante- va a redundar en la
constatación de que la realidad es uno mismo y que, como tal, lo
único que entiende es la circunscripción a sus latidos -como
rezaba un verso del fragmento XII del mismo libro-, o su ser
esencialmente “yo mismo” -como se apunta en los versos
anteriores de “Celebración”. La conexión entre la mismidad y la
alteridad parece lejana, sin embargo no es más que un velo
transparente, un “ingenuo mecanismo”:
No existe mundo alguno
detrás del mundo;
la verdad transparece;
por eso nos resulta incomprensible;
el sueño es el ensueño que nada significa.
[“Elegía II”, I, vv.29-34]
La evidencia del mundo es tan clara que se escapa, como
ya se indicó en los versos de Erosión con el símil donde se
identificaba la vida con el mecanismo de “un caballo de cartón
abierto”78. La reformulación de esta idea en uno de los últimos
poemarios de Simón da cuenta nuevamente de la imbricación de
su escritura. Y a ello contribuye también reiteración del término
“sueño”, presentando en este caso una asociación novedosa al
vocablo “ensueño” que permite, a su vez, el recurso al juego
paradójico. Si en poemas anteriores se ha abogado por la
78 Vid. pág. 307.
370

identificación del sueño con la vida, ahora el paralelismo se
establece con el “ensueño”, es decir, con la ilusión. Y entonces
se regresa al ámbito de la fantasía, de la imaginación, para
mostrar que ese juego de reflejos es engañoso porque, como
apuntó Bachelard: “Soñar difícilmente concuerda con ver: quien
sueña con demasiada libertad pierde la mirada, quien dibuja
demasiado bien lo que ve pierde los sueños de la profundidad”
(1997:189). Su concepción de la poesía como “metafísica
instantánea” (1997:226) donde coinciden el instante poético y el
instante metafísico es aplicable a la lírica de Simón, teniendo en
cuenta que, en este caso, el “drama cósmico” del hombre está
relacionado con su necesidad de “soñarse como amo y señor” si
“desea probar el fruto enorme que es un universo” (1997:73). En
la región liminar creada entre el ver y el soñar, es decir, entre lo
real y lo ficticio se instaura el sujeto lírico no para separarlos,
sino para proponerse como un posible punto de encuentro.
Simón apuesta por la continuidad de los espacios borrando las
delimitaciones precisas de las “regiones fronterizas”, para así
poder perderse en su propio extravío. Es aquí, en este espacio
múltiple y singular donde radica otro de los aspectos originales
de su construcción poética. De este modo el sueño también vive,
“es, en definitiva”, porque forma parte del sujeto ¿O el sujeto
vive y es porque forma parte del sueño, de la fantasía, de la
ilusión de la vida? Mundo de la realidad y/o mundo ficticio son
la firme constatación de una soledad cósmica e inexplicable a la
que el yo poético apunta de forma concisa -mediante una breve
construcción copulativa- en los primeros versos de la “Elegía
II”:
371

El mundo de los sueños
es nuestro mundo propio.
Su lógica responde al sufrimiento.
Sus razones truncadas
son las eternas súplicas
sin esperanza de respuesta.
[“Elegía II”, I, vv.1-6]
Esta idea del desconocimiento ya había sido mencionada
en la “Elegía I” con dos versos de magistral factura: “Sabiduría
clara: inexistencia / de una respuesta concluyente”. Como
escribe Cabanilles: “Continua el enigma que instaura la
conciencia, pero ha variado el modo en que se vive. Reaparece
el fervor por la belleza y aparece el fervor por la nada. Una
constante que llegará hasta El jardín” (2000:30). Y a este ardor
se suma la constatación extensa y transparente de la vida -de la
“obviedad de la vida”-donde el binomio todo-nada es símbolo
de la unidad de una conciencia que cada vez se muestra más
desnuda y que insiste en la acción de desvelar el mundo,
quitándole sistemáticamente los velos que lo ocultan. Esta pareja
de significantes se asocia de forma tan sólida en la lírica
simoniana que podrían responder a la necesidad de crear un
“indecible”. Más allá de la fusión de orden lingüístico, el juego
que se crea entre estas dos voces da lugar, esencialmente, a la
manifestación de la obviedad:
Lo que aparece es todo;
lo que se oculta, nada;
372

la obviedad, el secreto de la vida.
[“Elegía III”, II, vv.6-8]
Nada es nada.
Y nada pretendemos sino lo imprescindible,
la única certeza, estar ahí
indefinidos y perplejos
[“En la lluvia”, vv.13-16]
La vida no es la vida, es el perfume
de un arcano evidente
cuya obviedad escapa a todo misterio.
[“Porque nada trasciende”, vv.9-11]
La obviedad de la vida, ese “sentido solemne del
sinsentido”, ese todo y esa nada, más que en exaltación se han
convertido ahora en interrogación y, más que en interrogación,
en constatación. Recordando a las figuras que poblaban los
poemas de Pedregal -hombres, sombras, piedras, cañas-, el
protagonista de Extravío se convierte en un trasunto de aquellas
al manifestarse como “bulto” que insiste en su existencia sola,
en su sombra, en su respiración. Así se estructura circularmente
la “Elegía III” donde los versos iniciales del fragmento I y los
finales del fragmento II crean un continuum sin fin:
No hay otro oficio que saberse
bultos inexplicables,
pisar la tierra y aspirar el viento.
373

Estar aquí es el arduo
trabajo de sentirlo,
otear el sin fin del horizonte.
[“Elegía III”, I, vv.1-6]
Hoy, otra vez -aquí,
ni siquiera esperando, atentos sólo
a nada, al vago cielo
surcado por estelas invernales-,
esta respiración acompasada,
latido de los mundos, es la cumbre.
[“Elegía III”, II, vv.36-43]
La respiración es un topos, como apunta Moreno
(2004:143). En estos dos fragmentos hay importantes
referencias a este movimiento hasta el punto de ser identificado
con “la cumbre”, es decir, con “lo alto”. La respiración se
convierte así en un lugar más dentro de la poética de la
verticalidad simoniana aunque se trata de “un lugar que
prescinde tanto de un espacio circunstancial o sobrevenido como
de un pensamiento” (2004:144) porque, según Moreno:
Es un lugar porque el ser que respira tan sólo está, sin
conceptos ni razones: respira, y ese acto “ya es saber”,
como se dice en “Mientras el aire es nuestro”. Hay plenitud,
pero una plenitud sobre el vacío: sin un discurso existencial
ni un “sistema”. Pero también hay una gran autoconciencia,
al hacer de la respiración, que es un acto reflejo, un asunto
374

poético. En todo caso ese flujo y reflujo es la vida, una
armonía sin ciencia ni doctrina (2004:144-145).
Por lo tanto, el movimiento -o lugar- de la respiración es
una evidencia más de la conciencia que surca y ensambla la
escritura de Simón, convirtiéndose su flujo continuo en otro más
de los símbolos de la vida. Esta radicalización de la experiencia
va a ser otro de los rasgos que va a configurar el universo
simoniano de los próximos libros. Una búsqueda de la
esencialidad que se va a reflejar lingüísticamente en un
adelgazamiento discursivo del que ya hallamos algunas muestras
significativas en Extravío, que conectan el lenguaje cada vez
más esencial a la propuesta hermética de Ungaretti y Montale
(Pozo, 2005). Es el caso del breve fragmento IV perteneciente al
poema “Casa vacía”:
La luz
del muro
del cuarto.
Y el silencio.
Y la beatitud inexpresiva
del misterio.
Este misterio del sol en el muro o del silencio no
pertenece únicamente a las casas vacías. También los espacios
exteriores son espacios abiertos al enigma, especialmente
aquellos que manifiestan su condición de frontera ilimitada. Es
el caso espacial de los arcos, recurrentes en el paisaje de
375

Extravío y cuya condición liminar los aproxima a esos lugares
de tránsito -ventanas, puertas- que han poblado los versos de
Simón. Así una ventana abierta en grueso muro podría deparar
un jardín; una puerta cerrada instaurar de nuevo el antiguo
problema; un arco dividir el mundo en dos, insistir y callar. La
mirada contemplativa característica del sujeto simoniano se
pone ampliamente de manifiesto en uno de los poemas más
emblemáticos de este libro: “Arco romano”. Esta mirada que va
adentro y afuera, rompiendo los moldes rígidos del (espacio del)
texto, permite que el poema cumpla su función ontológica,
según Cabanilles, puesto que se convierte en “experiencia del
ser y reflexión sobre el ser” (2000:30). Este arco, “testimonio de
un tiempo”, figura emblemática del misterio y de la belleza pasa
a ser uno de los símbolos de la insignificancia cósmica y de la
voluntad y el deseo de permanencia. El vacío luminoso que lo
conforma es límite, pero también es libertad; es ambivalente y
dúplice como la mirada antigua de Jano; abre y cierra yendo más
allá de las coordenadas lógicamente establecidas. Su hueco es
un hueco azul “que supera la ciencia de los dioses”. Así, en el
espacio liminar del desconcierto, se sitúa este “sujeto pasional”
(Abril, 1995), este sujeto del misterio que no concluye y que,
como el arco, permanece abierto al “hermetismo de la
interrogación que no se extingue”. La luz que atraviesa el arco o
que ilumina la noche atrae hasta nosotros las resonancias de los
versos de Ungaretti. Como en aquellos poemas lejanos de 1914,
aquí la inmensidad inunda todos los espacios. Sin embargo en
los recintos simonianos se escucha también el eco de la música,
aunque vibra más si cabe el silencio -su música preferida. Así
376

pues, música y/o silencio ponen los acordes a una vida
(escritura) que se construye armoniosamente mediante la
vibración de sus notas:
Esta música, ahora,
te certifica que la vida
fue siempre un poco menos
de lo que pudo,
pero que luego es mucho más
de lo que parecía.
[“Antiguo disco”, vv.13-18]
En las reflexiones de Simón en torno a la escritura de
Gil-Albert recogidas en la cita inicial de este apartado leíamos
que la “la vida es más”79. La misma idea la vemos reformulada
en este poema perteneciente, precisamente, a la sección “Al
correr del tiempo”, expresión acuñada por el mismo Simón para
agrupar algunos de los pensamientos del Breviarum vitae
gilalbertiano80. Así la vida: lo que es, lo que fue, un lugar vacío,
un extravío, un “duro lecho”, como leemos en “Despedida”,
acercándonos al mismo tiempo a los versos con los que se
clausuraba Pedregal y que remarcan de nuevo la consistencia
del universo simoniano. Pero las conexiones no se tejen
únicamente con los volúmenes anteriores, sino también con los
posteriores. Así en “Arrabal de un puerto” el sujeto afirma que
“es lo mismo de siempre / pero más lejos”, adelantando la idea
79 Vid. pág. 365.
80 Vid. pág. 237.
377

de “Hoy”, uno de los poemas más breves y esenciales de El
jardín. De la misma manera, la esencialidad del poema “Casa
vacía” retoma el espacio fundamental de la casa, de los espacios
interiores que poblarán ampliamente los versos de Templo sin
dioses porque, como dejó escrito Juan Ramón: “nuestras casas
saben bien lo que somos” (1986:141).
378

III.7.- TEMPLO SIN DIOSES (1996)
Las elegías iniciales con las que se abre la penúltima
entrega de Simón son uno de los aspectos que conectan
formalmente este libro al anterior. Extravío también se iniciaba
con tres extensos cantos elegíacos en lo cuales se celebraba, por
encima de todo, la vida: la inconsciencia de la carne, el instante
y el arco, el mundo real de los sueños, la fuga del tiempo, la
obviedad de lo incomprensible, el horizonte y la fiebre, el
enfoque lejano y distinto, el paso que se interna hacia dentro, la
sombra que ahínca el misterio, la respiración acompasada, la
cumbre. Todos estos motivos recorren nuevamente los poemas
de Templos sin dioses, de modo que la reiteración temática y
formal sigue siendo uno de los pilares constructivos
fundamentales del universo simoniano. La elegía primera se
enlaza también con Extravío a través de la reaparición de un
motivo muy concreto: la rememoración del tiempo imposible
que se hunde en los límites inexistentes de una fotografía. Así el
“misterio inaccesible” que se planteaba en “Una experiencia
extraña” o en “Lavanderas de Villena” vuelve para mostrar la
inutilidad de todo intento por “encerrar la vida” y por “poner
linde al tiempo”. Ni el marco de la fotografía ni las paredes de
una casa pueden ser muros de contención de una vida que se
derrama, que inunda con su fuerza inconsciente estancias vacías,
que colma de ecos el estruendo musical del silencio; de una vida
que es, en definitiva, incontrolada porque “nunca logrará
detenerse”.
379

La escritura de los poemarios anteriores ha puesto de
manifiesto la importancia del motivo cuerpo-casa dentro del
universo lírico de Simón. Esta representación se amplía
ulteriormente en el presente poemario al convertirlo en símbolo
de una espiritualidad más íntima y profunda, concentrada en un
recinto sagrado, el templo. La sacralización de los espacios es
una constante en la poética de Simón y afecta, por igual, a toda
la topología -entendida en sentido etimológico- que podamos
encontrar en sus versos. Desvanes, habitaciones vacías, jardines,
casas deshabitadas, casas de pueblo o de ciudad, playas, campos
o montes son espacios abiertos -y cerrados- al misterio, a lo
sagrado, es decir, a “lo absoluto del silencio, la inmensidad de
los espacios del silencio” (Bachelard, 2000:75). El silencio, ese
“estruendo musical” -como es definido en la “Elegía II”- que
desata su melodía en la oscuridad de los templos, trae los ecos
de la poesía mística española, especialmente del “Cántico
espiritual” de san Juan y de su “música callada”, de su “soledad
sonora”. Las referencias a san Juan se mantienen en poemas
posteriores y, de forma muy explícita, se manifestarán también
en El jardín. Así el silencio abisma y colma todos los espacios,
todos los recintos sagrados abandonados por los dioses porque,
aunque sea la “frontera” -como también se afirma en la “Elegía
II”-, limita y libera al sujeto que en ellos se (con)forma. Así la
cita de Bachelard acerca de un texto de Henri Bosco podría
haber pasado por uno de los fragmentos de prosa simoniana:
Nada sugiere, como el silencio, el sentimiento de los
espacios ilimitados. Yo entraba en esos espacios. Los ruidos
380

colorean la extensión y le dan una especie de cuerpo sonoro.
Su ausencia la deja toda pura y es la sensación de lo vasto,
de lo profundo, de lo ilimitado, que se apodera de nosotros
en el silencio (2000:75).
El universo de la “intimidad” recreado en las dos
primeras elegías sugiere la presencia de un silencio ligado al
mutismo del desconocimiento porque, retomando algunos versos
de esta entrega, “nadie orienta el mecanismo / del suceder
vertiginoso” y “todo es afán sin rumbo”. En este extravío donde
el sujeto se pierde voluntariamente por un camino “de revueltas
y silencios” la idea del sueño de la vida -planteada de forma
reiterada en Extravío- lo asalta, una vez más, evidenciando el
“engaño” del mundo y proclamando su única verdad, la de las
apariencias -como afirma en el poema titulado “Conocimiento”:
¿Qué ha sido sino un sueño
mi vida,
cuando camino a paso lento?
[“Elegía”, I, vv.55-57]
que nadie orienta el mecanismo
del suceder vertiginoso
ni responde del sueño alucinante
[“Elegía”, I, vv.69-71]
381
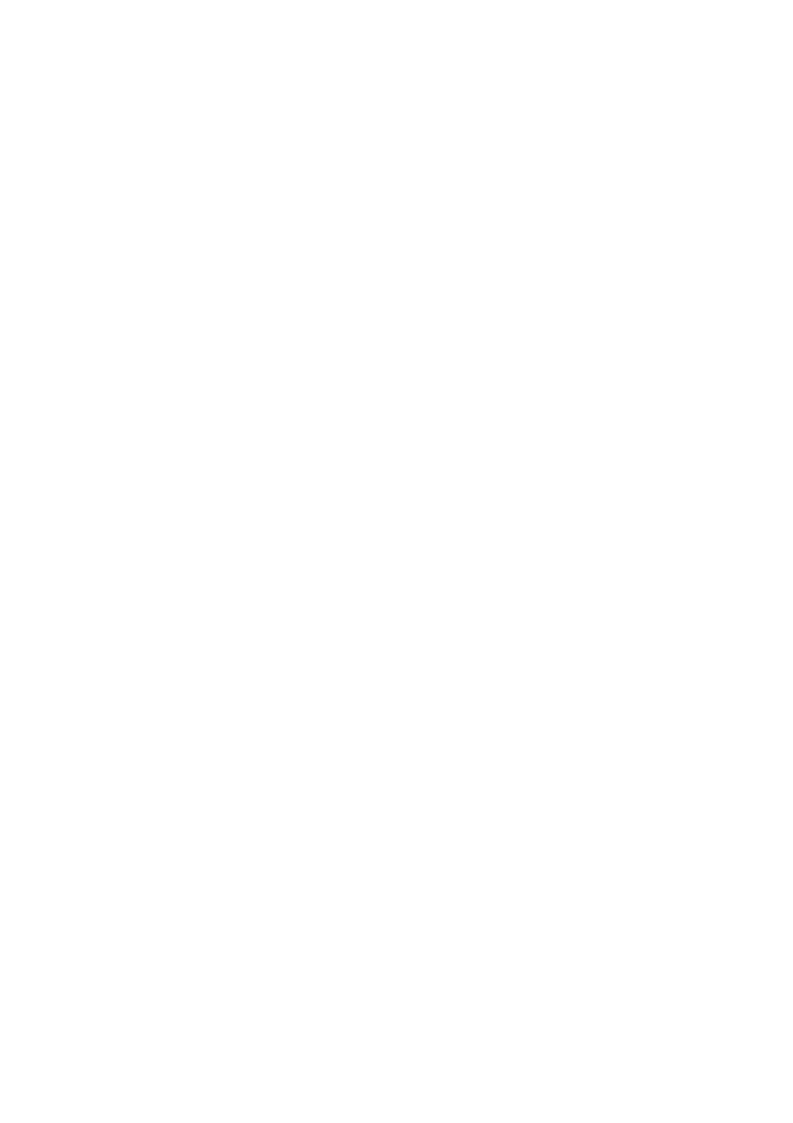
sigue rodando el hombre,
que vive la tangible pesadilla
del engaño perenne.
[“Elegía”, II, vv.8-10]
Esta aproximación a la vida entendida como engaño o
como sueño asombroso -que remite al gesto tan simoniano del
estupor- no erradica de sus versos el deseo de vivir el ensueño
permanente, de experimentar la “integración suma” -según
matiza en el v.42 de la “Elegía I”. La voluntad integradora de
todo y nada manifestada en el primer poema de Templo sin
dioses va a marcar la escritura de estos poemas y se va a
mantener como un punto de referencia fijo. Tanto es así que no
podemos olvidar la proposición de intenciones que aparece en el
primer poema cuando el protagonista desea “en lo profundo / un
sueño refinado, / clarividente” y cómo este deseo se enlaza
magistralmente con el breve poema final “Vivir también mi
sueño”, donde la inmersión del sueño individual en el sueño del
mundo no es más que la constatación de la totalidad del mundo,
de la continuidad de los sueños y de la escritura. En este
universo donde la única frontera es el silencio resuena, como en
toda la obra anterior, el eco del misterio, de un “enigma no
resuelto” que empuja al sujeto a adentrarse en la oscuridad de
los templos, a buscar más adentro, alentando el deseo de
búsqueda, interiorización y ensimismamiento que se intuía ya en
sus versos más tempranos como motor privilegiado de su
acuidad perceptiva. El sentido odológico de la escritura
simoniana, que ahora se concentra en los espacios interiores -sin
382

perder por ello su conexión con lo exterior-, insiste también en
la percepción del arcano mediante la repetición isotópica de “un
no se sabe qué” que, distribuida a lo largo de diversos poemas
del libro, apuntala la incertidumbre del sujeto simoniano
acercándolo a la inefabilidad de la tradición mística que, de
nuevo, exhala el perfume de Juan de Yepes y de su “Cántico
espiritual”:
Pero existe la carne. En ella palpo
las verdades que cuentan:
profundos incentivos del perfume,
honda convocatoria
de la oscuridad primitiva
que no se sabe qué pretende.
[“Elegía”, II, vv.34-39]
Hay un temblor profundo,
sensual, trascendente, doloroso,
sutil y refinado,
que no se sabe a qué se debe.
[“Qué tiene este silencio”, vv.9-12]
Y de nuevo la carne, la verdad de la “carne existiendo”
anunciada en las páginas de Siciliana81, o la verdad de “la carne
abierta a todo” que se retoma años después en la prosa de En
nombre de nada82. La presencia de la carne es otro de los
motivos que vertebran toda su escritura, convirtiéndose en signo
81 Vid. pág. 226.
82 Vid. pág. 260.
383
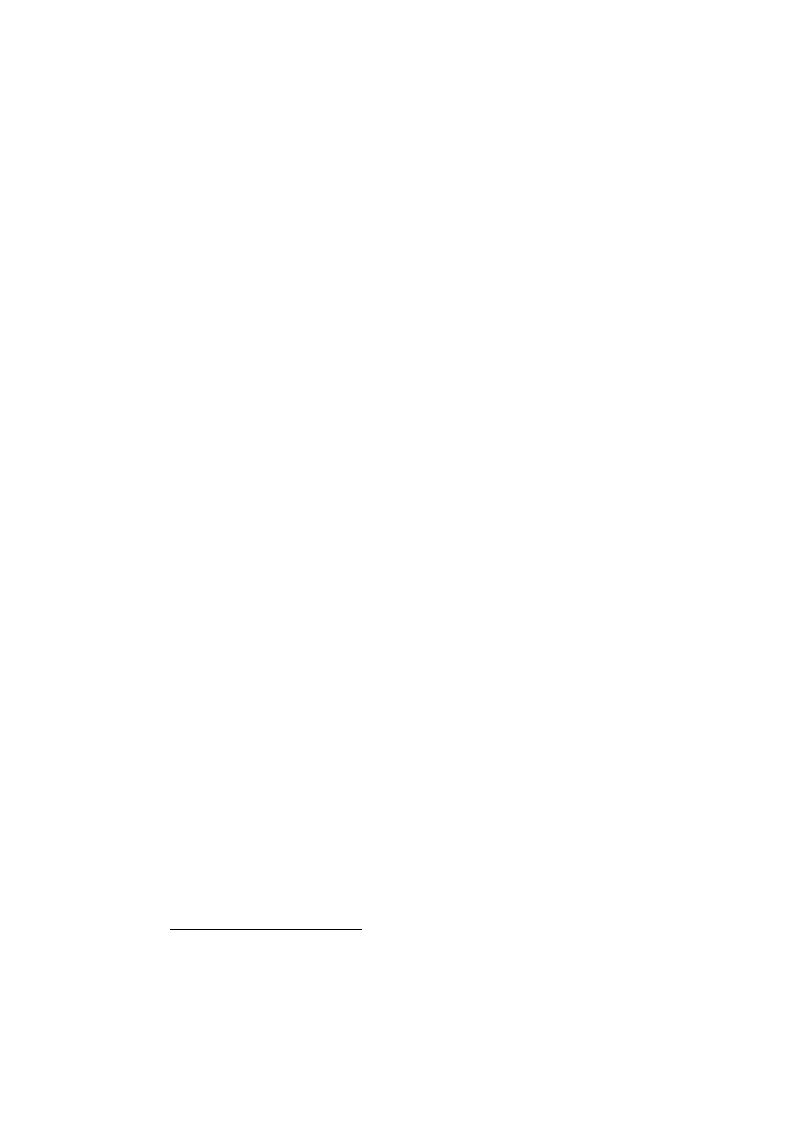
inequívoco de un deseo, de una voluntad constante de comunión
con el mundo; en símbolo de esa “oración permanente” con la
que identifica su vida en el último de sus diarios. Así pues, la
carne temblorosa se alza como un templo vacío abierto a todo lo
que de “profundo, sensual, trascendente, doloroso, sutil y
refinado” tiene la existencia. Si bien los últimos poemarios se
caracterizan por una expresión más condensada, el mecanismo
de amplificación empleado en este caso recuerda a las extensas
series de adjetivos de los primeros poemarios -otra evidencia
más de la compacidad de su estilo. Sin embargo, la presencia de
la reiteración no afecta sólo a la estructura adjetival, sino que
como mecanismo de cohesión textual se aplica también al
motivo de la duda trascendente -sobre la que se ironizó en
Precisión de una sombra83. El caso más emblemático es el del
poema titulado “Algo”, donde la repetición anafórica de la
locución adverbial “tal vez” introduce la presencia de ese “algo”
desconocido y que lingüísticamente se va a reforzar a lo largo
del poemario mediante el recurso al artículo “lo” y a los
pronombres demostrativos con valor neutro:
Tal vez haya en la cumbre,
o en el abismo, algo,
pero inimaginable.
Tal vez la fiebre que persiste
esté orientada a algo.
Pero algo que no es nada, que no es nadie.
[“Algo”]
83 Vid. pág. 337.
384

La presencia de ese “algo” es común a la cumbre y al
abismo, es decir, a los dos puntos extremos que se identifican
como reflejos perfectos dentro de su poética de la verticalidad.
Por lo tanto, es otro de los motivos que refuerza la cosmovisión
simoniana. Esta opción estilística intensifica desde el punto de
vista semántico la presencia de lo innombrable, de lo indecible,
de la paradoja del lenguaje mismo. De este modo, lo
inexpresable -pero no por ello no percibido- va a ocupar un
lugar destacado en la última producción simoniana -aunque será
El jardín, como veremos posteriormente, el caso más destacado.
La profundización en ese “algo”, por ejemplo en el poema “En
el azar remoto”, marca la transición entre el tercer y el cuarto
apartado del libro conectándolos temática y formalmente:
¿Es que hay algo más hondo que la vida?
Más hondo que la vida, sí, más hondo.
[“En el azar remoto”, vv.5-6]
Sí, ¿qué palabras
te despiertan en medio de la noche […]
amor, justicia, afirmación suprema…
tal vez algo más alto?
[“En la madrugada”]
Una vez más la formulación similar, en este caso lograda
mediante oraciones interrogativas y adverbios afirmativos,
refuerza la conexión inevitable entre lo hondo y lo alto, entre la
385

cumbre y el abismo; remite, en suma, a la realidad enigmática
del mundo y de la conciencia que él se instaura. El camino de lo
incierto practicado desde su escritura más temprana se va
adentrando en un espacio donde el silencio y lo vivido -o lo por
vivir- perfilan las densidades de un mundo cada vez más
esencial. La integración de la muerte y la vida esbozada en “El
reloj de pie”; de la afirmación y la negación subsumidas a su vez
en la contemplación que lo sabe todo, que no es nada, como se
plantea en “Conocimiento”; del silencio y de la música en ese
canto solitario que es el enigma eterno de la vida, según los
versos de “La voz distante”; todas ellas son “integraciones
sumas” que evidencian el fluir de la existencia en el que se
encuentra sumergido el yo lírico -recordando así la antigua
doctrina de Heráclito. Pero esta fluencia, que ciertamente
podríamos calificar de infinita, está sesgada por la mirada de un
sujeto que, en primer lugar, contempla; que en segundo lugar,
sabe que contempla. Esta realidad singular lo convierte en
“animal antiguo y extraño”, en el más extraño precisamente por
ser “el único consciente”. Y de nuevo la conciencia de la
conciencia que instaura el problema de la existencia y que
evidencia su carácter efímero. La sabiduría y la práctica de lo
efímero son algunas de las claves fundamentales que otorgan
sentido y límite a la existencia “mortal de necesidad”, según
Gabilondo (2004), puesto que de la aceptación de estas brota el
efecto de lo denso. La densidad vital es la que el sujeto
simoniano ha evidenciado a lo largo de toda su trayectoria
poética, de ahí que la continuidad de la respiración como motivo
que apunta la aparición del hombre en escena, es decir, de su ser
386
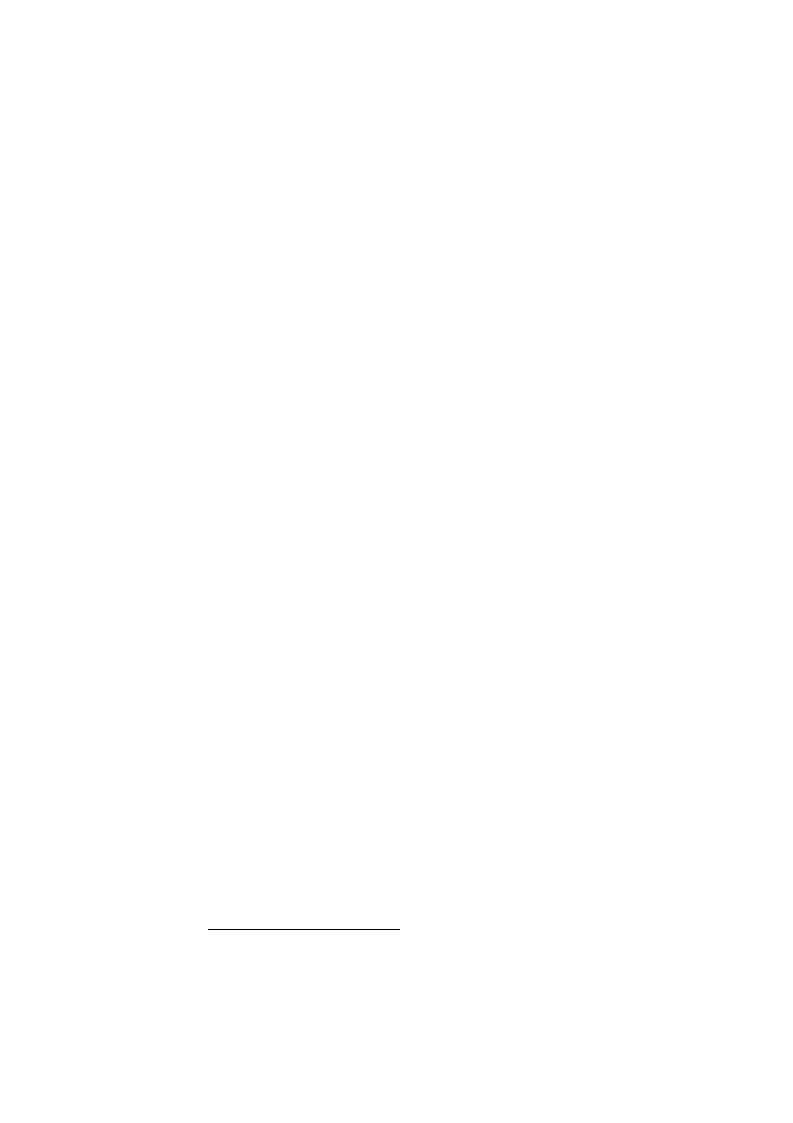
y, en consecuencia, de su consciencia, también se tematice en
Templo sin dioses, aunque ya había sido tratado ampliamente en
Precisión de una sombra o en Extravío -hecho que además
contribuye a reforzar la compacidad ya señalada. Algunos de sus
ejemplos más significativos son estos dos breves poemas en los
que también se percibe el recurso a los mecanismos isotópicos,
al paralelismo y al polisíndeton, figuras habituales en la retórica
de Simón:
Tú sí que eres problema,
tú, que vienes aquí como una sombra,
te acercas a la mesa
y permaneces quieto, respirando.
[“Problema”]
Qué luz hay esta tarde,
qué luz. Y qué silencio,
qué claridad tranquila.
Y quien entra en la alcoba qué despacio,
qué suave se desplaza
y qué inmóvil se queda respirando.
[“Qué luz hay en el cuarto”]
La insistencia en la poetización de un movimiento reflejo
tan esencial como la respiración señala la “gran
autoconciencia”84 que manifiesta el protagonista poemático,
además de ser un elemento de cohesión de toda su propuesta
84 Vid. pág. 374.
387

poética ligado a la presencia de la cotidianidad que, ya en
Pedregal, configura la mirada desde el paisaje y que en Estupor
final amplía al ámbito de la conciencia. De este modo, la
cotidianidad de la existencia es la que le confiere intensidad,
densidad y sentido cumplido a la vida consciente (Gabilondo,
2004); lo que en los poemas de Simón encontramos formulado
como el fervor, la fiebre o la cumbre de la vida. Esta reflexión
propiciada por la conciencia del saberse vida efímera era la que
llevaba a Séneca a preguntarse, al final de cada día, si había
vivido. Esta misma actitud interrogativa es la que profesa el
sujeto simoniano al considerar, como apuntaba en Extravío, que
la celebración de la vida es la vida misma y que ahora, en
Templo sin dioses, retoma nuevamente; aunque de forma más
desnuda si cabe porque, como enuncia en el verso último de
“Día nublado”, es “conciencia, más que nunca”. Las
composiciones del apartado final del libro exponen de forma
sistemática la idea de la vida vivida inconscientemente, “lejos,
desde siempre”. La perspectiva de la lejanía favorece el
distanciamiento con el que el sujeto de la enunciación aborda la
escritura, presentando desde los primeros poemarios a un
personaje desdoblado que ahonda en una vida otra, vida que no
es más que reflejo o espejismo pero que muestra la alteridad en
donde se construye su propia identidad. En este juego de
refracciones es necesario detener durante la eternidad de un
instante la mirada para contemplar en qué punto del espacio
infinito uno y otro se miran. La ambivalencia o duplicidad de la
perspectiva de la que ha hecho gala el sujeto lírico a lo largo de
toda su producción siguen orientando su poética:
388
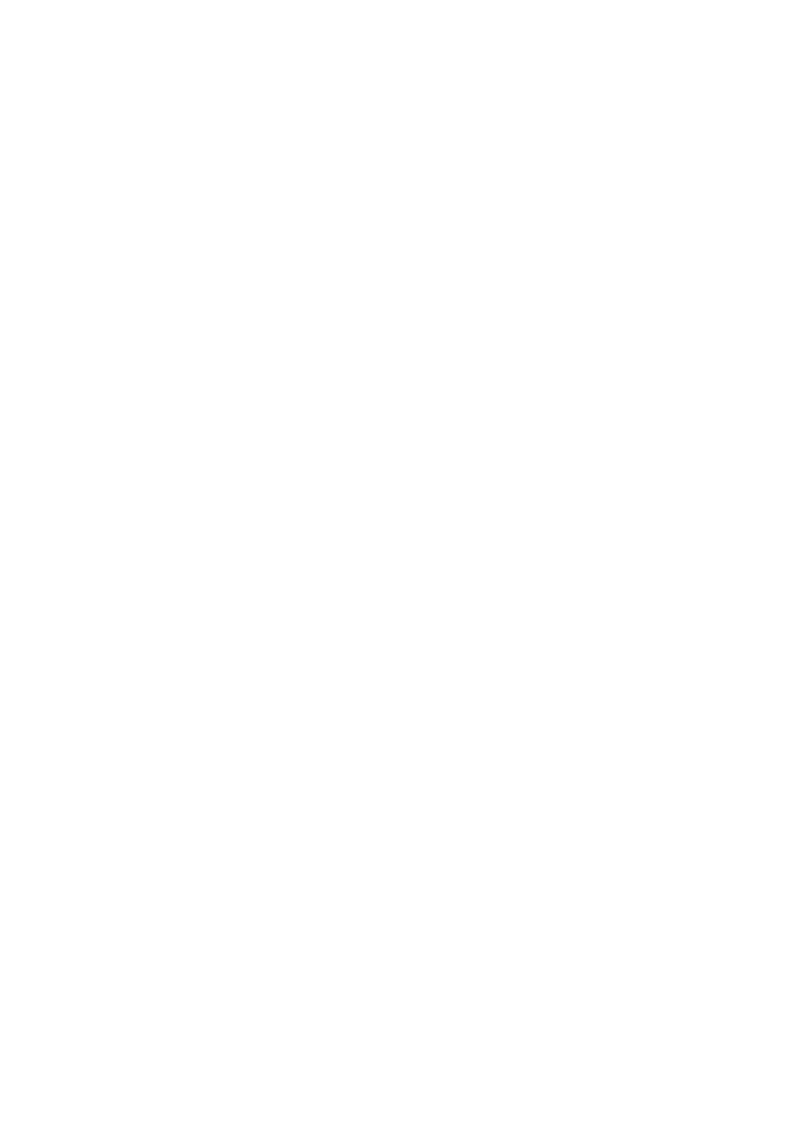
Ahora te recuerdo.
Y es hondo este recuerdo, aunque es inútil.
Tu vida aquella es lo que fuimos,
[“Adiós a quien fui, vv.1-3]
Lo que viviste era la belleza,
la pródiga belleza de los días.
[“Días hermosos”, vv.7-8]
El tono elegíaco que se desprende de estos versos
responde a una intencionada ruptura de la temporalidad. El uso
de un adverbio deíctico como “ahora” modaliza el discurso
desde el presente provocando un fuerte contraste con la
presencia de formas verbales de pasado, especialmente con las
formas del pretérito indefinido que agudizan la sensación de
fractura dentro del continuum temporal. Esta confrontación se
aborda de forma emblemática en el poema titulado “Ahora lo
has sabido”, una de las últimas composiciones del poemario
donde el saberse “capital biológico” -como se definía en
Extravío- implica la aparición de una conciencia clara y lúcida
de lo efímero y, en consecuencia, del paso inevitable del tiempo
de la vida:
Ahora lo has sabido,
cuando el tiempo se cumple:
lo que viviste no fue un juego,
389

la intrascendencia de los días.
Lo que viviste fue… la vida.
Era la vida y no te dabas cuenta.
Ahora lo comprendes.
Ahora, cada día
que pasó, bien lo sabes, ya no torna,
y lo que fue ya vale diferente.
Pero ya es tarde.
Sin embargo, como ya manifestamos, el tono pesimista
de estos versos debe mirarse desde la perspectiva de un
vitalismo incansable que impregna toda su escritura y que
permite ese “diálogo cercano” de sus textos con los de Gil-
Albert (Falcó, 2006a). Así el último verso del poema “Días
hermosos” evidencia la dirección propuesta de la mirada, de la
conciencia y la escritura de un poeta que, en esencia, se
proclama hímnico al considerar, mediante ese oxímoron ya
habitual en su retórica, que “todas tus elegías fueron himnos”. El
deseo celebrativo que impregna toda la escritura de Simón le
imprime una pátina de canto abierto al misterio que se
manifiesta en continuas ocasiones pero que, sin embrago, se
refleja excepcionalmente en el poema “Algo secreto”, dedicado
a Chopin, donde confluyen distintos escenarios asociados a una
red simbólica (Cabanilles, 2000) y donde se pone de manifiesto
la compacidad del universo simoniano al estar estos versos tan
próximos a los que aparecían en la “Elegía II” de Extravío. La
similitud es síntoma del sólido tejido sobre el que se fundamenta
el texto-mundo de Simón:
390

Acaso una ventana
abierta en grueso muro
te depare un jardín,
en el hondo silencio de la tarde.
[“Elegía II”, III, vv.38-41]
Hay en tu vida algo secreto;
es una noche en una casa,
los balcones abiertos al jardín.
[“Algo secreto”, vv.1-3]
Se trate de “la ventana” de Extravío o “el balcón” de
Templos sin dioses en ambos casos nos hallamos ante espacios
liminares; ante puntos de confluencia que abren y cierran, que
integran la vida y la muerte, que interrelacionan los espacios
interiores con los exteriores. Entre la casa y el jardín el sujeto se
sitúa en ese espacio liminar que divide el mundo en dos, como el
arco, que lo limita y libera en este caso mediante una “melodía
muy antigua / tan antigua que no ha enmudecido”. La música, la
más excelsa de todas las artes -según la doctrina de
Schopenhauer- permite la integración del sujeto en la totalidad
de un mundo que siempre fluye, que siempre suena; y la
asociación del sujeto -de la palabra poética- con un pájaro cantor
remite a otra de las constantes de la tradición lírica española,
especialmente en los versos de San Juan de la Cruz. De este
modo el “canto solitario” bajo la luz lunar recuerda los acordes
de una melodía eterna donde resulta imposible aislar la vida de
391

la muerte y donde, como apunta Cabanilles, “el protagonista
poemático, situado ya en ese balcón que da al jardín, deja
constancia de la vida en el arte, representado por la “terrible
belleza de las notas de un piano” (2000:34). Así encontraremos
al protagonista de estos versos en el siguiente y último
poemario: asomado al jardín.
392

III.8.- EL JARDÍN (1997)
“La imagen del jardín como configuración del último
deseo inextinguible: ser. Apaciblemente. Silenciosamente”. Con
estas palabras el mismo Simón definía, en 1983, dentro de la
sección “Actitudes y formas”, la reaparición de la imagen del
jardín en la obra de Gil-Albert. Sus palabras, una vez más, son
clarividentes. Así, después de un largo caminar acompañado por
el continuo detenerse de la sombra y de la respiración en los
sugerentes espacios vacíos, asistimos a un íntimo proceso de
recogimiento y condensación que se explicita en la simbología
del jardín; de un jardín, el simoniano, ambivalente por
definición, como toda su obra. En sus diarios encontramos
numerosas referencias a este jardín de la vida y de la muerte,
pero quizá sea uno de los fragmentos de Perros ahorcados
donde la expresión sintética amalgama de forma densa la
vertiente elegíaca con la futura, aunando el tiempo clausurado,
agotado de la existencia con el tiempo y el espacio de la vida
ulterior:
Nadie es el que no ha ambicionado un currículo, ni social
ni profesional; es quien ha vivido la vida profunda, que no
es posible si no se camina en silencio, en secreto y al
margen, pero en la cumbre. Ser nadie es acudir a la cita del
aire que acaricia los cuerpos, el tuyo y el de quien te
vivifica. Ser nadie es abrir la puerta de la casa silenciosa y
antigua, que tiene un huerto interior en el que amarillean al
sol los frutales; del huerto reservado y antiguo; del jardín
cerrado y eterno (1997a:46).
393

Como indica Cabanilles (2000), este fragmento se
caracteriza por no presentar ninguna transición entre el huerto de
la infancia y el jardín de la muerte, confiriendo un carácter
particular a la perspectiva simoniana dentro de una tradición, la
del locus amoenus, tan fértil en nuestra tradición literaria. El
jardín ha sido el espacio aislado, cerrado y recluido, privilegiado
para “gozar al amor o para lograr el ideal de vida
contemplativa”. Y precisamente esta exaltación del placer de la
contemplación es la que se había promulgado, casi como un
credo, en los versos del “Autorretrato” publicado un año antes
de la aparición de El jardín, donde la constatación del placer
consciente, del “saber que vivo”, aparece ligado
irremediablemente a aquellos paseos durante las horas solitarias,
soleadas y silenciosas de la tarde; de aquellas tardes lejanas de
los años cincuenta cuando rozaba con las manos los “muros
leprosos” del abandonado jardín botánico, lugar emblemático
para “la soledad, el lugar para el secreto” (Catalán, 2003:265).
Un secreto, el de los jardines, que no es otro que el de la vida,
que remite al misterio de la existencia y de la conciencia, punto
crucial de toda la lírica de Simón. La relación entre el misterio y
lo sagrado la apunta de forma interesante Defez al considerar
que:
Se trata de aquellos paisajes en que de una manera casi
azoriniana César Simón encuentra el misterio en la
desolación del secano, en el silencio de las casas viejas de
los puebles, en la lluvia que cae como un fenómeno antiguo,
en el narcótico enigma de su gato o en la alegría de los
perros abandonados que él mimo alimenta. Diríase que lo
394

misterioso del mundo está en la realidad a la vista, que es
como un brillo y, por ello, ni está oculto, ni cabe exiliarse
del mundo para encontrarlo. Dicho de otra manera: es
dentro del mundo, dentro de lo existente, incluyendo nuestra
propia conciencia, donde vive el misterio, al igual que es
desde dentro del lenguaje y del pensamiento como debemos
llegar a lo impensable, lo inimaginable y lo indecible
(2002:70-71).
Por tanto, más allá de las dificultades lingüísticas para
expresarlo, el misterio del problema de la existencia y la
necesidad de encontrar “algo” que le dé sentido se resuelven en
el cumplimiento mismo de la vida, como se ha celebrado
concreta y reiteradamente en las elegías, puesto que “más allá de
lo fácil, es decir, de lo que podemos pensar, imaginar y decir -
más allá de lo que existe- ya no hay nada más que decir, ni
pensar, ni imaginar” (Defez, 2002:71). Llegados a este punto, el
adelgazamiento de los textos a los que nos hemos referido
anteriormente es motivado; la extensión cada vez más amplia
del silencio es justificada. De este modo, el fervor con el que el
sujeto se sigue enfrentando a sus experiencias del mundo lo
aproxima a la reflexión pascaliana; ahora bien, mientras Pascal
admitía la presencia de un dios “que es la verdad” (1998:66),
Simón muestra una carne abierta al silencio, un sentido que se
dirige hacia la nada, o hacia todo:
[128] Llegado aquí, no me importa lo dicho, sólo mis
sentimientos salvo, no mis palabras. Estoy en el y estoy en
ello, quiero ir hacia alguna parte; quiero... deseo... rebasar
395

las explicaciones, llegar a algo. Me encuentro en mi templo
vacío, en mi casa vacía, en mi bosque vacío, en mi mundo
vacío -vacío, es decir, sin los dioses conocidos-, y voy
lentamente caminando. Suenan mis pasos, retumban en la
profundidad de las bóvedas, respiro lentamente. Mi carne
está abierta a todo... Si la oración es esto, mi vida ha sido
una oración permanente. Quiero que lo siga siendo
(1998:43-44).
Este fragmento emblemático de En nombre de nada pone
de manifiestos los vasos comunicantes que atraviesan la
escritura del diario y la de El jardín. Renunciar a las palabras
implica dignificar aún más si cabe las sensaciones, piedra
angular de toda su escritura. Esta tensión entre el silencio y la
palabra poética ya ha sido apuntada en otras ocasiones pero en el
caso del último poemario es quizá mayor. La posición del sujeto
lírico al respecto es evidente si tenemos en cuenta algunos
recursos lingüísticos que marcan de forma clara el discurso de la
última entrega de Simón. Ya ha sido mencionado el uso de
conceptos neutros junto a la presencia de demostrativos y
artículos. Este mecanismo se explotará de forma recurrente en
esta última obra, además de introducir numerosos infinitivos -
dado su carácter potencial- y oraciones de modalidad
interrogativa que, junto con los marcadores de duda -
básicamente adverbios y locuciones adverbiales-, dan lugar a la
generalización de un tono dubitativo. Tonalidad que, por otra
parte, le sirve para remarcar el camino de búsqueda y de
incertidumbre que sembró en los primeros poemarios y que es
uno de los signos más evidentes de su discurso. Todo ello sin
396

olvidar, obviamente, la presencia constante de figuras basadas
en la repetición que contribuyen a modular el ritmo de sus
composiciones y a reforzar los rasgos de su peculiar estilo
poético. Estas consideraciones retóricas entran en conflicto con
el deseo permanente de silencio, pero de un silencio sonoro
donde resuena “el canto obsesivo del grillo” y donde se apunta
una voluntad de trascendencia que ni se afirma ni se niega, sino
que se insinúa y se constata, una vez más, a golpes de vida:
Hay en sus últimos versos, los que pertenecen a su libro
El jardín, una clara voluntad de trascendencia, una ciega y
apasionada búsqueda de no sé sabe qué inimaginable
salvación que nunca termina de negarse o afirmarse, pero
cuya dolorosa necesidad asoma en el canto obsesivo del
grillo, en el vaivén de la mecedora en la que se aguarda cada
noche la luz desgarrada del alba, en el aroma del jazmín y
en la insondable lejanía de los helados astros. Quizá no
exista salvación definitiva, sugiere el poeta, pero cada
instante vivido plenamente tiene el aroma del presente
eterno, por eso amamos el mundo, por eso nos embarga una
honda melancolía ante la perspectiva de tener que
abandonarlo para siempre (Gallego, 2006b:14-15).
El jardín, ese canto nocturno y último de “un presente
que nos hiere” (Pascal, 1998: 52), se convierte en una de sus
publicaciones más cercanas a lo real, como demuestra la
inclusión del poema de signo claramente autobiográfico titulado
“Dos enfermos” y que ejerce de bisagra al estar colocado de
forma exacta en la parte central del volumen. La búsqueda del
397

silencio se transforma, desde un punto de vista lingüístico, en un
discurso progresivamente adelgazado y esencial que muestra el
camino de la desnudez retórica practicado por Simón de forma
cada vez más sistemática en sus ultimo libros. Si en Extravío o
Templo sin dioses era habitual la presencia de poemas
brevísimos combinados con otros muy extensos, El jardín se
caracteriza por la presencia generalizada de composiciones
breves -o muy breves- donde la excepción será la factura más
extensa. Esta singular brevedad de la escritura última de Simón
se relaciona de forma directa con la búsqueda de la esencialidad
y el abandono de lo excesivo, evidenciando las enseñanzas de la
filosofía oriental o de Séneca. La conciencia de la propia
vivencia que ha manifestado el sujeto a lo largo de todo el
discurso lírico ha sido otro de los elementos que le han
conferido compacidad a esta escritura y que han puesto de
manifiesto su ligazón con el pensamiento filosófico clásico,
además de evidenciar la recurrencia del “tema único”
simoniano. La percepción alucinada, abierta al enigma de la
existencia que se presenta en “Una noche en vela” trae de nuevo
a los versos simonianos el movimiento más esencial, la
respiración (Moreno, 2004):
ser quien piensa y respira
lo más antiguo, lo más cierto.
[“Textura veraz”, vv.10-11]
Ser que es un ser, ser que respira
[Canción I”, v.1]
398

La respiración, símbolo de vida, es la que remite a una
presencia, a un “bulto aterido”, y su ritmo, acompasado, evoca
también el movimiento suave de la vida que va y viene, como la
mecedora que se mece en la noche (de la vida) esperando que
llegue la luz del alba (del conocimiento) y que contribuye, con
su eterno movimiento rítmico, a reforzar la “poética de la
luminosidad” que inunda todos los poemarios de Simón. Así la
noche en vela se transforma en la metáfora de toda una vida, de
toda una existencia que vive y que ansía conocer en términos
absolutos. El sentimiento se agudiza en este último libro, pero la
ambivalencia característica de todo el discurso de Simón sigue
vigente, de modo que el sujeto se sitúa entre la constatación del
vacío de la propia conciencia que instaura la muerte y el deseo
de conocimiento total. En las grietas generadas por la tensión
entre fuerzas es donde se percibe más claramente la aparición de
lo irracional, de lo inexplicable. La dificultad de explicitación de
lo desconocido es tal que, en algunas ocasiones, asistimos a las
ampliaciones -“más allá del allá”- y contradicciones -“más allá
de la nada / llega a percibir algo”- del sujeto por matizar aquello
que presiente:
Un hombre, en un instante,
sintiéndose, palpándose,
más allá de la nada
llega a percibir algo.
[“Los meteoros”, vv.1-4]
399
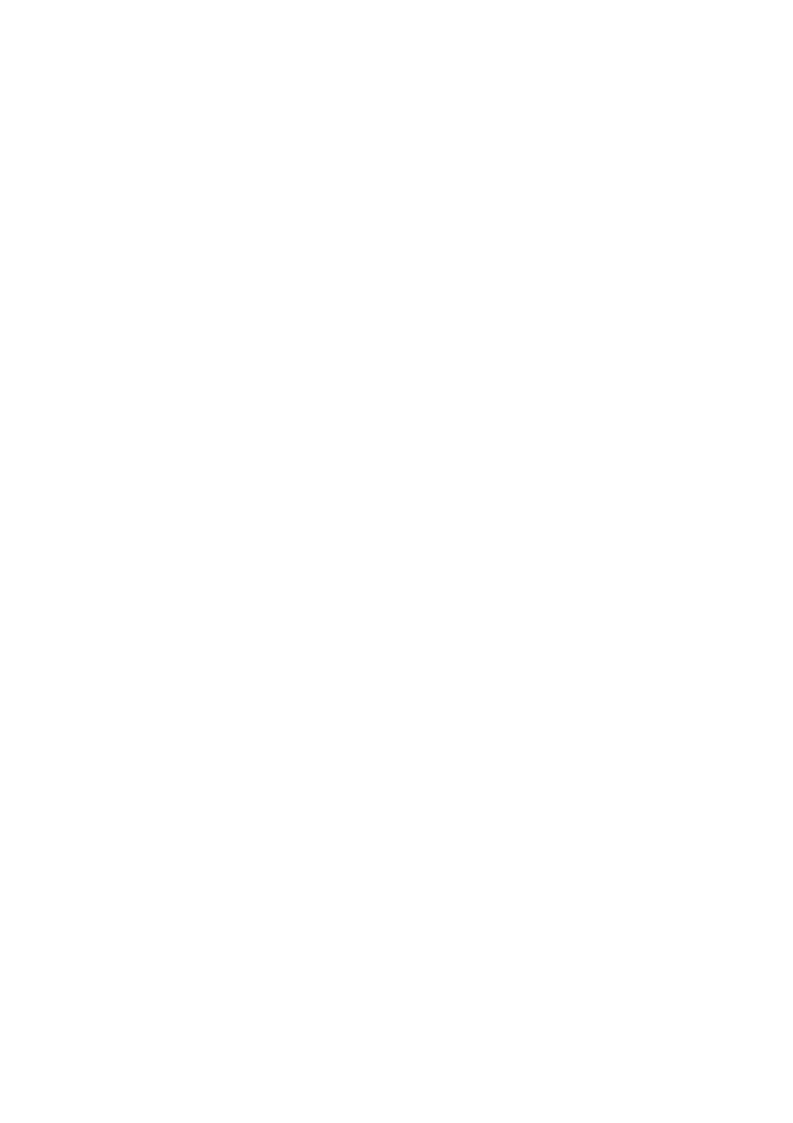
Más allá del allá ¿hay quizás fuego,
o energía tan pura que no es nada,
números solamente?
[“Lo inimaginable”, vv.1-3]
Las estructuras isotópicas que aparecen en estos
poemas se recuperan en otros textos donde la presencia del
paralelismo es mayor. Uno de los poemas más significativos al
respecto, teniendo en cuenta la brevedad habitual de las líricas
de El jardín, es “Lo inimaginable”. En esta composición,
además, se retoma la presencia de los términos neutros -“lo,
ello”- y se reitera la definición negativa -“lo que no”- del
misterio:
Y sin moverse de este cuarto
ello está ahí,
ello, lo que no es,
lo que no existe,
lo que no es todo,
lo que no es nada;
lo que irradia en silencio
cuando enmudecen todas las canciones.
[“Lo inimaginable”, vv.11-18]
Este procedimiento explicativo, aunque sea mediante
un mecanismo negativo, muestra el fructífero desencanto de un
protagonista que sabe que “al fondo del silencio” sigue habiendo
un misterio oculto. Los versos de “El final” son muestra de la
400

“ignorancia sabia” de la que habló Pascal y que el sujeto
simoniano presenta cada vez más concluyente:
Aquí termina el conocer,
motor estropeado
en el esfuerzo por articularse.
No, no, no es eso;
al fondo del silencio,
ese zumbido fascinante
es más verdad que la verdad.
[“El final”, vv.5-11]
Pero el impulso por explicar lo que de inexplicable hay
en la existencia acabará subsumido en el misterio de la vida, es
decir, en la vida misma, quedando sólo una “ignorancia que a
todo se refiere”. Sin embargo, la ignorancia es el motor del
conocimiento, de ahí la recurrencia de la búsqueda en la lírica de
Simón, preocupación que no podía faltar en su última entrega y
que remarca el tono elegíaco-celebrativo de su poética:
se busca lo que era,
el enigma en los pasos,
el enigma en el sol de las paredes,
el enigma en la sombra de las cañas.
[“Cuerpo imantado”, vv.4-7]
Aunque “es más lo que se busca”, es algo que se oculta,
algo que no se sabe lo que es “que se hurta a la comprensión
401

lógica y a la formulación verbal, pero que vive arraigado en lo
más recóndito de nuestra carne como necesidad y como anhelo
vehemente” (Gallego, 2006b:15). Ante esta situación el sujeto
lírico se coloca de frente a “lo hermético” intentando atisbar una
realidad que tal vez sólo el grillo conoce, como se insinúa en el
poema “Este manto de estrellas”. El (des)conocimiento del
mundo y de la vida planteados por el protagonista poemático
desde un punto de vista cósmico se ven, en cambio, abocados a
la constatación de lo esencial: el gesto detenido, el denso
silencio, el cuerpo leve, la sombra detenida o, simplemente, los
latidos, la respiración de un bulto. En este sentido destaca el
poema “Los pasos últimos” donde se manifiesta la centralidad
del jardín, es decir, la fortaleza de un deseo “todavía” presente -
como evidencia la presencia del adverbio- de ser vida, una vida
silenciosa y apacible, el empeño de un cuerpo que “todavía”
busca y que no se ha rendido ante la dificultad que entraña el
misterio de su existencia consciente y, sobre todo, de unos pasos
que, desde Pedregal, resuenan en la tierra:
Jardín, centro del mundo,
tierra sin nadie,
por tus paseos anda
un cuerpo todavía
buscando no se sabe qué objetivo,
mas sintiendo en las venas el rumor generoso
y silencioso
de la sangre.
402

La ambivalencia del pensamiento simoniano se
radicaliza aún más, si es posible, llevando al límite las
posibilidades del lenguaje como elemento conformador del
mundo. En el jardín de estos versos resuena el Jardín de
invierno de Neruda, también vacío y sin nadie, con “sólo el
invierno verde y negro”; o la ansiada búsqueda de un “no se
sabe qué”, de esa “llama de amor viva” que se anhela encontrar
en “personal y retirado mundo”, tal y como se apunta en uno de
los poemas finales del libro -“Jazmines en la siesta”- recordando
a los grandes místicos españoles San Juan de la Cruz y Fray
Luis de León. La presencia de San Juan sigue manifestándose en
otros poemas donde aparece de nuevo la imagen del pájaro y, en
este caso, también como en Templo sin dioses, aparece el
símbolo de la rosa, sueño de eternidad, en breves poemas como
“Quarks”, donde hallamos “una rosa que no existe”, o “Lo
postrero”, donde se insiste en la invisibilidad -“el edén de las
rosas / que no se ven”. Así, la negación del sueño de eternidad
conduce de forma inevitable a reforzar lo efímero, es decir, la
vida mortal y, en consecuencia, a vivirla con mayor intensidad y
densidad, a aceptar que sus límites son los que le dan y
confieren sentido último (Gabilondo, 2004). La aceptación del
“abismo celestial” o de la “nada definitiva” del penúltimo
poema de El jardín marca el contrapunto con el primer
poemario de Simón: donde en Pedregal el sujeto lírico
identificaba la vida con un “duro lecho”, ahora hallamos un
“cálido lecho”. La dualidad característica de su escritura se
manifiesta con rotundidad en estos últimos versos y, sobre todo,
en el poema final del libro, “Sancta sanctorum”, donde se
403
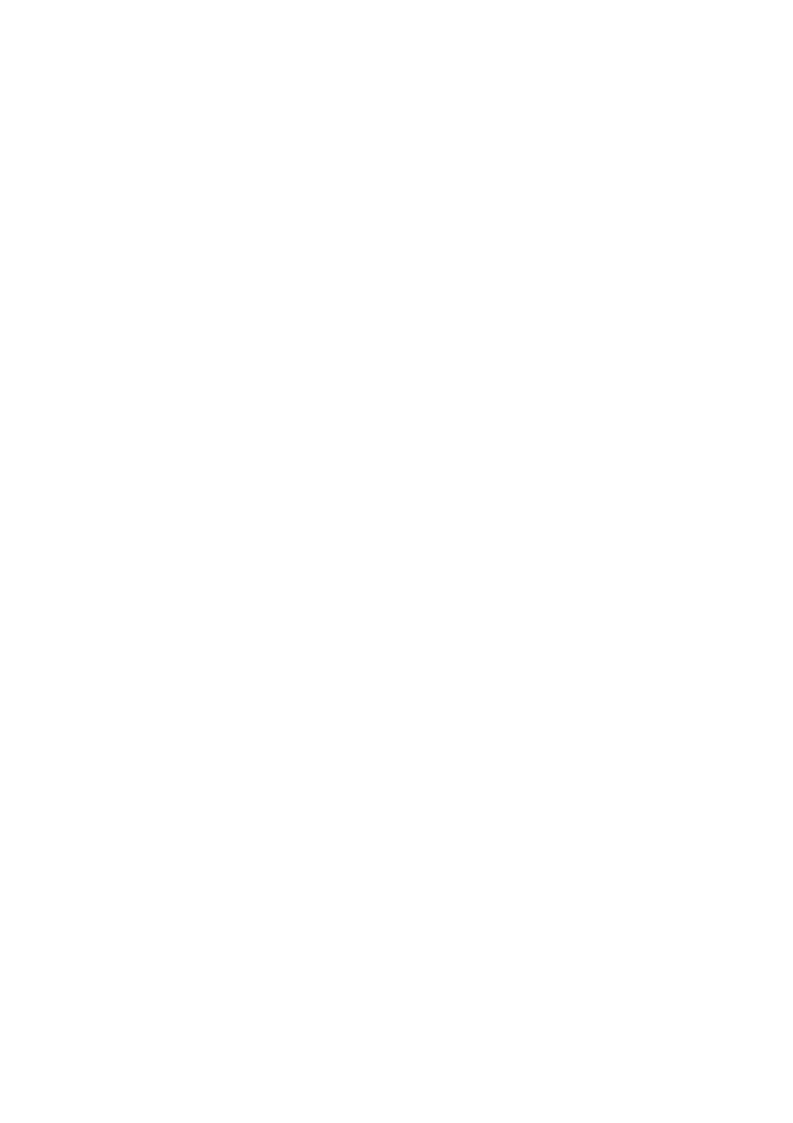
resuelven todas las dudas y donde convergen las contradicciones
planteadas a lo largo de cada uno de los poemarios: las casas
vacías, el silencio humilde, el fervor oculto y la respiración son
el paisaje simbólico de un sujeto que se sabe conciencia y
misterio porque todo es suyo y él es el único “enigma que se
instaura”:
¿Qué hay en el fondo de las casas,
de las casas sin nadie?
¿Hay un silencio humilde?
¿hay un éxtasis delicado?
¿hay un fervor oculto que no grita?
¿y qué respiración hay que se escucha?
¿Es también sacra la respiración?
-Pero si es todo tuyo, visitante,
y tú el enigma que se instaura.
404

CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES
405

406

Recordando las palabras de Gil de Biedma sobre los
poemas de Baudelaire, podemos considerar después de lo
expuesto en los capítulos anteriores que a la poesía de Simón “le
sienta bien la monotonía”, entendida -claro está- en sentido
etimológico. La construcción de un universo textual sólido se
aleja de la sistematicidad para reforzar la unicidad de su obra,
contribuyendo a esta dinámica la estrategia de la
retroalimentación discursiva cuyo objetivo primordial es dar
unidad y estabilidad al discurso poético. El universo simoniano,
como se ha evidenciado a lo largo del recorrido por toda su obra,
gira en torno a dos ámbitos fundamentales: en primer lugar, el
paisaje, caracterizado por su interiorización y proyección
constantes; en segundo lugar, la extrañeza ante la realidad de la
conciencia. Ambos aspectos son conformadores de la realidad
individual y, al mismo tiempo, son reflejo de la vida en la que se
inserta la experiencia vital del sujeto poético. De ahí también el
recurso continuado a las estrategias de distanciamiento y
desdoblamiento para crear un efecto de extrañamiento en el
lector, ahondando al mismo tiempo en la perspectiva irónica de
la escritura, separando y fundiendo los espacios, las perspectivas
exteriores e interiores.
El tono que caracteriza toda su escritura es el del
asombro, el del estupor ante la belleza inconmensurable e
ininteligible que se transforma en admiración constante. De ahí
que la temporalidad simoniana no se vuelque en el pasado, sino
que abunde siempre en la potencialidad del presente dentro de
un tiempo mítico en el que el sujeto reitera sus acciones de
observación y goce de la existencia. Esta visión se percibe a
407

través del tono reflexivo y meditativo de sus poemas que, en
ciertas ocasiones, presentan un halo pesimista pero que en
realidad, como él mismo dice en uno de sus versos, siempre
“fueron himnos”. Su percepción honda, alucinada y dichosa de
la existencia acrecienta el tono celebrativo de una escritura que
se sabe temporalidad, concreción, cotidianidad y testimonio
constante de una vida dedicada a la “constatación extensa” y
contenida de los instantes más fugitivos, más inaprensibles y
bellos, más crueles e irremediables. Así pues, el tono celebrativo
de la realidad vivida y la temporalidad asumida sin carácter
angustioso marcarán la trayectoria de una escritura atónita ante
la representación vital a la que inevitablemente asiste.
Su recorrido a lo largo de la vida y de la poesía ha sido
un incesante caminar profundamente marcado por la presencia
de un individuo pegado a la tierra, de un hombre sumergido en
el paisaje más cercano decorado con luces, sombras, soles,
mares, nubes, playas, cañas, tapias, casas encaladas,
habitaciones desiertas, jardines, muros, templos, cuerpos,
estrellas, grillos, trenes, estaciones, bultos, voces, músicas,
silencios, pasos o vientos. Inmerso también en la profundidad
silente de su carne y cobijado por una conciencia monstruosa.
Tal interiorización de las sensaciones está hondamente
vinculada a la posición privilegiada de la conciencia, puesto que
ella es la que permite saber y, lo más importante, saberse. La
reflexividad aplicada tanto a ámbitos sensibles como
intelectuales será otra de las constantes de la escritura simoniana
porque la percepción de las propias sensaciones es fuente
continua e inagotable de vida, de conciencia, de misterio. De
408

este modo, respirar, contemplarse, sentirse, verse, vivir, tocar,
caminar, pasear, pararse pero, sobre todo, ser contribuyen a
desarrollar el aspecto enigmático y arcano de la existencia, otro
de los elementos fundamentales de su escritura. En este sentido
hemos de tener en cuenta que la presencia del misterio es un
elemento que evoluciona con el paso de la escritura simoniana y
lo que en un primer momento era constatación de lo inexplicable
e inefable, se convierte en los últimos poemarios en constatación
de lo sagrado. Ahora bien, esta tendencia a la sacralización de la
última lírica simoniana hay que tener en cuenta que siempre ha
estado presente en su obra, aunque no fuese enunciado de esta
manera, y que se plantea desde la perspectiva de “un místico que
no cree”-como él mismo se definió. De ahí que sea más
interesante describir esta evolución en términos de hermetismo o
“sensación sagrada”. La realidad sensitiva es pues la base de
toda la escritura simoniana y, a partir de ella, se establece la
formalización racional de las sensaciones. Esto significa que
más allá de todas las elucubraciones sobre la trascendencia,
sobre el vacío o la nada impera la realidad más acuciante: la
muerte de la conciencia. Como César Simón comentaba en sus
diarios, ésta es la verdadera muerte, la verdadera desaparición de
todo lo que ha significado la vida de un individuo porque la
conciencia es el fundamento del hombre. Pero antes, mucho
antes, también ha tenido lugar esta destrucción de forma
progresiva, inevitable y, quizás, desconocida puesto que el paso
por la vida no es otra cosa que ir muriendo poco a poco, al
mismo tiempo que se respira, casi de forma imperceptible.
Ahora bien este aspecto temático, como el paso del tiempo,
409

tampoco es un elemento central de la poética simoniana y no
suele mostrarse desde una perspectiva agónica. La lucha del
protagonista poemático se orienta hacia la búsqueda del misterio
de la vida, su única tarea es la de saberse y, por lo tanto, su
enfrentamiento se produce dentro de los muros de su propia
conciencia.
Otro de los puntos centrales de la escritura lírica
simoniana es la profundidad con la que se aborda la presencia
del paisaje, produciéndose una continua fusión entre sujeto y
paisaje, dando así lugar a una visión totalizadora que fluye
constantemente entre los dos ámbitos y genera diversas
perspectivas del medio. Esta “poetización del medio”, como la
ha definido J. Siles, nos presenta a un sujeto lírico con un
profundo sentido odológico que se adentra en todos los espacios
-sean éstos cuartos últimos o playas desiertas- percibiendo las
esencias más antiguas y arcanas. En los primeros poemarios
aparece un fuerte telurismo de evocaciones sugerentes
conectado intensamente a una naturaleza que, con el paso de las
publicaciones, irá abriéndose y contaminándose con la presencia
de un espacio más urbano. Esta transformación del paisaje
encuentra un espacio privilegiado en las casas vacías, en sus
habitaciones últimas iluminadas por el sol del mediodía,
amuebladas con mecedoras de un tiempo ya inexistente, repletas
de risas, silencios, voces o respiraciones, golpeadas por un
viento olvidado que cierra inesperadamente las puertas. Y
también se refleja en la imagen de un cuerpo abierto a la
meditación y al misterio constantes, convertido en bulto o
sombra que se intuye en la oscuridad cegadora de la tarde.
410

Los múltiples espacios en los que se instala el personaje
de estos versos comparten un elemento clave de la poética
simoniana: el silencio. Silencio total que llega hasta cada uno de
los rincones de todos los templos en los que se adentra el
viajero. Silencio puro, verdad absoluta que, en muchas
ocasiones, tiene el privilegio de compartir sus lugares más
preciados y ocultos con esa otra bella “semiverdad” que es la
música. Silencio impregnado del canto nocturno del grillo o del
viejo silbido de los trenes, símbolos inevitables de una
conciencia punzante que se sabe y que cada vez va más hacia
dentro. El proceso de interiorización es también característico de
la escritura simoniana y responde a la actitud primera de
ensimismamiento que se detecta en sus poemarios iniciales. Esta
tendencia se mantiene a lo largo de toda su obra y se hace
progresivamente más aguda, hecho que se relaciona
directamente con la presencia de la reflexividad que
indicábamos anteriormente. De la misma manera que el tono
meditativo, reflexivo y analítico forman parte de una escritura
orientada a la celebración continuada de la vida, también el
erotismo recorre muchos de los poemas simonianos. En este
caso, consideramos que en sus poemas más emblemáticos al
respecto predomina su perspectiva “pandémica” de la pasión
amorosa como rito y atracción carnal. Ahora bien, este punto de
vista no impide la presencia de ese otro “amor celeste” donde
unos ojos se convierten en horizonte de otros y donde unos
labios ofrecen, desde la eternidad del tiempo detenido e
irrecuperable de una fotografía, el deseo.
411

La articulación de este universo temático se ha
manifestado desde un primer momento como una estructura
fuertemente compacta. Este hecho fundamental caracteriza de
forma clara toda la escritura simoniana y a esta situación ha
contribuido muy probablemente su publicación tardía, ya que
César Simón rondaba los cuarenta años cuando sus primeros
libros vieron la luz. La exigencia y el respeto hacia la edición de
sus poemarios implican una convicción ante su propia obra, a
pesar de las pequeñas modificaciones o rectificaciones que pudo
efectuar en determinados momentos. La presentación inicial de
su universo temático como un conjunto que respondía a una
totalidad bien enraizada y trabada se percibe inevitablemente
con la aparición de sus poemarios posteriores. La cosmovisión
simoniana se va ampliando pero, a su vez, va reforzando los
elementos que ya habían aparecido. En este sentido podemos
comparar su escritura con el movimiento en espiral
característico de los remolinos de viento o de agua: mientras el
centro de la cosmovisión se mantiene y engarza todas las
publicaciones hay elementos que aumentan o disminuyen pero
que, inevitablemente, terminan aproximándose a la potente
inercia del núcleo. Así pues, la evolución de la lírica simoniana
responde a un movimiento constante de ampliación y de
recuperación que le confiere una fuerte estabilidad y una
significativa unidad. Esta visión totalizadora planteada en el
universo lírico responde a la percepción unitaria de la propia
existencia de modo que escritura y vida o, dicho de otras
manera, eternidad y cotidianidad, aparecen nuevamente ligadas
de forma íntima e inseparable.
412
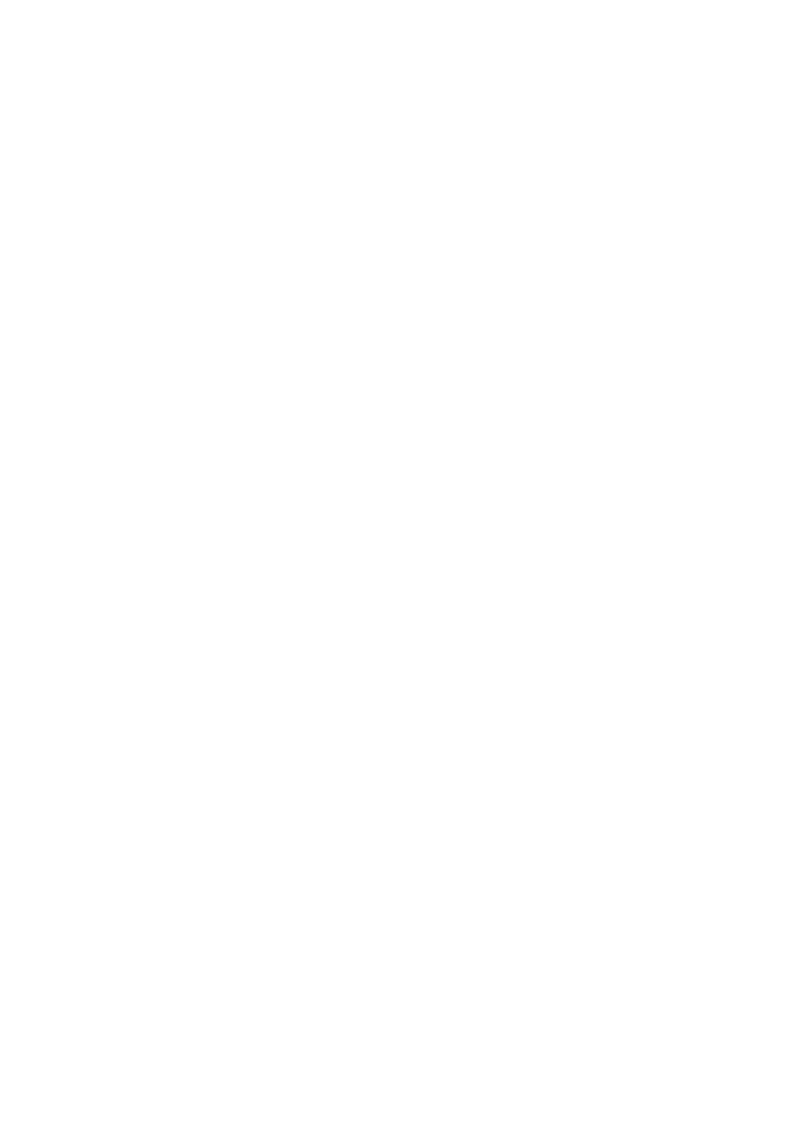
La propensión a una cosmovisión lírica tan compacta ha
contribuido a la aparición reiterada de numerosos motivos que,
con el paso de los poemarios, se han convertido en símbolos de
creación simonianos, puesto que identifican fielmente su
universo y su escritura. Muchos de estos elementos pertenecen
claramente al acervo de la tradición literaria pero dentro de los
versos simonianos adquieren una dimensión diferente y
contribuyen a la caracterización singular de toda su obra. Nos
referimos a los motivos comentados ampliamente en los
capítulos segundo y tercero de la presente tesis doctoral. La
presencia continuada de dichos motivos responde al uso
reiterado de las isotopías semánticas como elemento
estructurante y como signo de cohesión, contribuyendo a
reforzar la unión entre poemas y poemarios más allá de los
espacios vacíos producidos por los textos. Esta tendencia
reiterativa de la temática simoniana puede también aplicarse al
aspecto retórico, por lo que las isotopías de la expresión
contribuyen a conformar desde el ámbito estilístico la unidad de
su obra, ahondando y reforzando la compacidad de su lírica.
Si el discurso literario en general y el poético en
particular lo podemos considerar como un movimiento donde el
punto de partida marca el inicio de un viaje de incierto final,
habremos de admitir sus concomitancias con la existencia,
puesto que la vida, como viaje, sabemos en qué instante
comienza pero no cómo ni cuándo finaliza. Superado así el
topos clásico de la identificación entre la vida y la escritura,
queremos insistir en que esta incertidumbre de la literatura
afecta por igual a la escritura y a la lectura, ya que ambas son
413

momentos esenciales que discurren dentro de los márgenes
fijados por el texto. Dejarse captar por los intersticios de los
versos es dejarse arrastrar a la tela de araña de otro mundo que
nos envuelve y que, a veces, nos devora. Pero más allá de los
mundos sugeridos está el viaje en sí mismo. Así, cuando el goce
es el movimiento en sí mismo, entonces todo adquiere sentido,
como aquel mecanismo ingenuo de un caballo de madera,
porque ya no importa el punto ni el momento de arribada. En
este sentido la lírica de Simón presenta un movimiento que la
singulariza de forma especial puesto que ir de un mundo a otro,
de una realidad a otra ya no tiene importancia, sino que lo
decisivo es vivir el viaje, darse a lo esencial, ahondar en el
misterio de la vida -siempre observada desde la conciencia. Este
arduo trabajo es el que liga constantemente su escritura a la
penetración de la cotidianidad, a la conciencia de lo efímero.
Precisamente esta “poética de lo cotidiano” es otro de los rasgos
que contribuye en gran medida a la creación de una cosmovisión
sólida donde el protagonista poemático se presenta como un
sujeto de raigambre contemplativa y reflexiva, ahondando en
muchas ocasiones en los problemas ontológicos del ser.
El discurrir del tiempo de la escritura implica también la
modificación de algunos rasgos del discurso, si bien no hemos
de olvidar la unidad general de estilo. En este aspecto resulta
inevitable remarcar el proceso de adelgazamiento y de
esencialización formal -ligada a la inefabilidad y al silencio
desde una perspectiva temática- que se percibe en los poemas de
los últimos libros y que alcanza su punto culminante en El
jardín. Esta vuelta a la concentración recuerda las propuestas
414
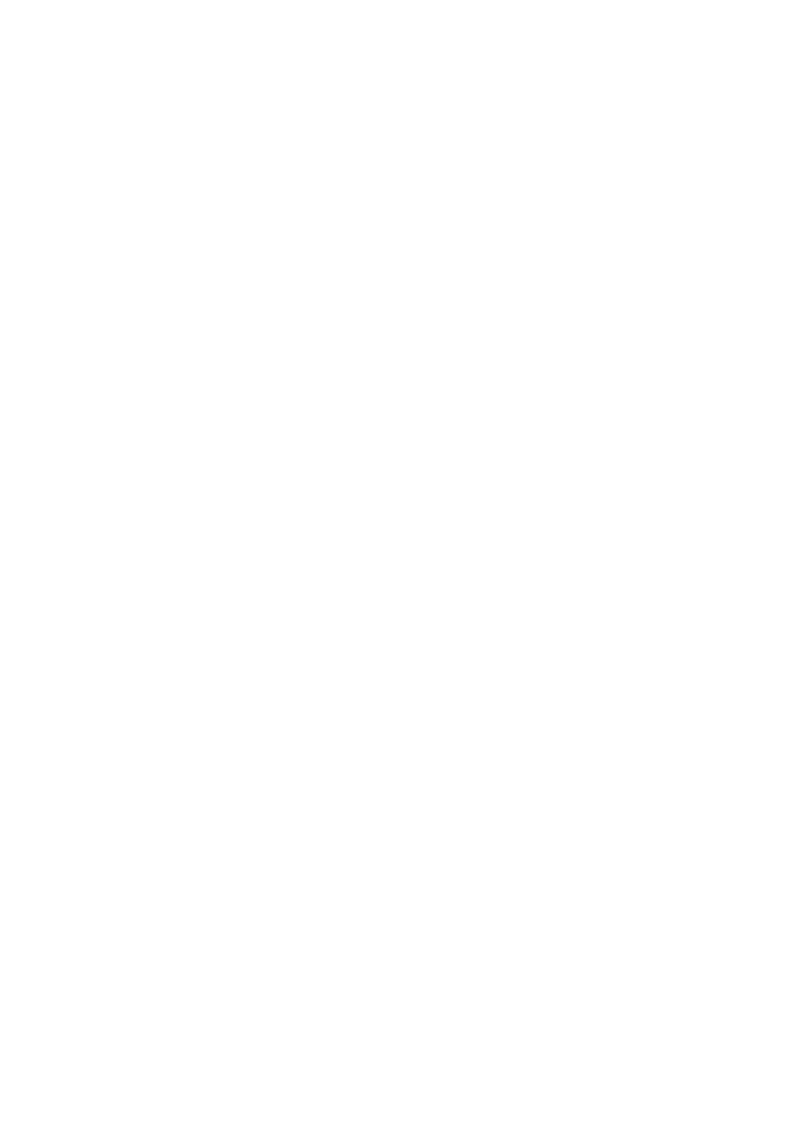
estéticas de algunos de los autores más admirados por Simón
como Paul Celan o Giuseppe Ungaretti. La dicción sobria,
ajustada y certera de éstos se convierte en el paradigma de una
unidad estilística y se respira en toda la lírica simoniana,
apuntando también a la asunción de las tensiones, de los
conflictos, de las paradojas que se han deslizado por sus
poemas. Así, en esa carrera de fondo y solitaria que es la poesía,
según Valente, el protagonista sujeto de esta obra recuerda la
actitud y la figura de los sabios estoicos, quienes afrontaban el
infinito rigor del universo con la serena aceptación de su
destino.
Llegados a este punto del análisis cabe decir que la
reflexión en torno a la singularidad de la escritura de Simón, así
como la valoración de su originalidad y de su excepcionalidad
dentro la lírica española de finales del siglo XX, han sido
evidenciadas a partir del estudio pormenorizado de su
producción a lo largo de los dos capítulos centrales de la
presente tesis doctoral. Como apuntábamos en el prólogo, la
separación en dos momentos de estudio sucesivos -exteriores e
interiores: paisaje y conciencia- era una cuestión ligada a la
perspectiva metodológica, aunque era también necesaria la
fusión de ambos espacios con el fin de generar una visión o
interpretación totalizadora que pusiese de manifiesto la unidad y
complejidad del discurso poético simoniano. Esta imbricación es
la que hemos recogido en las primeras páginas del presente
capítulo.
Sin embargo, es también el momento del balance final, lo
que nos invita a volver la mirada hacia los planteamientos
415

iniciales que motivaron nuestro estudio y que fundamentaron los
pilares sobre los que se ha construido dicha tesis doctoral. Como
acertó a individualizar el mismo Simón, el desconocimiento de
su obra no se debe a que ésta sea “tan difícil ni tan marginal
como para que no pueda ser entendida perfectamente” (en
Palacios, 1997:9), es decir, no responde a razones propiamente
literarias sino a factores de sociología literaria. Dentro de estos
factores encontramos unos fundamentalmente intrínsecos -como
la percepción ilimitada del tiempo o la escasa capacidad de
autopromoción- y otros extrínsecos -como la publicación tardía
y la pertenencia a un espacio social periférico-, si bien su
simbiosis es profunda y de ésta surge la situación particular a la
que se enfrentó la obra de Simón desde sus comienzos: el
desfase cronológico que provocó su alejamiento de las nóminas
generacionales. En este sentido García Jambrina (1992) apunta
que lo que debiera ser meramente un “marco o referencia
contextual” acaba convirtiéndose en una “marca de fábrica o
estilo”. Esta perversión del sistema literario genera el
empobrecimiento y la reducción del sistema mismo puesto que
el precio a pagar siempre es elevado, bien se trate de la
homogeneización -en el mejor de los casos- o bien de la
inexistencia -en el peor de ellos. César Simón, consciente de su
situación, se deslizó a lo largo de toda su obra por los márgenes,
sorteando las tensiones generadas entre centro(s) y periferia(s)
con el fin de mantener una libertad estética cuya premisa era
encontrar el camino desde la verdad hacia las palabras, desde la
autenticidad al lenguaje, desde el mundo real al simbólico.
416

El camino inverso es el que hemos realizado nosotros
para poder determinar la singularidad de su escritura dentro de
la pluralidad de voces que conforman el panorama poético de fin
de siglo. A este proceso de desvelamiento -como lo entendiera
Petrarca en sus Epístolas seniles- del sujeto poético mediante el
discurso hemos asistido también nosotros, convirtiéndonos no
ya en espectadores sino en actores-artífices de la búsqueda de un
espacio donde leernos, donde construirnos, donde sabernos.
Toda esta labor de (re)conocimiento a partir del discurso
literario está ligada a la necesidad de encontrar un refugio donde
“enraizarse en el mundo” (Bachelard, 1957). Y Simón, como
Gil-Albert, manifiesta en sus textos una orientación ligada a la
intensidad y a la densidad vital de modo que podemos aplicarle,
de forma sistemática y sin miedo a equivocarnos, los aspectos
que él consideraba determinantes de su personalidad y escritura:
en primer lugar, ser un “sensitivo de la carne y de la mente, un
intuitivo, pero no de los nervios, sino de los encantados. De los
encantados, de los encandilados por la vida. Y un sensitivo
encandilado es un ser de lenta y decantada condición interior”;
en segundo lugar, considerar primordial la “intuición silenciosa
con que contemplaba” porque “de ahí nace toda su obra”; y por
último, establecer que “fue un poeta metafísico, un filósofo de la
naturaleza en ese grado de abstracción que no comete el error de
despegarse de lo sensible para sumergirse en esa cosa que no
significa nada: el ser en cuanto ser…”. Las palabras de Simón
justifican la referencia constante a la perspectiva filosófica de su
escritura -ya apuntada desde el prólogo-, puesto que es el
elemento en el que se focaliza de forma recurrente el
417

alejamiento respecto a “su generación”. En este caso el
entrecomillado es especialmente significativo puesto que retoma
las palabras del poeta en una de sus últimas entrevistas
concedida a la revista universitaria Macondo donde
argumentaba las razones de su aislamiento: “Y, claro, hasta
cierto punto yo había perdido el tren generacional. Los libros de
los poetas de la generación siguiente ya se habían dado a
conocer, mientras que algunos poetas de mi generación ya
habían dejado de escribir, como Jaime Gil de Biedma”. En este
caso nos interesa destacar la referencia directa a “mi
generación” puesto que el término lingüístico empleado
evidencia claramente la generación a la que se adscribía y el
espacio donde colocaba su producción poética: Simón estaba
convencido de pertenecer a la Generación del 50.
Con la misma claridad abordó en dos momentos
diferentes los puntos de acercamiento y de distanciamiento
respecto a las dos generaciones entre las que se deslizaba. En
1983, para la revista Quervo, argumentaba que su concepción
del poema como “experiencia emocional, como experiencia
interior de lo exterior a través de un lenguaje transfigurado y
simbólico, así como un sentido nada coloquial ni realista del
lenguaje”, eran rasgos que lo acercaban a la Generación del 50;
mientras que se alejaba de ésta debido a su “desinterés por la
perspectiva ética”. Asimismo cifraba su conexión respecto a la
Generación del 70 mediante el recurso a determinadas
estrategias discursivas -ironía, distanciamiento e, incluso, la
burla- y se distanciaba en función de un “concepto no
compartido del lenguaje”: Simón subrayaba que él era
418
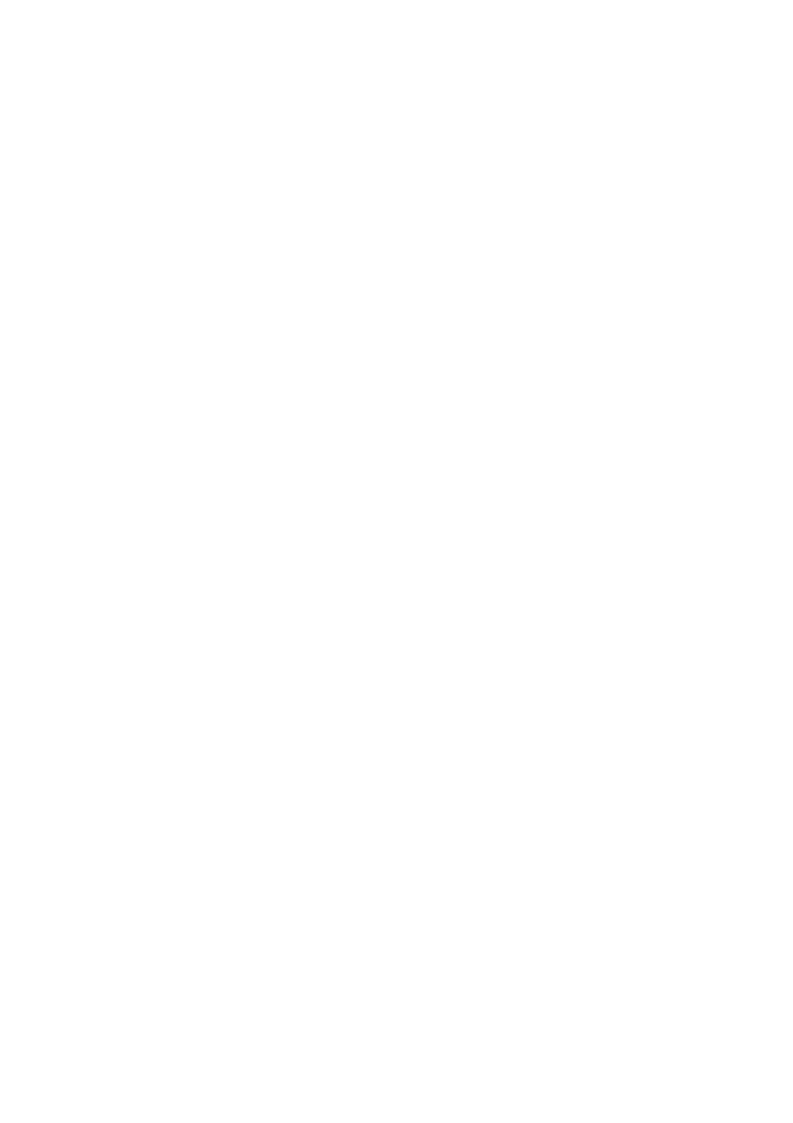
consciente de la insuficiencia del mismo por lo que tampoco lo
convertía en objeto de poetización; de la misma manera tampoco
explotaba la vena culturalista, ni la marginación, ni las
oposiciones entre literatura y poder. Unos años más tarde, el
poeta reflexiona de nuevo sobre su situación dentro de los
diferentes movimientos. Por otra parte, en el número de El
urogallo (1990) insistía en su pertenencia a la Generación del 50
dado que habían compartido un periodo histórico clave: “son los
poetas niños durante la guerra civil y bachilleres durante la
postguerra -bachilleres del plan 38-, dos periodos que
imprimieron carácter. Se les reconoce algunos rasgos literarios
comunes, sin perjuicio de su individualidad y posterior y
personal evolución”. Y terminaba manifestando que, a pesar del
enriquecimiento e interés por los poetas de la generación
posterior -muchos de ellos compañeros-, pertenecía al “grupo
anterior”. Otros datos que aportaba inmediatamente a
continuación eran su fecha de nacimiento -1932- y ser
condiscípulo de Francisco Brines en la Universidad de Valencia.
De las razones biográfico-cronológicas pasaba a las propiamente
literarias insistiendo en los puntos posibles de conexión con las
poéticas del medio siglo: “Rasgos comunes con algunos del 50 -
quizás-: experiencia emocional -aunque yo la prefiera total, es
decir, emocional e intelectual-, lenguaje que se pretende
simbólico y riguroso acento meditativo e interiorizado…”.
Como podemos observar, insiste exactamente en las mismas
cuestiones explicitadas en 1983, así que también lo hace en sus
diferencias cuando considera que “alguien ha dicho que mi
poesía se desinteresa de la historicidad -y, por consiguiente, de
419

cierta proyección ética- para centrarse en su relación directa con
el ser, y en primer lugar con el propio bulto, en su extrañeza e
inexplicabilidad”; o que “algunas de las diferencias con los de
mi edad -y con los posteriores- quizás procedan de mi
formación. Yo no cursé licenciatura en leyes, ni en románicas,
sino en filosofía. Mis intereses y lecturas eran algo distintos a
los habituales entre poetas”.
Como se deduce de lo expuesto, el análisis de su obra y
de sus reflexiones nos ha conducido de nuevo al punto central
que Simón identificó respecto a la obra de Gil-Albert y que, a su
vez, es el centro desde el cual también se ha generado toda su
escritura: la perspectiva de un “poeta metafísico”, de un
“filósofo de la naturaleza en ese grado de abstracción que no
comete el error de despegarse de lo sensible”. Desde este (no)
lugar se clarifica la diferencia y la originalidad de su escritura:
una mirada de raíz filosófica pegada a lo sensible y a su
misterio. De ahí el telurismo inicial nunca abandonado que,
progresivamente, fue dando paso a una sacralización de los
espacios que respondía, necesariamente, a una visión holística
de lo exterior y lo interior, del paisaje y de la conciencia, donde
la totalidad organizada no respondía a la simple suma de sus
componentes. He aquí la dificultad a la hora de diferenciar los
formantes que componen la compleja obra poética de Simón y la
sugerencia apuntada desde el inicio de la presente tesis doctoral:
la imbricación de todos los elementos analizados como
horizonte permanente.
Por último recordar que Simón se sentía “relativamente
marginado” -como afirmaba en la entrevista de 1990- y que no
420
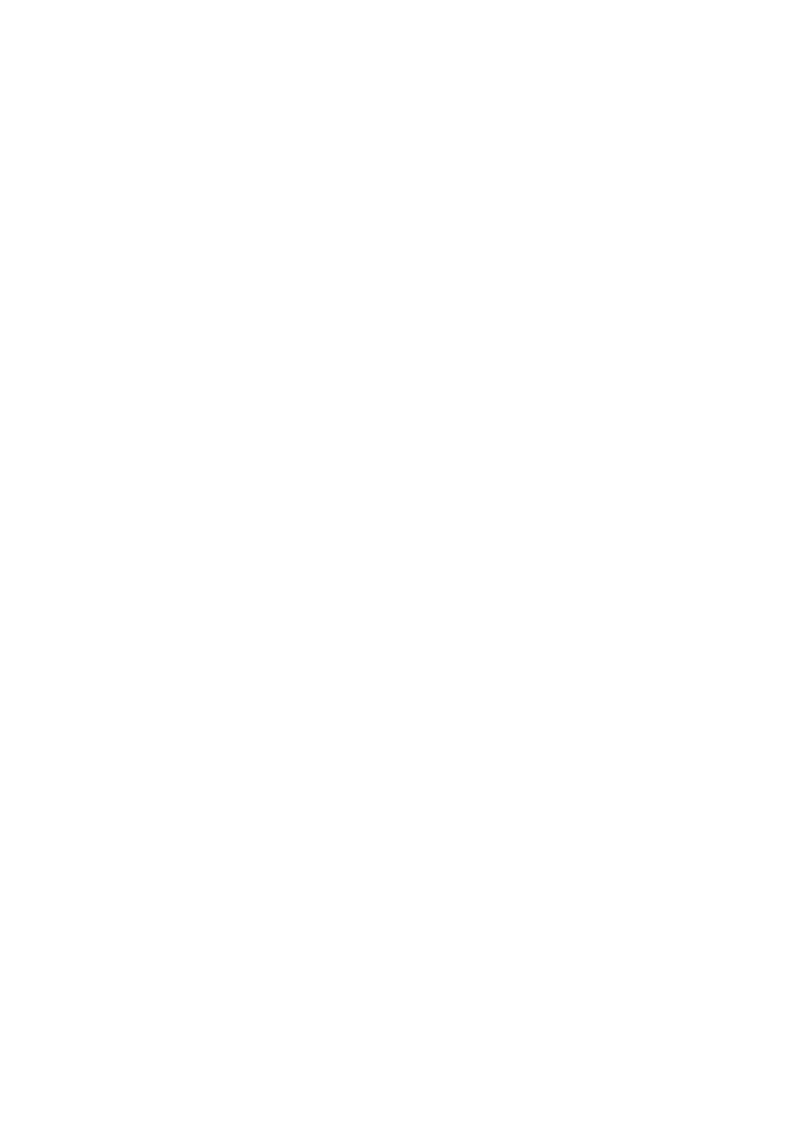
le importaba demasiado “ser adscrito o no a un grupo” porque lo
que le interesaba era “ser leído”. Del estoicismo de sus palabras
podemos deducir que Simón aceptó su destino de poeta en los
márgenes. Nosotros no. Por ello hemos dedicado tiempo y
esfuerzo al estudio de una obra que consideramos singular,
debido al carácter filosófico que impregna su visión del mundo,
e imprescindible, a tenor de su influencia en poetas más jóvenes.
Este diálogo con las propuestas poéticas más diversas del
panorama literario actual está dando lugar a la recuperación y,
sobre todo, a la proyección de su obra más allá de los límites
geográficos en los que, hasta ahora, se había mantenido. Los
esfuerzos por la difusión de su poesía en este momento son
innegables y significativos (Gallego, 2006; Falcó, 2007). Tanto
por estos motivos, que confieren a su lírica una actualidad
evidente, como por el análisis de su obra realizado a lo largo de
la presente tesis doctoral, consideramos que la obra poética de
César Simón debería ser incluida de pleno derecho dentro de los
estudios sobre los “Poetas de los cincuenta” o la Segunda
Generación de Posguerra. Este hecho supone otorgar la
consideración de mera anécdota a su publicación tardía, puesto
que ha sido un factor decisivo en su exclusión sistemática de
estudios y antologías; para favorecer, en cambio, la importancia
de las conexiones de su poética con la obra de otros escritores de
“su generación” como Francisco Brines, José Ángel Valente,
Jaime Gil de Biedma o Claudio Rodríguez. La recuperación de
la obra de César Simón y su inclusión junto a la obra de estos
poetas dará lugar al enriquecimiento de una generación,
ampliando las redes o rizomas de un universo lírico en continua
421

expansión cuyo mapa todavía está siendo completado gracias a
la presencia de unas voces que en su día fueron periféricas pero
que ahora, tras los estudios que ponen de manifiesto la calidad
de sus poéticas, resultan imprescindibles para entender la
evolución de la reciente poesía española. Olvidar estas voces
irrepetibles y discordantes, entre las que se halla la de César
Simón, supone la reducción peligrosa del amplio horizonte
literario donde, a pesar del silencio, se sigue escuchando el eco
de sus versos, la música de su mundo, el silencio de su “sueño
resonante de pasos”.
422

423

424

BIBLIOGRAFÍA
425

426

BIBLIOGRAFÍA GENERAL
AA.VV. (1990): Encuentros con el 50. La voz poética de
una generación. Oviedo: Fundación municipal de
cultura.
AA.VV. (1990): “Ser o no ser del 50”, El Urogallo 49,
60-73.
AA.VV. (1992): “Poetas del 60 (experiencia y lenguaje)”,
Omarambo 8-9.
ABAD, F. (1996): “Función estética e ideología del
paisaje en la literatura” en Villanueva, D. y Cabo, F.
(eds.), Paisaje, juego y multilingüismo. Santiago de
Compostela: Servicio de Publicaciones e Intercambio
Científico, Consorcio de Santiago de Compostela.
ABRIL, G. (1995): “Puertas”, Revista de Occidente 170-
171, 75-97.
AGAMBEN, G. (2002 [1982]): El lenguaje y la muerte.
Un seminario sobre el lugar de la negatividad.
Valencia: Pre-Textos.
ALICIA BAJO CERO (1997): Poesía y poder. Valencia:
E.B.C.
ALONSO, D. (1988 [1965]): Poetas españoles
contemporáneos. Madrid: Gredos.
ANCESCHI, L. (1972): Saggi di poetica e di poesia.
Bologna: Boni.
----------- (1997 [1989]): Gli specchi della poesia. Torino:
Einaudi.
ARAMAYO, R. (2003): “Prólogo” a Schopenhauer, A.,
427

El mundo como voluntad y representación. Madrid:
F.C.E.
ARCE, J. (1974): “Leopardi e la poesia spagonola del
Novecento” en Atti Convegno Internazionale su
Leopardi. Recanati: Centro di Studi Leopardiani.
ARGULLOL, R. (1994): Sabiduría de la ilusión. Madrid:
Taurus.
ARNAND, M. (1996 [1993]): La mitología clásica.
Madrid: Acento.
ASENSI, M. (1990): “Crítica límite / El límite de la
crítica” en Asensi, M. (ed.), Teoría literaria y
deconstrucción. Madrid: Arco.
----------- (1995): Literatura y filosofía. Madrid: Síntesis.
----------- (1998): Historia de la teoría de la literatura.
Valencia: Tirant lo Blanch.
AYALA, F. (1996): “El paisaje y la invención de la
realidad” en Villanueva, D. y Cabo, F. (eds.), Paisaje,
juego y multilingüismo. Santiago de Compostela:
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico,
Consorcio de Santiago de Compostela.
BACHELARD, G. (2002 [1942]): El agua y los sueños.
Madrid: F.C.E.
----------- (2003 [1943]): El aire y los sueños. Madrid:
F.C.E.
----------- (2000 [1957]): La poética del espacio. Madrid:
F.C.E.
----------- (1997 [1970]): El derecho de soñar. Madrid:
F.C.E., 1997.
428

BAJTIN, M. (1999 [1963]): Dostoevskij. Poetica e
stilistica. Torino: Einaudi.
----------- (1987): La literatura popular en la Edad Media
y el Renacimiento. Madrid: Alianza.
----------- (1989): Teoría y estética de la novela. Madrid:
Taurus.
BALLART, P. (1997): El contorn del poema. Barcelona:
Quaderns Crema.
BATLLÓ, J. (1977 [1968]): Antología de la nueva poesía
española. Barcelona: Lumen.
BAUDRILLARD, J. (2001 [1987]): El otro por sí mismo.
Barcelona: Anagrama.
BELLVESER, R. (1975): Un siglo de poesía en Valencia.
Valencia: Prometeo.
BENJAMIN, W. (1998 [1969]): Iluminaciones I. Madrid:
Taurus.
----------- (1999 [1980]): Iluminaciones II. Madrid:
Taurus.
BENVENISTE, E. (1991 [1966]): Problemas de
lingüística general I. México: Siglo XXI.
BERGSON, H. (1996 [1903]): Introducción a la
metafísica. México: Porrúa.
BLANCHOT, M. (1992 [1955]): El espacio literario.
Barcelona: Paidós.
----------- (1996 [1970]): El diálogo inconcluso. Caracas:
Monte Ávila Editores.
BLASCO, V. (1996): “Apunts d´una lectura del Diario de
429

Santa Pola”, Abalorio 23, 65-67.
BLESA, T. (1998): Logofagias. Los trazos del silencio.
Zaragoza: Universidad.
----------- (2000a): “Textimoniar”, Mundo y literatura 2,
75-91.
----------- (2000b): “Circulaciones” en Romera, J. y
Gutiérrez, F., Poesía histórica y (auto)biográfica.
Madrid: Visor.
BLOOM, H. (1991 [1988]): Poesía y creencia. Madrid:
Cátedra.
----------- (1995 [1994]): El canon occidental, Barcelona:
Anagrama.
BONET, L. (1992): “Laye y la cultura del medio siglo.
Las primeras armas poéticas”, Ínsula 543, 3-5.
----------- (1994): El jardín quebrado. La escuela de
Barcelona y la cultura de medio siglo. Barcelona:
Península.
BORINSKY, A. (1978): Ver / Ser visto (notas para la
poética). Barcelona: A. Bosch.
BOUSOÑO, C. (1985 [1952]): Teoría de la expresión
poética. Madrid: Gredos.
----------- (1974): “Situación y características de la poesía
de Francisco Brines” en Brines, F., Poesía, 1960-
1971. Ensayo de una despedida. Barcelona: Plaza y
Janés.
----------- (1979): “Prólogo” a Carnero, G., Ensayo de una
teoría de la visión. Madrid: Hiperión.
430

----------- (1985a [1981]): Épocas literarias y evolución.
Madrid: Gredos.
----------- (1985b): Poesía postcontemporánea. Madrid:
Júcar.
BRUSS, E. (1991): “Actos literarios”, Suplementos
Anthropos 29, 62-79.
CABANILLES, A. (1997a): “Los paraísos perdidos. El
paisaje y la construcción del personaje poético” en
Villanueva, D. y Cabo, F. (eds.), Paisaje, juego y
multilingüismo. Santiago de Compostela: Servicio de
Publicaciones e Intercambio Científico, Consorcio de
Santiago de Compostela.
----------- (2004b): “La revuelta íntima: el cuerpo del
poema” en Girona, N. y Asensi, M. (eds.). Tropos del
cuerpo. València: Server de Publicacions de la
Universitat.
CABO ASEGUINOLAZA, F. (1999): “La lírica, un lugar
teórico” en Cabo, F. (ed.), Teorías sobre la lírica.
Madrid: Arco.
CALONGE RUIZ, J. (1999): “Introducción” a Platón,
Diálogos vol. II. Madrid: Gredos.
CANO, J.L. (1960): Poesía española del siglo XX.
Madrid: Guadarrama.
----------- (1974): Poesía española contemporánea.
Generaciones de posguerra. Madrid: Guadarrama.
----------- (1992): Historia y poesía. Barcelona:
Anthropos.
CAÑAS, D. (1984): Poesía y percepción (F. Brines, C.
431

Rodríguez y J.A. Valente), Madrid: Hiperión.
CAPELLE, W. (1992 [1954]): Historia de la filosofía
griega. Madrid: Gredos.
CARNERO, G. (1976): El Grupo "Cántico" de Córdoba.
Madrid: Editora Nacional.
----------- (1989): Las armas abisinias. Ensayos sobre
literatura y arte del S-XX. Barcelona: Anthropos.
CARVALHÃO BUESCU, H. (1996): “Paisagem,
literatura e descrição” en Villanueva, D. y Cabo, F.
(eds.), Paisaje, juego y multilingüismo. Santiago de
Compostela: Servicio de Publicaciones e Intercambio
Científico, Consorcio de Santiago de Compostela.
CASADO, M. (1990): “Para un cambio en la formas de
atención”, El Urogallo 49, 28-37.
----------- (1992): “Leer poesía”, Ínsula 543, 28.
----------- (1999): Apuntes del exterior. Santander: Límite.
----------- (2003): La poesía como pensamiento. Madrid:
Huerga y Fierro.
CASTELLET, J.Mª (1960): Veinte años de poesía
española (1939-1959). Barcelona: Seix Barral.
----------- (1965): Un cuarto de siglo de poesía española
(1939-1964). Barcelona: Seix Barral.
----------- (1970): Nueve novísimos poetas españoles.
Barcelona: Barral.
CASTILLA DEL PINO, C. (1996): “Teoría de la
intimidad”, Revista de Occidente 182-183, 15-31.
CAUQUELIN, A. (2000 [1989]): L´invention du paisaje.
Paris: PUF.
432

CELAN, P. (2000): Obras completas. Madrid: Trotta.
CERNUDA, L. (1965): Poesía y literatura. Barcelona:
Seix Barral.
CERVERA SALINAS, V. (1992): “La gaya ciencia de
Nietzsche en el origen del modernismo literario”,
Suplementos Anthropos 32, 27-32.
----------- (1992): “Los “universales poéticos” a la luz del
pensamiento de María Zambrano”, Suplementos
Anthropos 32, 141-146.
CLAUDON, F. (1996): “Le paysage en littérature
comparée” en Villanueva, D. y Cabo, F. (eds.),
Paisaje, juego y multilingüismo. Santiago de
Compostela: Servicio de Publicaciones e Intercambio
Científico, Consorcio de Santiago de Compostela.
COMBE, D. (1999 [1996]): “La referencia desdoblada: el
sujeto lírico entre la ficción y la autobiografía” en
Cabo, F. (ed.), Teorías sobre la lírica. Madrid: Arco.
CONTINI, G. (1992 [1974]): La letteratura italiana Otto-
novecento. Milano: Rizzoli.
CORREA, G. (1980): Antología de la poesía española
(1900-1980). Madrid: Gredos.
CULLER, J. (1992 [1982]): Sobre la deconstrucción.
Madrid: Cátedra.
CURI, F. (1997): Canone e anticanone. Studi di
letteratura. Bologna: Pendragon.
CURTIUS, E. (1999 [1948]): Literatura europea y Edad
Media Latina. Madrid: F.C.E.
DAYDÍ-TOLSON, S. (1988): “La generación poética del
433

50. Treinta años después” en AA.VV., La cultura
española en el postfranquismo. Madrid: Playor.
DEBENEDETTI, G. (1998 [1993]): La poesia italiana del
Novecento. Milano: Garzanti.
DEBICKI, A. (1987): Poesía del conocimiento. La
generación española de 1956-1971. Madrid: Júcar.
----------- (1997 [1994]): Historia de la poesía española
del siglo XX. Madrid: Gredos.
DE BUSTOS, E. (1992): “La metáfora y la filosofía
contemporánea del lenguaje”, Anthropos 129, 37-42.
DE LUIS, L. (1965): Poesía española contemporánea.
Antología (1939-1964). Madrid: Alfaguara.
DEL VILLAR, A. (1986): “Prólogo” a Jiménez, J.R.,
Tiempo y espacio. Madrid: Edaf.
DE MAN, P. (1990 [1986]): La resistencia a la teoría.
Madrid: Visor.
----------- (1991): “La autobiografía como desfiguración”,
Suplementos Anthropos 29, 113-118.
----------- (1998 [1996]): La ideología estética. Madrid:
Cátedra.
DERRIDA, J. (1989 [1967]): La escritura y la diferencia.
Barcelona: Anthropos.
----------- (1998a [1972]): Márgenes de la filosofía.
Madrid: Cátedra.
----------- (1998b [1994]): Políticas de la amistad.
Barcelona: Trotta.
DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, J. (1992): “Teoría de la
literatura y filosofía analítica”, Anthropos 129, 47-49.
434

DOMÍNGUEZ REY, A. (1987): Novema versus povema.
Pautas líricas del 60. Madrid: Torre Manrique.
----------- (1992): “Dinámica del significante en la
materia-espejo del lenguaje”, Anthropos 129, 31-36.
----------- (1992): “Novema versus povema. La
encrucijada lírica de los años sesenta”, Ínsula 543, 12-
13.
DURÁN, Mª.A. y LISI, F. (2002): “Introducción” a
Platón, Diálogos vol. V-VI. Madrid: Gredos.
EAKIN, J.P. (1991): “Autoinvención en la autobiografía:
el momento del lenguaje”, Suplementos Anthropos 29,
79-93.
ECO, U. (2004 [1979]): Lector in fabula. Milano:
Bompiani.
EGGERS LAN, C. (1978): Los filósofos presocráticos.
Madrid: Gredos.
----------- (1995): “Introducción” a Platón, La república.
Barcelona: Planeta-Agostini.
----------- (1998): “Introducción” a Platón, Diálogos vol.
IV. Madrid: Gredos.
ELIOT, T.S. (1999 [1939]): Función de la poesía y
función de la crítica. Barcelona: Tusquets.
FALCÓ, J.L. (1998 [1981]): Poesía española
contemporánea (1939-1980). Madrid: Alhambra.
----------- (2007): “1970-1990. De los novísimos a la
generación de los 80”, Ínsula 721- 722.
435

FALCÓ, J.L. y SELMA, J.V. (1985): Última poesía en
Valencia (1970-1983). Valencia: Institució Alfons el
Magnànim.
FERRATÉ, J. (1999 [1968]): “Lingüística y Poética” en
Cabo, F., Teorías sobre la lírica. Madrid: Arco.
FERRATER MORA, J. (1958): Diccionario de filosofía.
Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
FERRER LERÍN, F. (2006): Ciudad propia. Poesía
autorizada. La Laguna: Artemisa.
FOKKEMA, D.W. e IBSCH, E. (1992 [1981]): Teorías de
la literatura del siglo XX. Madrid: Cátedra.
FOUCAULT, M. (1998 [1976]): Historia de la
sexualidad. Madrid: Siglo XXI.
----------- (1996 [1988]): Tecnologías del yo. Barcelona:
Paidós.
----------- (2003 [1994]): Entre filosofía y literatura.
Barcelona: Paidós.
----------- (2005 [1994]): Las palabras y las cosas. Una
arqueología de las ciencias humanas. Madrid: Siglo
XXI.
FRIEDRICH, H. (1959 [1958]): Estructura de la lírica
moderna. Barcelona: Seix Barral.
FUBINI, M. (1973): Critica e poesia. Roma: Bonacci.
GABILONDO, A. (2003): Mortal de necesidad. La
filosofía, la salud, la muerte. Madrid: Abada Editores.
GABRIEL Y GALÁN, J.A. (1990): “Una revisión
imprescindible”, El Urogallo 49, 26-27.
GADAMER, H-G. (1999 [1990]): Poema y diálogo.
436

Barcelona: Gedisa.
GALLEGO, V. (2006a): El 50 del 50 (Seis poetas de la
generación del medio siglo). Valencia: Pre-Textos.
GARCÍA BACCA, J.D. (1989): “Prólogo” a Heidegger,
M., Hölderlin y la esencia de la poesía. Barcelona:
Anthropos.
GARCÍA DE LA CONCHA, V. (1992 [1987]): La poesía
española de 1935 a 1975. Madrid: Cátedra.
GARCÍA GUAL, C. (1997): “Introducción” a Platón,
Diálogos vol. III. Madrid: Gredos.
GARCÍA HORTELANO, J. (1978): El grupo poético de
los años 50 (Una antología). Madrid: Taurus.
GARCÍA JAMBRINA, L. (1992): “¿Poetas de los sesenta
o poetas “descolgados”? (Notas para una revisión)”,
Ínsula 543, 7-9.
----------- (1992): “Los excluidos de la "pléyade: poetas de
los 60, periféricos y marginales”, Ínsula 543, 7-9.
----------- (2000): La promoción poética de los 50. Madrid:
Austral.
GARCÍA MARTÍN, J. L. (1980): La poesía en Rico, F.
(ed.), Historia y crítica de la literatura española.
Barcelona: Crítica.
----------- (1986): La segunda generación poética de
postguerra. Badajoz: Diputación.
----------- (1992): “Décadas, marginación y generaciones.
(Dos o tres obviedades sobre un falso problema)”,
Ínsula 543, 9-10.
----------- (1996): Treinta años de poesía española (1975-
437

1995). Sevilla: Renacimiento.
GIL, L. (1998): “Introducción” a Platón, El banquete.
Madrid: Tecnos.
GIL-ALBERT, J. (1999 [1979]): Breviarum vitae.
Valencia: Pre-Textos.
GIL DE BIEDMA, J. (1980): El pie de la letra.
Barcelona: Crítica.
GIMFERRER, P. (1971): “Notas parciales sobre la poesía
española de posguerra” en Clotas, S. y Gimferrer, P.
(eds.), 30 años de literatura en España. Barcelona:
Kairós.
----------- (1978): Radicalidades. Barcelona: Antoni
Bosch.
GIRARD, A. (1996): “El diario como género literario”,
Revista de Occidente 182-183, 31-39.
GOMBRICH, E., HOCHBERG, J. y BLACK, M. (2003
[1972]): Arte, realidad y percepción. Barcelona:
Paidós.
GONZÁLEZ, V. (1978): La cultura italiana en Miguel de
Unamuno. Salamanca: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Salamanca.
----------- (1979): Ensayos de literatura comparada italo-
española. Salamanca: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Salamanca.
----------- (1999): “Introducción de Leopardi en España”
en Zamora, A., Ladrón de Guevara, P. y Mascali, G.
(eds), Homenaje al profesor Trigueros Cano. Murcia:
Universidad Católica de San Antonio de Murcia.
438
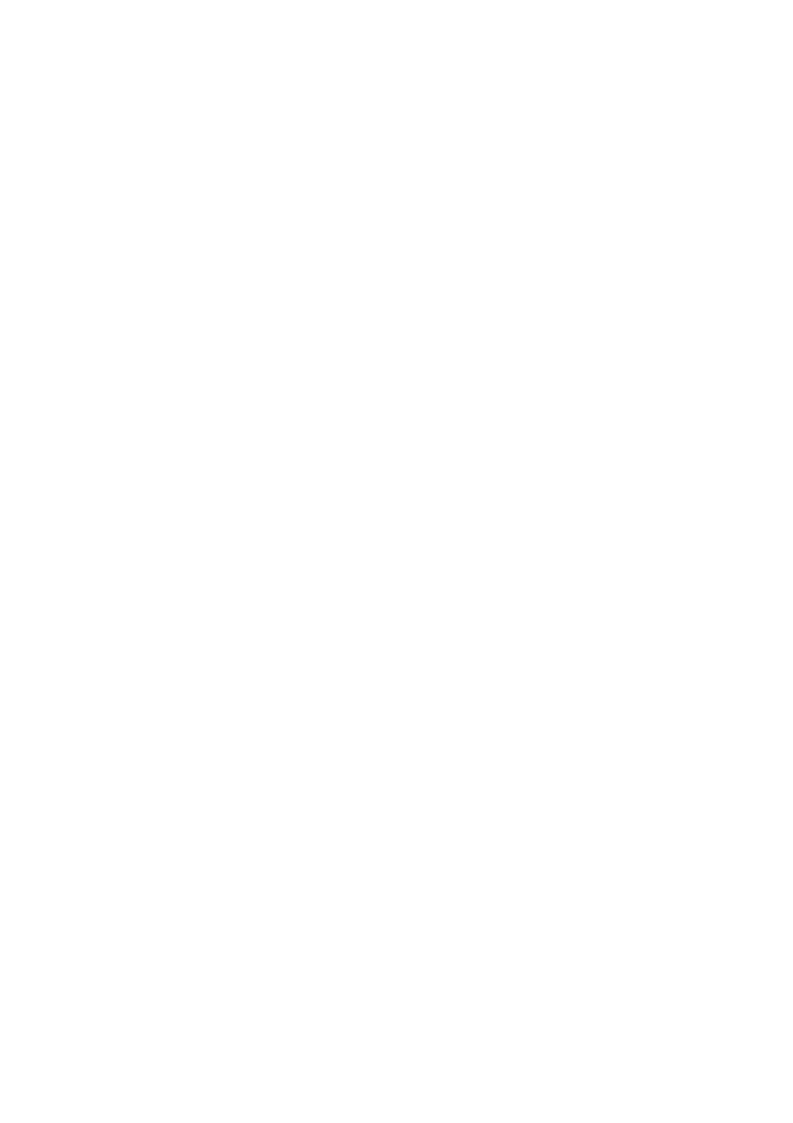
----------- (2005): “Teoría y práctica de la literatura
comparada italo-española” en Arriaga, M. et alii
(eds.), Italia - España - Europa: literaturas
comparadas, tradiciones y traducciones. Sevilla:
Arcibel.
GONZÁLEZ MUELA, J. (1973): La nueva poesía
española. Madrid: Alcalá.
GRANDE, F. (1970): Apuntes sobre poesía española de
posguerra. Madrid: Taurus.
GREIMAS, A.J. (1976): Ensayos de semiótica poética.
Barcelona: Planeta.
GRIMAL, P. (1993 [1953]): La mitología griega.
Barcelona: Paidós.
GUGLIELMI, G. (1967): Letteratura come sistema e
come funzione. Einaudi: Torino.
GUILHERME MERQUIOR, J. (1999 [1972]):
“Naturaleza de la lírica” en Cabo, F. (ed.), Teorías
sobre la lírica. Madrid: Arco.
GUILLÉN, C. (1985): Entre lo uno y lo diverso.
Introducción a la literatura comparada. Barcelona:
Crítica.
----------- (1996): “El hombre invisible: paisaje y literatura
en el siglo XIX” en Villanueva, D. y Cabo, F. (eds.),
Paisaje, juego y multilingüismo. Santiago de
Compostela: Universidad.
----------- (1998): Múltiples moradas. Barcelona:
Tusquets.
GUILLÉN, J. (1950): Cántico. Buenos Aires: Editorial
439

Sudamericana.
GURMÉNDEZ, C. (1994 [1985]): Estudios sobre el
amor. Barcelona: Anthropos.
GUSDORF, G. (1985): Le savoir romantique de la nature.
Paris: Payot.
----------- (1991): “Condiciones y límite de la
auotobiografía”, Suplementos Anthropos 29, 9-18.
HARRIS, W. (1998 [1991]): “La canonicidad” en Sullà,
E. (ed.), El canon literario. Madrid: Arco.
HEIDEGGER, M. (2001 [1927]): El ser y el tiempo.
Madrid: F.C.E.
----------- (1989 [1936]): Hölderlin y la esencia de la
poesía. Barcelona: Anthropos.
----------- (1995 [1952]): Arte y poesía. Madrid: F.C.E.
HERNÁNDEZ, A. (1991 [1978]): La poética del 50 (una
promoción desheredada). Madrid: Endimión.
HERNÁNDEZ, S. (1998): “Vicente Gallego”, Diáfora 5,
4-6.
HERRERO CECILIA, J. (1992): “Sobre las ideas estéticas
de Baudelaire: el arte y la poesía de la modernidad”,
Suplementos Anthropos 32, 37-46.
----------- (1992): “Mijail Bajtin y el principio dialógico en
la creación literaria y en el discurso humano”,
Suplementos Anthropos 32, 55-67.
HILLIS MILLER, J. (1990 [1977]): “El crítico como
anfitrión” en Asensi, M. (ed.), Teoría literaria y
deconstrucción. Madrid: Arco.
HÖLDERLIN, F. (1994 [1801]): Las grandes elegías.
440

Madrid: Hiperión.
----------- (1978): Poemas de la locura. Madrid: Hiperión.
IZQUIERDO, A. (1999): “Prólogo” a Nietzsche, F.,
Estética y teoría de las artes. Madrid: Alianza.
JAKOBSON, R. (1988 [1958]): Lingüística y Poética.
Madrid: Cátedra.
----------- (1981 [1975]): Ensayos de lingüística general.
Barcelona: Seix Barral.
JARAUTA, F. (1992): “Walter Benjamín: el cerco mágico
de los nombres”, Suplementos Anthropos 32, 76-78.
JIMÉNEZ, J.R. (1986 [1954]): Tiempo y espacio. Madrid:
Edaf.
JIMÉNEZ, J.O. (1972): Diez años de poesía española
1960-1970. Madrid: Ínsula.
JIMÉNEZ ARRIBAS, C. (2006): “Prólogo” a Ferrer
Lerín, F., Ciudad propia. Poesía autorizada. La
Laguna: Artemisa.
JIMÉNEZ MARTOS, L. (1961): Nuevos poetas
españoles. Madrid: Ágora.
JORQUES, D. (1997): Interpelación y espacios
comunicativos. Valencia: Departamento de Teoría de
los Lenguajes, Universidad de Valencia.
----------- (1999): El verbo hispánico. Fundamentación
pragmalingüística. Valencia: Departamento de Teoría
de los Lenguajes, Universidad de Valencia.
KANT, I. (2005 [1781]): Crítica de la razón pura.
Madrid: Taurus.
KERMODE, F. (1998 [1979]): “El control institucional de
441

la interpretación” en Sullà, E., El canon literario.
Madrid: Arco.
KÖHLMEIER, M. (1999 [1996]): Breviario de mitología
clásica. Barcelona: Edhasa.
KRISTELLER, P.O. (1993 [1951]): Il sistema moderno
delle arti. Firenze: Alinea Editrice.
KRISTEVA, J. (1995 [1993]): Las nuevas enfermedades
del alma. Madrid: Cátedra.
LARRAURI, M. (2000a): El deseo según Gilles Deleuze.
València: Tàndem Edicions.
----------- (2000b): La sexualidad según Michel Foucault.
València: Tàndem Edicions.
----------- (2005): La potencia según Nietzsche. València:
Tàndem Edicions.
LEJEUNE, P. (1994 [1975]): El pacto autobiográfico y
otros estudios. Madrid: Endimión.
LEOPARDI, G. (1996 [1831]): Canti. Milano: Rizzoli.
LIS JIMÉNEZ, A. (2003): Passió, revolta i pacte. Lleida:
Pagès Editors.
LÓPEZ, J. (1982): Poesía española (1950-1980). Madrid:
Libertarias.
LÓPEZ CASANOVA, A. (1994): El texto poético. Teoría
y metodología. Salamanca: Colegio de España.
LÓPEZ GARCÍA, A. (2000): “Lenguas, literaturas y
visión del mundo”, Mundo y literatura 2, 39-55.
LOTMAN, I. (1988 [1970]): La estructura del texto
artístico. Madrid: Istmo.
----------- (1996): La semiosfera I. Madrid: Cátedra.
442

----------- (1998): La semiosfera II. Madrid: Cátedra.
LOTMAN, I. y USPENSKIJ, B. (1995): Tipologia della
cultura. Milano: Bompiani.
LOUREIRO, A. (1991): “Problemas teóricos de la
autobiografía”, Suplementos Anthropos 29, 2-8.
LLEDÓ, E. (1998 [1991]): El silencio de la escritura.
Madrid: Austral.
LYOTARD, J.-F. (1998 [1983]): La condición
postmoderna. Madrid: Cátedra.
MACHADO, A. (1971 [1940]): Poesías completas.
Madrid: Austral.
MACRÍ, O. (1952): Poesia spagnola del Novecento.
Modena: Guanda.
MAINER, J.C. (1998 [1994]): “Sobre el canon de la
literatura española del siglo XX” en Sullà, E. (ed.), El
canon literario. Madrid: Arco.
MANN, H. (1996): Por una cultura democrática. Escritos
sobre Rousseau, Voltaire, Goethe y Nietzsche.
Valencia: Pre-Textos.
MARCO J. (1980): La poesía en Rico, F., Historia y
crítica de la literatura española. Barcelona: Crítica.
----------- (1986): Poesía española del S-XX. Barcelona:
Edhasa.
MARÍ, A. (1979): El entusiasmo y la quietud. Antología
del romanticismo alemán. Barcelona: Tusquets.
MARÍAS, J. (1975): Literatura y generaciones. Madrid:
Espasa Calpe.
443

----------- (1997 [1976]): Miguel de Unamuno. Madrid:
Austral.
MARTÍN, C. (2001): Upanisad. Madrid: Trotta.
MARTÍN PARDO, E. (1970): Nueva poesía española.
Madrid: Hiperión.
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.E. (1989): Antología de la
poesía española (1939-1975). Madrid: Castalia.
----------- (1996): El fragmentarismo poético
contemporáneo. Fundamentos teórico-críticos. León:
Universidad.
----------- (1997): Antología de la poesía española (1975-
1995). Madrid: Castalia.
----------- (2001): La intertextualidad literaria (base
teórica y práctica textual). Madrid: Cátedra.
----------- (2004): En la luz inspirada (Sepulcro en
Tarquinia, Noche más allá de la noche, Libro de la
mansedumbre), de Antonio Colinas. Madrid: Cátedra.
----------- (2005): Grupo “Cántico” de Córdoba.
Comentario de poemas. Madrid: Arco.
MARTÍNEZ RUIZ, F. (1971): La nueva poesía española.
Antología crítica (segunda generación de posguerra
1955-1970). Madrid: Biblioteca Nueva.
MÁS TORRES, S. (1992): “Platón y Aristóteles: sobre
filosofía y poesía”, Suplementos Anthropos 32, 5-10.
MATAS, J., MARTÍNEZ, J.E. y TRABADO, J.M.
(2005): Nostalgia de una patria imposible. Estudios
sobre la obra de Luis Cernuda. Madrid: Akal.
MÉNDEZ RUBIO, A. (1997): Encrucijadas. Madrid:
444
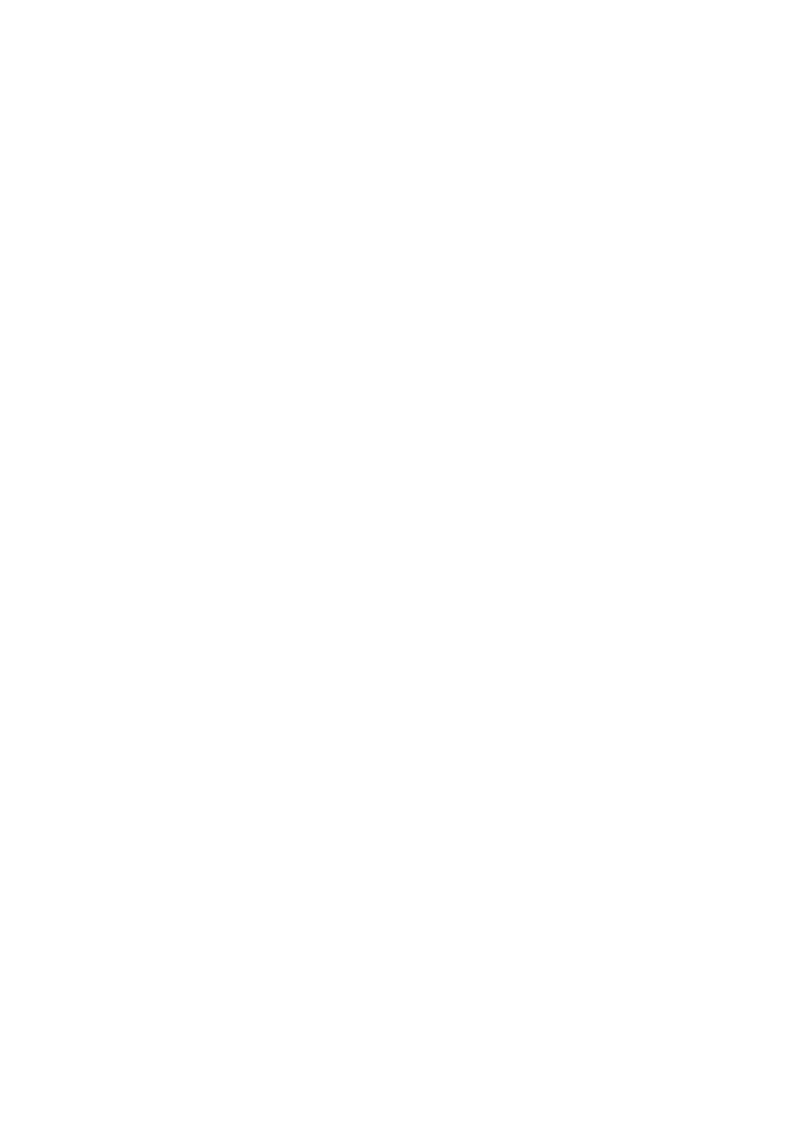
Cátedra.
----------- (1999): Poesía y utopía. Valencia: Episteme.
----------- (2004a): Poesía ´68. Para una historia
imposible: escritura y sociedad 1968 -1978. Madrid:
Biblioteca Nueva.
----------- (2004b): Poesía sin mundo. Mérida: Editora
Regional de Extremadura.
MENNA, F. (1997 [1980]): Crítica de la crítica.
València: Universitat.
MONTALE, E. (1997 [1976]): Sulla poesia. Mondadori:
Milano.
MOREIRAS, A. (1991): “Autobiografía: pensador
firmado (Nietzsche y Derrida)”, Suplementos
Anthropos 29, 129-137.
MORENO, A. (2004a): Los espejos del domingo y otras
lecturas de poesía. Sevilla: Renacimiento.
----------- (2004b): Mundo menor. Valencia: Denes.
MORTARA GARAVELLI, B. (1991 [1988]): Manual de
retórica. Madrid: Cátedra.
MUÑOZ, J. (2000): “Presentación” a Nietszche, F.,
Schopenhauer como educador. Madrid: Biblioteca
Nueva.
NERUDA, P. (1974): Jardín de invierno. Buenos Aires:
Losada.
NIETSZCHE, F. (1999 [1872]): El origen de la tragedia.
Méjico: Porrúa.
----------- (2000 [1874]): Schopenhauer como educador.
Madrid: Biblioteca Nueva.
445

----------- (1992 [1885]): Así habló Zarathustra.
Barcelona: Planeta.
----------- (1994 [1887]): La genealogía de la moral.
Madrid: Alianza.
----------- (2002 [1889]): Crepúsculo de los ídolos.
Madrid: Biblioteca Nueva.
----------- (1996 [1908]): Ecce homo. Madrid: Alianza.
----------- (1979): Poemas. Madrid: Hiperión.
OLNEY, J. (1991): “Algunas versiones de la memoria /
Algunas versiones del bios: la ontología de la
autobiografía”, Suplementos Anthropos 29, 33-47.
ORTEGA Y GASSET, J. (2003 [1966]): Unas lecciones
de metafísica. Madrid: Alianza.
PALOMO, P. (1988): La poesía española en el S-XX
(desde 1939). Madrid: Taurus.
----------- (1992): “Información sobre la historia de un
grupo poético”, Ínsula 543, 1-2.
PASCAL, B. (1998 [1670]): Pensamientos. Madrid:
Cátedra.
PAVESE, C. (1952): Il mestiere di vivere. Torino:
Einaudi, 1997.
PAYERAS GRAU, M. (1986): La poesía española de
posguerra. Palma de Mallorca: Prensa Universitaria.
----------- (1990): La colección "Colliure" y los poetas del
medio siglo. Palma de Mallorca: Universidad.
PENEDO PICOS, A. (1992): “Hacia una redefinición del
objeto literario”, Anthropos 129, 28-30.
PEÑALVER, P. (1990): Deconstrucción. Barcelona:
446

Montesinos.
----------- (1992): “El pensamiento de la escritura y la
cuestión de la metáfora”, Suplementos Anthropos 32,
128-133.
PÉREZ JULIÀ, M. (1998): Rutinas de la escritura.
Valencia: Departamento de Teoría de los Lenguajes,
Universidad de Valencia.
PÉREZ MONTANER, J. (1990): Subversions. València:
Tres i Quatre.
----------- (1994): Poesia i record. València: La Forest
d´Arana.
----------- (2000): “El discurs de l´escriptor i el de
l´intel.lectual. Problemes per a la creació literària” en
Creació literària al País Valencià. Barcelona:
Associació d´Escriptors en Llengua Catalana.
PERSIN, M. (1986): Poesía como proceso. Poesía
española de los años 50 y 60. Madrid: Porrúa
Turanzas.
POLO, M. (1990): “En torno a una promoción”, El
urogallo 49, 50-56.
POZO SÁNCHEZ, B. (1998): “Carlos Marzal”, Diáfora
6, 4-7.
POZUELO YVANCOS, J.M. (1992): “La crítica
descentrada”, Anthropos 129, 43-46.
----------- (1994): Teoría del lenguaje literario. Madrid:
Cátedra.
----------- (1998 [1995]): “Lotman y el canon literario” en
Sullà, E. (ed.), El canon literario. Madrid: Arco.
447

----------- (1999 [1994]): “Pragmática, poesía y metapoesía
en “El poeta” de Vicente Aleixandre” en Cabo, F.
(ed.), Teorías sobre la lírica. Madrid: Arco.
PRETE, A. (1986): Il demone dell´analogia. Da Leopardi
a Valéry: studi di poetica. Milano: Feltrinelli.
PRIETO DE PAULA, A. (1991): La lira de Arión. De
poesía y poetas españoles del siglo XX. Alicante:
Universidad.
----------- (1993): 1939-1975: Antología de la poesía
española. Alicante: Aguaclara.
----------- (1995): Poetas españoles de los cincuenta.
Salamanca: Ediciones Colegio de España.
PROVENCIO, P. (1996 [1988]): Poéticas españolas
contemporáneas. La generación del 50. Madrid:
Hiperión.
QUASIMODO, S. (1960): Il poeta e il politico, e altri
saggi. Milano: Schwarz.
QUILIS, A. (1984): Métrica española. Barcelona: Ariel.
RAIMONDI, E. (1990): Ermeneutica e commento: teoria
e pratica dell´interpretazione del testo letterario.
Firenze: Sansoni.
----------- (2002): El museo del discreto. Ensayos sobre la
curiosidad y la experiencia en la literatura. Madrid:
Akal.
RAMAT, S. (1969): L´ermetismo. Firenze: La Nuova
Italia.
448
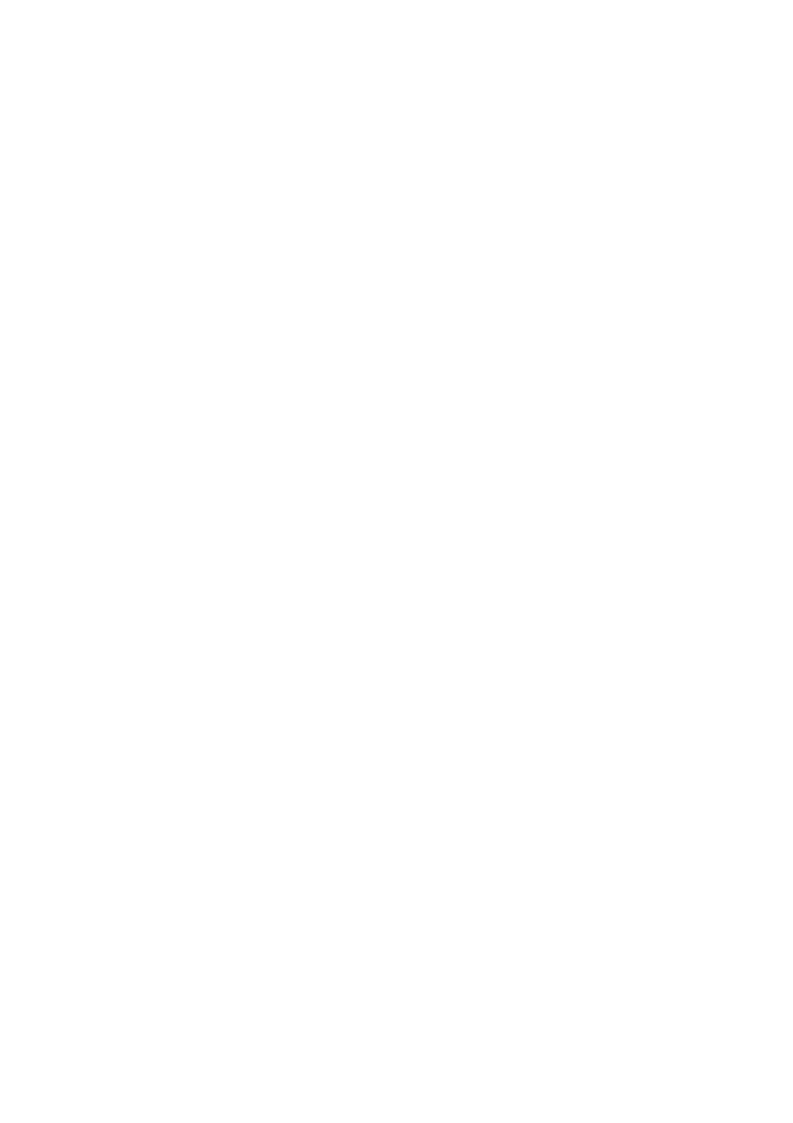
RASTIER, F. (1976): “Sistemática de las isotopías” en
Greimas, A.J. (ed.), Ensayos de semiótica poética.
Barcelona: Planeta.
RAYMOND, M. (1983 [1933]): De Baudelaire al
Surrealismo. Madrid: F.C.E.
RIBAS, P. (2005): “Prólogo” a Kant, I.: Crítica de la
razón pura. Madrid: Taurus.
RIBES, F. (1952): Antología consultada de la joven
poesía española. Valencia: Mares.
RICOEUR, P. (1989): Ideología y utopía. Barcelona:
Gedisa.
----------- (1998 [1976]): Teoría de la interpretación.
México: Siglo XXI.
RIERA, C. (1988): La escuela de Barcelona. Barcelona:
Anagrama.
RIFFATERRE, M. (1983): Semiotica della poesia.
Bologna: Il Mulino.
RILKE, R .Mª. (1999 [1955]): Elegías de Duino. Madrid:
Hiperión.
----------- (1999 [1929]): Cartas a un joven poeta. Madrid:
Alianza.
RIVERS, E. (1993): Poesía lírica del siglo de oro.
Madrid: Cátedra.
ROCA MELIÀ, I. (2000): “Introducción” a Séneca,
Epístolas morales a Lucilio. Madrid: Gredos.
RODRÍGUEZ, C. (1963): “Unas notas sobre poesía” en
Ribes, F., Poesía última. Madrid: Taurus.
449
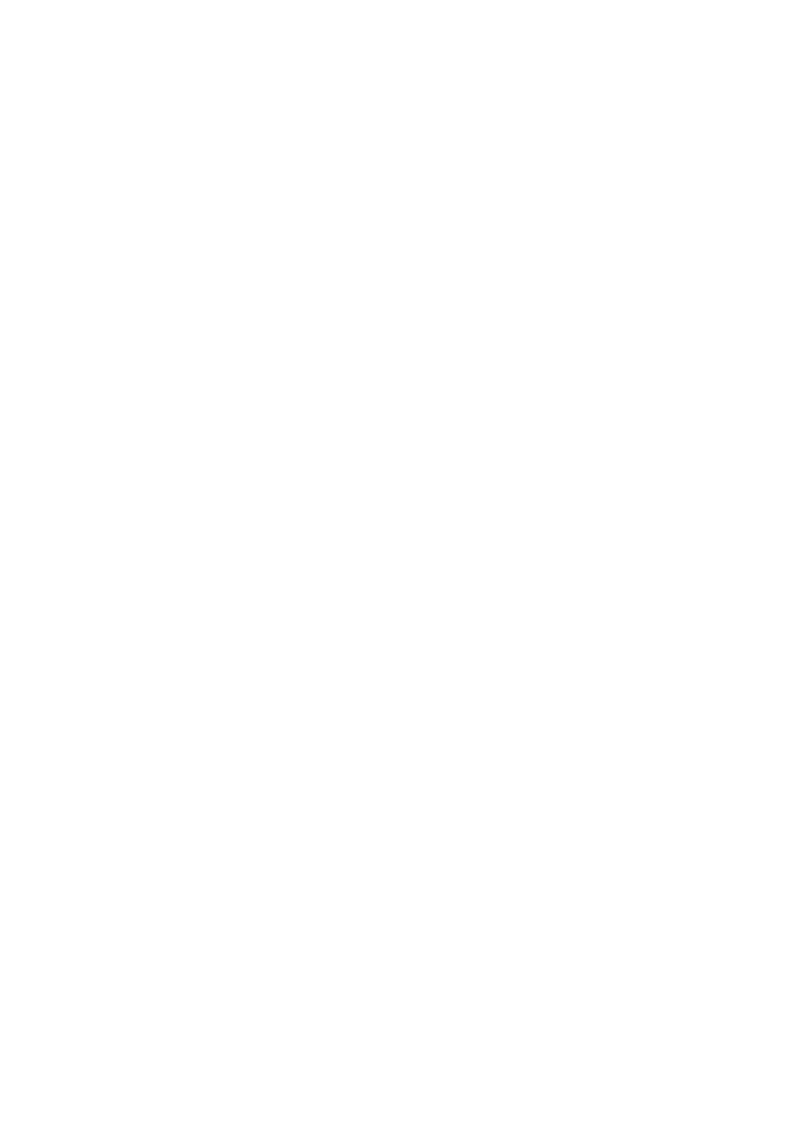
RODRÍGUEZ PADRÓN, J. (1990): “Otra lectura quince
años después”, El urogallo 49, 38-49.
ROJAS PARADA, P. (1992): “Michel Foucault: poder y
narratividad”, Suplementos Anthropos 32, 89-93.
ROMERA, J. y GUTIÉRREZ, F. (2000): Poesía histórica
y (auto)biográfica. Madrid: Visor.
ROMERO LÓPEZ, D. (1996): “La reescritura de un
tópico: locus amoenus inventio urbis est” en
Villanueva, D. y Cabo, F. (eds.), Paisaje, juego y
multilingüismo. Santiago de Compostela: Servicio de
Publicaciones e Intercambio Científico, Consorcio de
Santiago de Compostela.
RUBIO, F. (1976): Las revistas poéticas españolas (1939-
1975). Madrid: Turner.
----------- (1980): “Teoría y polémica en la poesía española
de posguerra”, Cuadernos Hispanoamericanos 361-
362, 199-214.
RUBIO, F. y FALCÓ, J.L. (1981): Poesía española
contemporánea (1939-1980). Madrid: Alhambra.
SAFRANSKI, R. (1991 [1987]): Schopenhauer y los años
salvajes de la filosofía. Madrid: Alianza.
----------- (2000 [1997]): El mal o el drama de la libertad.
Barcelona: Tusquets.
SALA VALLDAURA, J. Mª (1993): La fotografía de una
sombra. Barcelona: Anthropos.
SALDAÑA SAGREDO, A. (1997a): Modernidad y
postmodernidad. Filosofía de la cultura y teoría
estética. Valencia: Episteme.
450
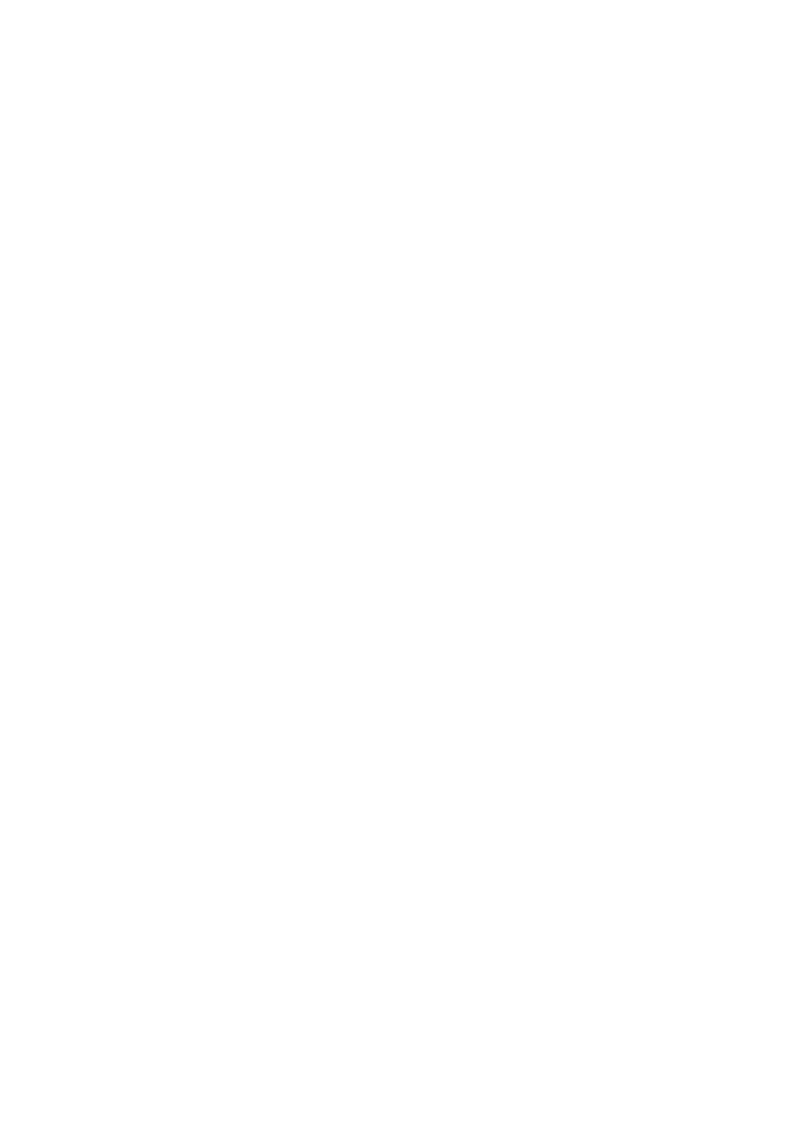
----------- (1997b): El poder de la mirada. Acerca de la
poesía española postmoderna. Valencia: Episteme.
----------- (2003): El texto del mundo. Crítica de la
imaginación literaria. Zaragoza: Anexos de Tropelías.
----------- (2006a): “Poesía y poder en la España
contemporánea”, Iberoamericana VI, 121-132.
----------- (2006b): “Cultura, crítica, utopía” en Tortosa, V.
(ed), Escrituras del desconcierto. El imaginario
creativo del siglo XXI. Alicante: Universidad.
----------- (2006c): “Notas para una poética de lo inefable”
en Cabanilles, A., Carbó, F., Miñano, E. (eds.), Poesia
i silenci. València: Universitat.
SALINAS, P. (1996 [1930]): Mundo real y mundo
poético. Valencia: Pre-Textos.
SALVADOR, V. (1986): El gest poètic. Cap a una teoria
del poema. València: Publicacions de l´Abadia de
Monserrat.
SÁNCHEZ MECA, D. (1992): “Tiempo, historia,
narración”, Suplementos Anthropos 32, 100-110.
----------- (1992): “Filosofía y literatura o la herencia del
romanticismo”, Anthropos 129, 11-27.
SANGUINETI, E. (1965): Ideologia e linguaggio.
Milano: Feltrinelli.
SANZ VILLANUEVA, S. (1976): “Los inciertos caminos
de la poesía de postguerra” en Pozanco, V. (ed.),
Nueve poetas del resurgimiento. Barcelona: Ámbito.
----------- (1984): “Literatura actual” en Deyermond, A.
(ed.), Historia de la literatura española. Barcelona:
451

Ariel.
SAUSSURE, F. (1991 [1972]): Curso de lingüística
general. Madrid: Alianza.
SAVATER, F. (1988): Filosofía y sexualidad. Barcelona:
Anagrama.
SCHAEFFER, J. (1999 [1980]): “Romanticismo y
lenguaje poético” en Cabo, F. (ed.), Teorías sobre la
lírica. Madrid: Arco.
SCHOPENHAUER, A. (2003 [1844]): El mundo como
voluntad y representación. Madrid: F.C.E.
----------- (1998 [1851a]): Pensamiento, palabras y
música. Madrid: Edaf, 1998.
----------- (2004 [1851b]): Lecciones sobre metafísica de
lo bello. València: Universitat.
SEGRE, C. (1996): La letteratura italiana nel Novecento.
Bari: Laterza.
SIEBENMANN, G. (1973): Los estilos poéticos en
España desde 1900. Madrid: Gredos.
SILVER, P. (1969): “Nueva poesía española: la
generación Rodríguez-Brines”, Ínsula 270, 1-2.
SPRINKER, M. (1991): “Ficciones del “yo”: el final de la
autobiografía”, Suplementos Anthropos 29, 118-129.
STEINER, G. (2000 [1976]): Lenguaje y silencio.
Ensayos sobre literatura, el lenguaje y lo inhumano,
Barcelona: Gedisa.
----------- (1997 [1996]): Nessuna passione spenta.
Milano: Garzanti.
----------- (1998 [1997]): Errata. Milano: Garzanti.
452

STIERLE, K. (1999 [1997]): “Lenguaje e identidad del
poema. El ejemplo de Hölderlin” en Cabo, F. (ed.),
Teorías sobre la lírica. Madrid: Arco.
SULLÀ, E. (1998): “El debate sobre el canon literario” en
Sullà, E. (ed.), El canon literario. Madrid: Arco.
SUÑÉN, J.C. (1990): “La voz de los otros”, El Urogallo
49, 56-59.
SZONDI, P. (1992 [1974]): Poética y filosofía de la
historia. Madrid: Visor.
TALENS, J. (1992): “Introducción” a Panero, L. Mª., Un
agujero llamado Nevermore. Madrid: Cátedra.
----------- (2000a): El sujeto vacío. Cultura y poesía en
territorio babel. Madrid: Cátedra.
----------- (2000b): “El espejo que miente. Ensayo de
audio(bio)grafía poética”, Mundo y literatura 2, 21-
37.
TANIZAKI, J. (2002 [1933]): El elogio de la sombra.
Madrid: Siruela.
TODOROV, T. (1990 [1981]): Michail Bachtin. Il
principio dialogico. Torino: Einaudi.
----------- (1998 [1996]): El hombre desplazado. Madrid:
Taurus.
TORTOSA, V. (2001): Escrituras ensimismadas.
Alicante: Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Alicante.
----------- (2002): Conflictos y tensiones. Alicante:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Alicante.
453

----------- (2004): Escrituras del desconcierto El
imaginario creativo del siglo XXI. Alicante: Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Alicante.
ULRICH GUMBRECHT, H. (1998 [1988]): “Cual fénix
de las cenizas o del canon a lo clásico” en Sullà, E.
(ed.), El canon literario. Madrid: Arco.
UNAMUNO, M. (1997 [1913]): Del sentimiento trágico
de la vida. Madrid: Alianza.
UNGARETTI, G. (1992 [1966]): Vita d´un uomo. Milano:
Mondadori.
VALENTE, J.A. (1994 [1971]): Las palabras de la tribu.
Barcelona: Tusquets.
VATTIMO, G. (1999 [1996]): Filosofía y poesía: dos
aproximaciones a la verdad. Barcelona: Gedisa.
VILLANUEVA, D. y CABO ASEGUINOLAZA, F.
(1996): Paisaje, juego y multilingüismo. Santiago de
Compostela: Servicio de Publicaciones e Intercambio
Científico, Consorcio de Santiago de Compostela.
VOLOSHINOV, V. (1993): Marxismo y filosofía del
lenguaje. Madrid: Alianza.
WEINTRAUB, K.J. (1991): “Autobiografía y conciencia
histórica”, Suplementos Anthropos 29, 18-33.
WELLEK, R. (1999 [1967]): “La teoría de los géneros” en
Cabo, F. (ed.), Teorías sobre la lírica. Madrid: Arco.
WELLEK, R. y WARREN, A (1966 [1953]): Teoría
literaria. Madrid: Gredos.
WILDE, O. (1968 [1890]): El crítico como artista.
Madrid: Espasa-Calpe.
454

ZAMBRANO, M. (1996 [1939]): Filosofía y poesía.
Madrid: F.C.E.
----------- (2005 [1955]): El hombre y lo divino. Madrid:
F.C.E.
455

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
A) BIBLIOGRAFÍA SOBRE CÉSAR SIMÓN
AGUIRRE, J.L. (1977): “Estupor final de César Simón”,
Las provincias, 25 de septiembre.
----------- (1979): “Entre un aburrimiento y un amor
clandestino”, Las Provincias, 13 de mayo.
AMUSCO, A: (1977): “Estupor final de César Simón”, El
Ciervo 317.
ARAZO, Mª A. (1994): “Espacio para la poesía”, Las
provincias, 13 de mayo.
ARIAS, F. (1991): “Los artistas del silencio: escritores
que trabajan al margen de modas y tópicos”, Hoja del
Lunes, 15 de diciembre.
ARIAS, R. (2003): “Reflexiones a propósito de la
Antología Claudina”, El Mono-Gráfico 15, 68.
ÁVILA, M. (2003): “Al correr del tiempo”, El Mono-
Gráfico 15, 66-67.
BALLESTER AÑÓN, R. ET ALII (1986): La poesía
valenciana en castellano1936-1986, Valencia: Víctor
Orage.
----------- (1992): “César Simón o la oración seca”, La
mejor poesía de Valencia, 3 de enero.
----------- (1994): “La vida secreta”, Levante, 10 de junio.
----------- (2003): “César Simón o la teodicea de la
distracción”, El Mono-Gráfico 15, 56-60.
456

BELDA, Mª R. (2000): “La vida en un libro: El jardín de
César Simón” en Cabanilles, A. y López Casanova, A.
(eds.) Homenatge a César Simón, València: Servei de
Publicacions de la Universitat de València.
BELLVERSER, R. (1974): “En busca de una nueva
generación poética valenciana. César Simón: su
humanidad, camino abierto hacia la vida y el vacío”,
Las Provincias, 3 de febrero.
----------- (1984): “La mirada en la poesía de César
Simón”, Las Provincias, noviembre.
----------- (1985): “Urge una revisión a fondo”, Las
Provincias, 22 de enero.
----------- (1994): “La vida secreta de César Simón”, Las
Provincias, 22 de mayo.
----------- (2003): “El primer César Simón”, El Mono-
Gráfico 15, 29-34.
BERNARDO PANIAGUA, J.Mª. (2000): “La lucidez del
desencanto” en Cabanilles, A. y López Casanova, A.
(eds.) Homenatge a César Simón, València: Servei de
Publicacions de la Universitat de València.
BESSÓ, P. (1977): “Poesía en expresión castellana”, Dos
y Dos 39-40.
CABANILLES, A. (1996): “La poesía amorosa”,
Abalorio 23, 41-56.
----------- (1997b): “La poesía amorosa de César Simón”
en Talens, J., Por aguas de la memoria ajena.
Valencia: Episteme.
------------ (2000): “Un hueco azul. Notas sobre una
457

lectura de César Simón” en Cabanilles, A. y López
Casanova, A: (eds.), Homenatge a César Simón,
València: Servei de Publicacions de la Universitat de
València.
----------- (2002): “Los días hermosos. Poesía y música en
César Simón”, La siesta del lobo 14, 87-90.
----------- (2003): “Un sueño resonante de pasos”, El
Mono-Gráfico 15, 48-55.
----------- (2004a): “César Simón. Palabras en la cumbre:
antología 1971-1997”, Diablo Texto 7, 506-511.
CABRERA, A. (1996): “Un poema emblemático”,
Abalorio 23, 67-74.
----------- (2002): “Una fecha cualquiera”, La siesta del
lobo 14, 52-56.
CALOMARDE, J. (1984): “César Simón: poetizar la
presencia”, Las Provincias, 16 de diciembre.
----------- (1985): “Teoría de César”, Las Provincias, 13
de octubre.
----------- (1989): “César Simón: Siciliana. Libro de horas
para seducir el silencio”, Las Provincias, 13 de julio.
----------- (1998): “La atmósfera del tiempo según César
Simón”, El Mono-Gráfico 10, 34-38.
CARNERO, G. (1977): “La poesía última de César
Simón”, Camp de l´arpa 43-44.
----------- (1983): “La poesía última de César Simón”,
Quervo. Cuadernos de cultura 4, 29-31.
----------- (2002): “César Simón: densidad”, La siesta del
lobo 14, 61-65.
458

----------- (2003): “La difícil densidad de César Simón”, El
Mono-Gráfico 15, 25-28.
CARRASCO; B. (1992): “César Simón, finalista del
premio nacional de poesía”, Las Provincias, 6 de
junio.
CASADO, M. (1992a): “Estar aquí sentado no es inútil”,
El urogallo 68-69.
----------- (1992b): “Leer poesía”, Ínsula 543, 28.
----------- (1992c): “César Simón: Extravío”, El urogallo
76-77.
CASTROVIEJO, C. (1980): “Bodegoncillo de puntapié.
Instantes vitales. César Simón: Entre un aburrimiento
y un amor clandestino”, Hoja del Lunes, 11 de agosto.
CATALÁN, M. (1996): “El ser y la carne”. Entrevista a
César Simón, Abalorio 23, 33-40.
----------- (2003): “Apuntes en torno a la obra periodista de
César Simón”, El Mono-Gráfico 15, 46-47.
----------- (2003): César Simón. Papeles de prensa.
Valencia: Institució Alfons el Magnànim.
CILLERUELO, J.A. (2002): “Mientras caminaba. El
sentido odológico en la poesía de César Simón”, La
siesta del lobo 14, 56-58.
DAGUET, D. (1992): “Poetas de l´Espagne / poésie du
silence”, Cahiers bleus.
DEFEZ, A. (2002): “Contra lo sagrado”, La siesta del
lobo 14, 68-73.
DE LA PEÑA, P. J. (1975): “La obra: la persona. César
Simón”, Las Provincias, 1 de junio.
459

----------- (1978): “Sobre un libro de César Simón:
Estupor final”, Ínsula 383.
----------- (1983a): “César Simón”, Quervo. Cuadernos de
cultura 4, 19-21.
----------- (1983b): “Sobre la belleza de los esqueletos”,
Las provincias, 29 de mayo.
----------- (1985): “César Simón ante el muro”, Ínsula 460.
----------- (1993): “Extravío”, Ínsula 553.
----------- (1998): “En la muerte de César Simón”, El
Mono-Gráfico 10, 33.
----------- (2000): “César en el jardín” en Cabanilles, A. y
López casanova, A. (eds.), Homenatge a César Simón,
València: Servei de Publicacions de la Universitat de
València.
----------- (2003): “Retablo de César Simón”, El Mono-
Gráfico 15, 69-74.
DIAGO, N. (1983): “Un aire interior al mundo”, Quervo.
Cuadernos de cultura 4, 45-47.
----------- (2000): “Un aire interior al mundo” en
Homenatge a César Simón, València: Servei de
Publicacions de la Universitat de València.
DÍAZ DE CASTRO, F.J (2002): “Misteriosa
pesadumbre”, La siesta del lobo 14, 76-80.
FALCÓ, J.L. (1983): “Tranquilamente hablando”.
Entrevista a César Simón, Quervo. Cuadernos de
cultura 4, 5-16.
----------- (2003): “Los días hermosos”, El Mono-Gráfico
15, 44-45.
460

----------- (2006): “Juan Gil-Albert y César Simón: perfiles
de un diálogo concertado”, Animal Sospechoso 4, 71-
77.
----------- (2006): “La poesía de César Simón: Precisión
de una sombra (1970-1982)”. Jaca: Universidad de
Zaragoza (en prensa).
FERRERES, R. (1971): “Dos libros de poesía de César
Simón”, Las Provincias, 9 de mayo.
GALLEGO, V. (1985): “César Simón: una conciencia
entre las sombras”, Las Provincias, 22 de septiembre.
----------- (2002): “César Simón”, La siesta del lobo 14, 6-
10.
----------- (2006b): César Simón. Una noche en vela
(antología poética). Sevilla: Renacimiento.
GARBÍ, T. (2003): “Apuntes sobre César Simón”, El
Mono-Gráfico 15, 63-65.
GARCÍA, D. (2002): “Lectura en invierno”, La siesta del
lobo 14, 17-19.
GARCÍA DE LA CONCHA, V. ( 1992): “Extravío”, ABC
Suplemento Literario, marzo.
GARCÍA MARTÍN, J.L. (1983): Poesía española 1982-
1983, Madrid: Hiperión.
----------- (1990): “Un escritor al margen”, Renacimiento
4.
----------- (1991a): “La extrañeza de ser”, La Nueva
España, 25 de octubre.
----------- (1991b): “¿Qué libros te han interesado más en
1991?”, El ciervo.
461

----------- (1994): “El amor y la nada”, La Nueva España,
2 de julio.
GAVALDÁ, J. (2000): “El perfume del enebro” en
Cabanilles, A. y López Casanova, A. (eds.),
Homenatge a César Simón, València: Servei de
Publicacions de la Universitat de València.
GIL-ALBERT, J. (1978): “César Simón”, Revista de
Literatura 1.
GÓMEZ, A. (1996): “La perplexitat de viure. Sobre el
“tema únic” en l´obra poètica de César Simón”,
Abalorio 23, 62-65.
HERNÁNDEZ, T. (1984): “Describir con propiedad la
poesía de César Simón”, Levante, 4 de noviembre.
HERRÁEZ, M. (2003): “César Simón, escribir es borrar”,
El Mono-Gráfico 15, 41-43.
HERRERA, A. (1992): “Del alma y otros rumbos”, Los
libros del sol 17.
IGLESIA CAMACHO F. (1977): “Estupor final de César
Simón”, Manxa 6.
IRLES; G. (1984): “César Simón. Poesía de las afueras”,
Liberación, 23 de diciembre.
JIMÉNEZ, J.O. (1972): “Valencia, poesía de hoy, pórtico
en perspectivas”, Fablar 37.
LÓPEZ GARCÍA, A. (2003): “¿De verdad existe el
adjetivo?”, El Mono-Gráfico 15, 61-62.
LÓPEZ GRADOLÍ, A. (1971): “Una nueva colección de
libros de poesía: Hontanar”, Avanzada, 1 de junio.
LLOBREGAT, E. (1977): “Lindes: una nueva colección
462

de poesía”, Información, 26 de junio.
MARCO, J. (1977): “Lo que fue la literatura española en
1977”, Destino, 29 de diciembre.
MARÍ, R. (1994): “La vida secreta, una novela de César
Simón sobre el amor”, Las Provincias, 13 de mayo.
MARTÍNEZ, J.E. (1997): “Templo sin dioses”, Filandón -
Diario de León, 20 de abril.
MARTÍNEZ, J.L. (2002): “Creador ocioso, contemplativo
universal”, La siesta del lobo14, 15-17.
MARTÍNEZ RUIZ, F. (1984): “Precisión de una sombra”,
ABC.
MARZAL, C. (1996): “Es una fiebre sin temperatura”,
Abalorio 23, 29-33.
MÁS, M. (1981): “Sobre una novela de César Simón”,
Ínsula.
----------- (1984): “Prólogo” a Simón, C., Precisión de una
sombra (Poesía, 1970 -1982). Madrid: Hiperión, 7-21.
----------- (1996): “Tres poemas frente a una casa: Juan
Gil-Albert, Francisco Brines, César Simón”, Abalorio
23, 17-29.
MÁS, M. y COSTA FERRANDIS, J. (1983 [1978]): “La
soledad de la consciencia en la poesía de César
Simón”, Quervo. Cuadernos de cultura 4, 33-44.
MÁS, J. (1986): “Viaje por el tiempo y el espacio”, El
ciervo 426-427.
----------- (1996): “Al filo del vivir. Sobre Extravío”,
Abalorio 23, 57-62.
463

----------- (2003): “La metalírica del silencio. Estupor final
de César Simón”, El Mono-Gráfico 15, 35-40.
MÉNDEZ RUBIO, A. (2000): “Lenguaje y silencio en la
poética de César Simón” en Cabanilles, A. y López
Casanova, A. (eds.), Homenatge a César Simón,
València: Servei de Publicacions de la Universitat de
València.
MORENO, A. (2002): “El caminante y el muro”, La
siesta del lobo 14, 56-58.
MUÑOZ, J. (1996): “Instaurar, rememorar, errar. La
poesía metafísica de César Simón”, Abalorio 23, 13-
17.
OPERÉ, F. (1991): “César Simón: una voz poética entre
generaciones”, Ojancano.
----------- (2000): “Señas de identidad en la poesía de
César Simón” en Cabanilles, A. y López Casanova, A.
(eds.), Homenatge a César Simón, València: Servei
de Publicacions de la Universitat de València.
PALACIOS, A. (1997): “El amante de las horas que
transcurren”. Entrevista a César Simón, Macondo 1, 9-
15.
PERIS LLORCA, J. (2000): “Todas tus elegías fueron
himnos. Siciliana y Perros ahorcados: la permanencia
del sujeto que contempla y se percibe” en Homenatge
a César Simón, València: Servei de Publicacions de la
Universitat de València.
POZO SÁNCHEZ, B. (2000a): “César Simón: el placer de
la mirada” en Cabanilles, A. y López Casanova, A.
464

(eds.), Homenatge a César Simón, València: Servei de
Publicacions de la Universitat de València.
----------- (2000b): “Las grietas de la memoria. Notas
sobre la escritura autobiográfica de César Simón” en
Romera, J. y Gutiérrez, F. (eds), Poesía Histórica y
(auto)biográfica (1975-1999). Madrid: Visor.
----------- (2001): “La construcción referencial del
imaginario sexual en la poética de César Simón” en
Pujante, D. y Aliaga, J.V (eds), Miradas sobre la
sexualidad en el arte y la literatura. Valencia:
Universidad.
----------- (2002a): “César Simón: una poética entre dos
fuegos” en Poéticas novísimas: un fuego nuevo.
Zaragoza: Universidad (en prensa).
----------- (2002b): “Donde no habite el olvido”, La siesta
del lobo 14, 73-76.
----------- (2003a): “Poética del silencio: la encrucijada de
César Simón” en Actas XXIII Congreso Internacional
de Lingüística y Filología Románica. Ginebra:
Niemeyer.
----------- (2003b): “G. Leopardi y E. Montale en la obra
lírica de César Simón”en González Martín, V. (ed.),
La filología italiana ante el nuevo milenio. Salamanca:
Universidad.
----------- (2004): “Los jirones de la memoria: la obra de
César Simón” en Fernández Prieto, C. y Hermosilla,
Mª A. (eds.), Autobiografía en España: un balance.
Madrid: Visor.
465

----------- (2005): “Las lecturas italianas de César Simón”
en Arenas, V., Badía, J. et alii, Líneas actuales de
investigación literaria. València: Servei de
Publicacions de la Universitat de València.
----------- (2006): “El eco de un sueño resonante de pasos”,
Animal sospechoso 4, 65-71.
----------- (2007): “Los trazos inaugurales del silencio en la
obra de César Simón” en Cabanilles, A, Carbó, F. y
Miñano, E. (eds.), Poesia i silenci. València: Servei de
Publicacions de la Universitat de València.
RIBEIRA PERIS, X. (1976): “César Simón” en Gran
enciclopedia de la región valenciana. Valencia.
ROMERO CASTILLA, J. (1977): “La poesía de César
Simón: entre el activismo delator y la pasividad
contempladora”, Las Provincias, 29 de mayo.
SALDAÑA, A. (1992): “El lugar del poeta”, El Periódico,
2 de abril.
SALINAS TORRES, F. (1990): “Siciliana: en el espacio
de lo sagrado”, Abalorio 19.
----------- (1992): “El pensamiento elegíaco de César
Simón”, El Mono-Gráfico 4.
----------- (1996): “Ressenyes”, Abalorio 23, 117-135.
----------- (2002): “Memoria de César Simón”, La siesta
del lobo 14, 10-15.
SANTOS; D. (1984): “Todas las sombras en todas las
cavernas”, Diario 16, 11 de noviembre.
SANTOS, Y. y RIVAS, A. (1984): “Entrevista a César
Simón”, Lletres en blanc 9.
466

SILES, J. (1971): “Erosión de César Simón”, Las
Provincias, 14 de marzo.
----------- (2000): Conocimiento del yo y poetización del
medio: la poética y la poesía de César Simón.
Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana.
SIMÓN AURA, C. (2002): César Simón. Palabras en la
cumbre Antología 1971-1997. Valencia: Institució
Alfons el Magnànim.
TALENS, J. (1977): “César Simón: Estupor final”, Cal
dir, 27 de noviembre.
----------- (1997): Por aguas de memoria ajena. Antología
poética. Valencia: Episteme.
TRIGO, X.R. (1984): “Entrevista con César Simón: el
placer de la meditación poética”, Levante, 18 de
noviembre.
VALVERDE, A. (2002): “Dos fragmentos sobre un tema
único…”, La siesta del lobo14, 58-60.
467

B) BIBLIOGRAFÍA DE CÉSAR SIMÓN
HERVÁS, S., OLEZA, J. y SIMÓN, C. (1974): “Revisión
del concepto de esteticismo en Azorín y Gabriel
Miró”, Revue Romane IX, fasc. 2.
LÓPEZ, A., SIMÓN, C. y MELERO, A. (1981):
Lecciones de retórica y métrica. Valencia: Lindes.
LÓPEZ, A. y SIMÓN, C. (1985): Signos del discurso y
signos para el discurso: sobre psicoanálisis y
literatura. Valencia: Eutopías.
SIMÓN, C. (1970): Pedregal. Gandía: Ayuntamiento de
Gandía.
----------- (1971a): “Aspectos lingüísticos en la sátira de
Francisco Brines” en Quaderns de Filologia.
València: Universitat.
----------- (1971b): Erosión. Valencia: Hontanar.
----------- (1971c): Poemas de Andreas Gryphius,
selección, traducción y notas. Valencia: Hontanar.
----------- (1973): “Actitud y calidad en la obra poética de
Juan Gil-Albert”, El urogallo 24.
----------- (1974a): Lenguaje y estilo en la obra poética de
Juan Gil-Albert. Tesis doctoral. Universidad de
Valencia.
----------- (1975): “Las ilusiones, con los problemas del
convaleciente”, Las Provincias, 13 de julio.
----------- (1976a): “Un problema de asentimiento: la
poesía de Guillermo Carnero”, Ínsula 361.
----------- (1976b): “Fracaso y triunfo en el lenguaje de
468

Guillermo Carnero” en PSA, tomo LXXXIII, nº
CCXLIX, 249-263.
----------- (1977a): Estupor final. Valencia: Lindes.
----------- (1977b): “Biografía comentada sobre Juan Gil-
Albert”, Calle del Aire, 369-382.
----------- (1978): “Prólogo” a Hernández, T., Esfinge
silenciosa para el fuego, Valencia: Lindes.
----------- (1979a): Motín de cuenteros. Valencia:
Prometeo.
----------- (1979b): “Prólogo” a Gil-Albert, J.,
Razonamiento inagotable con una carta final. Madrid:
Caballo negro para la poesía.
----------- (1979c): Entre un aburrimiento y un amor
clandestino. Valencia: Prometeo.
----------- (1980): “Vicente Gaos y la muerte”, Las
Provincias, 24 de octubre.
----------- (1981a): “El cuerpo fragmentario y la escritura
de los márgenes (el nihilismo optimista de Jenaro
Talens y las dificultades de su poesía)” en Impetu.
Montpellier: Université Paul Valéry.
----------- (1981b): “La poesía de Gil-Albert”, L´arrel
verano-otoño.
----------- (1982): “Prólogo” a Gil-Albert, J., Antología
poética. Barcelona: Plaza y Janés.
----------- (1983a): Juan Gil-Albert de su vida y obra.
Alicante: Instituto de Estudios Alicantinos.
----------- (1983b): Entrevista en Falcó, J.L., Quervo.
Cuadernos de cultura 4, 5-16.
469

----------- (1984a): Precisión de una sombra (Poesía,
1970-1982). Madrid: Hiperión.
----------- (1984b): Entrevista en Santos, Y. y Rivas, A,
Lletres en blanc 9.
----------- (1984c): Entrevista en Trigo, X.R., Levante, 18
de noviembre.
----------- (1984d): Joven poesía en el País Valenciano”,
Ínsula.
----------- (1984e): “La poética de Vicente Gaos”, Zarza
Rosa abril-mayo.
----------- (1985): Quince fragmentos sobre un único tema:
el tema único. Sagunto: Ardeas.
----------- (1989): Siciliana. Valencia: Mestral.
----------- (1990a): Entrevista en AA.VV., El Urogallo 49,
60-73.
----------- (1990b): “Juan Gil-Albert y la poesía como
forma de vida”, Anthropos.
----------- (1991): Extravío. Madrid: Hiperión.
----------- (1994a): La vida secreta. Valencia: Pre-Textos.
----------- (1996a): “Juan Gil-Albert”, El Mono-Gráfico 9,
40-63.
----------- (1996b): “Autorretrato”, Abalorio 23, 9.
----------- (1996c): Templo sin dioses. Madrid: Visor.
----------- (1996d): Entrevista en Catalán, M., Abalorio
23, 33-40.
----------- (1997a): Perros ahorcados. Valencia: Pre-
Textos.
----------- (1997b): Antología en Talens, J., Por aguas de
470
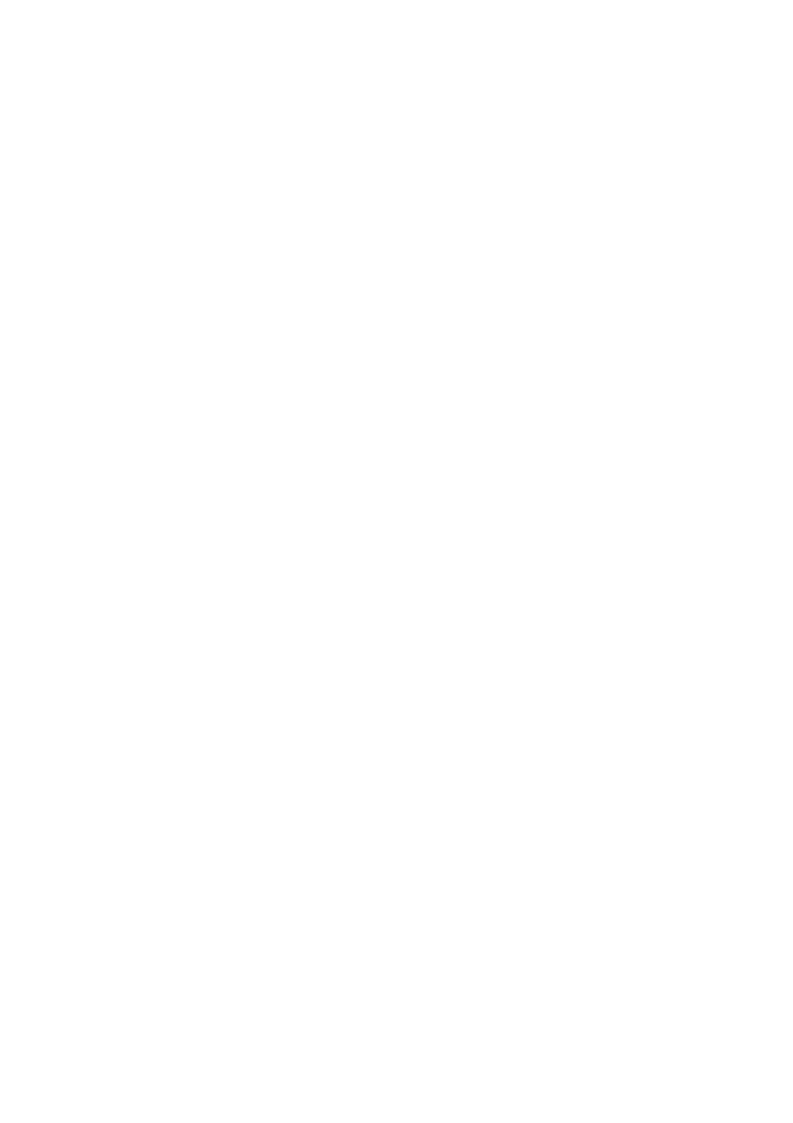
memoria ajena. Antología poética. Valencia:
Episteme.
----------- (1997c): El jardín. Madrid: Hiperión.
----------- (1997d): “Entrevista” en Palacios, A., Macondo
1, 9-15.
----------- (1998): En nombre de nada. Valencia: Pre-
Textos.
----------- (2003): “Artículos de prensa” en Catalán, M.,
César Simón. Papeles de prensa. Valencia: Institució
Alfons el Magnànim.
----------- (2006a): Antología en Gallego, V., El 50 del 50
(Seis poetas de la generación del medio siglo).
Valencia: Pre-Textos.
----------- (2006b): Antología en Gallego, V., César
Simón. Una noche en vela (Antología poética).
Sevilla: Renacimiento.
471

472
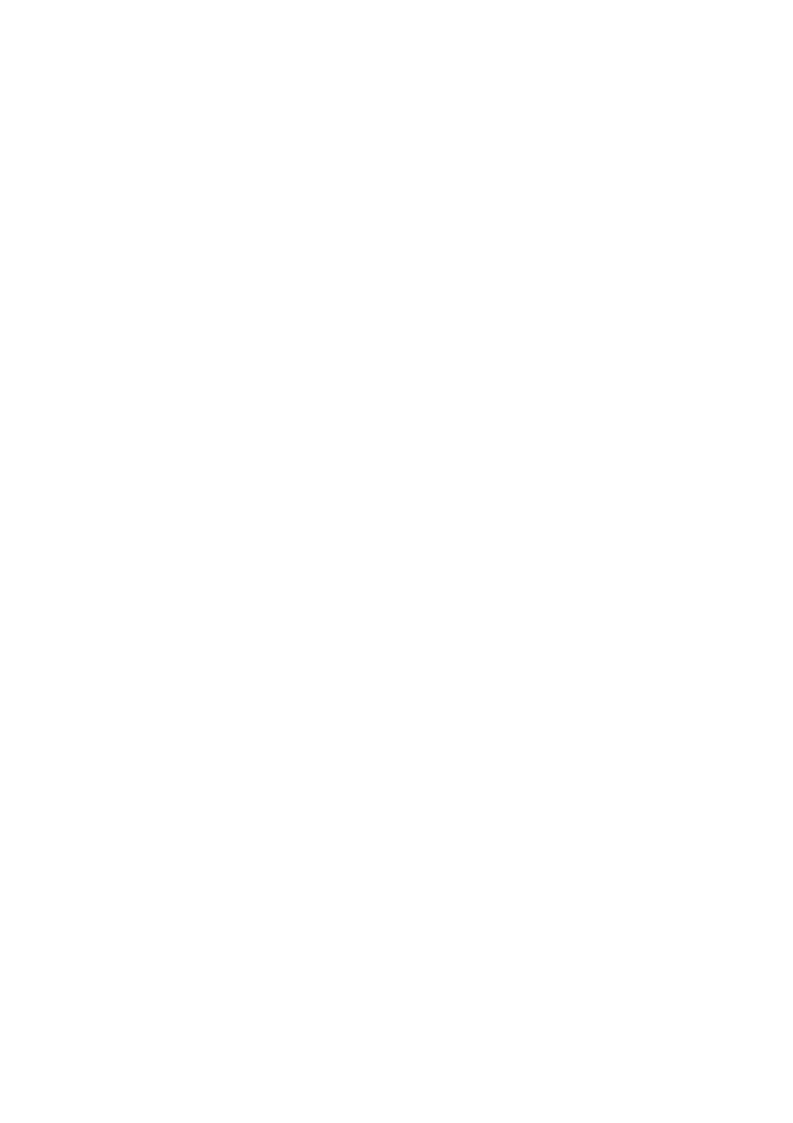
ÍNDICE
Prólogo
5
Capítulo I: Cuestiones preliminares
15
I.0. Introducción
17
I.1. Apuntes sobre la vida y obra de César Simón
22
I.1.1. El amante de las horas que transcurren 22
I.1.2. Las lecciones de su vida
28
I.2. César Simón y el canon generacional
46
Capítulo II: Exteriores: Poética del paisaje
81
II.0. Introducción
83
II.1 Pedregal (1970)
95
II.2. Erosión (1971)
129
II.3. Estupor final (1977)
158
II.4. Precisión de una sombra (1984)
173
II.5. Quince fragmentos sobre un único tema:
el tema único (1985)
202
II.6. Extravío (1991)
216
II.7. Templo sin dioses (1996)
240
II.8. El jardín (1997)
255
Capítulo III: Interiores: Poética de la conciencia
275
III.0. Introducción
277
III.1 Pedregal (1970)
289
III.2. Erosión (1971)
306
III.3. Estupor final (1977)
321
473

III.4. Precisión de una sombra (1984)
332
III.5. Quince fragmentos sobre un único tema:
el tema único (1985)
347
III.6. Extravío (1991)
363
III.7. Templo sin dioses (1996)
379
III.8. El jardín (1997)
393
Capítulo IV: Conclusiones
405
Bibliografía
425
Bibliografía general
427
Bibliografía específica
456
474
