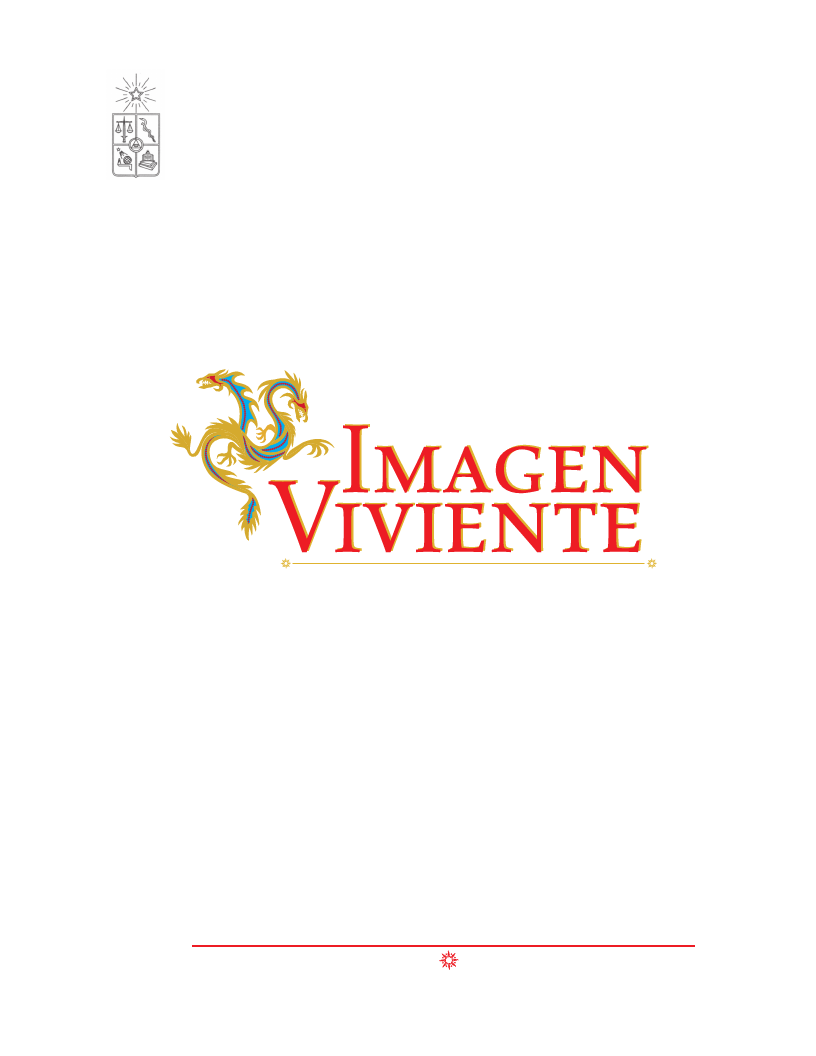
��������������������
������������������������������������
�����������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ������������������������������������������
1
�����������������������������������������
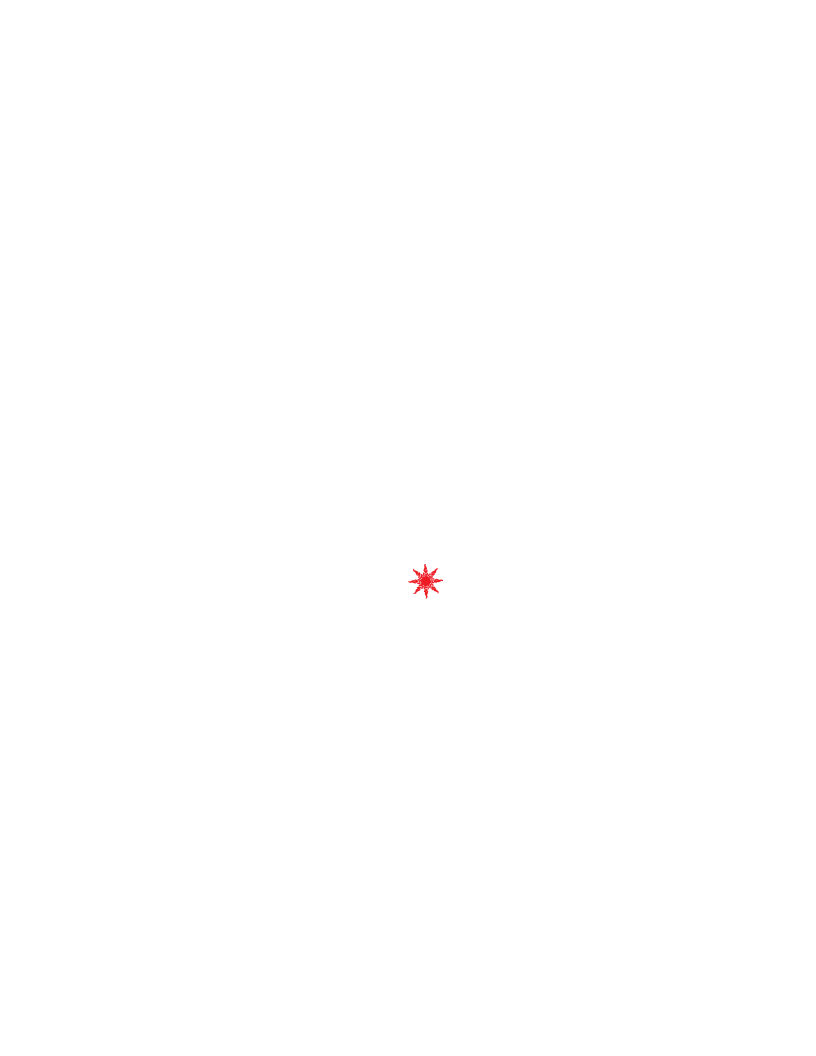
“La memoria es la base de la personalidad individual, así como la tradición es la base de la
personalidad colectiva de un pueblo. Vivimos en y por el recuerdo, y nuestra vida espiritual no es
en el fondo sino el esfuerzo que hacemos para que nuestros recuerdos se perpetúen y se vuelvan
esperanzas, para que nuestro pasado se vuelva futuro”
Miguel de Unamuno
2

Agradecimientos
Se termina una importante etapa, un período lleno de pruebas, dificultades,
satisfacciones y grandes alegrías. Y al mirar para atrás y recordar cada importante
momento, surge en mi la necesidad de agradecer miradas, sonrisas, abrazos, cariños y
palabras de todas aquellas personas que hicieron de estos años, algo inolvidable.
Gracias a mi madre, por ser un ejemplo de mujer, por estar siempre a mi lado,
ayudando, apoyando y mimando, por la fortaleza que me muestra cada día, por
entregarme el valor para seguir siempre adelante, y por ser quien hizo posible junto
conmigo, este proyecto.
A mis hermanas, por estar siempre cerca, por la preocupación, el cariño y el amor,
por mostrarme lo lindas madres que son, y por regalarme cinco angelitos hermosos
que me alegran cada día.
A Yael, Ángeles, Pipe y Bebi, por ser el regalo más grande de haber pasado
por la universidad, porque hemos aprendido y crecido juntos, en el diseño, en la
amistad y en la vida. Por el apoyo constante, por los sueños en común, y porque nos
necesitamos continuamente.
A Nicolás, mi amigo del alma y de la vida. Por demostrarme que nada,
absolutamente nada, puede destruir el lazo que después de toda una vida de amistad,
construimos juntos. Por hacerme sentir la amiga más especial del mundo, por
quererme incondicionalmente y por estar siempre presente.
A Cristian, mi “hado padrino”, por compartir conmigo tantos importantes
momentos de mi vida, por el cariño y el apoyo constantes, por cada conversación y
consejo, y por ser un gran hombre y uno de mis grandes amigos.
A mis infaltables amigas del colegio, por estar siempre presentes, por
demostrarme que la verdadera amistad perdura a través del tiempo, por alegrarme
cada vez que nos vemos, por enseñarme a confiar y creer, porque las quiero
profundamente y las necesito siempre.
A todos mis amigos que en forma específica no nombré, de la Pastoral FACEA-
FAU, de misiones, de la vida, con los que he compartido lindos e inolvidables
momentos que llevo atesorados en mi corazón.
3

A Felipe Muñoz, por ser un maestro en esta carrera, porque profesores hay
muchos, pero maestros, pocos. Por cada sabia palabra y muestra de cariño.
Un especial agradecimiento a mi profesor guía Juan Calderón, por las críticas y
consejos, por su entrega, compromiso y plena disposición, por su cariño y afecto, y
por confiar en mi.
El más profundo agradecimiento a mi papá, quien a pesar de no estar aquí
físicamente, está siempre conmigo en mi corazón. Por ser el hombre que más
he admirado en mi vida, por haber sido el mejor padre del mundo, por haberme
enseñado que en la vida hay que luchar y esforzarse al máximo por las cosas que
uno quiere, con constancia, compromiso y rigurosidad. Por guiarme, protegerme y
motivarme, por ser quien me da fuerzas para lograr cada meta que me prepongo,
y por haberme enseñado lo importante que es valorar y hacer perdurar la cultura y
nuestras raíces.
Finalmente, gracias a Dios por cada una de las lindas personas que ha puesto en
mi camino.
¡Infinitas gracias a todos!
4

Índice
Introducción |8
PRIMERA PARTE: Presentación del Proyecto |9
CAPÍTULO 1: “Antecedentes del Proyecto” |10
1.1 Descripción |10
1.2 Fundamentación |10
1.3 Detección de la necesidad |11
1.4 Objetivos |12
1.5 Metodología de investigación |12
SEGUNDA PARTE: Marco Teórico |13
CAPÍTULO 2: “Patrimonio Cultural” |14
2.1 Tradición, identidad y patrimonio |14
2.2 Identidad cultural |15
2.3 Patrimonio e identidad visual |16
CAPÍTULO 3: “Contexto General del Mundo Andino” |17
3.1 Cosmovisión mundo andino |17
3.1.1 El cosmos |19
3.1.2 La relacionaliad |20
3.1.3 Complementariedad y reciprocidad |21
3.1.4 Tiempo cíclico |22
3.2 Relación del hombre andino con la fauna altiplánica |22
3.3 Aymaras en el norte de Chile |23
3.4 Antecedentes del baile andino |26
3.5 Vestimentas y adornos prehispánicos |27
CAPÍTULO 4: “Festividad Religiosa de La Tirana: Historia y Tradición” |29
4.1 La religiosidad popular y la fiesta religiosa |29
4.2 Fusión y sincretismo religioso |30
4.3 El baile en la religiosidad popular |32
4.4 Fiesta de La Tirana |33
4.4.1 El pueblo |34
4.4.2 La leyenda |35
4.4.3 La historia |37
5

4.4.4 Los bailes religiosos |38
4.4.5 Estructura de los bailes religiosos |44
4.4.6 Organización de las cofradías |45
4.4.7 La fiesta |46
4.4.8 La Virgen Pachamama |49
4.4.9 Relación de los bailes religiosos con la Iglesia Católica |49
CAPÍTULO 5: “El Vestuario de La Tirana” |53
5.1 Vestuario precolombino y traje popular |53
5.2 Origen del vestuario de la fiesta de La Tirana |54
5.3 Análisis del traje de La Tirana |55
5.3.1 Aspecto estético |55
5.3.2 Aspecto simbólico |57
5.3.3 Aspecto funcional |58
CAPÍTULO 6: “Comunicación y Lenguaje Visual de la Fiesta” |59
6.1 El signo: índice, ícono y símbolo |59
6.1.1 Representación |61
6.1.2 Simbolismo |61
6.1.3 Abstracción |61
6.2 Iconología e iconografía |62
6.3 Iconografía andina |63
6.4 Los trajes como lenguaje visual |64
6.5 Íconos más representados en los trajes de La Tirana y su significación |65
6.6 Los íconos en los trajes de La Tirana como elementos comunicacionales |71
6.7 Iconografía andina en los trajes de La Tirana como patrimonio visual |73
CAPÍTULO 7: “Publicación: Aspectos Generales” |75
7.1 Elementos de una publicación: Texto e imagen |75
7.1.1 Tipografía |76
7.1.2 Diagramación |77
7.1.3 Elementos de la diagramación |79
7.2 Principales secciones de un libro |81
7.3 Etapas del proceso del diseño editorial |83
6

TERCERA PARTE: Marco Conceptual |86
CAPÍTULO 8: “Producto de Diseño Editorial” |87
8.1 Pieza de diseño: Libro |87
8.2 Tipo de publicación: Libro de Lujo |88
8.3 Conceptualización |91
8.4 Público objetivo |94
CUARTA PARTE: Marco Proyectual |95
CAPÍTULO 9: “Proceso de Diseño” |96
9.1 Título del libro |96
9.2 Recopilación y selección fotografías |96
9.3 Selección de contenidos |97
9.4 Estructura del libro |98
9.5 Fundamentación de diseño |99
9.5.1 Tipografías |99
9.5.2 Diagramación |100
9.5.3 Tipos de mensajes |104
9.5.4 Color |105
9.5.5 Técnica gráfica |105
9.6 Propuesta de diseño |109
9.7 Especificaciones de producción |116
9.8 Consideraciones de producción |116
CAPÍTULO 10: “Gestión y Difusión del Proyecto” |118
10.1 Análisis general |118
10.2 Fuentes de patrocinio y colaboración |119
10.2.1 Patrocinios |119
10.2.2 Colaboración |120
10.3 Posibles fuentes de financiamiento |121
10.3.1 Auspicios |121
10.3.2 Editoriales |121
10.4 Presupuesto |121
10.5 Detalle del presupuesto |122
Conclusiones |124
Bibliografía |125
7

Introducción
Por su ubicación, Chile es poseedor de una gran variedad de contrastes en
relación a su geografía y expresiones culturales. La diversidad de paisajes y los
diferentes tipos de vegetación y vida silvestre, configuran un entorno que da lugar a
la expresión de variadas manifestaciones culturales y religiosas. Éstas se encuentran
enmarcadas en un mundo de creencias colectiva, que luchan por mantener vigentes
sus raíces a través del tiempo. Parte importante de estas expresiones, son las celebra-
ciones o festividades religiosas. Ellas, desarrolladas con un profundo compromiso y
convicción, forman parte esencial de nuestra identidad y patrimonio.
En el norte grande, los bailes religiosos animan las principales expresiones de
religiosidad popular, convirtiendo a esta región, en uno de los lugares más repre-
sentativos del sincretismo religioso de origen colonial. La fiesta de La Tirana, se ha
transformado en una de las manifestaciones religiosas colectivas más importantes
de nuestro país, en la que a través del tiempo, se ha ido acumulando y registrando
en forma de testimonio, un conjunto de objetos tangibles y simbólicos, que desde el
punto de vista histórico, estético, antropológico, etnológico y artístico, determinan y
definen gran parte de nuestra memoria e identidad.
Cuando se hace referencia al patrimonio cultural chileno, se alude a todo lo que
los chilenos como pueblo, adoptan como propio, congregando todo aquello que a
lo largo de la historia, crearon con su ingenio y destreza, así como todo lo que en el
presente, seguimos creando.
La fiesta religiosa de La Tirana, es un testimonio único e irremplazable de nuestra
identidad nacional. Si bien recibió influencias externas, su desarrollo y adaptación
al medio, le dan el carácter de una celebración plena de realidad y fantasía, en lo
mágico, lo lúdico y lo sagrado, que ha permitido la transmisión de códigos a través
de sus trajes y personajes, y la construcción de una memoria colectiva, una especie
de reflejo que permite ver lo que somos y lo que en el futuro podemos llegar a ser. De
allí su importancia y valor, y la necesidad de cuidar y conservar dicha forma de llevar
lo sagrado y sobrenatural, a lo terrenal.
El proyecto realizado, tanto en su análisis como en su desarrollo, pretende llegar
a ser un aporte inédito en esta área de investigación, y así contribuir mediante la
elaboración y publicación del libro “Imagen Viviente”, a perpetuar y proyectar en el
tiempo, su contenido.
8

��������������
�������������������������
9

Capítulo 1
Antecedentes del Proyecto
1.1 Descripción
El proyecto consiste en una publicación editorial de lujo,
donde se presentan la iconografía andina en los trajes de
la fiesta de La Tirana, como una valiosa pieza de registro
y difusión del patrimonio visual del norte de nuestro
país. En ella, se presentan los íconos como importantes
elementos comunicacionales del universo simbólico
presente a través de los años en el mundo andino, en
relación al contexto general de la fiesta religiosa.
Los trajes de la fiesta de La Tirana, poseen oculta
la historia que hay detrás de cada valioso componente
simbólico. Ellos son principalmente los íconos, que repre-
sentan elementos con una profunda carga simbólica y
mítica, donde los significados transmiten pensamientos
y creencias de personas del pasado, del presente, de
su fauna, de su forma de observar, de su cosmovisión
andina y del amplio mestizaje, junto con un complejo
sincretismo religioso.
La publicación está basada en una profunda
investigación teórica de la fiesta y en una exploración
iconográfica de la vestimenta de cada baile. En el libro,
se describe el contexto y las características de la fiesta,
los bailes y trajes. Tiene por contenido entonces, un
prólogo donde se contextualiza al tema en relación a la
cosmovisión del mundo andino, el sincretismo religioso
producido en la conquista y colonización española, la
religiosidad popular generada producto del contacto es-
pañol-indígena y la importancia del baile como forma de
expresión de creencias y fe. Posterior a ello, se presenta
el pueblo y leyenda de La Tirana, la fiesta, los bailes, el
traje como elemento comunicacional, para culminar con
los íconos más representados en los trajes y su significa-
do. Es una producción principalmente visual, donde las
imágenes, tanto fotogáficas como vectoriales, tienen un
rol fundamental.
1.2 Fundamentación
El hombre, a través de su desarrollo y evolución
cultural, va dejando huellas que se ven reflejadas en su
incesante actividad creadora, plasmada en manifesta-
ciones materiales y espirituales, que han posibilitado
el conocimiento a diferentes realidades e historias. Es
así, como se forja una memoria colectiva que contiene
expresiones de diversa índole, destinadas a satisfacer
diferentes necesidades de expresar y hacer tangibles
sus creencias, a través de expresiones materiales de su
cultura e identidad. De esta manera se va construyendo
un patrimonio propio, mediante el cual, el aspecto visual
es fundamental para hacer común una forma de sentir y
ver el mundo, y buscar ser reconocidos y comprendidos
por los demás.
Las ceremonias rituales en el norte de nuestro país,
surgen como una forma de plasmar visual y espiritual-
mente una visión de mundo y una manera de reflejar sus
creencias en un acto concreto de comunicación con ellos
mismos, con los demás, con la naturaleza y su religión,
constituyendo una muestra de lo que fue el proceso
de sincretismo religioso producido entre los nativos y
españoles en la conquista y colonización de América. De
dichas formas de expresión, reflejadas y heredadas como
patrimonio, es posible recuperar un espíritu y memoria
que se revive cada año en la fiesta de La Tirana, y que
10

Presentación del Proyecto
por lo tanto, se renueva y renace en cada momento y
día de celebración, y en cada persona que encarna un
personaje que es pasado, presente y futuro.
De esta celebración religiosa y cultural, es posible
rescatar un aspecto muy relevante para el diseño
gráfico, y que no ha sido abordado en investigaciones, ni
valorado desde el punto de vista visual. A través de los
íconos presentes en cada traje de la fiesta de La Tirana,
se comunica una presencia trascendente y tangible,
haciendo real lo que para las personas es mítico, valórico
y simbólico. Permiten así, dar una mirada retrospectiva
e histórica de un momento y de una época que se hace
presente en cada celebración. La realización de la fiesta
cada año, constituye un patrimonio visual que refleja
características únicas de grupos étnicos que han ido
evolucionando e incorporando nuevas concepciones y
visiones de mundo a través del tiempo. Un patrimonio
que al no ser valorado como se merece, ha sido quizás
olvidado con el paso de los años, pero que puede ser
enriquecido y registrado, reconstruyendo así, parte de
nuestra historia.
La vestimenta de la fiesta de La Tirana, posee un
importante valor comunicacional en la celebración
religiosa. El significado de los íconos carga de simbo-
lismo a un objeto material que se utiliza como medio
comunicativo.
Todo esto, será abordado en una pieza editorial de de
lujo, un libro. ¿Por qué un libro? Es sabido que un libro,
desde un punto de vista comercial, es sólo la reunión
de hojas de papel, pergamino u otro material, impresas
y encuadernadas, y protegidas por dos tapas, que se
reúnen en un volumen. Sin embargo, el libro, como
objeto cultural, es más que eso, ya que posee un misterio
que lo hace perdurar en el tiempo y que permite albergar
en su interior, un contenido cargado de elementos de
la historia y la tradición de un lugar, persona u acon-
tecimiento. El libro es entonces, un instrumento que
permite al hombre comunicarse con el otro y traspasar
conocimientos de generación en generación. A través de
él, el lector es capaz de interpretar la palabra escrita y la
imagen de un pasado, haciéndola suya en el presente.
El libro, además de ser “contenido”, es también un
vehículo de expresión artística y cultural, es decir, un
objeto estético, que al ser debidamente diseñado, se
trasforma en un objeto de diseño. Durante más de cinco
mil años, ha sido el instrumento que ha permitido la
transmisión de experiencias y conocimiento entre pue-
blos y diferentes culturas, desde la copia de manuscritos
hasta la invención de la imprenta, llegando a evolucionar
en elaborados métodos de reproducción mecánica y
su posterior difusión electrónica, trasformándose en
un objeto virtual. Desde esta pespectiva, cabe destacar
la diferencia que existe entre un objeto tangible y uno
virtual, como páginas Web o piezas multimediales. En un
libro, la imagen es estática, y por lo tanto, más pregnan-
te, permitiendo además la posibilidad de comparación
entre una pieza y otra. Entonces, el lector toma una
actitud más contemplativa frente a un libro, pudiendo
trasformarse en un objeto de colección, deseado,
guardado, cuidado y revivido una y otra vez.
El libro es un bien cultural, y uno de los principales
elementos trasmisores de conocimiento, educación y, por
lo tanto, de cultura.
1.3 Detección de la necesidad
En relación al tema en cuestión, actualmente no existe
investigación alguna que de cuenta de un rescate,
valorización y difusión de los significados y carga
comunicacional que poseen los íconos de los trajes de La
11

Presentación del Proyecto
Tirana, como valor simbólico y cultural de la celebración
religiosa, y como patrimonio visual del norte de nuestro
país.
1.4 Objetivos
Objetivo General
Contribuir a la cultura visual del norte de Chile, conside-
rando los íconos presentes en los trajes de la Fiesta de La
Tirana, como parte de nuestra identidad visual, es decir,
como patrimonio visual y cultural de Chile.
Objetivos Específicos
- Analizar el lenguaje visual expresado en la vestimenta
de la fiesta de La Tirana como elemento comunicacional
de una manifestación religiosa y cultural.
- Rescatar los íconos más representados en los trajes
de La Tirana y su significación, a través de un registro
fotográfico de la fiesta.
- Valorar la festividad religiosa de La Tirana, como forma
de expresión de la identidad cultural nortina.
- Difundir una parte importante del patrimonio cultural
y visual del norte de Chile.
- Valorar el libro como objeto estético, que transmite
contenidos culturales y patrimoniales.
1.5 Metodología de investigación
La presente investigación es de carácter exploratoria y
descriptiva.
Exploratoria
En relación al tema de investigación específico, la
iconografía andina de los trajes de La Tirana, existe
escasa información y casi nulas investigaciones. Si bien
de la fiesta de La Tirana hay publicaciones y artículos,
ninguno de ellos aborda el tema específico en estudio, y
estos están prácticamente enfocados a contar la historia
del pueblo y lo que es la fiesta en sí, pero no plantean el
tema como parte de una manifestación cultural cargada
de elementos comunicativos y visuales. Para ello, fue
fundamental trasladarse a la zona desde el comienzo al
fin de la fiesta, para de esta manera, vivir personalmente
esta mágica experiencia, que quedó plasmada en más de
600 fotografías, y en una valiosa vivencia personal.
La exploración a diferentes áreas de estudio en
relación a la fiesta de La Tirana, fue esencial para
establecer un marco teórico adecuado, para el desarrollo
final del proyecto.
Descriptiva
En la presente investigación, se hizo fundamental la
descripción de manifestaciones culturales como parte
de la identidad de un pueblo, pues son ellas las que
determinan distintos elementos de expresión cultural y
social, tanto materiales, como espirituales. La descripción
del contexto del mundo andino, de la fiesta religiosa y
particularmente el análisis de los trajes, da cuenta de la
historia transcurrida, y de las ideas y creencias que en
esta celebración religiosa se manifiestan.
12

��������������
�������������
13

Capítulo 2
Patrimonio Cultural
Las manifestaciones culturales están insertas dentro
del patrimonio de cada país, zona o región, y a
través de su desarrollo y adecuación en el tiempo, van
generando identidad.
Por patrimonio, se entiende, al conjunto de bienes
valiosos, materiales e inmateriales heredados de los
antepasados, que decantado de generación en genera-
ción, conforma el sello distintivo de un pueblo. Por ello,
el patrimonio refleja el espíritu de una época, de una
comunidad, de una nación y de la propia humanidad,
y es una manera de acercarse al conocimiento de la
identidad nacional. El patrimonio cultural, consiste en
un conjunto de aspectos de una cultura que es necesario
rescatar y cuidar. Refleja la vida de la comunidad, su
historia e identidad. Su preservación ayuda a reconstruir
comunidades desmembradas, a restablecer su identidad
y a crear un vínculo entre el pasado, el presente y el
fututo.
El patrimonio cultural entonces, es todo aquello que
permite a un pueblo o cultura diferenciarse de otras
identidades territoriales, ya que cada una, es capaz de
realizar lecturas de sus propios mundos y proyectarse
en el tiempo, adaptándose a los cambios, pero sin dejar
de ser lo que son y de avanzar en la construcción de
sus propios destinos. Por lo tanto, el patrimonio cultural
de un pueblo o país, no es más que el producto de la
inteligencia y del aprendizaje adquirido en el tiempo,
valorado y transmitido, con el fin de que las genera-
ciones venideras, tengan estructuras culturales que les
permitan conocerse a si mismas como poseedoras de un
pasado perteneciente a un universo particular.
2.1 Tradición, identidad y patrimonio
Lo que actualmente somos, es el resultado de todo lo
que hemos sido capaces de comprender como individuos
y como sociedad, de todo aquello que hemos sido
conscientes, y de todo lo que hemos aceptado como
forma de ser y de pensar.
Dentro de nuestra identidad, es posible encontrar
una síntesis de valores y símbolos que las comunidades
han creado con el fin de preservarse en el tiempo y
alimentar su memoria. Con ellos, se construyen mani-
festaciones sociales, culturales, artísticas o religiosas,
que se transforman en una tradición para un pueblo
o zona, y que viste a las nuevas generaciones, con un
abanico de conceptos que les permiten reconocerse a
si mismos dentro de un universo particular y propio. Se
manifiestan así, valores elaborados y adquiridos en el
tiempo, expresados en elevados niveles de inteligencia,
que permite a los pueblos y grupos humanos, interpretar
el mundo y crear nuevas maneras de sobrevivencia y de
relacionarse íntimamente con el entorno.
De todo grupo humano, emanan y se afianzan tradi-
ciones culturales, que son las que cargadas de conceptos
y símbolos, se traspasan de generación en generación,
y configuran la dimensión religiosa y espiritual de un
pueblo.
Según el Diccionario Patrimonial de la Corporación
del Patrimonio Cultural1 se define:
Patrimonio: Conjunto de bienes tangibles e intangibles,
que constituyen la herencia de un grupo humano y que
refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con
14
1Diccionario Patrimonial. [en línea] <http://www.nuestro.cl/biblioteca/textos/diccionario.htm#identidad>[consulta: 8 septiembre 2006]

Marco Teórico
una identidad propia y que son percibidos por lo otros
como característicos.
Identidad: Sensación o convencimiento íntimo de ser
una persona o grupo único y distinto de cualquier otro,
con personalidad, dignidad y libertad propias. / Imagen
que se atribuye intersubjetivamente, es decir, que se
realiza a través del intercambio y luego de un proceso
de comparación en el que se lleva a cabo la toma de
conciencia de las diferencias y similitudes con los
otros actores sociales. En la elaboración de dicha idea
colectiva interviene la dimensión externa, por medio de
la comunicación, aspecto gracias al cual, evoluciona en
el tiempo.
Tradición: Forma de conducta propia de un grupo
humano, que tiene origen antiguo y se transmite de
generación en generación.
2.2 Identidad cultural
Antropológicamente, cultura se asocia a las artes, reli-
gión y las costumbres. Recién hacia mediados del siglo
XX, este concepto se amplía a una visión más humanista,
relacionada con el desarrollo intelectual o espiritual
de un individuo. La cultura incluye entonces, todas las
actividades características y los intereses de un pueblo.
Según la UNESCO, la cultura es el conjunto de los
rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que
caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba,
además de las artes y las letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales del ser humano, y los sistemas
de valores, creencias y tradiciones. La cultura posee un
contenido cultural, que se refiere al sentido simbólico,
la dimensión artística y los valores que emanan de los
grupos humanos que las expresan. Según la Corporación
del Patrimonio Cultural, cultura es el modo de vida de
un pueblo, integrado por sus costumbres, tradiciones,
normas y expresiones artísticas. Estos poseen una carga
significativa que refleja una percepción y una visión
de mundo específica, pues la vivencia, y por ende la
realidad ante la que se está presente, es distinta para
cada grupo. Aunque existen diversas definiciones, en
general, todas coinciden en que cultura es lo que le da
vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas,
conocimiento, creencias y moral.
Las expresiones culturales son entonces, las mani-
festaciones resultantes de la creatividad de las personas,
grupos y sociedades culturales, compuestas tanto por
elementos heredados del pasado, como por influencias
exteriores adoptadas, y novedades inventadas localmen-
te.
El concepto de identidad2 cultural, encierra un
sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se
comparten rasgos culturales, como costumbres, valores
y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino
que se recrea individual y colectivamente, y se alimenta
continuamente de la influencia exterior. La identidad
tiene que ver con valorar conscientemente la perte-
nencia a una historia común, a una misma manera de
vivir el mundo. En definitiva, se refiere a un patrimonio
cultural compartido, compuesto por elementos tangibles
e intangibles como los valores, creencias, ritos y tradi-
ciones.
La identidad solo es posible y puede manifestarse, a
partir del patrimonio cultural que existe de antemano,
y su existencia es independiente de su reconocimiento
o valoración. Es la sociedad, la que a manera de agente
activo, configura su patrimonio cultural al establecer e
identificar aquellos elementos que desea valorar y que
asume como propios y los que, de manera natural, se
van convirtiendo en el referente de identidad. Dicha
identidad implica, por lo tanto, que las personas o
grupos de personas se reconocen históricamente en
su propio entorno físico y social, y es ese constante
reconocimiento, el que da carácter activo a la identidad
cultural. El patrimonio y la identidad cultural no son
elementos estáticos, sino entidades sujetas a perma-
nentes cambios, y que están condicionadas por factores
externos y por la continua retroalimentación de ambos.
La identidad está ligada a la historia y al patrimonio
cultural. La identidad cultural no existe sin la memoria,
15
2 Hacia 1440, se tiene noción de la palabra identidad, tomada del latín identitas, que deriva de la palabra idem (“lo mismo”).
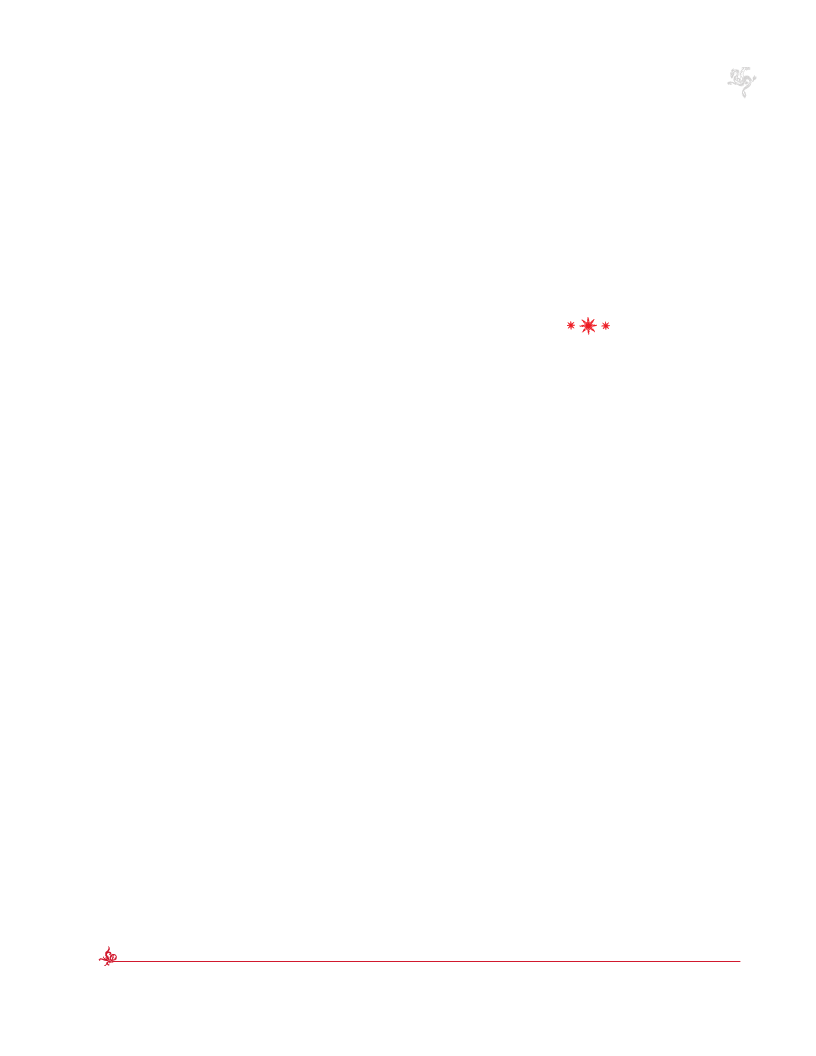
Marco Teórico
sin la capacidad de reconocer el pasado, y sin elementos
simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan
a construir el futuro.
Para entender donde comienza nuestra identidad, es
necesario entender primero, que la identidad no es un
factor estático, es algo que va a la par con el desarrollo
de nuestra historia y que se construye en el transcurso
de los años, es decir, se va forjando en conjunto con
los acontecimientos, experiencias y sentimientos de las
personas que forman parte de un pueblo o nación.
2.3 Patrimonio e identidad visual
El patrimonio visual, es la manifestación de la identidad
de un país, zona o pueblo, a través de imágenes u
objetos visuales. Es decir, es todo aquello que pude ser
observado, y que a través de dicha observación, genera
un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Por lo
tanto, cada manifestación artística, histórica o religiosa,
al poseer elementos visuales posibles de ser observados y
registrados, tanto en la memoria como en recopilaciones
materiales, forman parte del patrimonio visual.
La imagen es capaz de registrar y narrar el desarrollo
de la historia, y la visión de mundo específica que se
tiene de un momento determinado. Por ende el patrimo-
nio visual, corresponde a la imagen de la historia de un
pueblo o país, mediante el cual, se plasma la identidad
en elementos u objetos culturales concretos.
Gran parte del patrimonio visual de nuestro país,
lo conservan los museos y archivos relacionados con
la cultura de Chile. También, lo poseen coleccionista o
recopiladores, que de forma voluntaria registran, reúnen,
clasifican y/o restauran, parte de nuestras manifesta-
ciones culturales, tanto materiales como inmateriales.
Todos ellos, se transforman en verdaderos contenedores
de memoria, ya que permiten reconstruir la historia o
interpretar diversas maneras de expresar y concebir el
mundo.
La verdadera amenaza a nuestra identidad, está latente
en nuestra propia sociedad y se relaciona con una au-
sencia de sentido histórico. Se trata de la ignorancia de
los chilenos para evaluar la radical importancia que tiene
para el desarrollo del país y de sus individuos, rescatar,
fomentar y valorar, la identidad cultural colectiva.
Lo que somos hoy, hunde sus raíces en el pasado. De
ahí la necesidad de dirigir la mirada hacia los orígenes,
en busca de las claves que nos asistan en el entendi-
miento del hoy y en la articulación de un proyecto de
país futuro. Así, hablar de identidad es también hablar de
futuro, en cuanto las personas y los países, en la medida
que toman conciencia de su memoria y se sienten
orgullosos y vinculados en torno a ciertos valores,
puedan abordar con mayor confianza y voluntad lo que
quieren ser.
El patrimonio chileno, conforma una parte medular
de la identidad como nación. Sin embargo, actualmente
se observa un importante deterioro y abandono, por lo
que existe la urgente necesidad de protegerlo, conser-
varlo y difundirlo.
16

Capítulo 3
Contexto General del Mundo Andino
Los grupos aborígenes de nuestro país, han aportado
un rico bagaje ético-religioso que subyace en nues-
tra religiosidad popular, vinculada con las raíces de los
grupos indios y negros, sumado a los aportes entregados
por los españoles, hasta constituir una interesante
herencia religioso-cultural, actualmente percibible en las
manifestaciones populares existentes.
Para poder estudiar la iconografía andina presente
en los trajes de la fiesta de la Virgen del Carmen de La
Tirana, es necesario hacer una síntesis de la evolución
del mundo andino prehispánico, y un análisis de la
cosmovisión de un pueblo que luchó por resistirse a la
influencia española en la conquista, para hacer prevale-
cer ante todo, sus creencias y valores.
La geografía de nuestro país, es uno de los rasgos
más gravitantes al hablar del desarrollo de culturas
andinas. Chile posee una gran variedad de zonas
ecológicas entre cordillera y mar, cada una dotada de
distintos y magníficos recursos naturales que permi-
tieron el desplazamiento de grupos humanos y por lo
tanto, el contacto entre comunidades con diferentes
orígenes. Tales desplazamientos, posibilitaron encuentros
que fueron fundamentales para el intercambio de ideas
y experiencias, convirtiéndose en el futuro, en el más
importante factor de desarrollo cultural.
En los más de mil kilómetros que separan Arica del
valle de Copiapó, existe una conjunción de ambientes
extremos y contrastados. Sin embargo, el desierto es su
rasgo geográfico más sobresaliente, ya que es una de
las zonas más secas y desoladas del mundo. Las lluvias
son casi inexistentes y los pocos ríos que existen en esta
zona, son simples hilillos de agua que, de forma excep-
cional, llegan al océano si antes no han desaparecido
evaporados en la atmósfera o tragados por la arena,
rocas y sal. No obstante, esto no imposibilitó que la vida
humana floreciera allí desde al menos once milenios.
El desierto de Atacama, que se extiende por casi toda
la costa de Perú y la zona norte de Chile, es un paisaje de
aparente desolación y sequedad extrema, que dificulta
cualquier ocupación humana del territorio. Sin embargo,
tanto en la alta puna andina, como en los oasis inter-
medios y los valles que bajan desde la cordillera de Los
Andes, se desarrollaron durante miles de años, culturas
que aprovecharon los escasos recursos que ofrecía el
medio ambiente y crearon complejos sistemas simbólicos
y políticos. Las etnias agroalfareras de la zona norte de
Chile, mantuvieron desde temprano contactos culturales
con las grandes civilizaciones que surgieron en las
tierras altas de Los Andes centrales. Paralelamente, en
los bordes costeros del desierto, se asentaron pequeñas
bandas de pescadores y recolectores denominados
genéricamente changos, las que mantuvieron un bajo
nivel de desarrollo cultural en un contexto ambiental de
condiciones particularmente difíciles.
Las culturas agroalfareras de los valles y oasis
del desierto, transitaron lentamente desde sistemas
sociales simples y una economía basada en la caza y la
recolección, a formas de organización más complejas,
que domesticaron el árido paisaje a través de sistemas
de regadío y técnicas agrícolas que utilizaban de manera
intensiva el escaso suelo cultivable. Asimismo, emplearon
el sistema de complementariedad de pisos ecológicos,
característico del mundo andino, enviando colonias a la
costa y a la alta puna andina, y estableciendo redes de
17

Marco Teórico
intercambio de productos con las culturas de las tierras
altas de Los Andes.
Antes de la invasión europea al continente ameri-
cano, el mundo andino estaba formado por culturas de
un alto nivel de civilización, donde se destaca, Chavín,
Mochica y Tiahuanaco, las que influyeron fuertemente
en el sistema de creencias y ritos del imperio Inca. El
territorio que comprendía dicha cultura andina, abarcaba
desde Ecuador, Perú y Bolivia, hasta el norte de Chile y el
noreste de Argentina.
3.1 Cosmovisión mundo andino
Cualquier cultura posee una dimensión mítica fundante,
bajo la cual se estructura su forma de vida y su relación
con todo aquello que lo rodea. Dicha mítica, genera
sentidos que permiten la interpretación, comprensión
y aprehensión de los sucesos que ocurren en el medio.
Es decir, lo mítico, configura el modo de ver el mundo y
la vida. Desde esta perspectiva, dicho concepto se hace
fundamental en la cultura andina, pues ella se basa en
una relación recíproca con el mundo, específicamente
con la naturaleza, donde la fuente de sentido se ve
reflejada más que en conceptos, en metáforas.
El hombre, es un “animal mítico”, pues necesita estar
en posesión de un horizonte de sentido que guíe su vida,
es decir, de un conjunto de valores existentes que dote
de significado al mundo, dando cuenta de su acciónar o
de aquello que le acontece. Así, el sentido articula una
disposición espacio-temporal en que todo lo que sucede,
tiene su lugar y se proyecta en los fines y propósitos que
sostiene la existencia.
El simbolismo que el mito contiene, comunica
presencia trascendente3 y tangible de lo real, y configura
el mundo desde la experiencia humana, permitiendo
aprender la esencia de las cosas a través de la expe-
riencia vivencial del mundo. Se aprende y comprende,
a través de lo tangible, es decir mediante una forma en
que se hace real lo mítico, valórico y simbólico. Cabe
destacar que para la cultura andina, lo mítico no deja de
ser real, ya que es parte constante de su forma de vida y
de relación con el mundo que lo rodea.
No obstante, hablar de mito obliga a contrastarlo
con el pensar racional. Ello implica, que una conducta es
racional cuando dados determinados fines o propósitos,
el sujeto encuentra los medios más adecuados para
su consecución. El conflicto se produce cuando en el
mundo andino, no existe una linealidad, y por lo tanto
lo occidentalmente entendido como “causa- efecto” no
tiene ningún sentido ni validez. Entre el mito y la razón
en el mundo andino, no hay una continuidad lineal, sino
un equilibrio que es el mismo que se pretende lograr
entre todos los elementos presentes en dicha cultura.
En nuestra cultura occidental, la razón diluye al mito
y asume la condición de fuente de sentido que el mito
posee en la cultura andina.
La particularidad topográfica y climática del espacio
andino, debió sin duda influir en una peculiar sensibi-
lidad y pensamiento de sus pobladores. Las arraigadas
nociones de orden, organización funcional, relacionali-
dad entre entidades y la ciclicidad del mundo, parecen
tener que ver con los profundos contrastes caracterís-
ticos de la geografía andina y con su eje de verticalidad
que marca el horizonte en términos de arriba-abajo.
Dicha verticalidad también se observa en sus forma de
cultivar la tierra, a partir de “pisos ecológicos” tendiente
a promover y cultivar la mayor diversidad posible de
formas de vida. En este característico espacio, surgieron
distintas culturas, es decir, distintas maneras de imagi-
nar, concebir, sentir y vivir el mundo, dando origen a una
tradición móvil y heterogénea.
El mundo del hombre andino, está fundada en una
intencionalidad que se manifiesta en una dimensión
holística de las cosas, dentro de un carácter predo-
minantemente ritual. Su experiencia es celebratoria y
simbólica, mediante la cual, hombre no aprehende la
realidad para manipularla, sino para recrearla. Allí, la
realidad se hace intensa en cada acto ritual. El hombre
andino siempre está interpretando: el paso de un ave, el
canto de un insecto o la luminosidad de la noche, ya que
algo anuncian. El hombre andino escucha, ve y siente lo
real que se manifiesta en su entorno.
18
3 “Trascendente” tiene estricta relación con el sentido de lo que nos excede y sobrepasa.

Marco Teórico
3.1.1 El cosmos
El hombre andino concibe el cosmos como algo
viviente. Posee una visión organicista del mundo, según
la cual, nada en él es inerte. Aún una piedra, que en
nuestra mentalidad representa lo inerte, se concibe
como viviente, siendo un sujeto, operando acciones
y participando de la conversación. No forma parte
del mundo andino la oposición entre lo animado e
inanimado, entre lo vivo y lo inerte, pues todo está vivo y
entrelazado. “El pensamiento andino, [...] es un pensa-
miento ‘seminal’, que sigue el modelo de los procesos
biológicos: acontecimientos y cosas ‘se dan’ como en
el reino de la flora y la fauna. Brotan por fuerza vital y
generadora del universo divino -Pachamama- crecen,
florecen, dan fruto y se multiplican cuando las condicio-
nes son favorables y cuando son cultivados con cariño,
respeto y comprensión4”5.
El espíritu de conquista del mundo, no es propio
del hombre andino. Se siente parte de un mundo vivo y
orgánico, vive al ritmo de las estaciones y se mueve al
compás de la respiración de su Pachamama. Su labor es
criar la vida al ritmo de la fertilidad de la Madre Tierra.
Percibe el tiempo como cíclico, duradero y constante,
ajustando de forma perfecta los fenómenos y procesos
naturales de su medio ecológico.
Debido a la orientación vertical de la sensibilidad an-
dina, el mundo se articula en arajpacha o hananpacha,
mundo de arriba o cielo; akapacha o kaypacha, mundo
inmediato, del medio, aquí o tierra; y manqhapacha
o uraypacha, mundo de abajo, subyacente o infierno.
Sin embargo, entre esos tres niveles no hay orden
jerárquico, ni sentido de trascendencia del tipo cristiano.
El mundo se articula a partir de esos tres niveles, donde
kaypacha posee un rol comunicante, es decir de puente,
de transición, de mediación y control del equilibrio, al
cual el hombre contribuye con su acción de crianza,
ritual y celebración. Lo sagrado se hace manifiesto en
la racionalidad ritual y se ubica en lugares simbólicos
privilegiados: lugares y tiempos de transición que
vinculan polaridades complementarias. La comunidad de
deidades no es extraña al mundo, es parte de él pero se
intensifica en las “zonas de transición”, en los puentes o
chakanas que conectan el cosmos y lo sostienen, y que
requieren del cuidado ritual por parte del hombre. El rito
posee entonces una función comunicante, regulando
también el orden relacional, el orden de compensaciones
cósmicas. Esta zona genera en el hombre andino, una
mezcla de temor y deseo, una constante preocupación
que lo mueve al cuidado, al acompañamiento continuo
y a escuchar constantemente todo lo que lo rodea
mediante la celebración ritual. En ese sentido la vivencia
ritual, es la forma fundamental del conocimiento, el que
es simbólico y mítico, antes que teórico.
El hombre no se considera fuera del tejido de
conexiones que constituye el cosmos y del cual es parte
constitutiva. El antropocentrismo característico de la
cultura occidental, se halla ausente en esta cosmovisión.
Tampoco existe la distinción entre lo que es esencial y lo
que sólo es accidental, entre lo importante y lo deshe-
chable. Todo posee el mismo grado de importancia, y el
hombre mismo no ocupa ningún lugar privilegiado en el
cosmos. Tan importante como el hombre, son los cerros,
los animales y las plantas, la lluvia o las deidades. Todos
tienen la condición de personas que forman familia y
comunidad, hasta abarcar la totalidad. Es un mundo de
equivalentes vinculados por relaciones de parentesco y
reciprocidad, que se sustenta en la sensibilidad, de que
en cada manifestación de vida, habitan otras formas de
ella. Es por ello, que las relaciones trascienden al ámbito
humano, pues no existe la noción de tiempo cancelato-
rio. La vida se manifiesta en comunidad, y en el mundo
andino esta puede ser de tres formas dentro del ayllu: la
comunidad en torno a los humanos runa, la naturaleza
silvestre, sallqa (que incluye a los seres del monte, de
los cerros) y la comunidad de las deidades, wak’a. Las
tres comunidades se distinguen rigurosamente, pero no
están del todo cerradas. En el contexto ritual, los runas
pueden pasar a ser wak’as y los animales silvestres
también. Los wak’as y los sallqa crían a los runa y se
dejan criar por ellos.
Entre las comunidades se desarrolla una misma
convivencia de diálogo y reciprocidad que al interior de
19
4 “Comprensión” se refiere a la actitud de acuciosa observación de la naturaleza y la capacidad de sentir la vida íntima en las cosas, de entender su
lenguaje secreto y de sintonizar delicadamente con ellas.
5 VAN KESSEL, Juan. Dos conferencias en antropología andina. Iquique, Chile: IECTA- CIDSA, 1997, p.34.

Marco Teórico
cada una. Es una relación horizontal y mutua de todos
con todos. Las relaciones entre las tres comunidades del
ayllu se activan en el ritual. Él se celebra en la chacra, el
corral y la casa, lugares sagrados6 donde se cría la vida y
que genéricamente se le llama “chacra andina”. Este es el
lugar, el templo, de crianza mutua. Todas las relaciones
convergen en la chacra, donde el ayllu es un macro
organismo que lo integra todo. Las relaciones dentro y
entre las comunidades son de respeto, cariño y cuidado.
Si ellas sufren desajustes, se violan y se desequilibran,
perturbando la armonía o causando daños, que deben
ser inevitablemente restaurados mediante el rito.
En la celebración ritual, hombre, deidades y ani-
males o plantas, cohabitan. Visto desde la perspectiva
occidental, el hombre andino ignora el principio de
identidad y de “representación”. En el acto ritual no hay
una representación conciente de algún ente, sino que es
el hombre que lo realiza, con su propia identidad, pero
también es el animal, por ejemplo un cóndor. Él “presen-
tifica” el vínculo que los une a ambos.
La mentalidad del hombre andino, tiene carácter
celebrativo, ritual; recrea el cosmos en íntima com-
plementariedad con los demás seres y fenómenos que
cohabitan con él. El hombre es mediador entre polos
complementarios del cosmos; es agricultor, creador,
guardián de la vida, de la Pachamama y criado por ella.
Esto hace que su trabajo no tenga el carácter instru-
mental como en la mentalidad occidental; con el trabajo,
el hombre andino establece una conversación y una rela-
ción de “crianza” con la naturaleza, de carácter cúltico,
tendiendo puentes entre fenómenos de orden diverso.
No obstante, la religiosidad andina no pretende la con-
dición excluyente e intolerante de la “doctrina correcta”.
No tiene ningún libro sagrado que debe ser interpretado
adecuadamente y guardado celosamente. La “crianza”
es el modo de ser del hombre andino. El hombre cría no
sólo seres humanos, sino que también, cría el campo,
las plantas, los animales, el agua, los cerros, etc., y es a
su vez, criado por ellos. La conversación se afirma en
vínculos de solidaridad y cooperación entre las diversas
formas de vida. Los actos más significativos son los de
colaboración, apoyo mutuo y participación festiva.
La música, la danza y la fiesta se conciben como
presentes en la naturaleza misma. Participar en la
celebración, constituye un modo de colaborar en la
recreación periódica del cosmos, que es percibido como
un juego de fuerzas para contrarrestar su inevitable
desgaste. De esta forma, a través del ritual, el cosmos se
recarga y se nutre. La fiesta es una constante descarga y
recarga de energías, que constituye el momento en que
se vive el mito o el sueño, y tanto en el mito como en el
sueño, lo extraordinario es lo normal.
Para el pensamiento precolombino, el cosmos y la
vida se están creando ahora mismo, no son un hecho
histórico, y se participa activamente en esa generación.
Por cierto, la existencia vista de este modo, es un riesgo
y sin duda una aventura permanente. No es extraño
entonces, que se la conciba como un momento de paso,
como un lugar de transformación, como un sueño de
cual hay que despertar. El tiempo no ha sucedido ni
sucederá después, porque siempre está sucediendo.
Constantemente es presente.
3.1.2 La relacionaliad
Para el pensamiento andino, el individuo como tal, es
vano y perdido si no está inserto dentro de un sistema
de relaciones múltiples. La relacionalidad como principio
trascendental del mundo andino, se manifiesta en
todos los niveles y de las más diversas maneras: en
el intercambio entre el cielo (hanaqpacha) y la tierra
(kaypacha), en los fenómenos atmosféricos y cósimicos
que garantiza la vida y la perduración del tiempo, y en
la relación viva con los antepasados que garantiza la
continuidad moral y cognitiva.
La celebración ritua,l se concibe como relacional. Ello
significa, que los entes no son autónomos o autosu-
ficientes, es decir, se constituyen en el interior de un
universo de múltiples nudos de relaciones. Esta relacio-
nalidad del todo, es el elemento clave de la sensibilidad
andina. No es posible concebirse fuera de este tejido, por
lo tanto, no hay lugar para una entidad absoluta o su-
perior, ni siquiera en el caso de las divinidades. Por ello,
20
6 Lo sagrado no es trascendente: se trata de una fuerza ordenadora del universo, presente en todo. La idea de un Dios creador es extraña en este universo
mental. Tampoco es inmutable; siente, sufre y celebra, se ve afectado por lo que ocurre y se inscribe en relaciones de reciprocidad y complementariedad.

Marco Teórico
lo sagrado aparece unido a ciertos fenómenos, lugares y
tiempos, y no a algo superior o supremo, estableciendo
que el centro constituye el lugar por excelencia de lo
puro y benéfico, mientras que en la periferia difusa o
indeterminada, se considera el espacio oscuro y amena-
zador de lo impuro. Estas relaciones no son estables sino
móviles, es decir, un alma en pena que habita la periferia,
puede convertirse en potencia benéfica cuando algún
rito así lo permita.
La mitología andina no conoce un dios hacedor,
trascendente y ajeno al mundo. Su mundo es divino y
eterno, y como las cosas y los seres nacieron en este
medio divino, ellos también lo son. “La divinidad es
inmanente al mundo y se identifica plenamente con la
tierra. La relación entre Pachamama y sus criaturas es la
de una madre a sus hijos, y de éstos hacia Ella: es una
relación cargada de afectos”7.
La perspectiva andina se configura holísticamente y
de modo relacional. De esta manera, al creer que todo
influye en todo, se puede comprender que sucesos
distantes en espacio y tiempo, remitan simbólicamente
uno al otro. La experiencia del hombre andino, tiende
a “leer” en cada suceso el advenimiento o desenlace de
eventos que no guardan contigüidad espacio-temporal.
Al concebir todo como relacionado, el mundo es vivido
como un tejido de relaciones en que la trama espacio-
tiempo, tiene vínculo con lo sagrado. Ni el tiempo ni
el espacio, se conciben como fenómenos distinguibles
autónomamente.
3.1.3 Complementariedad y reciprocidad
En el pensamiento andino, se destacan dos tipos parti-
culares de relaciones que se transforman en principios
dentro del cosmos. El principio de complementariedad,
significa que cada ser y cada acción corresponde a un
elemento complementario, y que entre los dos forman
un todo integral. El contrario de una cosa no es su
negación, sino su complemento. Así, cielo y tierra, sol y
luna, varón y mujer, claro y oscuro, día y noche, vienen
inseparablemente juntos.
Ningún ente se concibe como completo en si mismo,
sino que en virtud de su complementariedad con otros
en diversos planos de la realidad. La cosmovisión andina
no privilegia los polos de una oposición, sino la inte-
gración armónica entre ellos. Los entes contrapuestos
se incluyen entre sí y se integran en una totalidad. La
unidad se concibe bajo la categoría de lo dual. Todo lo
que existe forma parte de una pareja, donde el hombre
aislado, es un ser vano y perdido. La dualidad es el
soporte del orden, gobernada por un principio de respeto
en que cada mitad sostiene a la otra.
El principio de reciprocidad es la manifestación
del principio de complementariedad en lo moral y
lo práctico: cada acción cumple su sentido y fin, en
correspondencia con una acción complementaria que
establece el equilibrio entre los entes del cosmos. La base
de la reciprocidad, es el orden cósmico como un sistema
balanceado de relaciones. Cada relación tiene que ser
bidireccional, es decir, recíproca.
En el mundo andino no se conciben entes asexuados.
La renovación de las formas de vida, es el resultado de
relaciones heterosexuales. Hay que dejar en claro, que
el ámbito de lo viviente abarca la totalidad de entes:
las plantas son macho y hembra, los cerros, los astros y
los fenómenos meteorológicos como la lluvia, también
lo son. La misma naturaleza es producto del equilibrio
entre machos y hembras. La incompletud, concebida
como el no emparejamiento, es pobreza. De esta manera,
lo completo se logra mediante el emparejamiento de
todos lo seres o entes de la comunidad. Entre ellos,
todo es aparentemente dual, macho-hembra, blanco-
negro, pero los opuestos no luchan entre sí tratando de
neutralizarse como el Dios y el diablo de los cristianos,
sino que son parte del todo, se complementan y sin uno
no hay otro y ambos forman un abanico tripartito de
posibilidades (macho, hembra y macho con hembra).
Todos los opuestos se complementan y establecen una
triple alternativa.
La naturaleza es percibida como un organismo
viviente; se nutre, tiene sed, se enoja, se complace, etc.
21
7 VAN KESSEL, Juan. Dos conferencias en antropología andina. Iquique, Chile: IECTA- CIDSA, 1997, p.35-36.

Marco Teórico
Por ello, el hombre como agricultor, debe ayudar a criar,
escuchar y atender según las señales que la naturaleza
emita. Él entrega “pagos” a la tierra en reciprocidad de
sus dones. Estas señales no son lineales ni continuas,
es decir, no existe la dualidad pasado-futuro. Es por
ello, que el tiempo se recoge en el nudo relacional que
simboliza el ritual. El pasado se halla presente en el tiem-
po actual de diversos modos; los antepasados siguen
presentes, y el futuro como meta parece hallarse en un
pasado que aspira a reconstruirse. Desde esta perspecti-
va las acciones de los entes no tienen un sentido lineal
ni unidireccional.
3.1.4 Tiempo cíclico
La regeneración cíclica de las formas de vida incorpora
la muerte como complemento del nacer. La muerte no
se concibe como absoluta cesación de la vida. Quien
muere, pasa a otra forma de vida: la del alma, y en esa
condición no está ajeno al juego de fuerzas, ni a la “con-
versación” o intercambio de señales con la comunidad y
al cosmos en general. La noción de comunidad, vincula a
los antepasados y a los que vendrán. Las diversas formas
de vida se despliegan en ciclos, en una suerte de tiempo
circular. El mundo posee formas de vida interrelacio-
nadas entre sí, que se renuevan cíclicamente en íntima
conexión con la evolución igualmente cíclica del cosmos.
Para el hombre andino, no existe la idea de un
tiempo homogéneo, constante y lineal, ni tampoco la
idea de progreso. El movimiento cíclico de regeneración
de las formas de vida, propicia diversos momentos,
algunos más favorables que otros para el apareamiento,
el parto, el descanso y aún la muerte. Este ciclo se
hace manifiesto en la sucesión anual, donde un año es
concebido como un ente que vuelve, nace, descansa y
muere. Todo en el mundo andino tiene la condición de
señal, de signo, y todas las formas de vida son capaces
de entender tales señales y responder a ellas. En este
sentido, la vida no sigue un plan fijo; el mundo andino
no es planificado, sino que se va recreando a cada
momento a través de una comunicación empática de
acompañamiento y conversación entre sus diversas
formas. “La conversación” se refiere a que, en todo
momento, cada quién está diciendo algo, es decir, se
halla emitiendo señales e indicaciones que deben ser
consideradas para adecuarse a ellas. Su interrupción
por desacuerdos, requiere de encuentros rituales que
reestablezcan su curso adecuado.
3.2 Relación del hombre andino con la
fauna altiplánica
La cosmovisión andina, hace al hombre estar profun-
damente ligado a su naturaleza y por consiguiente, a
la fauna existente en su medio ambiente. La relación
hombre-naturaleza y la cosmovisión que de ahí se ex-
trae, produce una etnozoología que refleja concepciones
profundas del reino animal, con significados relevantes
para su forma de vida y relación social y sobrenatural.
A través de esta etnozoología, como sistema idea-
cional andino, se intentan ordenar sus experiencias y
concepciones acerca del medio ambiente natural y su
fauna, y validar y legitimar la concepción propia de su
realidad. En esta cosmovisión culturalmente específica,
se articulan las relaciones entre el hombre, la naturaleza
y lo sobrenatural; entre idea y conducta, y entre lo
conceptual y su continuo ajuste con el medio ecológico
y sociocultural.
El hombre, por su cercanía de convivencia con la
fauna, posee una relación simple y coherente, donde cla-
sifica a las diferentes especies que circulan por el espacio
mutuo. Hay animales silvestres y domésticos. Dentro
de los últimos, están las llamas y alpacas, o el cordero
introducido por los españoles, que viven en estado semi
salvaje. Estos animales por el hecho de ser domésticos,
no quedan fuera del sentido sagrado que se les atribuye,
pero si poseen un menor grado de importancia, debido
al sentido más utilitario para tareas domésticas que ellos
poseen.
Existen animales sagrados en la zona de Los Andes
como el cóndor, la serpiente, el quirquincho, el águila, el
lagarto y el sapo, que son admirados y venerados por sus
cualidades naturales, su fuerza o astucia, o simplemente
22

Marco Teórico
por el rol fundamental que cumple en el ciclo del
hábitat, entregándoles un sentido familiar y misterioso,
y asignándoles características de sus antepasados,
como la sabiduría y la experiencia. Estos animales están
cargados de un misticismo que les permite con el sólo
hecho de aparecer, presagiar acontecimientos y hechos
importantes.
3.3 Aymaras en el norte de Chile
Al llegar los españoles a Perú en el siglo XVI, los
conquistadores se encontraron ante un rico abanico de
culturas con sus propios niveles de civilización y riquezas
naturales. Los pueblos presentes en el territorio, vivían
una etapa agroalfarera, cuyo centro estaba dominado
por la naturaleza y el cultivo de la tierra, la alfarería,
metalurgia y la vida aldeana.
El recorrido andino se extendía desde el actual
Ecuador, hasta el río Maule en nuestro país. Su religión
era producto de la mezcla, durante muchos siglos, de
diversas culturas: Chavín, Mochica, Nazca, Tiahuanaco y
Chimú, entre otras. Todas estas influyeron en el sistema
de creencias y ritos de los aymaras, que en el extenso
territorio, formaban parte de los pueblos andinos junto
con los quechuas y los guaraníes.
Entre los pobladores del norte grande, están a los
atacameños y los diaguitas, quienes tenían entre sus
ceremonias culturales, la adoración al sol, a la luna y
a lugares o accidentes geográficos. Los diaguitas se
mestizaron y desaparecieron, dejando muchas huellas en
su cultura de El Molle. Por otro lado, los atacameños, ha-
bitantes de las quebradas, conservaron sus costumbres
religiosas que son muy semejantes a las de los aymaras.
La población aymara en Chile, es heredera de una
refinada cultura andina, con un importante componente
boliviano. Actualmente, este grupo se compone de 8.000
personas (número que no contabiliza los que viven en el
área urbana, de los cuales muchos cultivan las tradicio-
nes de su pueblo), que en su mayoría vive en pequeñas y
dispersas localidades de la precordillera del altiplano de
la Región de Tarapacá y en Antofagasta8.
El pueblo aymara se caracteriza por ser una pobla-
ción sedentaria, dedicada a la agricultura y a la cría de
animales (auquénidos). Su hábitat estuvo marcado por
tres espacios: el altiplano, la planicie intermedia y la
costa. Por el hecho de vivir en un medio geográfico muy
accidentado, y de procesos climáticos muy cambiantes,
la cultura se expandió en diversos escenarios naturales,
incidiendo en el modo de ser religioso.
El cultivo de la papa, el maíz y en general las labores
del campo, permitieron a este grupo sedentarizarse. Esto
posibilitó la formación social básica del pueblo, el ayllu,
que inicialmente fue de tipo familiar, y que luego pasó
a ser una unidad social mayor con un derecho colectivo
de pertenencia frente a las tierras. Dicha formación
social, se transformó en la base natural para establecer
relaciones humanas, lo que no implicaba estratificación
alguna, y donde la autoridad no poseía privilegios en
relación a los demás.
El desarrollo de los cultivos, la producción de
utensilios de bronce, canoas de totora y las muestras de
arte y planificación de la ciudad, lograron consolidar una
esplendorosa cultura a orillas del lago Titicaca: la cultura
Tiwanaku (Tiahuanaco).
Se puede sintetizar, que a la llegada de los españoles,
los aymaras habían desarrollado su propia cultura
con las siguientes características: una organización
socio-económica fundada en el ayllu, que permitía que
a través de la explotación agrícola, el pueblo siempre
estuviera abastecido frente a sus necesidades; un
desarrollo tecnológico mediante el cual, lograban un
perfecto equilibrio entre la explotación de suelo y el
mantenimiento ecológico; un esquema socio-religioso
donde imperaba la reciprocidad y el ejercicio constante
del mutuo servicio, es decir, cada uno da al mismo tiem-
po que recibe; una especial veneración a la Pachamama
como fuente principal de vida; el culto a los muertos
reservándoseles el mejor lugar de la casa; y la presencia
de lugares de adoración: cerros donde se realizaban las
ceremonias.
Con el arribo de los españoles, se introducen elemen-
tos mercantiles altamente perturbadotes en este mundo
23
8 Cifras y datos extraídos de BARRAZA LLERENA, José (compilador). Manual de Patrimonio Cultural y Natural Arica y Parinacota. Santiago: Ministerio de
Educación, 2003. p.111.

Marco Teórico
basado en el delicado equilibrio de la utilización armó-
nica de los múltiples pisos ecológicos. Desmembrado el
núcleo, sus componentes dispersos pasan a comportarse
como proveedores dependientes de las exigencias de una
economía abierta, basada en la competencia y no en la
solidaridad. Existe a su vez, un impulso evangelizador
cristiano que pretende extirpar idolatrías, persiguiendo la
disolución de los mitos, estigmatizándolos como obra del
demonio o relatos carentes de verdad.
Visión religiosa del mundo aymara
La cosmovisión andina expuesta anteriormente, sin duda
forma parte de las creencias y forma de ver el mundo
del pueblo aymara. Aquí se expondrá dicha cosmovisión,
más específicamente relacionada a la visión religiosa de
este pueblo.
La etnia aymara, posee una refinada tradición andina,
rica en rituales y ceremonias, que responden a una
cosmovisión en cuyo centro se encuentra la Pacha-
mama o Madre Tierra. Los ciclos de la naturaleza y la
sabiduría ancestral, rigen el curso de sus vidas. El agua,
indispensable para los cultivos, es protagonista de sus
invocaciones.
Todo lo relevante al orden aymara se vincula con sus
creencias. Uno de los aspectos más importantes de la
vida el hombre aymara, es crecer en una relación íntima
con la naturaleza. Posee con ella, una comunicación
capaz de emitir la forma en que debe sembrar y hacer los
cultivos. Así, el conocimiento del aymara es empírico y
vivencial.
La misteriosa reproducción de las plantas y animales,
tan importante para su sobrevivencia, los lleva a
desarrollar el culto a la tierra: “El culto a la Pachamama-
la Madre Tierra-, el espíritu de la tierra, que después
adquirió categoría fundamental entre los aymaras,
tuvo que nacer de ese lejano entonces”9. El culto a la
Pachamama y el ordenamiento de la vida de acuerdo a
los ciclos de la naturaleza, a la configuración del espacio
geográfico y a la sabiduría ancestral, son la base de la
cosmovisión aymara. En su religiosidad, se integran
en una sola unidad, un sistema de creencias indígenas
anterior a los conquistadores y las tradiciones católicas.
Por ello poseen un ciclo ritual sincrético, no obstante, el
culto aymara es uno solo, un culto anual que se desarro-
lla al ritmo de ciclos naturales.
Su mundo es una única realidad, donde todo tiene
que ver con todo, y donde es fundamental el equilibrio
entre la naturaleza, la sociedad humana y la sociedad
extrahumana. Así, su religiosidad se ordena en función
a un mundo que posee tres dimensiones: las relaciones
sociales, las relaciones con divinidades y antepasados,
y las relaciones con la naturaleza. La visión religiosa
que tiene el aymara de su historia y su geografía en
términos mitológicos, ordena su mundo temporal y
espacial, sirviendo de base para las estructuras de la
comunidad. Su organización social se basa en cargos o
jerarquías indígenas, que están estrechamente ligadas
a sus costumbres, tanto originarias, como derivadas del
catolicismo.
Para el campesino aymara la tierra es sagrada. Es el
centro de la existencia, la fuente de su organización y
el origen de sus tradiciones y costumbres. La tierra es
la vida misma de los pueblos andinos. “Ellos no la han
‘conquistado’ sino que la han abrazado y se han dejado
abrazar por ella”10. Es por ello que le rinde tributo con
actos rituales llenos de simbolismos.
Todos los ritos que se ejecutan están directamente
relacionados con la fertilidad de la tierra y de la vida
humana. Uno de los principales objetivos de los ritos es
alimentar las fuerzas de la naturaleza, dándoles de beber
y comer.
La conmemoración de los difuntos, es entendida
como un encuentro con las almas que visitan la tierra,
donde debe estar presente toda la familia, como signo
de unión entre los vivos y los muertos. Estas ceremonias
cumplen la función social de asegurar la relación de las
familias, siendo muy importante la participación de los
niños y jóvenes, ya que así, el elemento de continuidad
de vida es asegurado.
El tiempo está definido por el ritmo del medio
natural, concebido como una unidad de fuerzas opuestas
y complementarias. El ciclo vital de la Pachamama, de-
24
9 FELMANN, José. Los imperios andinos, p.26, citado en: ALIAGA ROJAS, Fernando. Religiosidad popular chilena: visión histórica. Santiago, Chile: Ediciones
Paulinas,1992, p.10.
10 ALIAGA ROJAS, Fernando. Religiosidad popular chilena: visión histórica. Santiago, Chile: Ediciones Paulinas, 1992, p.12.

Marco Teórico
termina en el calendario aymara, las fases de dos ciclos
económicos interdependientes: de trashumancia pastoril
andina y de agricultura precordilllerana. De acuerdo a
esto, las actividades festivas, sociales y religiosas se con-
centran en verano en las zonas cordilleranas más altas
dedicadas al pastoreo, y en invierno en la zona agrícola,
de la precordillera. Siempre los pastores bajan a celebrar
a las chacras, y todos asisten a visitar los templos más
altos, hacia la cordillera, que tienen un grado mayor de
jerarquía, acorde a la adoración que el aymara hace de
los cerros, los que representan entidades divinas.
La música y el baile son parte fundamental de estas
ceremonias de comunicación con las fuerzas de la
naturaleza. Los diversos rituales incorporan una gran
cantidad de objetos y reglas de protocolo. Son funda-
mentales los cántaros y las vasijas de cerámicas utili-
zadas en las ofrendas, así como los manteles sobre los
cuales se arman las mesas, y los pañuelos que envuelven
las provisiones que serán compartidas.
Los hombres y las mujeres traen sus chuspas (peque-
ños bolsos tejidos) llenas de hojas de coca, al cuello o
en la mano. La ubicación de las personas en cada ritual,
obedece a una jerarquía determinada, así como todos
los pasos que se siguen en cada momento de la fiesta.
La música es un elemento imprescindible, ejecutada
principalmente por el arpa, acompañada de los putu o
cachos y el clarín, también llamado trutruka.
En su cosmovisión también esta vinculado el concep-
to de pecado. Éste es entendido como fallar con respecto
a la naturaleza, ya que la tierra da según sea el compor-
tamiento del hombre con ella. También es considerado
pecado fallar con la sociedad humana, donde todos los
miembros de la comunidad deben esforzarse porque
exista paz social y buenas relaciones comunitarias. De
esta forma, el aymara relaciona todos los fenómenos
climatológicos con su propia conducta moral y ritual.
El aymara concibe su mundo como un espacio en
el que el Este u oriente es lo que está “adelante”, por
ello los templos y casas deben mirar hacia él. Allí, está
el origen del agua, de la vida, del sol y de las lluvias;
también es sinónimo de dios cultivador. El Centro son
los valles y quebradas, lo que está cerca o “acá”. Y “abajo”
o atrás es el occidente u Oeste, donde se pierden las
aguas y termina la vegetación, y es también la dirección
donde van los muertos. Cada uno de estos elementos,
relacionados sin duda con hananpacha, kaypacha y
manqhapacha, expuestos anteriormente.
El culto aymara, se articula en torno a tres divi-
nidades claves: Mallku (espíritu de las montañas que
circundan sus pueblos), Pachamama (Madre Tierra,
cuyo culto se realiza en la zona altiplánica) y Amaru (la
serpiente que se liga a la economía de las aguas de los
ríos y canales en la zona agrícola).
Mallku: Cada pueblo del altiplano tiene sus cerros a los
que adjudican cualidades, tanto de protección como de
castigo. Los aymaras hablan respetuosamente del Ma-
llkus o Achachila; y dialogan con él. Representa la fuente
de la vida, pues por sus blancas cumbres, en épocas de
deshielo, cae el agua que lentamente va regando la vida.
El Mallku halla su mejor representación en el cóndor,
animal majestuoso y respetado. En una fecha movible,
en el mes de febrero, se realiza su culto en la falda del
cerro, llamado “Día del Compadre”. En orden de impor-
tancia del culto aymara, el Mallku representa la cumbre,
no sólo geográfica, sino también jerárquica.
Pachamama: Más abajo, en el altiplano propiamente, se
venera con su bondad y también con su indiferencia o
castigo, según sea el caso, a la Pachamama. En enero o
febrero, en el corral de los animales, se lleva a cabo la
fiesta del Floreo de los Llamos. El puma, el lagarto o el
sapo son los animales que indistintamente la simbolizan.
Los motivos principales de súplica para esta divinidad, se
relacionan con la abundancia de la vida y con la fertili-
dad y prosperidad del ganado.
Amaru: Tiene que ver con el agua que corre por los ríos
y vertientes que hacen posible el sueño de que la semilla
se transforme en hortalizas. Se relaciona con la precor-
dillera, zona apta para la agricultura. El pez y la serpiente
son los animales que lo simbolizan y su fiesta es en el
25

Marco Teórico
mes de agosto. Es la limpieza de los canales que se lleva
a cabo en los campos regados.
El culto a estas tres deidades representa la más
antigua celebración de los aymaras de la actualidad y
en la que el jefe de familia, el más antiguo y depositario
de la tradición, es el que oficia de celebrante. El centro
neurálgico de esta celebración está en el culto a la fer-
tilidad, al agua que da la vida; a Mallku como generoso
dador de aguas de las montañas; a la Pachamama como
modelo de la generosidad, por cuya voluntad los campos
pueden vestirse de verde; a Amaru, como el principio
que distribuye las aguas de riego que bajan presurosas
por los canales y terrazas, que el hombre andino
construyó. Estos tres elementos, son los que permiten
que el hombre y la mujer enciendan la llama de la vida.
“La triada Mallku- Pachamama- Amaru se refiere a la
triada de Origen- Abundancia- Distribución del Agua que
da la Vida. Está localizada en los cerros ‘arriba’, en los
campos de pastoreos ‘acá’, y en los valles y quebradas
‘abajo’. Geográficamente la triada está orientada hacia el
Oriente: ‘arriba’ o ‘adelante’, que es donde se encuentra
el origen de toda agua y vida. El Occidente es donde se
encuentra la distribución cuidadosa del agua hasta su
término: ‘abajo’ o ‘atrás’. El aymara está con la espalda
hacia el Poniente”11.
Los aymaras del norte grande de Chile han sabido,
pese a todos los embates del catolicismo y del protestan-
tismo, actualizar cada año estas fiestas. Y es que saben
que los Mallkus, la Pachamama y Amaru son vitales
para su subsistencia. Estas tres divinidades simbolizan y
forman parte del kaypacha o mundo de acá.
La triada Mallku, Pachamama y Amaru corresponden
respectivamente a los tres niveles de culto: hananpacha,
kaypacha y manqhapacha. Ésta última forma parte de
una tirada aymara cristianizada, un orden jerárquico
que refleja la estructura de la dominación. Y por ello
llevan intrínseco el carácter de niveles ideológicos:
hananpacha es la expresión de la cultura dominante
(incaica- cristiana) y de los elementos estructurales que
le corresponden, dentro de ellos la Iglesia, el Estado, las
normas jurídicas y éticas vigentes en la cultura y el culto
institucionalizado. El manqhapacha tiene la función de
sancionar religiosa y éticamente aquella estructura de
dominación; condena al no respetar el orden establecido,
la legitimación del poder dominante y la represión por
parte del poder eclesiástico y estatal. “La triada autócto-
na original es una visión religiosa, estructurada en base
a la situación ecológica y al mundo en que la comunidad
autóctona vive y trabaja. La segunda triada –la de los
aymara-cristianos- es sincrética y es una ideología
religiosa del aymara contemporáneo que refleja en
términos mitológicos la estructura de dominación
colonial y neo-colonial”12. La primera, esta conformada
por elementos estructurales mutuamente complemen-
tarios que garantizan equilibrio dinámico e igualdad; la
segunda, representa míticamente oposiciones sociales,
económicas y políticas, donde ambos extremos, ha-
nanpacha y manqhapacha, son expresiones del principio
de contradicción entre dominante y dominado.
Estos aspectos, como ejemplo de la dominación
producida en la colonización, determinaron en los
aymaras actuales, una identidad cultural sincrética,
donde lo autóctono se fusionó con las estructuras de
la dominación, haciendo incluso desaparecer algunas
características originales. Lo mismo sucedió con los
elementos rituales, donde las ceremonias o bailes, fueron
adquiriendo o eliminado elementos, es decir, evolucio-
nando acorde al espacio, tiempo y a personas que fueron
habitando o desabitando el territorio chileno.
3.4 Antecedentes del baile andino
El baile ha sido desde siempre, parte sustancial de todo
ritual colectivo andino. La música y el baile son una
herencia viva de ascendencia precolombina, donde, a
pesar de la influencia española, el pueblo andino desde
Ecuador, Perú y Bolivia, hasta el norte de Chile y el
noroeste de Argentina, con asombrosa variedad y con
inagotable creatividad y expresividad, interpreta las
pautas más significativas de su existencia. El hombre
andino tuvo en el canto y la danza, su más vital medio
de expresión.
26
11 VAN KESSEL, Juan. Cuando arde el tiempo sagrado. La Paz, Bolivia: HISBOL, 1992, p.18.
12 ibidem p.26.

Marco Teórico
El baile es parte de la expresión colectiva y rituali-
zada de lo más profundo y sagrado, de lo profano y lo
religioso, de lo cotidiano, lo burlesco y lo rebelde, de lo
más íntimo y reservado, de pena y alegría, de felicidad
y euforia. Es juego y oración, es agresión y humildad,
veneración y ofensa, es fantasía y realidad. Es la máxima
expresión de la realidad social andina, ya que encarna los
valores religiosos, culturales y sociales más sagrados que
el hombre andino comparte y defiende como si fuera su
segundo lenguaje, un lenguaje exclusivo y secreto, y que
aprecia, practica y defiende.
El baile es el vehículo de comunicación interna de la
comunidad danzante. Es un lenguaje secreto de comu-
nicación. Siempre el baile ha sido un poderoso medio de
comunicación ritualizada y enmascarada, un lenguaje
simbólico propio y exclusivo, altamente expresivo y
movilizador.
La danza, dentro de los rituales, es un medio de
comunicación con los desconocidos y superiores poderes
de la naturaleza. Los bailarines, herederos de la cultura
andina, han utilizado y absorbido en sus expresiones
coreográficas muchos elementos de origen ibérico y
occidental.
Los ritos del norte grande poseen un alto grado de
colectivismo y de rechazo al personalismo, es decir, el
hombre que entra en el rol de bailarín, abandona toda
individualidad y todo personalismo en su expresión
ritual. Comienza así a nutrirse de elementos simbólicos
especialmente en la vestimenta, la que se convierte en
componente esencial de la expresión de creencias y ritos
de orden religioso y cultural.
3.5 Vestimentas y adornos prehispánicos
Desde tiempos antiguos, el hombre ha tenido la necesi-
dad de cubrir su cuerpo con la finalidad de protegerse
de condiciones climáticas extremas, como también
por motivos estéticos o rituales. Vestirse y adornarse,
es probablemente una actividad universal en todas las
culturas, que además de proteger y embellecer el cuerpo,
expresa diversos contenidos que son decodificados en
cada sociedad como indicadores de estatus, pertenencia
étnica, profesión, sexo, edad, etc. En el mundo andino, es
un quehacer aún más relevante por razones domésticas
y rituales.
El vestuario y los adornos en el mundo andino po-
seen raíces prehispánicas. El hombre desde el inicio de su
existencia, supo utilizar los elementos y materiales que
la naturaleza le ofrecía: fibras vegetales, lana, metales,
piedra, conchas, hueso, etc., dándoles a cada uno una
función específica a partir de una hábil modificación.
La textilería, es el arte que más destaca en el vestir de
Los Andes, considerado como el arte mayor, cumpliendo
importantes papeles en la sociedad, como medio de
abrigo y adorno, como elementos de estatus social,
económico y político, y con fines mágico-religiosos,
donde además se registraba parte de la historia.
En el extremo norte de nuestro país, las primeras
evidencias de vestimentas se encuentran en la costa y
corresponden a grupos humanos con tradición Chin-
chorro, ubicados entre los 8000 y 2000 a.C. Se trata de
faldellines de fibra vegetal macerada, dispuestos sobre
el cuerpo de algunos hombres y mujeres. No está claro
si esta prenda era de uso cotidiano o correspondía a un
ajuar funerario.
Hacia el 1600 a.C., se utilizaron para la fabricación
de envolturas funerarias, cueros y plumas de pelícano.
Se comienza también a utilizar un rudimentario sistema
de entrecruzamiento de hilos para mantas tejidas, usado
además para la confección de esteras.
Para tejer, se utilizaban instrumentos bastante
simples pero manejados con gran habilidad, logrando
finísimos hilados y tejidos bien estructurados y deco-
rados. Las técnicas utilizadas eran variadas, y fueron
cambiando en relación a las etapas de evolución. Las
técnicas de bordado, fueron utilizadas como adorno y
también como refuerzos desde épocas muy tempranas.
Se realizaron bordados simples en las orilla de las
mangas y posteriormente figuras más complejas con
mayor colorido en extremos laterales de las camisas y los
bordes de cuellos y mangas.
27

Marco Teórico
Los parches fue otra de las técnicas utilizadas en Los
Andes, lográndose con ella, hermosas composiciones
geométricas al coser alternadamente diferentes frag-
mentos tejidos cada uno en forma separada.
Durante el imperio Inca la actividad textil fue
muy bien organizada, realizándose lindísimos tejidos
ricamente decorados, destinados al Inca, sus linajes y las
divinidades.
Tipos de vestimenta
En el área andina, la forma de vestirse, los diseños, e
incluso el colorido permitían la identificación de grupos
étnicos.
Vestidos: La camisa era la principal forma de vestir en
la época prehispánica, manteniéndose vigente sólo con
algunas variaciones, hasta la llegada de los españoles.
Ella consistía en una pieza rectangular doblada y cosida
en los extremos laterales, dejando una abertura para lo
brazos y cabeza.
Tocados: Para identificar diversos grupos culturales, fue-
ron fundamentales los adornos como turbantes, gorros,
tocados, peinados, y mediante ellos determinar estatus
dentro del grupo. El inicio de estos adornos residen
en la costa de Arica desde aproximadamente el 7000
a.C. Eran especies de pelucas y posteriormente moños
apretados lateralmente o sobre la cabeza, sujetos con
hilos de colores. Éstos últimos dieron origen a turbantes
confeccionados con enormes madejas de hilados tejidos
que envolvían la cabeza, y que se sujetaban y decoraban
con variados tipos de alfileres de metal. Posteriormente,
aparecen los primeros gorros, destacando los de malla
con diseño escalerados. En relación a los peinados del
período prehispánico, predominaron los tocados en los
hombres, expresados en múltiples trenzas que caían
sobre la espalda formando diversos tipos de coletas. Las
mujeres usaban peinados más simples, como trenzas
a ambos lados de la cabeza. La variedad de peinados
era mayor en los hombres que en las mujeres, y eran
adornados con piezas de oro y plata.
Sandalias: Era el calzado común, confeccionadas con
plantilla de cuero y correas cruzadas unidas a la suela.
Se usaron también, más excepcionalmente, zapatos tipo
mocasín.
Adornos y joyas: Se utilizaron principalmente en los
adultos, adornos metálicos como brazaletes, anillos,
pectorales y máscaras, encontrándose también, tatuajes
ubicados especialmente en el antebrazo. Los collares
eran de diversos materiales como semillas, conchas,
huesos y piedra.
La diversidad de vestimentas y adornos corporales
que se observan en el norte de Chile, a lo largo del
tiempo, es una expresión identificatoria de los múltiples
pueblos que se asentaron a través de los años en
los valles, litoral y altiplano, y una manifestación de
las diferencias sociales que se establecían entre los
individuos de cada comunidad. Así, el vestuario poseía
una doble función: por un lado unía a los miembros de
una misma comunidad o etnia, y por otro, los separaba
por su posición dentro del grupo. De cualquiera de las
dos formas, la vestimenta fue parte fundamental del
desarrollo cultural de los pueblos, reflejándose a través
de él, su evolución, influencias, creencias y su visión de
la realidad y del mundo.
En el mundo andino, persiste una tradición cultural
con una notable capacidad de asimilación de elementos
externos, que se ven reflejados en elementos rituales
o de uso cotidiano, que van adquiriendo sentido en la
medida que posibilitan el desarrollo de formas expresivas
en torno a devociones populares que reafirman constan-
temente las creencias de un pueblo.
Toda la cultura precolombina se traduce en ritos
cotidianos y símbolos diarios, los que no son sino, un re-
cordatorio gestual y mental continuo del plano invisible,
de la sacralizad del mundo, y una ofrenda constante de
acción de gracias y reverencia a las deidades. El rito y el
símbolo son los vehículos que emplean las sociedades
para establecer un puente entre lo fugaz y lo permanen-
te, entre la ignorancia y el conocimiento.
28

Capítulo 4
Fiesta Religiosa de La Tirana: Historia y Tradición
La fe popular, ha provocado la institucionalización
de diversas formas expresivas a lo largo de nuestro
continente, y por lo tanto, en nuestro país. Este senti-
miento se ve materializado a través de una variada, y a
la vez compleja textura sociocultural, que constituye la
devoción popular. En el seno de las sociedades nativas,
por estar en una constante búsqueda de sentido y
necesidad de evolución, y por ser una realidad hetero-
génea, se producen procesos de reorganización social
y redefinición cultural constantes, en especial, tras la
intromisión de España al continente americano. Esta
intromisión trajo como consecuencia, la formación
de expresiones devocionales aún más fuertes a las ya
arraigadas en las raíces de los indígenas, lo que llevó con
más firmeza defender y conservar sus rituales.
En nuestro país, se desarrolla una tradición religiosa
de extraordinario esplendor, que se remonta a los albores
de la conquista y colonización española. La tradición re-
ligiosa, es una fuente originaria de la religión de nuestro
pueblo y es compartida con el resto de Hispanoamérica,
formando parte de nuestra cultura e identidad popular.
El dominio español en nuestro continente fue
inevitable, y las diferentes realidades locales gestaron
sus expresiones bajo la permanente tutela de la Iglesia
Católica, que como religión oficial de la Corona Española,
debió asumir responsabilidades, tanto políticas, como
administrativas, las que provocaron marginación e
injusticia en los naturales. Así, el rol hegemónico de la
Iglesia, ha determinado y modificado rituales propios de
los indígenas, ahora marcados e inundados por concep-
tos y ceremonias de la religión oficial, configurando lo
que es llamado, religiosidad popular.
4.1 La religiosidad popular y la fiesta religiosa
La religiosidad popular, es el conjunto de creencias,
valores, motivaciones y ritos de origen primordialmente
católicos, como también mágico y profano, generalmen-
te institucionalizados, mediante los cuales las mayoría
urbanas, suburbanas y rurales de un lugar, expresan
su relación con otras esferas sagradas y objetos del
mundo natural o sobrenatural. Es la forma que tienen de
expresarse las grandes masas de escaso cultivo religioso,
por falta de una mayor atención por parte de la iglesia
institucional. Está formada así, por patrones de símbolos
que motivan la conducta humana, y que han sido ela-
borados y reinterpretados por los sectores populares de
la sociedad, apropiándose de las doctrinas de la religión
oficial y adaptándolas a las propias. De este modo, se
originan sistemas de creencias que, en oposición a la
religiosidad oficial, son muy flexibles y están sometidos a
un permanente proceso de reconstrucción.
Visto desde una perspectiva histórica, la religiosidad
popular es rebeldía frente a la dominación del cristia-
nismo doliente impuesto por la conquista y colonia
española. Así, se debaten la religión oficial y la devoción
popular, para dar origen a una religiosidad popular que
se expresa como una forma de resistencia.
Hay que tener en cuenta, que la religiosidad popular
es una verdadera cultura que supone un conjunto de
creencias, de ritos y de formas de organización, y que
se divide en distintas sub-culturas, según el marco
sociocultural del grupo que la vive. Se crean a través
de ella, procesos de diferenciación y pertenencia de un
determinado sistema devocional, estableciendo procesos
que determinan y construyen identidad local.
29

Marco Teórico
La formación de la religiosidad popular, supone
un doble proceso: por un lado la selección de formas
religiosas peculiares, y por otro, una reinterpretación de
las formas religiosas oficiales de la Iglesia Católica, al
añadir significados a sus formas de expresión para que
cumplan otras funciones, además de las específicamente
religiosas. En este proceso de reinterpretación cultural,
los antiguos significados se adscriben a nuevos elemen-
tos, cambiando la significación de las viejas formas. Esto
da lugar al fenómeno llamado sincretismo religioso.
La religiosidad popular, al igual que el sistema oficial,
gira en torno a tres concepciones básicas que definen
las creencias: concepciones teológicas, cosmológicas
y antropológicas, es decir, en torno a Dios, al mundo y
al hombre respectivamente. En relación a la zona y a
la fiesta en estudio, la concepción teológica Dios, se ve
reemplazada por la Virgen María como figura central.
Estas tres concepciones se desarrollan constantemente
en torno a patrones simbólicos, expresados en prácticas
o cultos, donde las reglas de la base religiosa, subyacen
en la conducta cotidiana.
La religiosidad popular vista como sistema cultural,
imprime en la persona que la vive, un conjunto de dis-
posiciones o fuerzas sicológicas características; estados
de ánimo que acompañan a la persona y una serie
de motivaciones que las orientan a la práctica. Es un
sistema de símbolos que modelan de un modo particular
a la persona, para darle una visión propia de la realidad.
Por medio del sistema religioso simbólico, el hombre
puede manejar el “caos” existencial de las cosas que no
tienen explicación, como el sufrimiento y el mal, y así
convertir el “caos” en “cosmos” y encontrarle sentido a
la vida. Aquí, se produce la unión con la cosmovisión
de la cultura andina, donde los sucesos ocurridos en la
naturaleza como centro de su vida, se explican mediante
la comprensión e interpretación de su actitud solidaria y
recíproca para con ella.
Una de las maneras de expresar y comunicar la
religiosidad de un pueblo específico, es a través de los
bailes religiosos. Mediante su práctica, es posible lograr
una comunicación interna, tanto con el pueblo y con
ellos mismos, como con los desconocidos poderes de la
naturaleza. La experiencia festiva, hace del tiempo un
transcurrir sacralizado. Por medio de la fiesta, el hombre
crea un tiempo extraordinario y diverso, un tiempo
de metamorfosis. Así, la fiesta aparece a través de la
historia, como un registro temporal, es decir, como un
modo simbólico de medir el tiempo vivenciándolo. La
fiesta es una forma de crear el tiempo, pero a su vez, se
manifiesta en todas sus fases y modalidades provista de
un tiempo propio, interno, que se inserta en la categoría
temporal de lo cotidiano, como diversidad y regenera-
ción.
Los bailes religiosos, entendidos como un tipo de
conducta colectiva, se caracterizan por ser manifesta-
ciones rituales de la religiosidad popular, expresadas
tanto en la danza, como en las conductas, los símbolos
externos y la vestimenta. Ellos son propios de la idio-
sincrasia de las localidades donde se generan, naciendo
y manteniéndose por la fe de campesinos, mineros,
pescadores y obreros. Responden a la transmisión de una
pauta cultural de generación en generación, persistiendo
cada año de manera renovada, a través de mandas,
promesas religiosas y sacrificios.
Desde la llegada de los españoles, a partir del
descubrimiento, conquista y posterior colonización, su
influencia en la propagación de la fe cristiana se ha
mantenido hasta nuestros días. A diferencia de lo que
ocurre en gran parte de las fiestas religiosas de nuestro
país, que han heredado el ceremonial de los españoles en
forma casi intacta, en el norte grande de Chile, las fiestas
religiosas han tenido su origen en el cruce de lo pagano
con lo cristiano, es decir, en una mezcla de las creencias
andinas con la religión inculcada por los españoles.
4.2 Fusión y Sincretismo13 religioso
Debido a la extensión geográfica de nuestro país, no es
posible hablar de una religiosidad popular con un patrón
único. Ella es producto de una confluencia de prácticas
religiosas propias de los indígenas, con el catolicismo
español.
30
13 Etimológicamente hablando, “sincretismo” significa conciliar doctrinas diferentes. En este caso conciliar las formas aborígenes con las hispanas.

Marco Teórico
En las huestes españolas venían una gran cantidad
de grupos populares del sur de España, por lo que se
produjo, a un nivel no oficial, un encuentro entre las
supersticiones de los conquistadores con las de los
indígenas. Aquí se entremezcla el plano oficial de la
evangelización y la vivencia popular. Debido a la potente
religiosidad que existía en las culturas pre-europeas, los
conquistadores no pudieron imponer de manera radical
el catolicismo. Por ello, debieron cubrir y reemplazar
diversas deidades de los indígenas por, sus propias
deidades.
Es así, como en las fiestas de religiosidad popular,
se pueden observar elementos que escapan del mero
sentimiento católico, teniendo más relación con una
síntesis de elementos que nacen de la intuición de las
personas, y de una identidad creada a través de años. Por
ello, la Iglesia tuvo que adecuar sus ritos, a formas acep-
tadas o permitidas por los indígenas. De esta manera, se
entiende por sincretismo, “el conservar el contenido de
la antigua religión, adoptando sólo las formas exteriores
del cristianismo”14.
Al hablar de religiosidad popular, no se puede dejar
fuera el “rito”15. El rito es fundamental, pues no es
sólo un modelo de lo que se cree, sino también una
forma concreta para creerlo. A través de él, se genera
la convicción de que las concepciones religiosas son
verídicas y las directrices, sólidas. De esta forma, se
hace fundamental hablar del elemento ritual, tanto de
los pueblos precolombinos como de la religión católica.
Lo católico, al igual que lo indígena, se basaba en
características rituales a modo de desarrollar su culto
propio. Este hecho fue fundamental para que los ibéricos
se aproximaran, con el interés de introducir sus ritos,
a los nativos de América. Ambas prácticas de culto, se
basaban en el sacrificio ritual llevado a cabo en templos
o más específicamente, en lugares sagrados. Ambas
cosmovisiones, contaban con calendarios litúrgicos,
donde el ciclo agrícola de los nativos, calzaba con el ciclo
católico.
Una de las principales preocupaciones del español
que llegó a América fue la implantación, por la razón o la
fuerza, de sus propias creencias y religión. Y tomando en
cuenta que los pueblos precolombinos basaban todo su
desarrollo social y su vida en la fe, esta imposición pro-
vocó un cambio profundo en dichas culturas. La implan-
tación del cristianismo, por parte de los conquistadores,
significó el surgimiento de una realidad histórica donde
prevaleció el paralelismo entre la jerarquía (autoridades
civiles y clero), y la vivencia religiosa del pueblo y los
sectores populares. La visión cristiana oficial, logró
ser aceptada por conquistadores y conquistados, no
obstante, el paralelismo religioso conformó dos mundos
diferentes y distantes. Si bien utilizaban en común
algunos signos y ritos, sus lecturas eran distintas. De
esta manera, a pesar de ser por ambos lados tranzadas y
aceptadas algunas creencias, se produce de todos modos
una contraposición religioso-cultural.
Al ser implantada otra religión, para el indígena hubo
un cambio no sólo en su fe, sino también en su concep-
ción de la vida, del tiempo y del mundo en su totalidad.
Se vieron obligados a aceptar conceptos probablemente
no entendidos, que iban en contra de sus antiguas
creencias, o que simplemente no existían. No obstante,
fue imposible borrar por completo los antiguos credos
indígenas, como también imposible implantar en forma
pura, la nueva fe. Por lo tanto, la mezcla fue inminente e
inevitable.
Al adoptar la nueva fe y las nuevas formas de vivir de
los personajes que pueblan esta tierra, el mestizo, mitad
europeo, mitad americano, carga con el sincretismo que
surge de ambas creencias, y conoce y hasta acepta, la
religión de la trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero
sin olvidar la fuerza y la energía de sus antiguas deida-
des y concepciones de mundo.
La religiosidad popular en Chile, se afianza en los si-
glos XVI y XVII, y florece en los siglos XVIII y XIX. Existen
dos fases de la religiosidad popular chilena. La primera,
determinada por la manera en que los pueblos indígenas
se fueron apropiando de los elementos religioso-cultu-
rales europeos y la mantención de sus propias creencias,
y la segunda, caracterizada por contener por un lado, los
elementos religiosos tanto indígenas como españoles, y
31
14 ALIAGA ROJAS, Fernando. Religiosidad popular chilena: visión histórica. Santiago, Chile: Ediciones Paulinas, 1992, p.27.
15 En general se llama “rito” a la manera o forma de una función religiosa, entendido como el conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias
religiosas. Del latín, ritus, costumbre religiosa, uso, ceremonia.
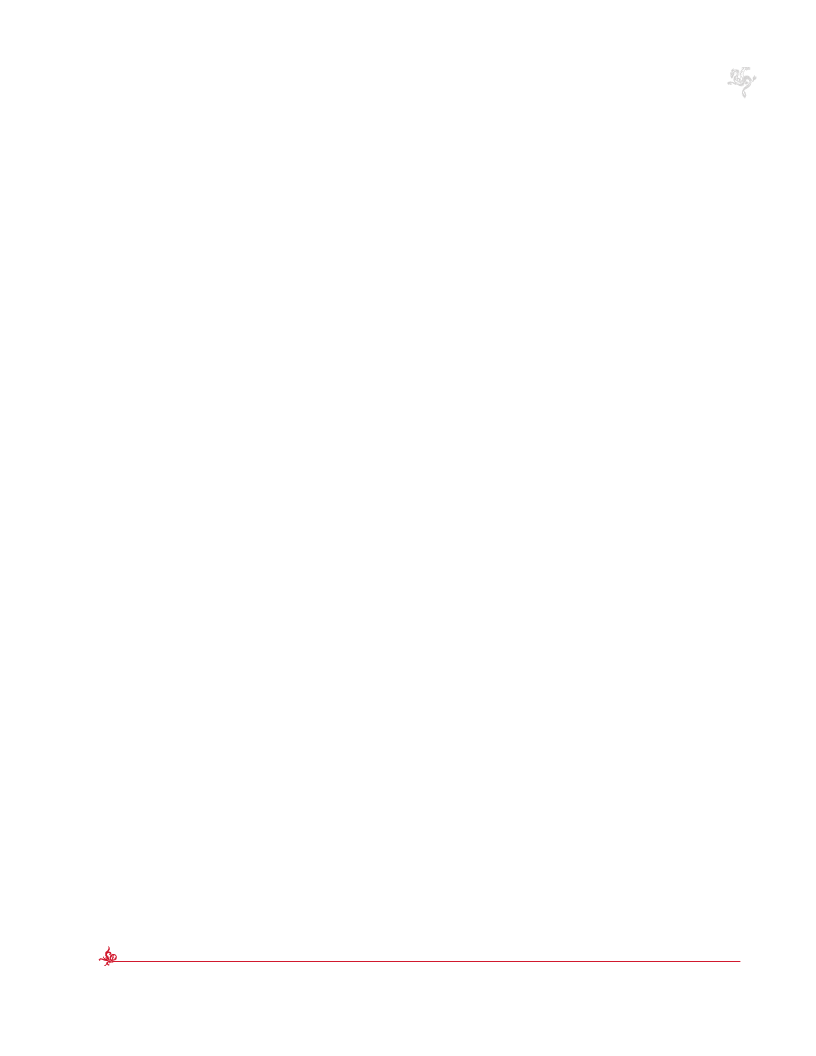
Marco Teórico
por otro, hacer florecer una expresión autóctona propia
de la realidad de Chile.
Es necesario aclarar, que el sincretismo no se dio con
gran naturalidad. Fue producto de la utilización de la
fuerza en gran parte de las ocasiones, pero fruto de todo
ello es que hoy podemos hablar de una devoción única
a la Virgen, de una danza devocional y de sacrificio,
colorida y a ratos catártica, que sigue cambiando y
agregando conceptos, en su mayoría visuales, pero
siempre con una fidelidad al propósito principal de su
existencia, la devoción a la Pachamama, la Madre Tierra,
o a la Chinita, la Virgen del Carmen.
Es difícil tratar de encontrar una concepción real de
lo que el precolombino sentía y definía como mundo y
religión. Ella se fue formando y fortaleciendo a través
de los años, y modificando en relación a los sucesos
ocurridos en la historia de la América Andina.
4.3 El baile en la religiosidad popular
Los bailes religiosos son la principal manifestación de la
devoción popular. Ellos se encuentran en gran parte de
las celebraciones populares del centro y norte de Chile.
Sin embargo, lo ceremoniales difieren unos de otros,
no tanto en el marco ideológico o de las creencias, sino
más bien, en los aspectos expresivos organizacionales.
De esta manera, se visualizan tradiciones marcadas por
el localismo, donde las influencias prehispánicas tienen
un rol fundamental. Cada región posee un proceso local,
donde la expresión popular ha llegado a constituir un
universo ordenado y propio.
Al llegar los españoles a territorio chileno, y al fusio-
narse ambas formas de concebir el mundo y expresar sus
manifestaciones culturales, se fueron definiendo diferen-
tes regiones de religiosidad popular. En la zona norte, se
definió la zona llamada Sincretismo Nortino, donde se
mantuvo fuertemente el sustrato religioso propio de los
pueblos andinos. Esto, debido a la escasa existencia de
misioneros por la lejanía que muchos centros indígenas
tenían con los centros urbanos españoles, y el difícil
acceso al lugar por las características del terreno y el
clima. Por ello, las comunidades indígenas mantuvieron
sus creencias y asumieron sólo las formas externas de
los ritos cristianos.
Los naturales se apropiaron de la Virgen María como
una referencia explícita a la Pachamama, quedando
ésta consolidada dentro de la religiosidad popular de los
aymaras. No dejaron de realizar los bailes y ritos que les
eran tradicionales, pero asumiendo ahora el signo de la
estatua de la Virgen María. El caso más evidente es el de
la Virgen de La Tirana.
En la religiosidad popular del norte grande, el baile
se torna fundamental para expresar sus dogmas y para
manifestar el rechazo o aceptación de las imposiciones
españolas. Se observa un marcado sentido de pertenen-
cia a su comunidad, y es a través de ella, que expresan
su adhesión a la Iglesia. Los grupos de baile mantienen
una propia organización, obedeciendo a los encargados
y no a los clérigos. La devoción a la naturaleza sigue
siendo fundamental, por lo que los ritos se realizan
preferentemente en espacios abiertos, estando unidos a
la peregrinación, el baile y la fiesta.
Es posible afirmar entonces, que los habitantes del
mundo andino expresaban sus sentimientos religiosos
a través del baile. Al no poseer templos formales, sus
ceremonias se ejecutaban al aire libre, donde el baile
se utilizaba como un valioso elemento de integración co-
munitaria. El baile fue de esta manera, expresión de ritos
grupales, de acuerdo a la naturaleza colectivista de los
pueblos andinos. Las personas que presidían los bailes,
asumían poderes de aquellos animales que simbolizaban
valores de culto. De aquellas épocas, existen máscaras de
felinos, camélidos y aves, que eran íconos de prestigio a
nivel regional. También, entre los pueblos andinos, fue
bastante común la utilización de máscaras de cóndor y
puma, con las que deseaban identificarse por su fuerza y
poder. Se creó un influjo mágico-religioso muy presente
en los templos cristianos.
Los bailes en el período prehispano eran diversos,
cada uno relacionado con la celebración de su calendario
litúrgico, el que poseía invocaciones, penitencias, ofren-
das y sacrificios para la llegada de la lluvia, cosechas,
32

Marco Teórico
preparación de tierras, siembra, culto a los muertos,
fiesta del sol, etc. Todas ellas eran grandes fiestas
colectivas con cantos y bailes en espacios públicos.
También a través de los bailes rituales, se expresaban las
distintas etapas de la vida, como por ejemplo, el paso de
la adolescencia a la juventud, unida a la celebración de
la fecundidad de la tierra.
Desde el primer momento de la evangelización de
América, se manifiesta la utilización de bailes y cantos
para catequizar a los naturales. Como los habitantes del
mundo andino también expresaban sus sentimientos
religiosos a través de bailes, no tuvieron mayor incon-
veniente en aceptar el baile de influencia hispana, como
una expresión religiosa. Ambos poseían varias similitu-
des, como por ejemplo: ceremonias para los matrimonios
y los bautizos, culto a los muertos, procesiones, ayunos
y penitencias. De esta manera, las fiestas andinas y sus
deidades incaicas fueron asimiladas e identificadas con
algunos santos cristianos. Esto permitió la adhesión de
los naturales con mayor facilidad, a los misterios de la
religión.
El baile como expresión de fe
El baile cumple su función, cuando se entremezcla con
los cantos con contenido devocional y bíblico.
En los cantos, la relación entre lo terrenal y lo
celestial se hace explícita en la palabra poética, es decir,
en la letra o contenido, estableciendo una comuni-
cación entre el grupo y el público. A través del canto
del caporal, se da testimonio de vida y de santidad a
la imagen venerada, mediante versos improvisados u
aprendidos, en un emotivo canto a capella demostrando
su alto conocimiento de la Biblia y de la historia sagrada.
Este canto es efectivo cuando logra mover la emoción no
sólo del baile, sino también, del público circundante. Se
demuestra a la vez, una increíble destreza coreográfica
que se despliega para evidenciar las potencias sobrena-
turales que operan gracias la importancia que posee la
rogativa.
El caporal entra en un trance, al experimentar un
profundo recogimiento, que lo transporta a experiencias
extraordinarias.
El sacrificio
El sacrificio es uno de los elementos que rodea a las
prácticas de religiosidad popular. En él se basan las
actividades y esfuerzos que se deben realizar para llevar
a cabo cada año las celebraciones. El sacrificio está
presente en el trabajo organizativo, en la preparación de
comidas y fiestas a beneficio, en el aporte personal, y en
las ofrendas y mandas. Todo compromete la entrega de
algo que el ofrendante entrega, y la comunidad valora.
La danza es otro tipo de sacrificio, y quizás el más
importante. En algunos casos, es necesario bailar y
tocar al mismo tiempo un instrumento musical, lo que
conlleva una fuerte mortificación física. El esfuerzo
físico y dolor corporal que produce la danza, junto con
la hiperventilación provocada por la ejecución de la
flauta por ejemplo, produce en el músico bailarín, un
estado catártico propicio para la experiencia mística,
permitiendo vivir emociones que exceden de lo cotidiano
y que están sujetas exclusivamente al orden ritual.
Para el hombre religioso tradicional, el sacrificio es la
legitimación tanto de su trabajo, como de su existencia
general; él trabaja para poder sacrificar.
Los días posteriores a la fiesta los dolores corporales
son intensos y prolongados, impidiendo incluso el
normal desempeño laboral. Como en cualquier sacrificio,
el bailarín posee la convicción que obtendrá retribución,
puesto que ha cumplido con el compromiso adquirido.
Una de las festividades más importantes y caracte-
rísticas de nuestro país, se desarrolla en el norte grande
y es una de las celebraciones más sorprendentes desde
el punto de vista social y cultural, y también, desde la
perspectiva visual y comunicacional: La fiesta religiosa
de la Virgen del Carmen de La Tirana.
4.4 Fiesta de La Tirana
En el norte de Chile, cada 16 de julio se celebra el día
de la Virgen del Carmen de La Tirana, la ceremonia que
mayor renombre tiene dentro de las fiestas religiosas
católicas de nuestro país. Con alegres colores y un
poderoso sonido, grupos de fieles se visten con coloridas
capas, máscaras y trajes, para rendirle culto a la Virgen,
33
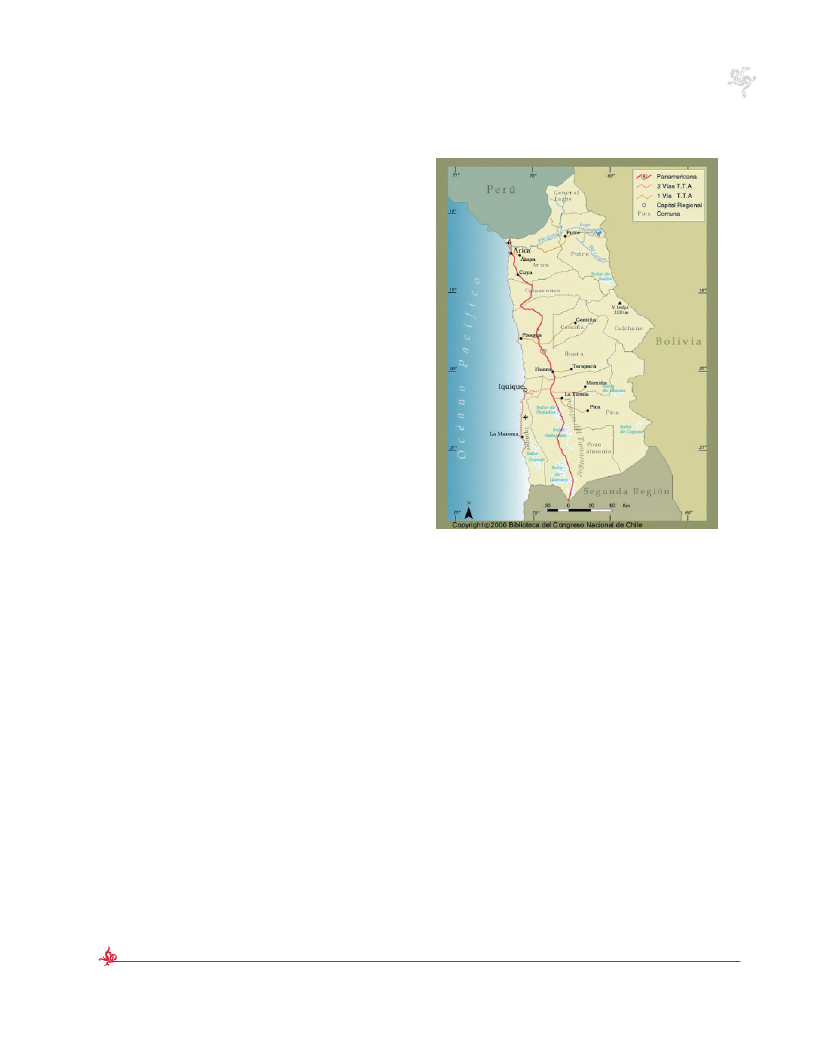
Marco Teórico
apoderándose de las tranquilas calles del pequeño pue-
blo de La Tirana, y transformándose en la capital de la
fe y de la devoción de más de dos mil almas que arriban
desde distintas partes del territorio nacional, e incluso de
tierras vecinas como Bolivia y Perú. Su importancia ha
trascendido las fronteras, y se ha transformado en uno
de las formas de expresión que dan carácter a nuestra
cultura nortina. Desde el 12 al 17 de julio, el lugar se
transforma por completo. Creyentes dedican música,
bailes y ofrendas a su patrona la Virgen. Es un espectá-
culo extraordinario y único en el país.
Actualmente, unas 200 mil personas procedentes
de Iquique, Antofagasta, Arica, los oasis, campamentos
mineros de la pampa y turistas, acuden al pueblo cada
año, para admirar la destreza y los trajes de las cofradías
danzantes que rinden culto a la Virgen del Carmen, y que
suman más de 3 mil bailarines de ambos sexos reparti-
dos en alrededor de 230 grupos de baile.
4.4.1 El pueblo
El pueblo de La Tirana se ubica entre la pampa y el cielo,
rodeado de tamarugos, pimientos y acacias. Es un pueblo
pequeño que brinda hospedaje a todos los que llegan. Es
una de las aldeas moribundas de la región.
En las calles polvorientas domina un silencio de
muerte. Las casas pequeñas de adobe y madera, están
generalmente inhabitadas y todas sus calles culminan
en la amplia iglesia de madera y planchas de zinc, frente
a una plaza desnuda. El pueblo renace cada año para la
fiesta de la Virgen del Carmen.
El pueblo de La Tirana, es un oasis situado en el
corazón de la Pampa del Tamarugal, en pleno desierto
del norte grande, a 1.010 metros sobre el nivel del mar y
a 72 kilómetros de Iquique. Forma parte de la comuna de
Pozo Almonte, de la provincia de Iquique y de la I Región
de Tarapacá.
La población actual de La Tirana, no sobrepasa
los 1.600 habitantes, conformada principalmente por
pampinos jubilados, pequeños agricultores y personas
dedicadas al pastoreo de caprinos. El poblado cuenta
con casas casi todas construidas rústicamente en el siglo
pasado, con barro y paja, y que recién desde el 2004
cuenta con agua potable y alcantarillado16. Durante los
días de la festividad, se instalan grandes campamentos
de carpas multicolores, negocios de comida y ferias co-
merciales, que venden innumerables artículos nacionales
y extranjeros. No faltan los recuerdos como banderines
de la Virgen y fotógrafos ambulantes.
Toda la paz y tranquilidad propia de este pueblo, se
transforma durante los días de la fiesta carmelitana.
Desde principios de julio, al llegar los primeros pere-
grinos, se produce una verdadera colonización de los
camping que permanecen olvidados y desolados todo
el resto del año. Durante los días de fiesta, no queda
nada de este silencio melancólico. La aldea pampina se
transforma en una kermés para los niños, en una feria
para los comerciantes, en un imán atractivo para los
turistas y en un santuario milagroso y mágico para los
bailarines y peregrinos.
34
16 Información del Diario La Estrella de Iquique, Año XXXVII – No 12.373 - Jueves 22 de julio de 2004. [en línea] <http://www.estrellaiquique.cl/site/
edic/20040722031638/pags/20040722041835.html> [consulta: 28 octubre 2006]

Marco Teórico
4.4.2 La leyenda
La tradición de la fiesta de la Virgen del Carmen de La
Tirana, se origina a partir de una leyenda que data del
año 1535, cuando Diego de Almagro decidió salir del
Cuzco a la conquista de Chile. La leyenda surge a partir
de los mitos de la cultura andina, y de interpretaciones y
recopilaciones de historiadores, y que ha sido recogida y
popularizada por el historiador peruano Rómulo Cuneo
Vidal.
En 1535, Diego de Almagro salió del Cuzco a la con-
quista de Chile. Lo acompañaron alrededor de quinientos
cincuenta españoles y diez mil indios peruanos, entre
ellos, dos importantes hombres: Paullo Tupac, príncipe
del linaje de los Incas y Huillac Huma, último sumo
sacerdote del extinguido culto al Dios Sol.
Ambos, tratados de forma deferente por los españo-
les, estaban destinados a pagar con la vida si se producía
algún intento de rebelión entre los indios que formaban
parte de la expedición. Venían secretamente con Paullo
Tupac, un cierto número de Wilkas o capitanes experi-
mentados de los antiguos ejércitos imperiales incas y un
grupo de sacerdotes, quienes bajo su aparente humildad
y sumisión, esperaban el momento oportuno para
vengarse.
En la expedición, Huillac Huma iba acompañado de
su hija Ñusta, nacida veintitrés años antes, por cuyas
venas corría sangre de los incas soberanos del Tahuan-
tisuyo. Huillac Huma, escapó del ejército español a la
altura de lo que antiguamente era Atacama la Grande,
posteriormente Calama. Sus planes eran fomentar la
rebelión. La Ñusta, los alcanzó más tarde en Pica, desde
donde huyó seguida de un centenar de Wilkas y adictos
servidores. Se refugiaron en un bosque de Tamarugos y
acacias silvestres, que por entonces cubrían una mayor
extensión, y que ahora es llamada Pampa del Tamarugal.
Los incas apodaron a esta región Tarapacá17, pues su
significado en lengua indígena, es escondite o boscaje
impenetrable.
Durante cuatro años la Ñusta, rodeada de sus fieles
y valientes vasallos, fue reina y señora de esos lugares,
dominando el bosque. Con inteligencia organizó sus
huestes, las distribuyó y convirtió esos bosques de
tamarugos en un baluarte inexpugnable, regido por
la férrea mano de la bella princesa incaica que pasó a
llamarse la “Tirana del Tamarugal”.
La Ñusta regía su territorio con puño de hierro. Sus
hazañas gestadas en su ardiente dedicación a la causa
de su nación, no tardó en traspasar los límites de su
comarca y su fama comenzó a extenderse por todo el
norte. Las tribus vecinas y las muy remotas vieron en
la bella princesa, la capitana viviente de sus ideales y la
apoyaron en su airada protesta contra la dominación
extranjera, rechazando con fuerza el cristianismo.
De todos los rincones del territorio del Tahuantisuyo
acudieron a rendirle reverencia y a jurarle lealtad,
nutridas huestes de hombres de corazón bien puesto y
dispuesto a luchar y sucumbir por el suelo natal y su fe,
al lado de la animosa Ñusta.
La selva primitiva y bravía del tamarugal fue, durante
cuatro años, el extremo reducto de una raza y de un
culto que estaba prescrito, pero que, sin embargo,
cada día ganaba más fieles dentro de los indígenas que
renegaban del cristianismo. Los indios valerosos hicieron
una guerra sin cuartel, que tenía una regla invariable:
dar muerte a todo español o indio bautizado que cayese
en su poder.
La Ñusta Huillac, temida por sus enemigos y conoci-
da en treinta leguas a la redonda como la bella “Tirana
del Tamarugal”, no pudo cumplir lo que había predicado:
un día sus huestes atacaron en las inmediaciones de
las selvas, a un grupo enemigo y capturaron algunos
prisioneros. Así fue, como llevaron a su presencia un
apuesto extranjero. Cuando la Ñusta lo interrogó, muy
altivo dijo llamarse don Vasco de Almeyda y pertenecer
a un grupo de mineros portugueses establecidos en
Huantajaya, añadiendo que se había internado en la
comarca en busca de la “Mina del Sol”, cuya existencia se
la había revelado un cacique amigo.
Mirarlo y enamorarse fue una sola cosa. El corazón
de la Ñusta tan implacable hasta entonces, comenzó
a latir con más prisa. El amor llegó y la Ñusta no pudo
contenerse. Pero lamentablemente, reunidos los Wilkas
35
17 Tara: árbol. Pacani: esconderse, ocultarse.

Marco Teórico
y los ancianos de la tribu, acordaron que se aplicase la
pena de muerte al prisionero. Su corazón que no había
conocido vacilación alguna, y que hasta ese instante
estaba inundado de odio y venganza, se estremeció de
pena al escuchar la cruel sentencia. El estoico desdén
ante la pena de muerte que demostró el noble y gallardo
prisionero, la indujo a amarlo aún más. Un sentimiento
de amor y compasión brotó de ella, y comenzó a pensar
como librarlo de su ejecución.
Después de pensar la noche entera, la princesa
encontró una fórmula para salvar a su amado, una treta
para prolongar la vida del prisionero. En su carácter
de sacerdotisa, fingió consultar a los astros del cielo
e interrogar a los ídolos tutelares de la tribu. Después
de meditar, reunió a la tribu y dijo que la ejecución del
prisionero debía retardarse hasta el término del cuarto
plenilunio.
Los cuatro meses siguientes fueron de descanso para
los guerreros del Tamarugal. La Ñusta Huillac no repitió
durante ese período las correrías asoladoras que eran el
espanto de los colonos de Pica y Huantajaya. Su objetivo
era otro, quería vivir por su amor.
Las miradas de la Ñusta y Vasco de Almeyda fueron
forjando un amor incontenible. Nada podía detener la
pasión de la sacerdotisa incaica, que empezó a mirar la
vida con los ojos del portugués. Los diálogos de la pareja
bajo los tamarugos se prolongaban de sol a sol. Mirando
a los ojos al portugués, la Ñusta preguntó:
—Y de ser cristiana y morir como tal ¿renaceré en la vida
del más allá y mi alma vivirá unida a la tuya por siempre
jamás?
— Así es amada mía— contestó Almeyda.
—Estás seguro de ello, ¿verdaderamente seguro?— inqui-
rió la Ñusta.
—Me mandan creerlo mi religión y mi Dios, que es la
fuente de toda verdad.
En un acto impetuoso, la Ñusta pronunció las
palabras que serían su perdición.
—Entonces bautízame, quiero ser cristiana, quiero ser
tuya en esta y en la otra vida.
La Ñusta comenzó a vivir solo para su pasión.
Entregada al deleite del amor, la sacerdotisa descuidó las
prácticas del rito incaico al Dios Sol. El encantamiento
de mujer amada, le impidió ver el ceño adusto de sus
vasallos y el hosco gesto de los sacerdotes, cuando la
veían en sus devaneos amorosos con el extranjero.
Altiva y serena, actuando bajo los impulsos de una
firme resolución, se dirigió un día a la fuente que había
en uno de los claros del bosque. Vinieron los besos, los
juramentos y en medio de su pasión, la Ñusta le dijo:
—Llévame a tu Dios que nos permitirá estar eternamente
unidos.
Vasco de Almeyda contestó:
—Tienes que bautizarte.
La Ñusta hincó la rodilla en el césped, cruzó sus bra-
zos sobre el seno en actitud humilde de inefable espera
y pidió ser bautizada. Almeyda cogió agua vertiéndola
sobre la cabeza de la amada y pronunció las palabras
sacramentales:
—Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espí...
No pudo terminar la frase, porque los Wilkas que los
vigilaban y que no aceptaban esa pasión, no pudieron
resistir la traición de sus principios y en airada reacción
dispararon una nube de flechas sobre ellos.
Ambos cayeron abatidos. La Ñusta, herida de muerte,
sobreponiéndose a sus intolerables dolores, llamó a su
alrededor a los Wilkas, a los sacerdotes y al pueblo, y con
voz entrecortada les dijo:
—Muero contenta, muero feliz, segura como estoy, como
creyente de Jesucristo, de que mi alma inmortal ascen-
derá a la gloria y llegaré al trono de Dios, junto al cual
estará mi amado, con quien estaré toda la eternidad.
Solo les pido que después de mi muerte, coloquen una
cruz en mi sepultura y al lado, la de mi amado.
Entre 1540 y 1550, fray Antonio Rodón, de la real or-
den mercedaria, evangelizador de Tarapacá y Pica, llegó
al Tamarugal para levantar en todas partes el estandarte
de Cristo. Un día vio un arco iris y siguió su haz de luz
hasta un bosque de tamarugos, donde, con infinita
36
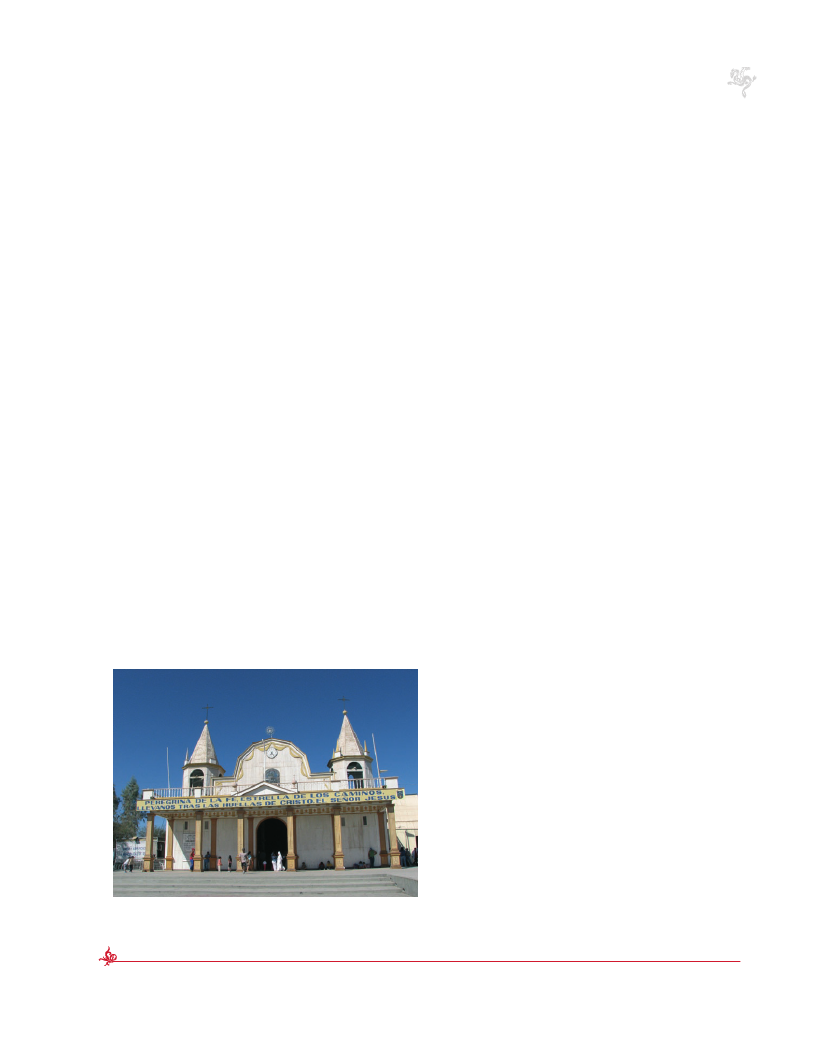
Marco Teórico
sorpresa, encontró una cruz cristiana. Fray Antonio vio
en ello una especie de indicio del cielo, una llamada de
recuerdo a la princesa Tirana del Tamarugal. En aquel
lugar, edificó una ermita que con el correr del tiempo
se convirtió en iglesia. La colocó bajo la advocación de
Nuestra Señora del Carmen, pensando en el escapulario
carmelitano que llevaba Vasco de Almeyda.
Dicha iglesia, se convirtió desde los primeros años de
su consagración, en asidua de los naturales pueblos de
las sierras inmediatas, en cuyas venas corre sangre inca,
que fue la que corrió en las venas de la bella, sensible
y desdichada Ñusta que legó su nombre, y que con su
historia de fe y amor impulsó el culto a “La Tirana”.
Esta leyenda muestra el encuentro entre una mujer
indígena y un hombre español, dos actores que se en-
trelazan constantemente en la conquista y colonización
de América. A través de ella, se representa el sincretismo
religioso producido en la zona norte del país, y que da
origen al culto de La Tirana.
En la leyenda, la Ñusta posee el imperio de lo
trascendente y es depositaria de la tradición de su
pueblo, de la misma manera que lo hace actualmente
la Virgen del Carmen. En la belleza encarnada por la
Ñusta, se entrelazan junto al odio, crueldad y tiranía,
el poder transformador del amor, que permitió a la
Tirana transgredir su cultura y dejarse penetrar por otra,
logrando la fusión de ambas.
4.4.3 La historia
En el siglo XVIII, el pueblo chileno va creciendo en torno
a las faenas mineras que procesaban principalmente
plata y oro. Se instalaron en el lugar buitrones, hornos
donde se beneficiaba mineral de plata que procedía
de Potosí, en el Alto Perú. La leña de tamarugo, fue el
combustible empleado en la fundición de estos metales.
En 1868, un terremoto afecta al pequeño poblado,
desplomando el templo del lugar. Ello provocó en la gen-
te que habitaba la provincia de Tarapacá, la motivación
de realizar una colecta para reconstruir el templo. Poco
tiempo después se construye una iglesia de grandes
proporciones en relación al número de pobladores. “El
edificio es ciertamente bastante grande para acomodar
a los tiraneños, un poco más de cien almas, pero es de
suponer que la congregación puede ser aumentada por
la gente de las oficinas salitreras”18.
Antes de la Guerra del Pacífico (1879-1884), toda la
zona del Tamarugal estaba revolucionada por el auge
salitrero vivido en este período. Todo giraba en torno a lo
que allí ocurría. El culto a la Virgen del Carmen aún era
tenue, pero arraigado a la población minera y agrícola
propiamente piqueña- tarapaqueña-costeña.
A fines del siglo XIX, la festividad adquirió un nuevo
carácter producto de la Guerra del Pacífico y la incorpo-
ración del territorio de Tarapacá a Chile. Se produjo una
fuerte migración de peones desde la zona central del
país a los territorios salitreros, aumentando la población,
la que se vio enfrentada a un territorio absolutamente
distinto a su lugar de origen.
Hacia 1930, el bosque hasta entonces muy explotado,
fue reactivado por medio de un nuevo contrato de
plantaciones. La importancia del bosque no sólo radicaba
en que sus frutos eran excelentes forrajes para cabras y
corderos, sino también en su calidad como combustible.
Los obreros, mineros y pampinos, al igual que sus
antepasados, tenían una gran necesidad de volcar su fe
en expresiones religiosas y en un fin específico, lo que
los llevó a buscar un lugar sagrado; un santuario donde
realizar sus manifestaciones religiosas.
37
18 Cita extraída de PRADO O., Juan Guillermo. La Tirana. Santiago, Chile: Editorial Kactus, 1986, p.10.

Marco Teórico
Las multitudes salitreras realizaban en La Tirana,
un festejo menor los 6 de agosto. Al parecer, con la
incorporación de la provincia de Tarapacá a la soberanía
nacional, se modificó la fiesta al día de la Patrona de
Chile. Cuando el culto estaba creciendo, ocurrió el
terremoto que destruyó el santuario. Una gran población
quedó flotando en el desierto hasta que en un breve
período de tiempo, y cerca de las ruinas de la vieja
iglesia, apareció la nueva casa de la Señora del Carmen.
Es en ese momento, cuando comienza a gestarse la
religiosidad popular pampina, propia de los peregrinos
de La Tirana.
Los pampinos, que eran en su mayoría campesinos
provenientes del norte chico del país, encontraron en
el Santuario de La Tirana, una forma de devoción que
fueron asimilando y marcando rápidamente con su
propio sello. El baile, fue la manera que tuvo el nuevo
habitante de esas tierras de demostrar sus sentimientos
más profundos, y vincularse de este modo, con lo sagra-
do en medio de un ambiente cargado de duro trabajo
y hostilidad climática. Por ello, adentrarse al Tamarugal
para encontrarse con la Virgen, era motivo de fiesta y
celebración, creándose un tiempo sagrado que rompía
con la rutina y el ritmo de trabajo diario.
Así, el santuario experimentó el surgimiento de la
religiosidad del pampino, e hizo suyas las expresiones de
danza caporal y cantos provenientes del mundo de los
aymaras. Los bailes pasaron a ser una de las formas de
culto más importantes de la fiesta, como una manera de
volcar su fe a la Virgen protectora, la Virgen del desierto.
La celebración que gira en torno a la Virgen del Carmen,
tiene fuerte influencia andina, y es representada en
cofradías de danza, semejantes a las del vecino altiplano
boliviano, como las diabladas y las morenadas.
El santuario se convirtió en un lugar de pere-
grinación, donde los bailarines y participantes de la
fiesta, dejan de ser anónimos y pasan a tener un gran
protagonismo. A través de la danza y cantos, sacrificios y
mandas, se le rinde culto a la Virgen, madre de todos los
chilenos.
4.4.4 Los bailes religiosos
Los protagonistas de esta celebración, son los bailes
religiosos divididos en cofradías o hermandades de baile.
Más de 200 cofradías están encargadas de bailar durante
toda la fiesta en forma programada e ininterrumpida,
para rendirle culto a la Virgen y ofrecer sacrificios.
En relación a las otras festividades religiosas pre-
sentes en nuestro país, la fiesta de la Virgen del Carmen
de La Tirana, es la que mayor variedad de cofradías o
hermandades de baile posee. En ella se manifiesta una
gran fantasía y un notable poder creador.
Al comenzar el siglo XX, los miembros de los prime-
ros grupos de baile estaban formados por trabajadores
de las oficinas salitreras, en su mayoría bolivianos, y
por indígenas de la precordillera y del altiplano. Con el
cierre de las oficinas salitreras, se extinguieron muchas
cofradías danzantes. En la segunda década del siglo
XX, llegan trabajadores chilenos hasta los yacimientos
salitreros de Tarapacá. Con ellos, la apariencia de la fiesta
y en especial de las hermandades, cambia notablemente.
Irrumpen los bronces: trompetas, cornetas, trombones,
pitos y saxofones, que junto a la caja y el bombo, despla-
zan a las bandas nativas. En 1940 estaban prácticamente
extinguidas todas las cofradías puramente autóctonas.
Comienzan entonces, a aparecer grupos vestidos de
alegres y vivos colores, acompañados de música popular
y pegajosa.
En abril de 1978, estas verdaderas instituciones
religiosas fueron definidas por los Obispos del norte
grande de aquella época, como: “Organizaciones de fieles
católicos que se reúnen para rendir culto a la Santísima
Virgen y para ayudarse mutuamente en su vida cristiana.
Una forma particular de su culto a María, es el baile”19.
Hay festividades europeas traídas por los conquista-
dores, que fueron traspasadas a los carnavales andinos.
Éstos debieron adaptarse a la fe católica como modo de
supervivencia, entremezclando creencias para conser-
varlas.
38
19 ibidem p.13.

Marco Teórico
Dentro de las cofradías danzantes presentes cada
año en la fiesta de La Tirana, se destacan las siguientes:
Kullacas
Es una danza femenina de origen prehispánico, conocida
como la danza de las adolescentes. En ella se recuerda el
baile prenupcial de las hermanas mayores20 de la cultura
incaica, con sentido pastoril y agrario, y representa las
ideas primitivas de fertilidad. Es originada en 1930 en
Bolivia y posteriormente llega a La Tirana.
Su vestimenta está compuesta por una túnica larga
de colores generalmente verde o marrón. Cubren su
cabeza con un grueso paño rectangular del mismo color
del vestido llamado phanta, y utilizan también muchos
collares. Las integrantes diferencian su estado civil
mediante una cuchara que llevan prendida al pecho,
siendo solteras las que llevan el mango hacia abajo, y
casadas las que lo llevan hacia arriba.
en un complejo correr circular, hasta formar un ceñido
anudamiento. Después deshacen el trenzado de la misma
forma como lo trenzaron.
Morenos
El origen de este baile se remonta a la Colonia, como
consecuencia de la introducción de esclavos africanos a
las tierras americanas. Éstos, cristianizados rápidamente,
se unieron a las festividades católicas. En antiguas
celebraciones coloniales, la participación de los morenos
consistía en la presentación de grupos negros encabe-
zados por su reina y caporal, luciendo vistosos atuendos
y un látigo en la mano. Los acompañaba una alegre y
exótica música, seguida de un ondulante movimiento
de los bailarines. Fueron introducidas a La Tirana desde
Bolivia por trabajadores de oficinas salitreras, alrededor
del año 1930.
Su baile consiste en rondas y formaciones grupales.
Realizan la danza de las cintas, donde éstas, de múltiples
colores, van siendo trenzadas alrededor de un mástil
La vestimenta del moreno consiste en un bolero con
adornos bordados, pantalón, camisa de seda o raso de
diferentes colores y un morrión (gorro). Los pantalones
son bombachos, sujetados en los tobillos con una cinta.
39
20 En aymara, Kullaca significa hermana mayor.

Marco Teórico
La danza se realiza al son de las matracas, tambores
y flautines, realizándose rondas abiertas y cerradas con
pasitos cortos y brincos.
Chunchos
Su origen es prehispánico. Es un baile tradicional,
compuesto de pasos, saltos largos y de un gran desarro-
llo coreográfico. Llevan una lanza de madera en la mano
y bailan acompañados de pitos, tambores y cajas.
Su vestimenta representa a los indígenas de la
vertiente oriental de Los Andes. Usan turbante, pollerines
o pantalones, muñequeras y tobilleras adornadas con
plumas de colores. Las plumas hacen alusión al origen
selvático, inspirado en la fauna del lugar. A través de las
lanzas de madera (chonta), es representado su espíritu
guerrero.
Tobas
Numerosos bailes autóctonos han desaparecido o han
sufrido grandes transformaciones, perdiendo su carácter
típico. Uno de ellos es el baile de los tobas. Son pertene-
cientes a los bailes de la zona selvática amazónica de los
indígenas del oriente. Esta tribu se extendió por el sector
selvático de Bolivia, Paraguay y parte de Argentina,
con características de economía recolectora y agrícola,
además de su fuerte condición de guerreros, siendo
imposible la intromisión de otras comunidades en sus
costumbres.
Dentro de sus danzas ceremoniales, es posible
encontrar representaciones de su entorno selvático. La
danza como tal, está relacionada con los seres de la selva
e incentivada por las danzas de cacería. En su indumen-
taria es significativo el turbante de plumas y la chonta o
lanza que llevan en sus manos, similares a las cofradías
de los chunchos. Es un baile marcado por los saltos y
formaciones, y por su carácter guerrero.
Sobre sus hombros llevaban pieles de animales felí-
nicos como leopardos o jaguares, los que posteriormente
fueron sustituidos por pieles sintéticas semejantes a la
de dichos animales.
Kallawallas
Baile anterior a la llegada de los españoles, tiene su
origen en la cultura andina. Esta danza representa a los
Kullawas, antiguos hilanderos y tejedores aymaras.
40

Marco Teórico
Los movimientos de danza de los kallawallas son
pequeños saltos y giros sutiles y armónicos. La vesti-
menta de las mujeres consiste en una pollera al estilo
boliviano a media pierna, blusa a la cintura, sombrero de
fieltro adornado con pompones de distintos colores y el
pelo trenzado. Los hombres visten pantalones de un solo
color, una pechera en forma de “X” o poncho largo sobre
un bolero, y una chuspa o bolso andino, del que cuelgan
pompones de colores y en algunos casos monedas
antiguas. Portan un quitasol vistoso y colorido en una
mano. Los colores son muy alegres y festivos.
en flecos. Los diseños de sus trajes son de origen diverso,
y representan al dios Inti de distintas maneras. También
pueden poseer aplicaciones de cabezas de cóndor,
principalmente en los ponchos y en las blusas.
Los caporales del grupo llevan en su cabeza, grandes
tocados emplumados, tanto en hombres como, en
mujeres. Los hombres también llevan pecheras de gran
tamaño que aumentan la medida del tórax.
Antawaras
Esta danza es de origen prehispánico. Es una danza
ceremonial de ritos Incas, de culto al sol, por lo que los
movimientos van dirigidos hacia él.
Los trajes femeninos están formados por polleras
de estilo boliviano, blusa, sombrero de fieltro y pelo
trenzado. Los hombres visten en general pantalones
blancos, camisa, sombrero de fieltro y un poncho de tela
delgada con colores vivos y brillantes, con terminaciones
Chinos
Provienen de los bailes antiguos originados antes de la
Guerra del Pacífico, folclorizados en el territorio nacional.
Su nacimiento se establece en Andacollo entre 1580 y
1585, y su origen procede de la voz quechua y aymara,
donde chino significa “servidor”.
Asisten a La Tirana desde la inauguración del templo
en 1886. En 1908, se forma oficialmente el primer baile
chino de la pampa. Representan en su música, traje
y coreografía, a los antiguos mineros servidores de la
Virgen, y son los encargados de sacar y escoltar la Virgen
durante las procesiones, pues es el único baile de origen
completamente nacional.
41

Marco Teórico
Es una danza ritual de auténtica extracción chilena.
Tiene una fuerte inspiración minera, y se ha difundido no
sólo en el país, sino también en el altiplano argentino. Es
de carácter zoomórfico, ya que el sonido de sus flautas
y sus formas coreográficas, imitan aves que anuncian la
lluvia.
ceremoniales de la devoción popular latinoamericana. Se
cree, que su origen se remonta al desarrollo del teatro
popular religioso medieval, centrado en la temática de
los misterios, farsas y moralidades, siendo introducida a
al continente americano, en tiempos de la Colonia.
La diablada, es una danza que parte de la creencia
de que el supay o tío, un diablo extraído de la tradición
minera boliviana, genio del mal y poseedor de todas
las riquezas del mundo en especial de las minas de oro
y plata, se ocupa de hacer daño a los seres humanos.
Cuando llegan los españoles, y con el fin de acabar
las creencias populares de los indígenas, crearon este
personaje haciéndolo responsable de la lucha permanen-
te entre en bien y el mal cristiano.
La diablada se constituye como uno de los bailes más
importantes del sector andino, y por lo tanto, uno de
los más grandes en número en la fiesta de la Virgen del
Carmen. En la diablada, los bailarines se despojan de su
imagen humana, para encarnar personajes sobrenatu-
rales tanto de la imaginería cristiana, como de fuerzas
tutelares andinas.
Diabladas
Originadas en una fusión indígena-hispánica de la lucha
entre el bien y el mal. Los diablos se hacen presentes
tempranamente en La Tirana, con máscaras simples. Las
diabladas complejas se agregan en La Tirana en 1967 por
influencia de carnavales como el de Oruro en Bolivia y
Puno en Perú.
El nombre proviene del castellano y es de origen
latino. Los grupos de diablos danzantes, que actualmente
existen en el continente latinoamericano, pueden
ser considerados como parte de la sobrevivencia de
antiguas manifestaciones europeas. En el medioevo,
es cuando se organizan las primeras agrupaciones de
diablos bailarines, presentes hoy en diversos sistemas
42

Marco Teórico
El diablo ejecuta pasos caminados, semisaltados y
de salto alto, con los que realiza avances y retrocesos
continuos en desplazamientos laterales y frontales,
con giros y contragiros. Le danzan a la Virgen como
una forma de redimir sus pecados, acompañados de
las chinas, que representan la tentación. Ellas, utilizan
capas y polleras cortas de diversos colores, enteramente
bordadas que se levantan sobre varias capas de enaguas
de tul. Los diablos utilizan máscara, capa, pechera, un
pollerín dividido en cinco hojas o faldellines bordados, y
tres pañuelos en la espalda que representan la Santísima
Trinidad. Las máscaras bolivianas de variados colores,
son muy usadas en La Tirana. Ellas llevan serpientes o
lagartijas enroscadas en los cuernos. También se utilizan
rostros de sapos y culebras. En la noche estas máscaras
son iluminadas con luces de variados colores.
En un comienzo, la exhibición del diablo no era sólo
la representación cristiana del mal, sino también una
sátira al conquistador. La diablada también representa la
rebeldía del minero, que disfrazado de diablo, manifiesta
su rabia contra sus opresores, tratando de alcanzar la
libertad a través de la danza.
presentan diversos diseños. Poseen cascabeles en sus
botas, haciendo alusión al sonido que producían las
cadenas que arrastraban los esclavos. Las plumas en
sus gorros recuerdan la fauna de la zona, y también se
incluyen cintas en el gorro que se asocian a la Virgen.
Tocan pitos con los que marcan el paso y el orden del
baile. Las mujeres bailan con sus miles de enaguas de tul
bajos sus polleras, y utilizan sombrero de fieltro adorna-
dos con cintas.
Zambos Caporales
De origen altiplánico, es el último tipo de baile aparecido
en el santuario de La Tirana en el año 1984, pasando
a formar parte de los bailes nuevos provenientes del
altiplano. La música es alegre y la danza acrobática.
Es una danza creada por los mulatos, en evocación
de las costumbres africanas enraizadas en estos hom-
bres, naciendo como una sátira hacia los capataces de
los cultivos de azúcar.
En ella participan esclavos o zambos, el caporal y en
algunas ocasiones la mujer del caporal. El caporal es la
representación del capataz del período post hispánico,
que traía grupos de esclavos negros a trabajar a las
tierras.
El zambo caporal lleva en su vestimenta un látigo
en representación del poder frente a sus esclavos. Sus
atuendos son botas grandes, pantalón de diablada, blusa
tropical y sombrero de estilo mosquetero. Sus mangas
Pieles Rojas
Los Pieles Rojas, surgen en el año 1930 en la capilla del
Carmen de la plaza Arica de Iquique, organizado por
Manuel Mercado, caporal de un baile chuncho. Imitan a
las tribus indígenas norteamericanas. Bailan con lanzas,
hachas y cuchillón de madera, en coreografías mixtas,
acrobáticas y ceremoniosas. En sus saltos y vueltas se
parecen a los chuchos de los que han derivado.
Su vestimenta es la del clásico jefe de los indios
norteamericanos: turbante de plumas, blusa, pantalones
o polleras de un solo color, adornados con franjas y
mostacillas.
43

Con el fin de crear nuevos bailes para la Virgen en forma
de pago y como ofrenda, mandas, penitencias o gratitud,
se incluyen variaciones de este: dakotas, sioux y apaches,
como una manera de representar a todas la tribus del
mundo.
Marco Teórico
Gitanos
Este baile surge en la década de 1940, siendo uno de
los incluidos dentro de las tribus poliétnicas que van
a adorar a la Virgen. Provienen directamente de los
gitanos nómades, los que trasladan la devoción, imagen
y características de Santa Sara, a la Virgen del Carmen.
Su atuendo alude directamente a la vestimenta gitana,
con vistosas faldas generalmente floreadas y pañuelos
amarrados a la cabeza. Bailan en rueda, avanzan y
retroceden dando vueltas sobre ellos mismos con
rápidos movimientos. Las gitanas acompañan los giros,
con toques de pandereta adornadas con muchas de
cintas de colores.
Algunos de estos bailes se han encarnado en el alma
del pueblo católico del norte, y es así como se han ido
dispersando a lo largo del territorio nacional, participan-
do activamente en otros santuarios como La Candelaria,
Andacollo o Maipú.
4.4.5 Estructura de los bailes religiosos
Un bailarín entra a una sociedad de baile religioso, para
pagar una manda o para bailar por simple devoción a la
Virgen María. Generalmente es por manda, cumpliendo
el sacrificio de bailar por cinco años. No obstante,
pueden desear hacerlo por más tiempo o de por vida.
Es muy común encontrar familias participando en
uno o más bailes. Existen familias que han bailado por
tres generaciones en una sociedad religiosa. De esta
manera, con los años se van formando fuertes lazos
entre los bailarines de una sociedad, permitiendo que la
tradición del bailarín, se vaya perpetuando de generación
en generación.
44

Marco Teórico
Para ingresar a un baile religioso, se debe tener la
edad mínima, por lo general de 10 años, pero si los
padres o algún pariente directo bailan en una sociedad,
pueden ingresar teniendo menor edad. Todo aquel que
desee participar y pertenecer a algún baile religioso,
debe solicitar su ingreso por escrito y ser presentado
a la asamblea por un bailarín antiguo, quien cumple el
papel de patrocinador del aspirante a bailarín. Si éste
no tienen alguna situación pendiente con otra sociedad
religiosa (por ejemplo haber pertenecido a otro baile y no
haber solicitado el pase para cambiarse, o haber tenido
problemas de conducta), la asamblea lo aprueba pasando
a ser un nuevo miembro de la sociedad.
La agrupación de bailes de llama “Sociedades de
Bailes Religiosos”, las que se agrupan en “Asociaciones”.
En cada cuidad existen varias asociaciones, las que se
organizan en una “Federación”. Todos los bailes que par-
ticipan en La Tirana, se organizan en una gran federación
llamada “Federación Tirana”.
4.4.6 Organización de las cofradías o hermandades
Hermandades, sociedades, compañías, cuerpos de baile
o cofradías danzantes, se les llama a los grupos que se
forman para danzarle a la Virgen.
A estos bailes, el promesero se integra por un deseo.
Como su nombre lo dice, cada bailarín danza en pago a
una promesa, ya sea de agradecimiento o de sacrificio.
Ellos son vistos por el pueblo con una admiración
especial, entre otras cosas, porque muchos de ellos
bailan desde niños.
Cada compañía de baile depende en su organización
de un alférez, caporal, protector, cacique o dueño, que
tiene como responsabilidad, financiar económicamente
a la hermandad en los preparativos a la fiesta de cada
año (traslado al lugar, trajes, alimentación, alojamiento
de los bailarines, etc.). Es el jefe del grupo y, por lo tanto,
quien ejerce autoridad sobre ellos. Por lo general, el
caporal es un comerciante adinerado, que entrega su
orgullo en ser “dueño” de una compañía danzante. Él
es el encargado de proporcionar la sala de reuniones y
de ensayo las veces que sea necesario. Esta suerte de
“patrón” cumple con una manda, pero a su vez, aumenta
su prestigio frente a la comunidad, y ratifica su posición
en la estructura social local.
Existen también las mayordomas, quienes deben
cuidar y limpiar a la Virgen de cada baile y cobrar las
cuotas semanales. Generalmente son modistas que con-
feccionan los trajes para la imagen y para los bailarines.
También se encargan de las rifas y malones a beneficio
de la cofradía.
El adiestramiento del grupo, es decir, la coreografía y
organización artística del baile, le corresponde al caporal.
Él posee la responsabilidad de la presentación, por lo
tanto, está a su cargo el entrenamiento de la danza y el
ensayo de los cantos, tarea que lleva meses de prepara-
ción. Los grupos están compuestos por un número de
bailarines que va de los 15 a 30 o más participantes.
Junto con la organización de cada cofradía, está la
constante presencia de la Iglesia, que apunta hacia la
evangelización de los bailes, el dominio y control de las
ceremonias. El obispo de Iquique, nombra a un asesor
general para la Federación Tirana. Los obispos locales, de
los pequeños pueblos, nombran asesores locales, quienes
tienen la labor de organizar la catequesis de los baila-
rines y los socios. Esta labor pastoral no es nada fácil,
pues los bailarines poseen escasa información religiosa y
muy poco interés por instruirse. La relación de los bailes
con la Iglesia siempre ha sido compleja, en especial en
décadas anteriores en que la Iglesia opinaba que sus bai-
les constituían una manifestación pagana, y por ende, la
rechazaban. No obstante, la Iglesia y sus representantes,
han intentado ganar más espacios, hasta el punto de que
muchos sacerdotes y obispos actualmente participan
en la fiesta y luchan por mantener viva la tradición y
veneración a la Virgen del Carmen de la Tirana.
4.4.7 La fiesta
La presentación de los bailes que asisten a La Tirana, es
la más grande de todas las celebraciones religiosas del
norte de nuestro país.
Para llegar al santuario cada año, las compañías
deben realizar muchos esfuerzos. Se requieren muchos
45

Marco Teórico
meses de ensayos, largas horas de reuniones y la orga-
nización de rifas y beneficios para obtener los fondos
necesarios para financiar todos los gastos que significan
cinco días de fiesta. Además, la estadía en el lugar no es
nada fácil. Deben agruparse en campamentos formados
por precarias carpas, u hospedarse en casas del pueblo
durmiendo en dormitorios colectivos, y enfrentarse al
sol del desierto más árido del mundo y al intenso frío
pampino de las noches.
En camiones o microbuses, llegan hasta La Tirana
decenas de hermandades de baile, después de haber re-
corrido centenares de kilómetros. Provienen de distintas
ciudades como Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta,
Chuquicamata y Calama. Incluso llegan bailes desde
Santiago. Muchos peregrinos llegan a pie, habiendo
recorrido muchos kilómetros. Llegan todos con sus
vestimentas multicolores, con el fin de rendirle devoción,
mediante el baile, a la Virgen del desierto, que es su reina
espiritual. Esa Virgen que protege al caminante, auxilia al
que sufre y da luz a los que no ven. Ellos peregrinan con
la sencillez del humilde y la bondad de quien ama bien.
La Virgen los comprende y calma todas sus tristezas y
amarguras.
Los grupos de baile comienzan a llegar al pueblo el
10 de julio. Desde ese día, hasta la madrugada del 15,
las cofradías danzan a la Virgen, ensayan sus bailes y se
preparan para el día más importante, el 16 de julio.
En la tarde y madrugada del 15 de julio, víspera de la
fiesta, todos los bailes realizan la entrada al pueblo.
Para ello, se acercan a la Cruz del Calvario, una cruz
de madera frente a la cual los grupos de bailarines
realizan el primer ritual. El saludo inicial, constituye el
momento crucial en que se deja lo profano para vivir
lo sagrado. Se acercan en procesión, presididos por el
estandarte del grupo y por la imagen de la Virgen que
pertenece a la cofradía, vestida y adornada para ser ben-
decida. Les sigue la banda, los músicos y los bailarines, y
se canta la Primera Entrada. En ese lugar además, cada
baile recibe el número que les corresponde para visitar el
templo y formar la procesión.
En aquel lugar, los peregrinos también entran en el
campo de lo sagrado. En forma individual o en grupos
pequeños, no escatiman sacrificios para cumplir con sus
mandas. Se arrastran hacia la Virgen por las calles del
pueblo. Algunos van de rodillas, otros reptando vientres,
ofreciendo a la Virgen, su dolor. Lentamente avanzan
sufriendo cada centímetro y gozando cada dolor. Así,
llegan a la Virgen milagrosa para besar sus pies, olvidan-
do su dolor y sintiendo la felicidad de haber cumplido la
manda y ofrecido su sacrificio.
Por la calle del Calvario comienza la procesión. Tras
el estandarte y la Virgen, los danzantes se ubican en
dos filas paralelas, y al final, la directiva del grupo, los
socios y familiares. Llegan a la plaza inundándola con
música alegre y festiva. Luego se encaminan a la Iglesia.
El recorrido no es nada fácil producto de la innumerable
cantidad de fieles de rodillas, vendedores ambulantes,
fotógrafos y turistas. En todos los cantos, saludos y ho-
menajes, se mantiene la misma formación. Los bailarines
avanzan en forma ordenada, realizando una estudiada
coreografía, dirigida por el caporal.
Cantando y bailando, cada grupo llega hasta la
entrada del templo. Allí corresponde cantar la Segunda
Entrada. Decenas de fieles cumplen con el pago de
sus mandas con velas encendidas en las manos, de las
cuales gotea dolorosa y lentamente la esperma derretida.
Mientras tanto, cruel y horrorosamente, muchos de
ellos han caminado de rodillas desde el Calvario a la
Iglesia, derramando gotas de sangre en agradecimiento a
Nuestra Señora.
En el interior del santuario, todos los grupos saludan
a la Virgen y rinden su homenaje. Al enfrentar la imagen
de la Virgen, corresponde cantar la Tercera Entrada.
Allí mismo, las cofradías cumplen con el rito de recibir
a los nuevos miembros que se integran al grupo. El
caporal sube al altar con los nuevos integrantes, aún no
vestidos con el traje de la hermandad, para presentarlo
a la Virgen y ser bendecido por ella. Luego bajan y se lo
colocan. Una vez terminada la adoración de la cofradía,
dejan la imagen en una casa particular o en la sacristía.
46
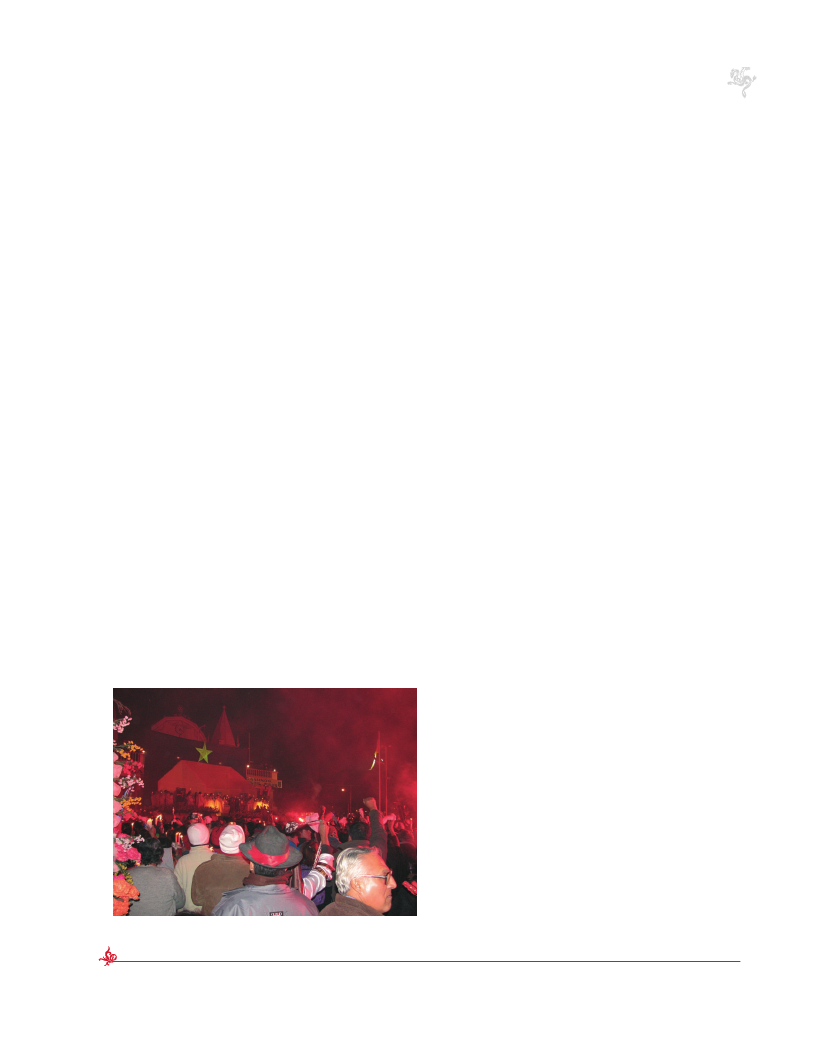
Marco Teórico
Cada vez que una cofradía sale del santuario, canta La
Retirada con alegre música y baile, sin dejar de mirar la
imagen de la Virgen. Esta despedida es sólo por algunas
horas, pues al día siguiente irán nuevamente a venerar a
La Tirana.
Para los fieles nada importa, ni el sufrimiento de sus
sacrificios, ni el sol, la sed y el polvo que lastima su piel y
su garganta. Todos se sienten infinitamente protegidos,
amparados y con el corazón lleno de fe y confianza. A
pesar de la alegría, con los ojos fijos en la imagen, brotan
lágrimas de emoción y agradecimiento.
Además de los cantos anteriores, existen tres cantos
en el transcurso del día. El canto de los Buenos Días, que
se realiza en el Templo al llegar el amanecer, cuando aún
humean los restos de fogatas de la noche. Luego viene el
canto de las Buenas Tardes y Buenas Noches, en los que
el ritual es prácticamente el mismo. Estas ceremonias no
duran más de 5 minutos debido a la gran cantidad de
grupos que esperan su turno.
Todos los días, durante una semana, se celebra la
Santa Misa en el templo, donde a través del repicar de
las campanas fundidas con la plata de Huantajaya, se
llama a los peregrinos para recibir la bendición.
El 16 de julio es el día más esperado. A las 22 horas
del 15 de julio, se celebra la Misa de la Víspera. La plaza
se repleta de fieles, danzantes, músicos y curiosos. Se en-
ciende fogatas21, y todos esperan ansiosos la llegada de
la media noche. El obispo de Iquique y lo sacerdotes de
la diócesis celebran la misa. La música de las bandas deja
de sonar y los bailarines acompañan el ritual. La misa
se celebra en el pórtico del templo junto a la imagen de
la Virgen del Carmen y finaliza cuando el reloj anuncia
las 24 horas, llegando el 16 de julio. La noche se ilumina
con los colores de innumerable fuegos artificiales. Es un
momento mágico e inexplicable. Caen desde la bóveda
de la iglesia, globos, pétalos de rosas y flores variadas,
estallando en el aire múltiples petardos. Se vuelven a
escuchar las bandas musicales y se levantan sombreros y
pañuelos saludando a la Virgen. El aire se confunde con
la música de decenas de bandas y los bailarines danzan
frenéticos. Poco a poco la tranquilidad y el silencio
retornan a la explanada, y cada hermandad entona el
canto de El Alba al llegar el nuevo día.
Después de El Alba, las hermandades se retiran
cansadas y emocionadas. En la plaza las fogatas se van
apagando y la música cesa por unas horas. Pero muy
temprano, cuando las hermandades de baile han dormi-
do poco, vuelven nuevamente a la plaza para entonar La
Aurora y continuar ofreciendo a la Virgen su baile.
En la mañana, al interior del templo se inicia la
bajada de la Virgen. Un ritual que consiste en descender
la imagen de Nuestra Señora del Carmen del altar mayor.
Miles de fieles quedan fuera del recinto sagrado. Se baja
la Virgen, desde cuyo pedestal cuelgan cintas de diversos
colores que caen sobre los fieles, deseosos de alcanzar-
las. La lluvia de cintas es la lluvia de gracia que la Virgen
concede a quienes llevan y están con ella en ese día.
Simboliza la lluvia de bendiciones que reciben los que
la veneran. Cuando la imagen desciende, la visten con
un nuevo traje y le instalan su corona y joyas, regalados
por algunos de sus miles de devotos. Mientras tanto,
las bandas tocan el Himno Nacional. Todo el pueblo se
emociona. Al finalizar la celebración, la imagen vuelve al
interior del templo. La despedida es menos bulliciosa.
En la tarde del mismo día, presidida por la Virgen
del Carmen, se da inicio a la procesión que recorre todo
el pueblo adornado con arcos y guirnaldas. Cada baile
posee una ubicación previamente establecida. Cada
cofradía a su vez, luce su propia imagen de la Virgen
47
21 Las fogatas representan un antiguo simbolismo andino de calentar la Pachamama, la Madre Tierra, (ceremonia de fines del invierno), para ayudar a
parir, en el momento en que se acerca la primavera.

Marco Teórico
adornada y vestida. El orden de la procesión es simple.
La encabeza el anda de San José, esposo de María, más
atrás el de Jesús Nazareno, y finalmente la imagen de
la Virgen de la Tirana. Después vienen las hermandades
de baile. La peregrinación avanza lentamente entre la
multitud de fieles. Luego de recorrer las calles del pueblo,
la imagen llega nuevamente a la plaza. Allí se despide
de nuevo con el sonido de los bronces, cajas y bombos,
explotando petardos y levantándose pañuelos.
En la plaza continúan las danzas. Los peregrinos
durante el día realizan largas filas con el fin de saludar
a la Virgen. La hilera sale de la iglesia, teniendo que
soportar el terrible sol y polvo de la pampa. Además, el
humo de miles de velas hace que el aire sea irrespirable.
Concluida la procesión, al caer la noche, comienzan
a realizarse las tres despedidas. La tristeza embarga
el corazón de los devotos que saben que ya todo ha
terminado y que deben volver al mundo profano. El 17
de julio es el día de las despedidas, celebrándose una
misa donde la Virgen es levantada y vuelve a ocupar su
sitio en el altar mayor.
La Primera Despedida o Despedida de Piedad, es
ante la Virgen. En ella, los bailarines que han cumplido
la manda de ir a La Tirana por cinco años seguidos,
se quitan de sus trajes a los pies de la Virgen. Al son
de melodías tristes, lloran en silencio. Los bailarines,
músicos, caporales y acompañantes, le cantan a la Virgen
el dolor que sienten de dejarla. La miran y ven que ella
también sufre. La Tirana los consuela con su mirada
infinita y sufre al escuchar el quebranto de sus cantos
lastimeros. “Se puede afirmar que en el folklore religioso
chileno no existe rito más lleno de dramatismo y dolor.
La impotencia abruma a todos. La alegría, entusiasmo,
el gozo de la mañana se transforma por encanto en
tristeza y melancolía”22.
La Segunda Despedida o Despedida del Pueblo, se
celebra en la plaza. En ella vierten los últimos sollozos
contenidos. Las voces demuestran un tormento latente
de quien no se quiere marchar.
La Tercera Despedida o Despedida del Calvario, es el
último adiós. Los caporales se despiden entre sí, y con
abrazos fraternales, prometen volver al año siguiente. Al
interior del templo escenas como desmayos y la histeria
abundan, en especial en los bailarines jóvenes, ya que
se sienten absolutamente desolados. Se despiden del
santuario con voces quebradas de emoción, quienes
vistieron de gala y quienes rezaron con fe.
Una vez finalizadas las despedidas, las cofradías se
dirigen al alojamiento colectivo, cantando el himno de la
hermandad. Preparan sus cosas, envuelven sus trajes e
instrumentos y con mucha pena inician el regreso a sus
lugares de origen. Los peregrinos también regresan a sus
casas. La Tirana comienza a despoblarse. El 18 de julio el
pueblo comienza a volver a su tranquila normalidad. Las
cofradías ya se han retirado, y los últimos comerciantes
comienzan a desarmar sus puestos, se envuelven las
carpas, se cierran los postigos y se ponen candados a las
casas, para volver nuevamente en un año más, a venerar
con sus cantos y bailes a la amada Virgen del Carmen de
la Tirana.
“La procesión de La Tirana es la mayor apoteosis
coreográfica que cabe imaginar. En ella se integran y
confunden, por breves momentos, todos los bailes y
comparsas en una policromía y algarabía indescriptible.
Es una verdadera explosión de color [...] Los pampinos
adoran los colores fuertes, subidos, entre los que
predominan el morado, el verde, el rojo y el azulino”23.
En esta magnifica fiesta, se expresa el alma de la
pampa, un alma sufrida, rebelde y llena de contrastes
raciales y culturales, pero que a través de los años, ha
sabido mantener y construir su propia cultura e identi-
dad, mediante una profunda devoción hacia la Virgen.
4.4.8 La Virgen Pachamama
La Virgen del santuario es el símbolo central del culto
de los bailarines. Así lo es también la Pachamama en el
culto aymara. Ella es la expresión de haber aceptado el
nuevo orden cristiano, sin embargo, ella mantiene su
carácter de Pachamama. Se identifica con la tierra, con
su fuerza y fertilidad. La Pachamama, vencida y bautiza-
da, sobrevive en la Virgen.
48
22 PRADO O., Juan Guillermo. La Tirana. Santiago, Chile: Editorial Kactus, 1986, p.52.
23 URIBE ECHEVERRÍA, Juan. Fiesta de la Tirana de Tarapacá. Ediciones Universitarias de Valparaíso: Universidad Católica de Valparaíso, 1976, p.36.
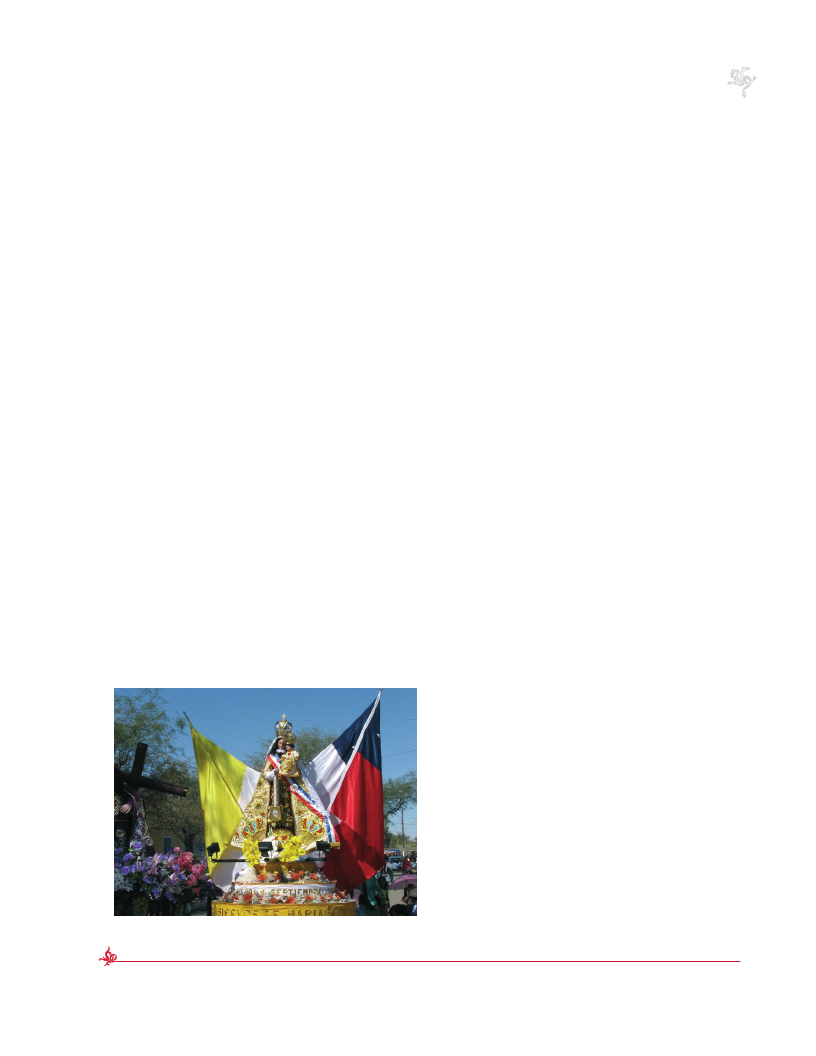
Marco Teórico
Los pastores andinos llaman a la Pachamama
“Virgen” como lenguaje secreto, un lenguaje desa-
rrollado no sólo por el respeto y reserva con que se
trata lo sagrado, sino más bien, como protección a sus
costumbres religiosas contra la inquisición española.
Ella es la divinidad principal de los aymara, siendo su
culto el centro de la antigua religión. Según el mito de
la Pachamama, la Madre Tierra, ella no conoce esposo ni
procreador que tuviera relación con ella, y su virginidad
se entiende y expresa como que ella genera vida por su
propio y autosuficiente poder creador de la vida en la
tierra. Mediante el sincretismo producido por la fusión
andina-cristiana, los aymaras reconocieron su Pachama-
ma en la figura de la Virgen María, transformándose en
el símbolo religioso central a quien se dirige el culto de
los bailarines peregrinantes. ”Así se ha desarrollado en el
mundo andino –al lado de un culto secreto aymara con
sacrificios de sangre, la Huilancha, -un culto sincrético-
católico a la Virgen María, con procesiones y ofrendas,
bailes y súplicas, todo equipado con el mismo tipo de
ritos y dirigido por las mismas necesidades de lluvia y
fertilidad, perdón y bendición, de salud y bienestar”24.
También la Virgen es comúnmente llamada “chinita”.
Chino es el nombre que reciben los promeseros y
danzantes, y en quechua y aymara, “china” significa
hembra, criada o moza, y “chino”, el que sirve. En el
imperio Inca, chinas eran las vírgenes escogidas, que en
el templo del Sol, tenían a su cargo conservar el fuego
sagrado. Chinas también se les llamaba a otras mujeres
sujetas a determinados servicios en el templo del inca,
es decir, criadas o siervas. De esta manera, se llega al
termino “Chinos de la Virgen”, cuya misión es servirla y
atenderla como a las chinas del incanato que cuidaban
el fuego sagrado.
4.4.9 Relación de los bailes religiosos con la
Iglesia Católica
Entre la religión oficial, es decir la Iglesia Católica y las
agrupaciones de baile religioso, ha habido siempre una
relación compleja, pues desde la llegada de los españoles
a América, la Iglesia ha tratado de dominar los terrenos
conquistados y mantener siempre su rol hegemónico.
Según Van Kessel, existe un antagonismo entre
religiosidad popular y religiosidad oficial, pues es una
relación de conflicto ideológico entre dos clases con
metas y matrices culturales evidentemente diferentes.
Ambas fueron creadas y surgidas a partir de necesidades
específicas de personas que habitaron y vivieron en
medios diametralmente distintos, y por lo tanto, la
religión en ambos casos se constituye como un sistema
social difícil de derribar.
Los bailarines, se autodefinen como católicos, sin
embargo, sus rituales se desarrollan en un marco de
autonomía respecto a la práctica oficial. Esto debido a
que en las estrategias de evangelización colonial, se su-
plantaron los contenidos de las creencias autóctonas por
los de la doctrina cristiana, manteniendo hasta donde les
fue posible, las expresiones de las antiguas devociones.
Esto llevó a la formación de una religiosidad que se
mantuvo siempre muy marcada por una expresividad
sustentada en los antiguos rasgos de los rituales preco-
lombinos. Las sociedades de baile se han desarrollado en
el marco del cristianismo, no obstante, poseen un alto
grado de autonomía ceremonial. De esta manera, se han
configurado procesos sociales donde las comunidades
danzantes, han diferenciado y especializado un sistema
ceremonial alternativo del culto oficial. Los ritos propios
de la religión católica, están sujetos a los acuerdos
entre los miembros de cada comunidad danzante y el
49
24 VAN KESSEL, Juan. Lucero del Desierto, Lucero brillante: mística popular y movimiento social. Iquique, Chile: Universidad Libre de Amsterdam, Centro de
Investigación de la Realidad del Norte, 1987, p.26.

Marco Teórico
párroco. Generalmente las misas por ejemplo, son bien
recibidas por las cofradías, pero siempre y cuando éstas
no interfiera el programa ritual y no menosprecie la
devoción popular. Sin embargo, la religiosidad popular
inevitablemente se debe, nutre y opone a una forma de
religión oficial.
Es necesario destacar, que además del compromiso
de devoción religiosa que posee cada promesante, existe
a través de la participación de estos bailes, una valora-
ción y validación personal, que a su vez otorga un status
social muy importante, pues el bailarín es admirado
por su pueblo. He aquí uno de los puntos conflictivos
con la Iglesia, pues por ello, esta festividad es vista
para muchos, como algo mundano y pagano, más que
religioso.
Los clérigos consideran las manifestaciones po-
pulares como prácticas complementarias a la “liturgia
verdadera”, lo que para los bailarines y devotos significa
un menosprecio a su accionar religioso. Para muchos
sacerdotes, estas manifestaciones sólo se validan, si
van acompañadas de los sacramentos que imparte la
religión oficial, manteniendo una actitud de menoscabo
frente a las expresiones que consideran más paganas
que verdaderamente cristianas, evidenciando ignorancia
y desinterés por el sentido de la religión vernácula.
Aquellos que aceptan esta forma de religiosidad popular,
incorporan a los grupos de baile su práctica pastoral,
proporcionándoles también, abrigo institucional. No
obstante, el Vaticano reconoce que la fe del pueblo y las
formas de expresarla, son un camino de acercamiento
y comunión con Dios25. Sin embargo, algunos respon-
sables del trabajo pastoral de la Iglesia chilena, no han
interpretado de la mejor manera el espíritu de empatía
que difunde el Vaticano, provocando no llegar a las
comunidades creyentes, y reprimiendo sus formas de
relacionarse con Dios, y la participación directa con la
Iglesia. En el marco de estas ceremonias populares, la
Iglesia ha tenido poco que aportar, lo que ha impedido
una integración profunda, creando a cambio, en algunos
casos, relaciones de conflicto o confrontación con las
instituciones tradicionales.
En algunos lugares, sacerdotes observan aún con
reticencia la devoción popular. Esto debido a que en
muchos casos, producto de sus fiestas, se genera en los
pueblo mucho desorden y desmanes que son difíciles de
controlar. Hay casos en que las parroquias no acogen
ni trabajan con la institución popular, sólo se dedican a
controlar y manejar el fervor, dejando tales manifesta-
ciones supeditadas al arbitrio del párroco.
En relación a la fiesta de La Tirana, la Iglesia creó dis-
posiciones para reglamentar las prácticas religiosas que
no eran cumplidas por la organización de las cofradías.
Ellos argumentaban que sin hermandades, no existirían
los santuarios y menos festividad, por lo tanto, el control
de la fiesta debía ser de ellos. Trataron siempre se dirigir
la celebración, pero el caos y el descontrol eran inevita-
bles, en especial al interior del templo. Los devotos por
su parte, no ayudaban a mantener el orden. Se producían
grandes aglomeraciones en la Iglesia, donde se comía y
dormía. Frente a esto, en 1943, a través de un vicario, el
Obispo de Iquique amenazó con clausurar el santuario y
suspender la fiesta por 5 años. Alarmados los caporales,
junto a representantes eclesiásticos, dictaron un estatuto
para garantizar el orden de la fiesta, fuera y dentro del
templo. Este reglamento determinó la inscripción en un
libro de registro de las hermandades que asistieran cada
año, donde se anota la denominación de la cofradía, el
nombre del presidente y caporal, el número de bailarines
y su lugar de procedencia. Se les otorga un número en
relación al orden de llegada para ubicarse en la proce-
sión del día 16 de julio. Se decide unánimemente, que el
número uno lo llevará vitaliciamente el baile Chino de
Iquique, que tradicionalmente lo había ocupado desde
su aparición en la primera década del siglo XX. Además
se estableció el tiempo de actuación de cada grupo: 20
minutos para presentar las entradas y despedidas al
interior del templo, y sólo cinco minutos para cantar los
buenos días, tardes y noches.
Debido a que la religiosidad popular es muy
simbólica, los signos juegan un papel fundamental en
la conformación de sus sistemas y, por lo tanto, en
su relación con la Iglesia. Para la religiosidad popular,
50
25 Juan Pablo II. Documento de Puebla. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. [en línea] México, 1979. <http://www.aciprensa.com/Do-
cum/puebla.htm> [consulta: 15 junio 2006] Discurso al pueblo mapuche en Temuco y a los bailes religiosos de la Serena, abril 1987.

Marco Teórico
las imágenes están íntimamente relacionadas con
la autonomía ceremonial. De esta forma, cuando la
imagen o algún otro símbolo (como el Santísimo), es de
exclusivo cuidado y tuición del clero, la participación
de los bailes se sujeta a los arbitrios del párroco. Sin
embargo, su independencia se ve reflejada en que cada
cofradía posee su propia imagen de la Virgen, que es de
propiedad comunitaria o familiar, y por lo tanto, ellos
condicionan y regulan su participación en la fiesta.
Las crisis de relaciones entre instituciones, se debe
en gran medida a intereses de poder, unidos a una
concepción religiosa culturalmente dominante y que
estuvo en disputa durante muchos años. La existencia
de diferencias básicas de principios, tanto éticos como
estéticos subyacentes en las formas ceremoniales,
complica el panorama. Los bailes y las festividades
religiosas populares, a pesar de las divergencias, son
expresiones legítimas de un sistema ceremonial con
rasgos de autonomía, donde están sintetizados raspectos
del hacer y sentir de las comunidades, y que juegan un
papel fundamental en la construcción de una historia
local. Estos bailes, han congregado a un pueblo creyente
que autoafirma su fe, al son de flautas, trompetas y
bombos y al ritmo de pasos, saltos y giros.
Es necesario dejar en claro, que las relaciones entre
las instituciones tratadas no son permanentemente
conflictivas. En algunos casos, como en el norte de
nuestro país, se presentan procesos de entendimiento y
cooperación. La integración en la religiosidad oficial y las
expresiones populares, favorece el desempeño de ambas
instituciones y por lo tanto, una compartida voluntad
de consenso. Esta es una responsabilidad ineludible
de los párrocos de cada pueblo y las sociedades de
baile, con el fin de comprender y resolver situaciones
de marginación y menoscabo, y establecer relaciones
armónicas. Los bailes religiosos deben ser considerados
auténticas manifestaciones de fe. Es por ello, que existen
personajes del clero que intentan apoyar y seguir mante-
niendo vigente la tradición del canto y baile devocional.
Además, mediante el apoyo que puedan proporcionar las
autoridades eclesiásticas a las sociedades religiosas, es
posible aglutinar la manifestación en torno a la Iglesia,
incrementando con ello, la fuerza de la institución y
jugando un importante rol en la organización y fun-
cionamiento de las fiestas. Actualmente en la fiesta de
La Tirana, las situaciones de desorden y conflicto están
absolutamente controladas. La fiesta se celebra en la
más completa tranquilidad y orden, apoyada por gran
cantidad de carabineros de las zonas cercanas al pueblo.
A su vez, la participación de la Iglesia es plena, apoyando
a la festividad tanto en la organización, como en la
celebración de los sacramentos diariamente.
En el año 1978, los obispos del norte grande declara-
ron: “Renovamos nuestra fe y nuestra devoción a María
Santísima que, por medio de los Bailes Religiosos no sólo
han preservado la fe de tantos millares de cristianos, en
estas duras regiones nortinas en que la vida de la Iglesia
se ha desarrollado por medio de muchas privaciones,
sino que la ha hecho crecer y volverse vida, constituyen-
do una hermosa realidad de este Norte Grande chile-
no26”. El sentido de experiencia colectiva irrenunciable
es admirable, porque su simple modo de ser, constituye
un valioso testimonio de humanización. En ellos está
presente una perpetua experiencia de patrimonio, no
sólo de la gente que lo vive, sino también del género
humano. Así, parece injustificable que los valores y
emociones que se reviven y comparten constantemente
en estas expresiones, puedan quedar marginados del
plan de Dios.
A través de los años, los bailes religiosos de la zona
norte de nuestro país han cambiado mucho, en cuanto
a coreografías, peregrinaje y mandas, el escenario
social, infraestructura económica, posición social de los
bailarines, pautas religiosas, etc., pero siguen mante-
niendo una auténtica ascendencia andina, depositarios
de la herencia cultural de la zona. La Tirana, posee una
particular identidad cultural y religiosa, y aunque lejos
51
26 Cita extraída de PRADO O., Juan Guillermo. La Tirana. Santiago, Chile: Editorial Kactus, 1986, p. 33.

Marco Teórico
de ser puramente aymara, posee una marcada cultura
mestiza nortina y una religiosidad popular pampina, que
refleja el arraigo a sus raíces y a sus creencias ances-
trales. Si bien el símbolo central de culto de los peregri-
nantes es la Virgen María, ella es reinterpretada por el
pampino, el minero y el obrero; una reinterpretación que
brota de su doble ascendencia religioso-cultural: andina
e ibérica, donde a pesar de todo, la Virgen ha mantenido
su carácter andino.
Los bailes religiosos poseen pautas culturales muy
arraigadas al pasado histórico y prehistórico andino, y
al catolicismo colonial, y constituyen todavía, una clara
presencia de la cultura andina de la sociedad regional
urbana del norte grande de Chile. Algunos nombres de
los bailes explicitan ello, confirmando constantemente
su identidad, ante una comunidad moderna y ante una
sociedad que no valora como debiera, los cultos ances-
trales que forman parte de la historia. A través de los
bailes religiosos, el pueblo se siente identificado, y ve en
ellos una representación de su cultura, de sus valores y
de forma ancestral de vida. Todo ello queda plasmado en
sus trajes, donde cuentan su pasado, presente y futuro,
como signo de permanencia y trascendencia.
52

Capítulo 5
El Vestuario de La Tirana
Los elementos visuales desarrollados a través de la
historia por una cultura o pueblo, forman parte
importante de su desarrollo social y de la construcción
de una identidad, mediante formas de representación
de sus creencias y visiones de mundo. Dichos elementos
van cobrando valor, a medida que se hacen parte de
formas de expresión, donde la integración y fusión de
elementos provenientes de influencias externas o de
experiencias internas, provoca el surgimiento de códigos
propios, que con el tiempo se hacen característicos.
El baile se transforma así, en una de las formas
expresivas de plasmar experiencias e historia en espec-
táculos visuales, cargados de simbolismos y significados.
Es lo que se observa en la fiesta de La Tirana, donde a
través de los trajes se cuenta la historia, se interpretan
pensamientos y se afianzan creencias arraigadas en lo
más profundo de los participantes, quienes utilizan los
trajes como signo de veneración y sacrificio.
5.1 Vestuario precolombino y traje popular
La importancia del vestuario y de los adornos de La
Tirana, tiene raíces prehispánicas. El vestido en esta
cultura, como en la mayoría de las culturas, responde
más que a una necesidad de protección del cuerpo, a
una necesidad de comunicación y de distinción estética
para el hombre. Es así como el tejido, al cumplir un papel
fundamental en el ámbito social, económico y religioso,
fue un aspecto muy desarrollado por las culturas
andinas. A través de éste, era posible identificar a los
diversos pueblos que llegaron a asentarse en la zona, y
dentro de una misma comunidad, permitió identificar
las diferencias sociales que separaban a los hombres,
estableciendo jerarquías. Asimismo, el vestuario era una
importante forma de comunicación con las divinidades
y con la naturaleza, especialmente en las ceremonias
en que los protagonistas cubrían su cuerpo con pieles,
máscaras y plumas de animales sagrados.
El hombre fue desarrollando su impulso estético,
decorando su propio cuerpo a través de tejidos, cueros
de animales, ornamentos y adornos diversos. De este
modo, los trajes de La Tirana, responden indudablemente
a la misma necesidad de expresarse, comunicarse y
distinguirse dentro de un sistema religioso, social y
cultural de la zona y región.
El traje popular
El patrimonio cultural de Chile, está configurado por
manifestaciones culturales precolombinas y por aportes
hispánicos y negroides. Una de las expresiones en que
se destacan estas tres corrientes, es en el vestuario
tradicional o popular, valorado en lo estético y lo mágico
religioso, y representado en las cosmovisiones de las
etnias.
El traje popular, lo constituye la forma propia de ves-
tir, exhibida en las fiestas y días ceremoniales de pueblos
o zonas populares, determinado por pautas e influencias
históricas, y que a pesar de las sucesivas modas y
cambios, mantienen rasgos individuales y únicos.
A pesar de la infinidad de influencias que pueda
poseer el traje en cuestión, es creación espontánea e
intuitiva de quienes, a través de los años lo han ido
utilizando, y por lo tanto, evolucionando con él. Si bien
proviene de una profunda y latente inspiración étnica,
53

Marco Teórico
el deleite que provoca su estética y contenido, lo hace
propio y único como forma de expresión cultural y
regional. Los trajes de esta fiesta religioso-popular, son
signos de corrientes que un día llegaron hasta un lugar,
adquiriendo formas y conceptos aplicados a ornatos y
vestiduras procedentes de diferentes centros urbanos
y rurales, quizás remotos, los que se fueron sumando y
evolucionando con el tiempo.
Su valor, más que estar en su antigüedad o en la
conservación de sus raíces, está en la capacidad de crear
algo nuevo a partir de lo antiguo, y en un prodigioso
talento para conservarlo en su evolución. Su gran valor
está en la capacidad de unir elementos de diversas
culturas, incluyendo por supuesto la nuestra, tan sólo
por el hecho de ser desarrollado y expresado en nuestro
territorio nacional, y concebir de esta forma, un diseño
tradicional y popular. “Ningún traje popular es autóctono
y eterno, y sin embargo, todos lo parecen [...] La autén-
tica antigüedad de un objeto usado por ella y sólo por
ella, permitirá conocer su fuerza de creación artística
personalísima, impregnadora de cuanta materia toca”27.
Esta es la esencia e importancia de su lenguaje.
El hombre a través de la danza comunica, y por
ende a través de su traje, expresa esa comunicación.
Comunicar estados de ánimo y creencias a través del
cuerpo, es un arte. Y si este cuerpo está cubierto de
elementos que connotan y poseen por sí mismos un
carga comunicacional poderosa, la comunicación se
transforma en conceptos, historias y emociones de un
valor incalculable.
Entre las primeras formas de expresión de la prehis-
toria está la danza. Ella, entendida como una conversión
del propio cuerpo, en un instrumento estético. En el
caso de los bailes religiosos, este elemento estético se
transforma en sagrado, permitiendo a través de él, la co-
municación con seres divinos. De esta manera, el hombre
ha estetizado su cuerpo, permitiéndole por medio de la
danza, la creación de formas plásticas de decoración,
tanto en el cuerpo del bailarín, como en los elementos
que utiliza para ello; decoraciones como tatuajes y pin-
turas, ornamentos colocados de las formas más diversas:
vestidos, cadenas, collares, máscaras, sombreros, etc., y
que son característicos de cualquier danza y baile, tanto
en la antigüedad como en la actualidad.
5.2 Origen del vestuario de la fiesta de La Tirana
La Fiesta de La Tirana, es una celebración con orígenes
provenientes del pasado, quizás lejano y muchas veces
desconocido. No obstante, su desarrollo es presente,
permitiendo determinar gran parte sus influencias e
implicancias en un mundo, donde las tradiciones están
quizás muy olvidadas.
El vestuario y la danza como expresión del hombre
El hombre para alcanzar su destino, necesita desarrollar
su capacidad humana, capacidad que va íntimamente
relacionada con diversas maneras de expresar cosas.
Pensar que el hombre no se exprese es imposible; la
expresión, en su infinito abanico de posibilidades, es
intrínseca a él.
Los cultos pre-cristianos de Tarapacá
Los chamanes y líderes religiosos pre-incaicos e incaicos,
asumían poderes de ciertos animales sagrados y solían
utilizar íconos para representar dichos poderes y
cualidades admiradas en ellos.
Quinientos años antes de la llegada de los evange-
lizadores españoles, éstos líderes se embellecían para
celebrar cultos, usando máscaras de camélidos, otras
de cuero con diseños humanos y adornos pintados,
coberturas cerámicas y colmillos de animales. Eran
comunes las máscaras de felinos, las túnicas y sombreros
con plumas de aves selváticas, chuspas con hojas de
coca, fajas decoradas, e instrumentos musicales como
zampoñas, quenas, cajas y tambores, con lo cual comple-
mentaban el culto que incluía cantos y bailes colectivos
en espacios abiertos. También se utilizaban en ofrendas
funerarias, guacamayos (loros) y monos, pieles de león e
imágenes de cóndor en aplicaciones.
54
27 ORTIZ ECHAGÜE, José. España: tipos y trajes, textos de ortega y Gasset. Citado en tesis de: PINO ZAPATA, Luz. El Vestuario de La Tirana. Proyecto de
Título para optar al título de Diseñador. Pontificia Universidad Católica de Chile, 1991, p.36.

Marco Teórico
Los bailes religiosos prehispanos
En el antiguo Perú, existía una gran variedad de danzas.
Los españoles entendían y compartían muchos aspectos
de ellas, debido a que al igual que ellos, éstas simboli-
zaban sus oficios: ovejeros, labradores, pescadores, etc.
También, los bailarines enmascarados, se asemejaban
a las danzas de España como las “mascaradas”. Sin
embargo, les fue difícil comprender el culto a ciertos
íconos zoomorfos, dónde dominaban leones, cóndores
y osos que se tenían por dioses. Esta primera impresión
que tuvieron los hispanos de los rituales incaicos
enmascarados, fue de horror. Las máscaras y gestos
de demonio, crearon en los españoles un sentimiento
abominable. Posteriormente gran parte de estos rituales,
fueron traspasados a los aymaras en nuestro territorio.
Además, las vestimentas cumplían una importante
función social al interior de la sociedad Inca. Las más
finas no significaban riqueza individual, sino que
demostraban la posición social del individuo y permitían
determinar su identidad étnica.
Así, antes de la llegada de los españoles, la sociedad
prehispana había logrado una expresión religiosa sofis-
ticada, que incluía canto, acompañamientos musicales y
danzas con vestuario apropiado.
Evangelización
Las costumbres antes mencionadas, de cantos y bailes,
se ajustaban a lo que ocurría en España. Las semejanzas
encontradas fueron aprovechadas por los conquista-
dores para insertar sus creencias y transformar las de
los nativos. Los misioneros rescataron la forma, pero
sustituyeron los íconos y el contenido doctrinal por sus
credos.
De esta manera, las festividades en los santuarios,
fueron la consecuencia de la yuxtaposición de dos
sociedades contrastantes, pero que inevitablemente
tuvieron que establecer un curso histórico común. Así,
las vivencias más íntimas de la fusión de estas tan dife-
rentes culturas, siguieron siendo expresadas por medio
de la danza, y por lo tanto, a través de los ornamentos
utilizados para ella.
5.3 Análisis del traje de La Tirana
Si hablamos de los trajes o vestuario como un objeto
de diseño, pues han sido producto de la gestación de
necesidades y por ende, de respuesta a ellas, es posible
considerar tres aspectos fundamentales para su análisis:
lo estético, lo simbólico y lo funcional.
Es necesario dejar en claro, que resulta imposible
hacer un análisis individual de cada traje por separado,
debido a la existencia de una gran cantidad de ellos
en la celebración religiosa en estudio. Por este motivo,
se analizarán de una manera general, exponiendo las
características estéticas, simbólicas y funcionales que
hay en común en ellos. Los objetos utilitarios, usados en
los diferentes trajes, surgen además de los influjos antes
mencionados, del avance tecnológico, cultural y social de
cada zona.
Para llegar al análisis de los íconos más utilizados
en estos trajes, hay que investigar los aspectos antes
señalados, pues son ellos los que le dan la finalidad a los
trajes, y sin los cuales, la iconografía no tendría ningún
valor ni sentido.
5.3.1 Aspecto estético
Desde las primeras etapas del desarrollo de la danza en
períodos prehispánicos, ésta fue complementada con
vestuarios o atuendos adecuados para establecer comu-
nicación, lo que se fue desarrollando como consecuencia
de características locales y regionales (clima, materiales
existentes, disponibles y utilizables, contactos humanos,
etc.). El contacto con otros grupos, la evangelización
española, la intensa actividad minera y los avances de
la modernidad, fueron dándole forma a estos medios de
expresión.
Existe gran variedad de formas y contenidos en el
diseño de un traje, no obstante, hay elementos básicos
y comunes a todos los trajes de La Tirana. Ellos son: el
entorno desértico, presente constantemente en el medio
en que se desarrollan los trajes; la condición de unidad
de conjunto, pues cada traje pertenece a un cuerpo
de baile; la libertad creadora individual, natural de los
55

Marco Teórico
bailarines; la presencia de algún elemento extraordinario
que quiera salir de lo común; y finalmente la riqueza
visual de los colores, formas, materiales y detalles, que
obedece a una necesidad de “vestir” la fiesta.
Relación con el medio ambiente desértico
A través de los trajes, se tiende a lograr un equilibrio
con la naturaleza. Un paisaje de poca exuberancia e
ínfima cantidad de vegetación, exige en sus formas de
expresión, características llamativas. Así, una espaciosa
meseta desértica, demanda formas atractivas y vigoro-
sas.
A modo general, existen dos tipos de vestuario en
La Tirana: el sencillo y el recargado. La relación del traje
sencillo con el medio ambiente se da de manera natural,
pues representa de todas formas a quienes habitan este
lugar. Si bien, los tonos y las texturas pueden asemejarse
a los del paisaje, los detalles en distintas partes del traje
lo hacen sobresalir del medio natural monótono. Los or-
namentos o accesorios enriquecen la vestimenta, ya que
acentúan por sus formas y color. El traje más recargado,
funciona como elemento de contraste en relación a su
entorno, lo que hace que se distinga y sobresalga de
todo lo que lo rodea.
En esta fiesta, existe una tendencia, hacia los trajes
recargados, lo que unido a la gran cantidad de grupos
y de bailarines, provoca un contraste espectacular con
el desierto. A su vez, esto coincide con el ánimo de la
fiesta; un pueblo tranquilo y desolado, que a través de la
fiesta, florece y renace.
Unidad estilística de la cofradía
Una sociedad de baile, se destaca por la unidad visual
que sus respectivos trajes entregan al repetirse entre sus
integrantes, constituyendo la expresión visual total del
baile. Esta unidad se da, tanto en forma como en color,
a excepción de algunos casos como en el caporal, que
puede tener algunas diferencias con los demás inte-
grantes de la cofradía. Las partes de los trajes admiten
pequeñas variaciones entre unos y otros, las que no
interfieren en la uniformidad de la totalidad del cuerpo
de baile.
Cada traje es complementado además, con accesorios
como fajas, turbantes, flechas, maracas, bolsas, pandere-
tas, pañuelos, sombreros, pompones o cintas de colores,
que como elementos decorativos, otorgan distinción del
resto de las danzas.
La uniformidad del vestuario, hace que cada baile sea
exclusivo, permitiendo así, su identificación por parte
de los otros bailarines y del público presente. La iden-
tificación de un traje con determinado baile o sociedad
danzante, permite a su vez una integración visual de
todos sus bailarines y de todos los bailes presentes en la
fiesta.
Libertad creadora individual
La unidad de vestuario en los grupos de baile, no se
opone a la capacidad y libertad que cada uno tenga de
decorar o complementar su traje, por supuesto, sin que
perturbe la unidad del conjunto. Más aún, se acepta que
éste sea adornado libremente por su dueño. General-
mente elementos como capas, pecheras, extremos de
polleras, mangas, pantalones, sombreros, botas, entre
otros, son superficies disponibles para la decoración
personal y la creación individual.
Elemento extraordinario
Dentro de algunos cuerpos de baile, existe un traje
excepcional que sirve como representación del conjunto
y como foco móvil del cuerpo de baile. Por lo general es
el del caporal, o también el de otras personas honradas
con este privilegio. Esto sucede también, en bailes donde
a través de la “historia” que se cuenta, existe más de un
personaje, por lo que algunos de sus bailarines están
vestidos de forma diferente a la del conjunto en general.
Los más sencillos son similares al del grupo, pero poseen
géneros o detalles que sobresalen de los demás: másca-
ras, corazas, capas, etc. Estos son los llamados “figuri-
nes”, que como su palabra lo dice, su función es figurar
a través de formas llamativas y particulares. Además,
56

Marco Teórico
generalmente poseen una habilidad especial para bailar,
sus coreografías son más complejas y requieren de una
mucha destreza corporal.
La visualidad de estos trajes, por la exuberante forma
plástica que exhiben, ofrece un contraste necesario y
fundamental para romper la uniformidad general del
grupo.
que más es destacada en virtud del movimiento que se
realiza en el baile. Así, la agitación del cuerpo provoca el
movimiento de las telas y de elementos como cascabeles,
cintas, pompones y espejos.
Es evidente la preocupación por los detalles. Éstos le
otorgan gran riqueza a la visualidad de cada vestuario y
de cada grupo de baile.
Riqueza visual
Estos trajes se destacan por su correcta o enriquecedora
elección de formas, colores y texturas, que tienen directa
relación con los materiales utilizados. Decorados en las
espaldas, pechos, muslos, cabezas, manos y pies, reflejan
una necesidad de cubrirse con lo festivo, donde destaca
el brillo y la distinción.
Los sombreros, o aquellos elementos que se utilizan
para cubrir la cabeza o la cara, son muy llamativos
y constituyen uno de los importantes elementos de
expresión estética. Es lo que ocurre en las máscaras, en
las que existe una tendencia a resaltar ciertos rasgos
como los ojos que sobresalen notoriamente, prolongán-
dolos con focos luminosos, o representándolos como
protuberancias muy decoradas. Llamativos pañuelos o
sombreros de fieltro recubiertos de lentejuelas, hacen
de este objeto, un notable elemento decorativo para la
unidad expresiva.
La elección de colores y texturas de las telas, está re-
lacionada con la exhuberancia propia de esta festividad,
pasando a un segundo plano, las condiciones climáticas.
Ellas están sometidas primero al juicio estético según su
calidad visual, y posteriormente, a las exigencias que en
este lugar tiene relación con el calor o el frío. Los colores
utilizados son muy llamativos, como el naranjo, fucsia,
calipso, verde, rojo, violeta y amarillo. Pero también exis-
ten trajes donde se prefieren los colores tierra en tonos
más bajos, como verde, amarillo, marrón y blanco. Estos
últimos se mantienen más en el marco de lo indígena,
destacándose por detalles festivos como lanzas, flecos,
cintas, plumas o instrumentos musicales.
El que algunas decoraciones sobresalgan sobre el
resto, está también relacionado con la parte del cuerpo
5.3.2 Aspecto simbólico
Es el aspecto más importante en cuanto a análisis
iconográfico de los trajes de La Tirana, pues a partir de
éste, se llegará al significado y representación de cada
ícono.
El traje es un elemento comunicador importante. Por
si mismo, es expresivo y como tal, posee códigos propios
de cada cultura. Para encontrar el significado de cual-
quier forma de comunicación, es necesario relacionarlo
con el contexto en que se da, porque una forma situada
en diferente contexto, adquiere un significado distinto.
El promesero que participa de La Tirana, transmite
y comunica un mensaje propio a través un lenguaje
determinado. Visualmente se expresa mediante el traje,
oralmente a través del canto y corporalmente con
la danza. Su lenguaje mezcla elementos de diversas
culturas que influyeron en sus ritos y creencias, que se
depositaron en la zona y que concibieron un diseño tra-
dicional, que no exige coherencias formales y simbólicas.
No obstante, su inspiración y creación, está determinada
por dichas influencias y por todos aquellos elementos
que forman parte de su entorno, siendo incorporado a
su ideario tradicional.
Lo que se ha heredado, probablemente se imita, pero
también se adopta y modifica, y se carga de nuevos
significados propios. Si bien en los trajes, no se exigen
coherencias formales y simbólicas, cada elemento
utilizado si lo posee, pues al ser parte de antiguos ritos
o formas de expresión, tiene una función de representa-
ción, o de revivir ciertos eventos o sucesos del mundo.
Los trajes de La Tirana tienen dos objetivos que
motivan su creación. Por un lado, expresar su ferviente
fe y devoción a la Virgen, y por otro, revestirse de lo
57

Marco Teórico
festivo. El promesero de La Tirana se ofrece a la Virgen
por entero, con su mundo y sus posibilidades, en un tono
festivo. Festejan a la Virgen con algo que sienten propio,
y que por lo tanto, les pertenece y los representa. Esto
es lo que determina que se mantengan ciertas formas
y aspectos de sus antepasados, y que proliferen otros
con aportes únicos e innovadores. Así, comunican un
universo significante, tanto para el pasado, como para el
presente.
Los bailarines adornan de forma abundante su
traje de baile. El traje está bendecido y por lo tanto, es
sagrado, por ello resguarda al bailarín del el mal, siendo
signo de protección personal y del favor de la Virgen. A
su vez, el traje es signo de su consagración y muestra de
su verdadera condición de siervo, por lo que es conside-
rado como una reliquia, pudiendo servir sólo al culto.
Las formas y diseños actualmente presentes en el
vestuario de La Tirana, fueron sacadas en su mayoría,
del contexto inicial donde cumplían ciertas funciones
religioso-ceremoniales, o bien laborales y sociales. Al
sacarlas de su contexto, dan un vuelco y adquieren una
nueva significación, no menos relevante o trascendente.
Estos nuevos elementos, utilizaciones y combinaciones,
han modificado su contenido original, dándole un nuevo
sentido, diferente al inicial.
5.3.3 Aspecto funcional
La función del traje de La Tirana, es justamente comuni-
car los aspectos anteriores. Estos aspectos son a la vez
sus funciones. Así, el traje del bailarín tiene una función
protectora, estética y simbólica, destacando en especial
su carácter sagrado, un aspecto que cada traje lleva
intrínseco por el solo hecho de pertenecer en un baile
religioso. El traje, antes de ser utilizado por el promesero
la primera vez, es bendecido, y por consiguiente, para
él muy venerado y respetado. De esta manera, el traje
como elemento global, se transforma en un signo de
carácter sagrado. El bailarín que lo viste transmite ese
carácter, y por lo tanto, es respetado por la comunidad
total.
A través del traje, es posible identificar y distinguir
a cada cofradía como una unidad estilística. Si bien la
vestimenta es de por si protectora, ésta no es su función
principal. El factor estético, que muchas veces interfiere
con la comodidad propia de un elemento corporal, tiene
una importancia primordial. Sin embargo, se toman en
cuenta detalles como utilizar forros para el aislamiento
del frío y del calor, cintillos de toalla para el cuello para
evitar la transpiración, telas más gruesas o delgadas para
el día y la noche, etc. Bailar con uno de estos trajes es
un gran sacrificio, pero un sacrificio que es ofrecido a la
Virgen con un profundo respeto y una intensa entrega.
El origen de los rituales religiosos, sus atuendos, ves-
timentas y formas de realización, junto con el aspecto
funcional, estético y simbólico que poseen los trajes de
La Tirana, son elementos cargados de historia y signifi-
cados, expresados principalmente en elementos comu-
nicacionales, donde destacan los íconos, presentados de
manera muy llamativa y distintiva, en cada una de las
piezas que conforman el traje de cada cofradía.
En cada diseño, forma, ícono o signo de los trajes
de La Tirana, se comunica una historia que trasciende
y que contiene significados que deben ser rescatados y
valorados.
58

Capítulo 6
Comunicación y Lenguaje Visual de la Fiesta
No es posible comprender toda la celebración
religiosa en estudio, sino como producto de un
largo proceso de comunicación, donde el sincretismo
religioso y cultural deja su huella. Y como producto
de ella, su realización y presentación, año a año
comunica una expresión vital, donde vibran todos los
sentimientos elevados a una estética de colores, formas
y movimientos, que representan una cosmovisión rica en
significados.
De esta manera, la comunicación se torna funda-
mental en este estudio, pues ella es la que permite que el
receptor, y los mismos protagonistas de la fiesta, vivan,
oigan, vean y sientan, todo el lenguaje que ésta entrega.
La vestimenta de por sí, es un elemento que comu-
nica, más aún si posee formas que cuentan una historia,
reviviendo algún personaje ancestral, volviendo al origen
y sumergiéndose en un mundo de luces, sombras y
colores, venerando a un pasado disfrazado de hoy. Es así,
como a través de la comunicación visual existente en los
trajes de esta fiesta, y por medio de los íconos presentes,
se manifiesta expresivamente la identidad del pueblo.
Ellos son los que cargan de significados a los trajes, pues
son su contenido tanto historiográfico como visual. Un
contenido que a través de la variedad y riqueza expre-
siva, logra plasmar en sus íconos, las creencias y raíces
originarias de un pueblo.
La importancia de la comunicación visual, radica en
su capacidad de intercambiar y compartir experiencias
y significados, conocimientos y sentimientos, entre dos
o más personas o comunidades. La comunicación, es la
mediación entre la cultura, el desarrollo, el patrimonio,
la tecnología, las diferentes áreas de conocimiento, el
individuo y la sociedad, entre la naturaleza y la humani-
dad.
Para poder analizar los significados de un objeto o
imagen específica, es necesario primero, describir lo que
es un signo y cómo éste se clasifica.
6.1 El Signo: índice, ícono y símbolo
“La posibilidad expresiva del entendimiento recíproco
entre los seres de un grupo, de una comunidad, de una
especie, es por antonomasia una de las condiciones más
importantes, desde el principio mismo de la vida, para
la supervivencia. Esa necesidad de comunicación y su
continua mejora y desarrollo progresivos, deben enten-
derse como uno de los factores esenciales del progreso
de la civilización humana”28.
Al evolucionar las formas de comunicación del
hombre, desde el desarrollo del lenguaje hablado hasta
la escritura, los signos representan la transición de la
perspectiva visual desde figuras y pictogramas, a señales
abstractas. Así, se desarrollaron sistemas que fueron
capaces de transmitir significado de conceptos, palabras
o sonidos, y se transformaron en signos tangibles como
formas de expresión.
En las culturas prealfabetizadas o analfabetas, los
signos y símbolos permitieron la transmisión de ideas y
pensamientos. El uso de imágenes, símbolos y señales,
como “tipos de escritura” peculiares y originales, permi-
tió la comprensión mutua, y a su vez dio la posibilidad
de dejar huellas testimoniales en el tiempo. Imágenes
59
28 FRUTIGER, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales. 7o Edición. Barcelona: Ediciones G. Gili S.A., 2000, p.165.

Marco Teórico
y signos, eran portadores de un significado explícito, y
por tanto, comprensible. Producto del desarrollo de la
cultura alfabética, y a la racionalización intelectual desa-
rrollada a través de los años por los hombres del mundo,
este producto iconográfico y sígnico, se ha ido perdiendo
en el transcurso de los últimos 600 años. No obstante,
su utilidad se incrementó en las sociedades verbalmente
alfabetizadas, pues cuando una sociedad es tecnológi-
camente más desarrollada, exige una comprensión más
inmediata, donde los símbolos son fundamentales para
producir respuestas rápidas. Éstos se componen de los
elementos visuales esenciales, estructuralmente simples,
que proporcionan facilidad de percepción y memoria.
El signo entonces, es todo carácter gráfico que por su
forma, convenio o naturaleza, evoca en la conciencia la
idea de algo. En su sentido básico, es aquel que repre-
senta o substituye a un objeto o concepto y activa a un
interpretante29.
Desde el punto de vista del diseño, los signos son
representaciones visuales conformadas por un hecho
físico y uno estético. Constan de un significante y un
significado, donde el significante es lo denotado, es decir,
lo que es el signo en sí. Por otro lado, el significado, está
dado por la connotación del signo, o sea lo que este
expresa. Así, la denotación está relacionada con el ele-
mento perceptible, que puede ser color, forma, textura,
etc., mientras que la connotación, hace referencia a un
elemento no perceptible, es decir, una idea o concepto.
Por ello, los signos dependen y varían según la cultura o
sociedad en la que se manifiesten y utilicen.
El sujeto solo puede aproximarse a la cosa30 dada, a
partir de su representación; la cosa se manifiesta como
signo y la interpretación de tal manifestación, permite al
sujeto “figurarse” el objeto. Así, el razonamiento consiste
en la interpretación que de los signos se haga, buscando
la verdad en cada una de estas manifestaciones. Signo
es entonces, una categoría abstracta que poco nos dice
sobre las particulares relaciones que se establecen entre
la cosa, su representación y su representamen (idea
mental del sujeto, hecha a partir del signo). En relación
al referente, es decir a la cosa a la que se refiere o
designa, Peirce ha hecho una clasificación del símbolo,
dividiéndolo en tres subcategorías intentando dar razón
a las posibles relaciones que se puedan establecer. Estas
son: índice, icono y símbolo.
Índice: Signo que se mantiene en una relación directa
con su referente, donde hay una conexión material o
necesaria conceptualmente entre ellos. Por ejemplo, el
suelo mojado es indicio de que llovió; huellas, indicio
de que pasó un animal o persona. Entre índice, ícono
y símbolo, el índice se manifiesta en el representamen
como aquel que centra la atención sobre la cosa de
forma más directa.
Ícono: Signo que posee alguna semejanza o analogía
con su referente. Si un signo no centra nuestra atención
directamente sobre una cosa particular, pero nos
conduce a figurárnosla entre las cosas posibles, entonces
es un ícono. En otras palabras, es la clase de signos que
“excitan” en nuestra mente ideas bastante similares
a la cosa representada. La conexión establecida entre
la cosa-ícono-representamen, no guarda la necesidad
propia de los signos indiciales. Sin embargo, el ícono
guía el pensamiento de manera más o menos certera.
Por ejemplo, una fotografía, una estatua, un esquema,
un pictograma.
Símbolo: Signo cuya relación con el referente es arbitra-
ria. El símbolo es la clase de signo que menos establece
relación real con la cosa, ya que está asociada a la
habitualidad de quienes lo usan. Puede constituir una
imagen o figura con la que se representa un concepto
por alguna semejanza o relación que el pensamiento
percibe entre el concepto y el elemento o cosa. Para los
miembros de una cultura en general, la conexión que
el símbolo establece con la cosa, es necesaria. Dicha
conexión pertenece al horizonte de interpretación de
un grupo cultural determinado, y por lo tanto, conduce
necesariamente el pensamiento hacia el símbolo. Sin
embargo, hace falta compartir el horizonte interpretativo
para comprender tal relación. Por ello, los símbolos son
60
29 TORRES, Constantino M. Imágenes legibles: La iconografía Tiwanaku como significante. [en línea] Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino No 9,
Santiago de Chile, 2004, pp.57-73. <http://www.precolombino.cl/es/biblioteca/pdf/bol9.php> [consulta: 5 junio 2006]
30 “Cosa” hace referencia a cualquier sustantivo del que se pueda predicar.

Marco Teórico
signos que obedecen a alguna convención creada por el
hombre, y su significado depende del contexto en el cual
se inserten. Por ser un hecho psicológico, el símbolo se
transforma en la forma de exteriorizar un pensamiento
o idea más o menos abstracta, del mismo modo que al
signo se le atribuye un significado convencional, y en
cuya génesis se encuentra la semejanza, real o imagina-
da, con lo significado. Por ejemplo, palabras habladas o
escritas de una lengua particular, la cruz roja, etc.
Como afirmaba Aristóteles, no es posible pensar sin
imágenes; de la misma manera, tampoco sin el símbolo.
Así, el símbolo es el resultado o producto de nuestra
percepción del mundo, sin que ello constituya una re-
presentación de la realidad, pues al atribuir significado a
los rasgos principales o más sobresalientes de la realidad
percibida, mejor se entiende e interpreta el mundo. De
esta manera, constituye la más evidente manifestación
de inteligencia.
En general, los mensajes visuales compuestos por
íconos, están definidos por tres variables: la represen-
tación, la abstracción y el simbolismo. Las tres, están
presentes continuamente en los íconos de los trajes de la
Fiesta de La Tirana.
o la ilustración con las mismas características, puede
acercarse también a este objetivo.
Toda la información visual se obtiene a través
de la observación. Esa información es almacenada y
registrada, pudiendo ser recordada, y permitiendo el
reconocimiento a través del registro mental. Y a través
de ese registro, es decir, de ese reconocimiento que
se guarda en la mente, es posible en mayor o menor
medida, representar cualquier contenido que poseamos
en la conciencia.
6.1.2 Simbolismo
El proceso de simbolismo pasa por la eliminación de
detalles de una figura, empleando la simplicidad y la
reducción del detalle visual mínimo. Un símbolo es
efectivo en la medida que se ve, se reconoce, se recuerda
y se reproduce. Para ello, la eliminación de detalles debe
estar dirigida a conservar aquellos que hacen a un objeto
reconocible.
Cuando un símbolo es muy abstracto, hay que
enseñar al público su significado. Lo simbólico se
transforma entonces, en un intermediario entre una
realidad reconocible y un conocimiento invisible.
6.1.1 Representación
La representación, es aquello que se ve y reconoce desde
el entorno y la experiencia. Es una figura, imagen o idea
que sustituye la realidad. La realidad es la experiencia vi-
sual básica y predominante. Pasa por definir e identificar
a través de términos elementales una figura, mediante
el reconocimiento de contornos, características lineales,
colores, etc. La representación es entonces, una imagen o
concepto que hace presente en la conciencia, un objeto.
La fotografía es reconocida como el mejor ejemplo
de representación, ya que entre ella y la realidad no
existe gran diferencia. La fotografía plasma la realidad
de manera fiel, manteniendo los principios de perspec-
tiva, proporción, forma y generalmente, el color. Es un
registro visual de un hecho, que fija una imagen en el
tiempo y en el espacio. .Asimismo, la pintura realista
6.1.3 Abstracción
La abstracción es un proceso intelectual, que permite
separar las cualidades de un objeto para considerarlas
aisladamente o para considerar el mismo objeto en
su pura esencia. Permite al individuo comprender el
concepto de un objeto, sin tener al objeto de manera
tangible. Es entonces, la capacidad mental superior que
tiene todo ser humano, para poder deducir la esencia de
un concepto o situación determinada.
Al eliminar detalles, una imagen no necesariamente
tiene que ser o convertirse en un símbolo por esa
característica. La importancia de la simplificación de las
formas, radica en la mejor comprensión y estructuración
de mensajes visuales.
La realización de una composición con elementos
abstractos, pasa por el diseño y la capacidad de construir
61

Marco Teórico
con la cantidad mínima de elementos, una imagen re-
conocible. La reducción de la información visual realista,
está supeditada a lograr formar imágenes reconocibles
por otros.
En la iconografía presente en los trajes de la fiesta
de La Tirana, están presentes estos tres niveles, pues en
la variedad de trajes existentes, se observan distintas
maneras de representar los objetos reales. Ello también
está determinado, por el hecho de que muchos de los
íconos son realizados a mano por sus dueños o por
bordadores, y por lo tanto, su resultado depende de la
destreza, habilidad o capacidad de abstracción que tenga
quien desarrolla y construye la imagen. Por ende, existen
imágenes más reconocibles que otras y con mayor o
menor nivel de detalles, pero todas con la capacidad de
ser reconocidas, y de simbolizar y representar un objeto
real del mundo que los rodea. Dichas representaciones,
no poseen un mensaje visual intencionado, es decir, no
pretenden representar mejor o peor la imagen presente.
Simplemente procuran comunicar un universo simbólico
que hay de manera intrínseca en cada una, y que
carga de un contenido histórico al traje, por ser signos
utilizados a lo largo de los años.
6.2 Iconología e Iconografía
El ícono, es una imagen, cuadro o representación; es un
signo que mantiene una relación de semejanza con el
objeto representado, sustituyendo al objeto mediante
su significación. Es decir, hace referencia a la semejanza
entre la imagen y lo representado por ella.
A partir del ícono, surgen en el estudio de la historia
del arte, la iconología y la iconografía, ramas que se ocu-
pan de la descripción y de la interpretación de los temas
representados en las obras de arte. La utilización de la
iconografía, se remonta a los siglos XVI y XVII, teniendo
en el siglo XVIII, un mayor desarrollo en especial en el
campo de la iconografía sacra.
La iconografía tiene como objetivo, determinar
el contenido y los temas de las obras, e investigar el
surgimiento, la difusión y la transformación de los tipos
de representaciones. No es una interpretación, sino
una clasificación, mediante la cual se establece un nexo
entre un nombre, un concepto o un texto, con figuras o
representaciones narrativas. Esta clasificación de temas
e imágenes (personificaciones, alegorías, símbolos),
impulsó a la creación de repertorios en la iconografía del
arte profano.
A partir de los trabajos de Aby Warburg y Edwin
Panofsky, a principios del siglo XX, la iconografía se
enriquece con el aporte de la iconología, convirtiéndose
en una herramienta fundamental para la historia del
arte. La iconología asume la existencia de una parte de la
realidad humana que está más allá del mundo material y
real, una realidad que es esencialmente simbólica, y que
requiere de interpretación para ser comprendida.
Panofsky postula, que la iconografía es el “descu-
brimiento y la interpretación de los valores simbólicos”
en una obra de arte, y para alcanzarlos, es necesario
conectarse con la información conscientemente des-
conocida y que, por ende, debemos buscar en lo más
profundo del inconsciente personal y colectivo. Según el
autor, “el significado intrínseco o contenido se aprende
reconociendo aquellos principios subyacentes que
revelan la actitud básica de una nación, de un período,
una clase, una convicción religiosa o filosófica, todo esto
modificado por una personalidad o condensado en una
obra”31. Entonces, el fin de la iconografía, es descifrar
los significados ocultos en las formas producidas por el
hombre. Según este autor, toda forma expresa valores
simbólicos particulares, transformándose la interpreta-
ción iconológica, en el medio para alcanzar el contenido
y significado de la obra. Esta interpretación revela la
actitud de fondo de un pueblo, de un período o de una
clase. Así, la iconología se plantea como una explicación
científica de la iconografía y del estilo, a partir de modos
de conducta y representaciones universales e individua-
les.
Warburg por su parte, señala que la iconología es la
investigación de la función y del uso de representaciones
pictóricas en la cultura, es decir, el descubrimiento del
62
31 GÓMEZ, María Elena. La Iconología. Un método para reconocer la simbología oculta en las obras de arquitectura. [en línea] <http://www.argos.dsm.usb.
ve/archivo/38/1.pdf> [consulta: 25 agosto 2006] p. 9.

Marco Teórico
significado de la obra basado en el contenido de las
imágenes. De esta forma, se atribuye a los testimonios
figurativos, el mismo papel de las fuentes históricas para
la reconstrucción general de la cultura de un período
determinado. Así, la iconología se convierte en una rama
de las ciencias históricas que se dedica al estudio de las
civilizaciones.
“Para ambas existe una realidad más allá de las for-
mas y hechos concretos y es esa realidad la que contiene
la verdadera trascendencia y el sentido o esencia de la
realidad fáctica”32.
Este tema es fundamental en esta investigación,
pues a través de la iconografía, es posible atribuir ciertos
significados a las representaciones icónicas presentes
en las diversas piezas descubiertas a través de los años,
permitiendo descifrar y entender las costumbres de los
pueblos indígenas, durante el período prehispánico.
Esto se ve reflejado en palabras de Omar Calabrese:
“Etimológicamente la iconografía es ‘descripción de las
imágenes’, y el término ha sido originalmente empleado
en arqueología para indicar la recolección de los relatos
de un personaje determinado, en monedas, estatuas,
medallas, pinturas, ilustraciones, etc. Después, el término
tomó un sentido más amplio en la historia del arte:
define cualquier descripción del sujeto de las obras
figurativas, y comprende el análisis de temas tratados, de
su representación, de las mutaciones en el tiempo en esa
representación, de los atributos de los personajes, de las
alegorías y de muchos otros elementos”33.
6.3 Iconografía andina
Propio de la iconografía es la interpretación, el signi-
ficado, el contenido y el sentido. Lo visual constituye
un lenguaje propio, pues es anterior a la historia de
la comunicación entre los hombres, e incluso anterior
a que el hombre relacionara el habla con los objetos,
imágenes y dibujos.
Desde sus inicios, los hombres han encontrado
maneras de ordenar su mundo, tanto el espiritual, como
el material, tratando de controlar las fuerzas de la natu-
raleza y obtener así, beneficios. En ese proceso, fueron
creando sus propias imágenes de la realidad, imágenes
que hacían concretas y tangibles las creencias mágicas
o sobrenaturales. Los arquetipos utilizados como base,
dieron origen a seres todopoderosos y divinos. Orga-
nizaron y dividieron su espacio terrenal, conectándolo
con el espacio inmaterial e incorpóreo de las almas, los
espíritus y los antepasados.
El hombre en la constante búsqueda de sus orígenes,
permitió también transmitir la tradición, que además de
ser oral, se transformó en iconográfica. Las imágenes
representan tanto al mundo conocido, donde transitan
lo seres de la creación, como al mundo metafísico,
subjetivo y simbólico: la esfera de los dioses, divinidades
y deidades. Estas imágenes icónicas, trascienden la
simple representación de un objeto, para ser asociadas a
significados comunes para los hombres.
En casi todas las culturas, a los animales se les ha
identificado de forma simbólica con alguna cualidad,
propiedad o característica de la vida de los seres
humanos. Características como el valor o la fuerza,
la muerte, la resurrección, se ven representadas en
imágenes simbólicas de dichos animales, relacionándolos
en muchos casos, con aspectos sagrados o divinos. Así
también, la grandeza o poder de los animales, se ve
traspasada a los humanos mediante la utilización de sus
íconos.
Las sociedades andinas han desarrollado, desde
sus orígenes a la actualidad, imágenes de sí mismas,
representaciones de sus organizaciones sociales, sus
cosmovisiones y sus instituciones, en vasijas, pinturas,
textiles, edificaciones y en diversos materiales. Estas
imágenes, que representan objetos, animales, individuos
o escenas rituales, han tenido una larga perdurabilidad
en las sociedades andinas, siendo aún reconocidas y
respetadas. Con estos signos, creados por ellos mismos
o adoptados de otros, se construyen identidades e
identificaciones.
Se puede observar que en la cultura andina, su cos-
movisión lleva a representar en sus elementos rituales o
ceremoniales, imágenes especialmente de la naturaleza,
63
32 ibidem p. 8.
33 CALABRESE, Omar. El lenguaje del arte. Barcelona: Ediciones Paidós, 1987, p. 25.

Marco Teórico
de sus mundos dentro del cosmos y de sus actividades
cotidianas relacionadas en gran medida, con el mundo
mágico y el tiempo cíclico al que pertenecen.
En las culturas precolombinas, todo es expresado
simbólicamente, por lo tanto, todo el quehacer y el
acontecer es significativo, y refleja y representa lo
manifestado mediante lo inmanifestado.
La Significación
Los íconos se configuran como elementos portadores de
un contenido simbólico. “Lo simbólico de una represen-
tación es un valor no expreso, un intermediario entre la
realidad reconocible y el reino místico e invisible de la
religión, de la filosofía y de la magia; media por consi-
guiente, entre lo que es conscientemente comprensible
y lo inconsciente. En este sentido, podríamos decir que
el artista o artesano es, en realidad, alguien que labora
entre dos mundos, visible e invisible. En tiempos pasados,
la artesanía era considerada como algo ‘milagroso’, y su
valor simbólico era tanto mayor y digno de veneración,
cuanto más perfectamente reflejara el sentido propuesto
por medio de su perfección estética. Ejemplos típicos
al respecto son los íconos cuya belleza subrayada a
menudo por cierta estilización, reside plenamente en
trasparentar el contenido simbólico para enriquecimien-
to y propia iluminación del observador”34.
En la imagen simbólica, existe una tendencia a la
simplificación, donde lo figurativo al ser reducido en su
forma, se convierte en algo sígnico. Un ejemplo de ello,
es la imagen simbólica de Cristo crucificado, que todo
creyente considera como objeto de culto o como símbolo
de fe cristiana, y no como una simple y anecdótica
ilustración. Para el creyente, dos leños entrelazados,
tienen dicho contenido simbólico, aún cuando los leños
no hayan sido unidos para significar algo religioso. Se
entiende entonces, que el valor simbólico no depende de
la perfección de su exterior, sino más bien de la disposi-
ción interna del observador, o de quien utiliza el signo, al
fijar sus convicciones y su fe en un objeto de meditación.
Esto es lo que ocurre con los trajes de La Tirana, que
al transformarse en elementos sagrados, adquieren de
parte de los bailarines, la calidad de elementos comu-
nicadores del mensaje cristiano y andino, mediante los
cuales entregan su sacrificio a la Virgen.
En la fiesta de La Tirana, los objetos simbólicos se
definen y redefinen constantemente, recurriendo a co-
nocimientos colectivos ya aprendidos y compartidos por
los bailarines y peregrinos, y a interpretaciones nacidas
de su propia intuición y su percepción del mundo. El ser
humano, responde de manera selectiva a los estímulos
gracias a la percepción, proceso mediante el cual, se
recoge información del ambiente para ser interpretada
simbólicamente, es decir, otorgándole significado. La
percepción es un proceso en el que la selección y la
interpretación de los estímulos, se dan en la acción
según una disposición (actitudes, valores, gestos), y
siempre como producto de la interacción social.
De este modo, la significación de los trajes de La
Tirana, es uno de los pilares fundamentales de la fiesta,
pues tanto el traje, como los elementos utilizados en
él, poseen un significado que hacen del todo una pieza
estética, y un lenguaje visual propio que comunica.
6.4 Los trajes como lenguaje visual
El vestuario en la fiesta de La Tirana, no es un simple
elemento más. A través del baile y la ceremonia, el traje
es capaz de contar una historia. El bailarín, al tomar po-
sesión de él, se transforma, pasando a ser un elemento
de significación ritual, más que una mera representación.
Así, cada parte del traje adquiere significado por el sólo
hecho de ser parte de la veneración y el sacrificio.
La fiesta en estudio, es una manifestación principal-
mente visual, pues sus coloridos, brillos, luces y simbo-
lismos, traspasan la emoción de quienes la observan,
empapándose realidad con fantasía, y uniéndose lo
lúdico con lo sagrado. El espectáculo visual adquiere un
rol comunicador fundamental, pues permite traspasar
los umbrales de la realidad terrenal, para sumergirse en
un mundo de magia e ilusión, que simboliza presente y
pasado, y hace florecer la pampa.
64
34 FRUTIGER, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales. 7o Edición. Barcelona: Ediciones G. Gili S.A., 2000, p. 177.

Marco Teórico
A través del traje, es posible convertir a los bailarines
en personajes sagrados en cuanto toman posesión de lo
que presentan, con una historia y vida propia.
6.5 Íconos más representados en los trajes de
La Tirana y su significación
Las culturas tradicionales codifican su visión del cosmos
en imaginarios artísticos colectivos, que para sus
comunidades, operan como una suerte de teatro de
memoria artificial. El vocabulario visual del mito y del
ritual, es un lenguaje simbólico que abarca y semantiza
todo el quehacer humano.
Las representaciones icónicas, sufren procesos de
continuidad y cambio a través de los años, pues las
sociedades donde son utilizadas, y por lo tanto donde
se construye un consenso y discurso simbólico, van
cambiando.
En el mundo andino, los indígenas fueron capaces de
proyectar mediante formas concretas, aspectos rele-
vantes de la construcción simbólica de su mundo. Estos
elementos simbólicos, al igual que los ritos y creencias,
sufrieron variaciones al encontrarse los mundos indígena
e hispano. Los significados de sus imágenes al fusionarse
con la visión occidental, fueron cambiando. No obstante,
hay representaciones icónicas del pasado precolombino
y colonial, que se han mantenido hasta nuestros días,
que dan cuenta de ideas y principios predominantes en
el mundo andino, y que forman parte de la iconografía
etnográfica actual. La interacción entre las culturas
indígena e hispana, produce una confrontación de cos-
movisiones, patrones cognitivos, símbolos y referentes.
Las formas de difundir la experiencia sociocultural
a través de imágenes icónicas, permiten ser vehículos
comunicativos eficientes para la transferencia de
significados del discurso simbólico y de su mundo
fenoménico. De un mismo ícono, existen variadas
versiones que han sido modificadas por los pueblos que
se apoderan de ellas y las utilizan como medios trans-
misores de información y creencias. Suelen representar
tanto perspectivas cosmovisionales, como comunicar en
forma directa o indirecta, claves de códigos compartidos
para la comunicación y relación de la sociedad o grupo
humano.
“En la interacción de componentes indígenas e hispá-
nicos, es posible aislar al menos tres orientaciones: 1) la
coexistencia o yuxtaposición de componentes culturales
que fluyen a través de vías paralelas independientes
manteniendo su individualidad; 2) la transformación
abierta y continua de sus componentes que se ajustan
adaptativamente a los cambios del entorno sociocultural
y físico, y 3) la fusión o integración bicultural (o mul-
ticultural) que promueve la generación de mestizajes y
sincretismos. No obstante, en estos procesos de genera-
ción, desarrollo, definición y consolidación de la cultura
hispanoamericana, se producen intersecciones comple-
jísimas de estas orientaciones, en las cuales se conjugan
la creatividad y el tradicionalismo, las adquisiciones,
simplificaciones y pérdidas culturales, la originalidad y
el formulismo, el incremento de la fuerza expresiva y su
agotamiento”35.
En un entorno social y cultural, ocurren inevitable-
mente transformaciones en cuanto a la permanencia de
fenómenos a través del tiempo y del espacio, principal-
mente en el plano morfológico y el semántico, donde
por ejemplo, la preservación formal de una entidad
simbólica, puede ir acompañada de la transformación de
sus referentes, o viceversa.
Corresponde ahora, analizar los íconos más re-
presentados en los trajes de la fiesta de La Tirana, sus
respectivos significados.
Entre los hombres y animales, ha habido siempre una
relación cuyas fuentes están enraizadas en las zonas más
profundas de la mente. En el inconsciente del hombre,
los animales se han desempeñado como arquetipos
esenciales de todo lo instintivo, y como símbolo de los
principios que animan las fuerzas materiales, espirituales
y cósmicas. Las divinidades son representadas en
muchas culturas por medio de animales, y también como
signos de poder y sabiduría.
Se cree que la mayoría de los pueblos prehispánicos
fueron en un comienzo zoólatras, debido a su relación
65
35 GREBE, María Ester. Continuidad y cambio en las representaciones icónicas: significados simbólicos en el mundo sur-andino. [en línea] Revista Chilena
de Antropología No13, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, 1995-1996. <http://csociales.uchile.cl/publicaciones/antropologia/13/docs/an-
tropologia_13.pdf> [consulta: 19 octubre 2006]

Marco Teórico
con el reino animal y a su preocupación constante por
la observación paciente de la naturaleza, extrayendo de
ella las características necesarias para la comprensión y
funcionamiento de sus vidas.
Para los hombres aferrados al suelo, las ágiles aves,
fueron vistas como dueñas del aire. Simbólicamente,
el ave es asociada tanto a lo terrenal como a lo divino.
Todos los animales voladores, han sido siempre objeto de
creencias simbólico-míticas, pues poseen una facultad
que los hombres no poseemos, y que por tanto, no
conocemos. Pero la facultad de volar, ha sido asociada
también a otras criaturas, atribuyéndole las alas. Así, la
serpiente alada pasó a ser un dragón, y referente a lo
humano, el hombre alado, pasó a ser ángel divino. De
esta forma es posible observar que el atributo alas, otor-
ga un poder que está fuera de los alcances humanos, y
por lo tanto, es visto como algo superior e inalcanzable.
Sol
El signo sol, consiste casi indudablemente de dos
elementos esenciales: la forma circular o de disco
que constituye el cuerpo y centro de la figura, y la
representación abstracta de sus radiaciones o rayos
de luz. Dichos elementos pueden ser representados de
diferentes maneras en cada cultura.
El culto al sol, ha sido el más extendido a lo largo
de las civilizaciones y pueblos en el mundo, ya que es
considerado fuente de toda vida. En la cosmovisión
andina, el sol siempre ha constituido la representación
del principio y fin de las cosas.
Posee género masculino y es visto como el fecun-
dador de la tierra. En el imperio Inca la deidad más
importante era el dios Inti o sol, que junto con su esposa
Pachamama, diosa de la Tierra, dieron origen a los incas,
hijos del Sol. A partir del sincretismo religioso producido
con la introducción del cristianismo por los españoles, el
sol se transformó en el Dios fecundador de María.
Cóndor
Algunas aves, como el cóndor, ocupan un lugar funda-
mental en la religión y mitos de la humanidad. Desde
tiempos ancestrales, su majestuosidad ha fascinado a los
pueblos andinos, siendo considerado un animal sagrado.
Por ello, entre los pueblos prehispánicos de Los Andes,
este gran pájaro se convirtió en símbolo de sabiduría y
mensajero de lo divino.
66

Marco Teórico
Para los incas, el cóndor era considerado el ave
mensajera de los dioses por su capacidad de vuelo y por
vivir en el lugar más alto del cielo o de los cerros. Era el
transmisor de lo que ocurría en el imperio, como guerras,
sequías y terremotos, llevando también las rogativas de
los hombres a los dioses, uniendo el mundo de arriba
con el mundo terrenal. Actualmente representa para el
hombre, la ascensión, la libertad y el poder.
Mariposa
La mariposa en el mundo andino, representa a los héroes
y a las personas muertas, a las almas que tienen su casa
en el cielo, a los guerreros caídos o sacrificados y a las
mujeres muertas en el parto, cuyas almas se transforman
en mariposas.
Águila
Al águila es un ave majestuosa, soberana de las alturas,
representante del triunfo y el ímpetu guerrero. Se
relaciona con la fuerza fecundante masculina, con la
figura del padre y por lo tanto, de poder. Al volar se
exhibe como el vigor y la fuerza que desciende desde lo
alto a gran velocidad.
La mirada aguileña siempre se expande hacia la
lejanía. Su voluntad se enlaza con lo remoto, y su visión
no es sólo el poder de acercamiento físico a lo distante,
sino también, agudeza intelectiva. Representa el triunfo
sobre el peligro, que con la fuerza bélica es capaz de
vencer todos los obstáculos.
Las mariposas se relacionan con la guerra y la
resurrección, ya que eran ellas quienes transportaban
las almas de los guerreros muertos, y propiciaban la
resurrección y la trasformación de la vida.
Encarna los poderes de transformación e inmor-
talidad, y la idea de una nueva vida, y como elemento
trasformador de la naturaleza, simboliza la metamorfosis
del capullo en hermosa mariposa. Así, logra trascender y
llegar a ser uno de los símbolos del sector andino.
Quirquincho
La fauna del mundo andino cumple en rol fundamental,
tanto para la subsistencia, como para el culto. El
quirquincho es uno de los animales sagrados del pueblo
aymara, perteneciente al sub mundo, manqhapacha.
67

Según la creencia popular, es una especie de amuleto
que trae suerte económica a su dueño, vaticinando
buenos augurios cuando crece su pelaje, y malos cuando
lo pierde.
Es conocido también como armadillo, e identificado
por su armadura flexible que le permite evadir depreda-
dores. Habita bajo la tierra y en la superficie. Por estas
características, posee un amplio simbolismo, ya que
está relacionado directamente con la Pachamama. Se
considera que vive dentro de ella y que por lo tanto, se
comunica con los seres del subsuelo.
Marco Teórico
Generalmente el colibrí aparece representado cerca
de muchas semillas y flores de colores, extrayendo polen.
Ello se asocia a su misión polinizadora y por ende, de
generador y transportador de vida. Relacionado con la
muerte, es visto como un animal que da esperanza de
renovación, y se vincula directamente con la resurrec-
ción.
Colibrí
Entre las concepciones precolombinas y las sociedades
indígenas de Los Andes, el colibrí es visto como un
animal que posee y representa alegría, felicidad y amor.
Por su cualidad de detener su actividad en invierno y
reaparecer en la primavera para alimentarse del polen
de las flores, algunos pueblos andinos lo llaman “pájaro
resucitado”, y lo consideran el embajador sobrenatural
de la primavera, portando consigo la vida y la fertilidad.
Recae sobre él, una visión mística en relación a su
capacidad de volar a lugares pequeños para sanar.
Dragón
El dragón surge como una variante de los reptiles, repre-
sentado como una gran serpiente o lagarto escamado
o emplumado, provisto de alas de murciélago, garras
grandes, cola de serpiente y aliento de fuego. Ha sido un
símbolo utilizado a lo largo de las culturas del mundo,
pero con significados diferentes en cada lugar.
En occidente, a diferencia de lo que ocurre en los
países orientales, el dragón posee una visión negativa.
No es visto como un dios benevolente, sino como una
representación del mal y la destrucción. El cristianismo
hereda la idea hebrea del dragón, haciéndolo protago-
nista de la principal literatura terrorífica de la Biblia. Esta
apreciación le fue adjudicada, debido a no haber sido
68

posible convertir las culturas orientales al cristianismo,
por lo que a los benévolos dioses orientales, se les
convirtió en demonios de la religión occidental.
En el arte cristiano, el dragón simboliza el pecado,
aplastado bajo el pie de santos y mártires, representando
el triunfo del los cristianos sobre el paganismo. En este
monstruo se simboliza el mal, el ser maligno y separador,
el enemigo de Dios, del hombre y del cosmos. Por lo
tanto, es el símbolo de la fuerza negativa, viciosa o
pecaminosa, alejando al hombre de sí mismo, de su raíz,
de su principio y fin. Así, en las festividades andinas
actuales, el dragón representa el pecado que debe ser
redimido.
Marco Teórico
En el mundo andino, el felino es parte del mundo
terrenal, y por su capacidad de visión diurna y nocturna,
vincula el mundo de los seres vivos, con el de divinidades
y espíritus. Por ello, es uno de los animales comuni-
cadores de lo terrenal con lo sobrenatural. Según la
cosmovisión aymara, el felino es el pastor sobrenatural
de los espíritus de la montaña (Mallku), dueños del
ganado silvestre y responsable de su bienestar general y
su multiplicación.
Felino
Los felinos poseen una gran importancia simbólica en
las culturas del continente americano. Son animales que
se destacan por su poder, velocidad, fuerza y ferocidad,
asociados a las fuerzas vitales de la sociedad. Es consi-
derado el ser supremo terrenal, que entrega sabiduría,
fuerza e inteligencia.
Estrella
Al final del día, el cielo dominado por el sol, cambia su
luminosidad por un oscuro azul profundo, de donde
surgen las estrellas que alumbran la noche e inundan la
mente con la idea de un universo infinito.
En el mundo andino, las estrellas representan a los
hijos del sol y de la luna. Ellas permiten guiar el recono-
cimiento del tiempo nocturno a través de sus movimien-
tos y posiciones. Han conservado su importancia como
representantes de la noche, persistiendo su presencia en
la iconografía posthispánica.
69

Luna
Una leyenda de la nación aymara, cuenta que la luna
(Paxsi) y el sol (Inti) se enamoraron y fecundaron la
Tierra (Pacha), es decir, la Madre Tierra es hija y producto
del amor de la luna y el sol. Por ello, la luna es mujer
y madre, es Pachamama y a partir del sincretismo
producido a la llegada de los españoles, es también
Virgen María.
Marco Teórico
La luna habita en el mundo de arriba (hananpacha),
junto con el sol, los planetas y estrellas, el lugar donde
además se encuentran las deidades y almas en descanzo.
Por lo tanto, luna es parte importante de la iconografía
andina.
Grecas
Los ornamentos más primitivos responden a juegos
o gestos espontáneos de carácter lúdico, y a marcas
reveladoras de propiedad, sobre un objeto con propó-
sitos mágicos. La producción artística es considerara
inspiración sobrenatural, por ello los signos ornamenta-
les adquieren un valor simbólico.
Las grecas, son figuras geométricas abstractas que
surgen a partir del empleo de instrumentos en diferentes
piezas artesanales, y van adquiriendo significados
según la pieza y lo que se quiera expresar en ella. De
este modo, su carácter decorativo puede poseer una
expresión simbólica relacionada por ejemplo con cerros,
cielo, fuego o agua.
Son muy recurrentes en la iconografía andina, las
grecas escalonadas, que representan las etapas de la
vida del hombre.; el nacimiento, la niñez, la juventud, la
madurez, la vejez y la muerte.
Cruz
Los indígenas de Los Andes poseen una cruz llamada
Chakana o cruz andina. La existencia de ella, permitió
que los conquistadores integraran la cruz cristiana con
mayor facilidad. De esta manera, la cruz andina fue
desplazada por la cruz cristiana, cuyo brazo vertical tiene
mayor extensión que el horizontal. Debido a la similitud
y compatibilidad formal, la cruz cristiana es uno de
los símbolos que han tenido mayor aceptación en las
culturas andinas.
70
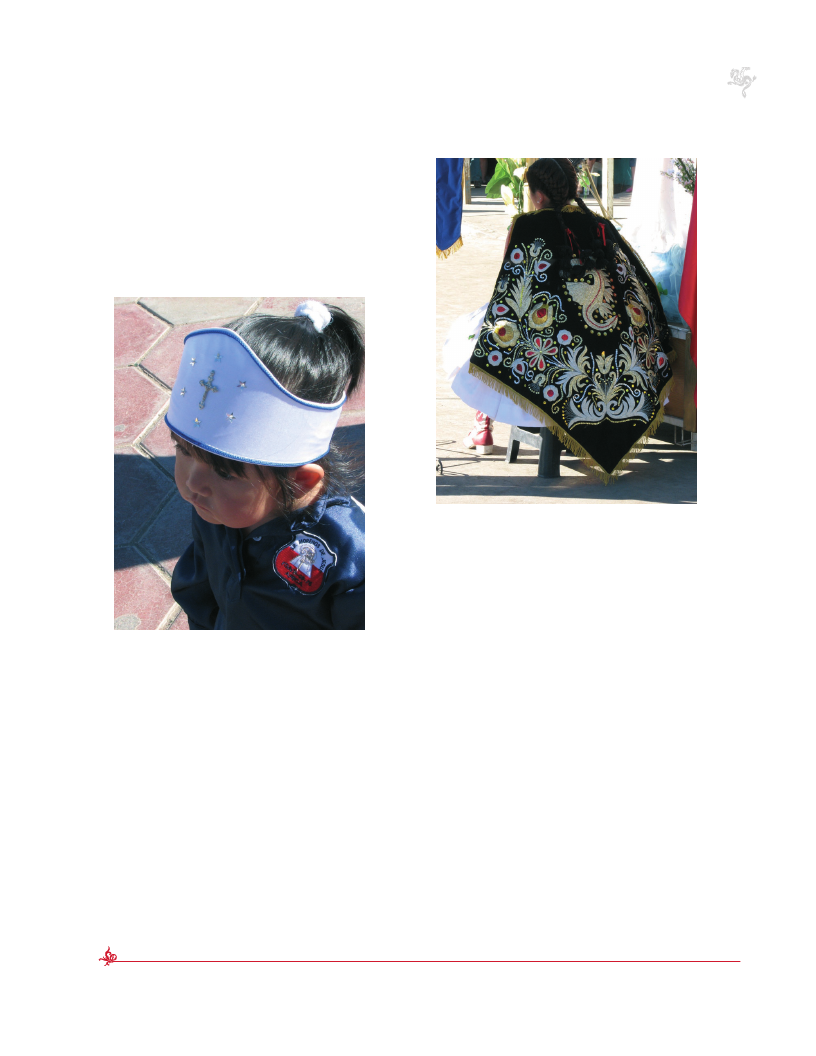
En aymara, chakana significa “puente a lo alto”
nacido de la unión de chaka, puente o unión, y hanan,
alto o arriba. Así, chakana conlleva el significado de
unión o puente de comunicación entre hananpacha
(mundo de arriba) y kaypacha (mundo terrenal). Este
significado debió ser transformado o unido al significado
de la cruz cristiana, que representa la crucifixión de
Marco Teórico
6.6 Los íconos en los Trajes de La Tirana
como elementos comunicacionales
Cristo, y a través de ella, la redención de los pecados y la
salvación. Aquí, el sentido de puente comunicador que
posee la cruz andina, tiene relación con la unión que se
genera entre la cruz cristiana como elemento simbólico,
y el creyente.
Flores
Así como los animales, también las plantas y vegetales
ocupan un lugar importante en la concepción andina
como expresión de la vida, crecimiento, fecundación y
fructificación. Esto se debe a que el hombre vive inmerso
en un mundo vegetal, que es muy escaso en la zona
desértica del norte del país. Por ello, estos elementos
forman parte de la iconografía andina como forma de
representar la naturaleza, la vida y la fecundación.
Como se dijo anteriormente, el baile y los trajes son
elementos que comunican, pues poseen características
visuales que entregan contenidos históricos, culturales
y estéticos. Dichas características, al otorgar identidad,
generan ciertas funciones culturales, que ayudan a
comprender por qué los íconos en los trajes de La Tirana,
cumplen un importante rol comunicacional.
David K. Berlo, afirma que al comunicarnos, tratamos
de alcanzar objetivos relacionados con nuestra intensión
básica de influir en nuestro medio ambiente y en
nosotros mismos. Sin embargo, la comunicación puede
ser invariablemente reducida al cumplimiento de un
conjunto de conductas y a la transmisión o recepción de
mensajes. El proceso de comunicación es bidireccional,
es decir, hay dos partes que están involucradas, un
emisor y un receptor.
Un emisor inicia el proceso de comunicación,
construyendo un mensaje y enviándolo al receptor, este
71

Marco Teórico
a su vez analiza la información y reconstruye el mensaje
a la luz de sus propios antecedentes y experiencias, los
cuales le servirán para sintetizar la información recibida.
El receptor analiza y reconstruye los significados del
mensaje, sintetiza y construye significados, y se con-
vierte en un emisor al responder al mensaje que le fue
enviado.
A través del baile y los trajes, y por lo tanto, de los
elementos que forman parte de cada uno (música, íco-
nos, colores, etc.), se produce un proceso comunicacional
compuesto por los elementos de la comunicación:
Emisor: Aquel del que procede o transmite el mensaje,
es decir, la fuente del mensaje o donde se origina la
información. En este caso del bailarín o promesante.
Receptor: Aquel que recibe el mensaje a través del canal,
y lo interpreta, es decir, es el destinatario. En esta fiesta,
todos los bailarines, el pueblo y el público en general.
Mensaje: Es la información que se transmite del emisor
al receptor. Un mensaje religioso, simbólico y cultural.
Canal: Es la vía por la que circula el mensaje, es decir,
el medio físico o soporte material por el que viaja el
mensaje. Por ejemplo, el aire por el que viajan las ondas
sonoras, un papel en el que está escrita una carta, el
cable del teléfono, etc. En este caso, es un canal auditivo,
a través del que se escuchan los instrumentos musicales,
los cantos, y un canal visual, a través de los trajes,
imágenes, íconos, símbolos, etc.
Código: Conjunto de signos y reglas que conocen
el emisor y el receptor. El código permite al emisor
elaborar el mensaje y al receptor, interpretarlo. Puede
ser cualquier lengua natural, pero también un código
secreto. Por supuesto, para que la comunicación sea
efectiva, tanto el emisor como el receptor deben conocer
el mismo código. En la fiesta de La Tirana, existe un
lenguaje corporal a través del movimiento, que tiene
un sentido expresivo determinado (por ejemplo movi-
mientos dirigidos hacia el sol), y uno verbal, expresado a
través de los cantos y oraciones.
La situación: Son todas las circunstancias que rodean
el acto de comunicación, y que influyen en el significado
del lenguaje. Puede ser el lugar donde se encuentran
emisor y receptor, el momento del día o del año, la rela-
ción que haya entre ellos, etc. En el caso de la fiesta de
La Tirana, esto es de suma importancia, pues el contexto
donde se produce la fiesta, determina el significado de
cada uno de los sucesos y actividades ocurridos en ella.
El santuario, el día de la Virgen del Carmen, la relación
de promesantes y peregrinos, etc.
El ruido: No es específicamente un elemento de la
comunicación, pero sí influye en ella. Es cualquier inter-
ferencia que dificulte que el mensaje llegue a su destino.
En el caso de la fiesta en estudio, los ruidos son muchos,
pues la cantidad de personas que asiste a la fiesta es tal,
que en muchos casos interfieren en el proceder normal
de las actividades. No obstante, los bailarines dentro de
su mundo sagrado, logran abstraerse de dichos ruidos y
continuar sumergidos en la magia y misticismo propio
de la fiesta.
Es necesario dejar en claro, que el rol comunicativo
de ésta, y gran parte de las fiestas religiosas, es más bien
íntima. Su intención es comunicar dentro de su entorno
cultural, a los individuos que componen y comprenden
su mundo, más que a personas externas que acuden
a ver la fiesta como mero espectáculo. La relación de
comunicación que se genera, es con ellos mismos, con
Dios, con la Virgen y con los poderes ancestrales de la
naturaleza, pero no con quienes no entienden, compar-
ten o no les interesa conocer, cual es el trasfondo de la
celebración. No obstante, la comunicación es igualmente
generada, quizás no con la intención por ellos deseada,
pero si porque todos poseemos patrones culturales y
conocimientos mínimos de nuestras raíces, que de una
72
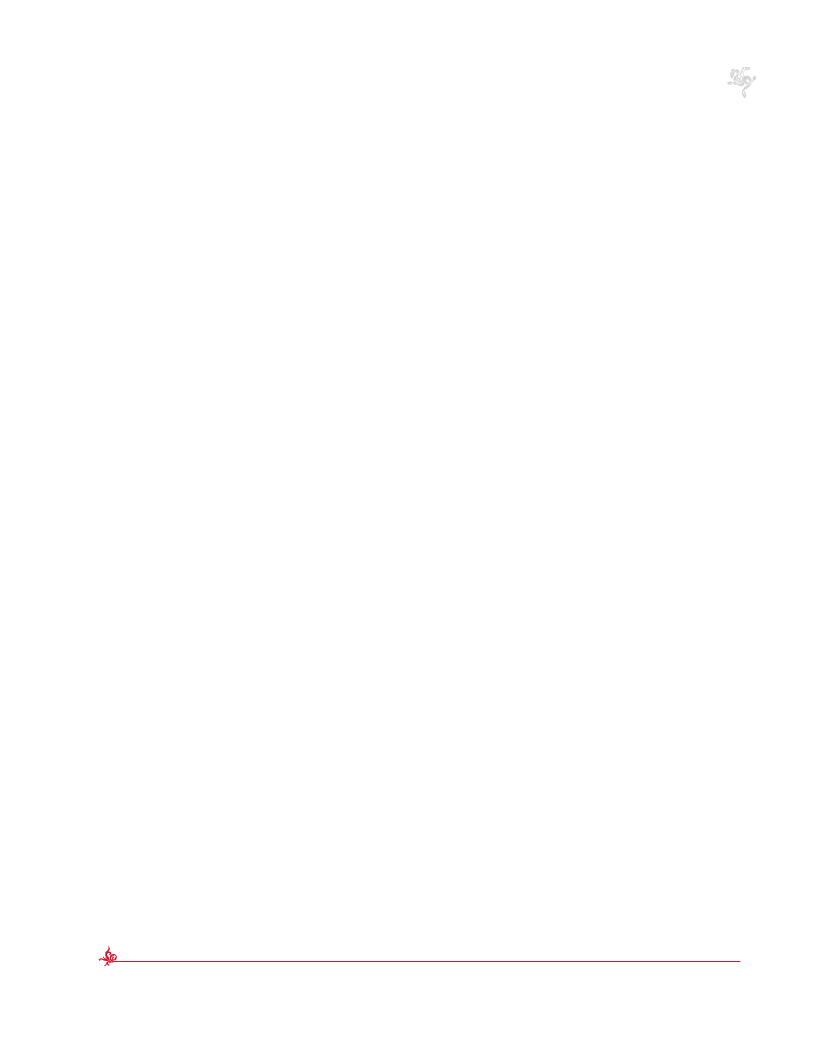
Marco Teórico
u otra forma percibimos al presenciar la fiesta. Por ende,
el mensaje va dirigido hacia un contexto determinado, y
por lo tanto, posee un fin social y religioso particular.
Siempre que se utiliza el lenguaje, ya sea visual o
verbal, existe una intensión o función determinada:
informar, persuadir, ordenar, conmover, etc. Pero no
todos los mensajes desempeñan la misma función:
algunos se limitan a informar, otros se emiten con el
propósito de provocar una determinada reacción en
el receptor, y otros tienen la intención de cautivar la
sensibilidad del destinatario. En relación a la fiesta en
estudio, existen ciertas funciones de gran importancia
y que ayudan a comprender por qué el baile, los trajes y
por lo tanto los íconos, cumplen un rol comunicacional
importante. La función que desempeña un mensaje,
viene determinado por el predomino de alguno de los
elementos en el proceso comunicativo, o porque el
mensaje incide de manera directa sobre dicho elemento.
Es necesario aclarar, que la función comunicativa del
ícono, no es aislada, sino que va en directa relación con
la función que cumple el traje, el baile, los cantos y la
música presentes en la fiesta.
Función referencial: Cuando el mensaje está orientado
hacia el contexto, se produce una comunicación con
una función referencial. Es también llamada denotativa
o informativa, y se produce cuando el emisor utiliza el
lenguaje, ya sea oral, visual o escrito, para transmitir
información al receptor. En los íconos presentes en los
trajes, se entrega información respecto a un contexto y
una historia, es decir, a una forma de ver el mundo tanto
actual como pasada, mostrando de esta forma, parte de
la identidad de un pueblo, de la cosmovisión del mundo
en un periodo determinado y de los aspectos que se
mantienen hasta la actualidad.
Función expresiva o emotiva: Se da cuando el emisor
expresa sentimientos, deseos y emociones. El emisor,
además de transmitir información, expresa su actitud
ante lo que dice. Sin duda, es una de las funciones más
importantes de la fiesta de La Tirana, pues a través de los
balies se expresan sentimientos y deseos, cargados de
emoción que se traspasan al receptor.
Función poética o estética: Se utiliza cuando se busca
la belleza, y el mensaje oral, escrito o visual se cuida es-
pecialmente. Se expresa entonces, un mensaje en forma
bella, teniendo en cuenta los códigos y sus recursos.
En La Tirana, tanto el mensaje visual, como el oral son
especialmente elaborados. En la creación de los trajes,
hay un arduo trabajo y dedicación, que se ve reflejado en
una gran belleza y fastuosidad. En los cantos, los versos
son frases poéticamente elaboradas, por medio de las
cuales, se comunican los sentimientos de peregrinos y
promeseros hacia la Virgen.
6.7 Iconografía Andina en los Trajes de La Tirana
como Patrimonio Visual
La iconografía andina de los trajes de la Tirana, al poseer
un contenido simbólico, se configura como elemento
portador de un pasado cultural, y como intermediaria
entre el mundo real y la esfera de lo invisible y místico
de un grupo cultural que aún se hace presente en
manifestaciones religioso-culturales. Estos íconos, son
representaciones de la realidad que aluden a los orígenes
de nuestra cultura, y a la realidad actual del norte de
nuestro país, desarrollada a partir de los acontecimientos
del presente y del pasado. Se encuentra representado
en ellos, gran parte de nuestra identidad como nación,
encerrando procesos y acontecimientos sociales, de los
cuales hemos sido partícipes.
Los íconos, al poseer relación de semejanza con su
referente, cuentan un pasado y una historia, en la cual el
proceso de construcción del universo significante, ha ido
cambiando con los años. No obstante, dicha adaptación
y adecuación, es lo que los hace parte de procesos cultu-
rales locales, y que por lo tanto, forma parte indiscutible
de nuestro patrimonio chileno. Esta es la base para el
presente proyecto, pues es esencial rescatar los íconos
por su importancia religiosa y cultural, y valorarlos y
difundirlos como patrimonio visual del norte de Chile.
73
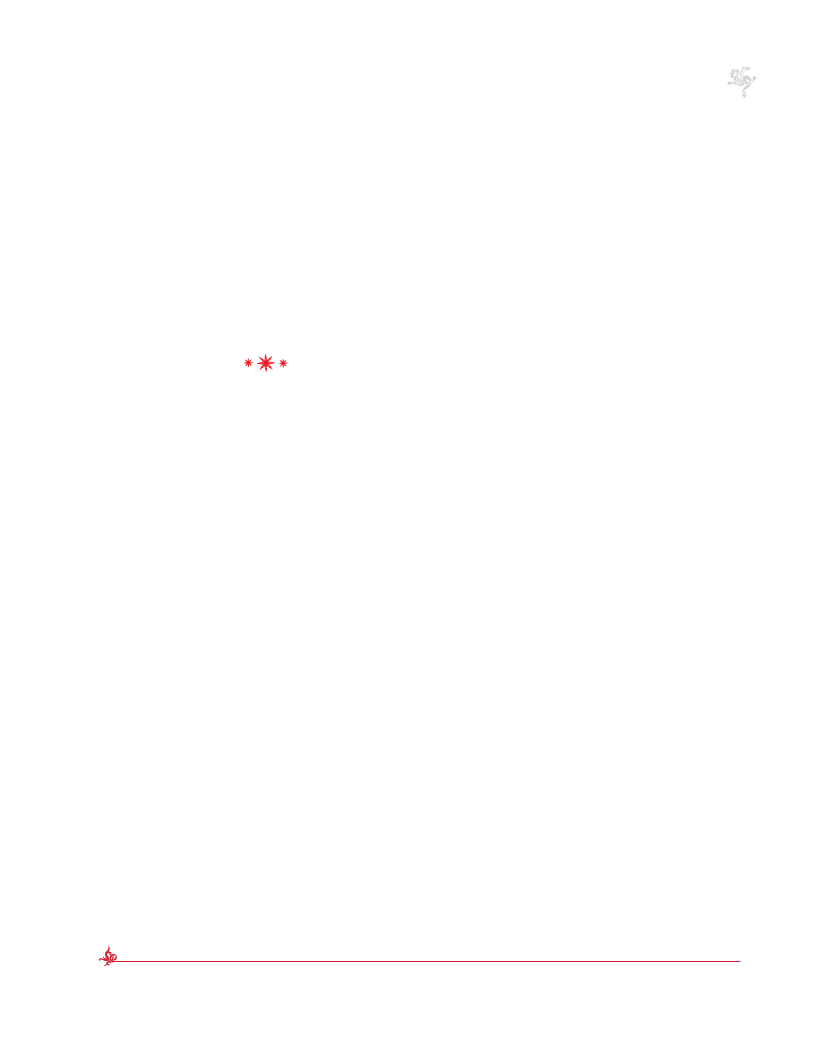
Marco Teórico
“Toda concepción de mundo depende de una
construcción simbólica de la realidad, la cual es percibida
selectivamente por cada actor social en un contexto
histórico y sociocultural específico”36. Dicha realidad
construida, es legitimada y validada a partir de consen-
sos de los hombres por medio de procesos de comuni-
cación y transmisión cultural. Así, se generan procesos
de permanencia y trasformación mediante el rescate y
comprensión del discurso simbólico de una sociedad.
Una imagen u objeto, al ser elevado a la calidad de signo,
se le otorga un cierto grado de sublimación, en virtud del
cual, lo que es mero objeto material recibe un contenido
espiritual. Un contenido para ser comprendido, requiere
inevitablemente de un proceso de comunicación, pues
toda forma que expresa valores simbólicos particulares,
requiere evidentemente de una transmisión de pensa-
mientos y creencias dentro de un grupo social, para así,
poder asignar significados específicos a las cosas. Se
conforman así dentro de una cultura, sistemas de imá-
genes iconográficas, que permiten observar e interpretar
el mundo que los rodea.
Indudablemente, las formas presentes en los trajes de
la fiesta religiosa de La Tirana, poseen una carga emotiva
y simbólica, con un fuerte contenido espiritual, que se ve
reflejado en imágenes sincréticas producto de la fusión y
transformación de dos mundos diametralmente distin-
tos, el hispano y el indígena. Dos mundos que juntos,
permiten hasta hoy en día, manifestar el sentir religioso
de una manera particular, llamativa y profundamente
espiritual.
Con este capítulo, se da por finalizada la investiga-
ción de la iconografía andina de los trajes de la fiesta
religiosa de La Tirana, para pasar a continuación, al
último capítulo del marco teórico, en el cual se pre-
sentará el área de conocimiento del diseño, donde será
aplicada esta investigación.
74
36 GREBE, María Ester. Continuidad y cambio en las representaciones icónicas: significados simbólicos en el mundo sur-andino. [en línea] Revista Chilena
de Antropología No13, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, 1995-1996. <http://csociales.uchile.cl/publicaciones/antropologia/13/docs/an-
tropologia_13.pdf> [consulta: 19 octubre 2006]

Capítulo 7
Publicación: Aspectos Generales
La edición de publicaciones impresas, corresponde
a la composición de páginas y al diseño de ellas,
es decir, a la forma de presentar la información. Ellas,
pueden ser desarrolladas bajo instituciones editoriales o
de forma independiente, y ser de diversos tipos. Sus ca-
racterísticas dependerán de los objetivos, la distribución,
el grupo objetivo al cual se dirigen, etc. Dentro de ellas,
es posible encontrar por ejemplo, revistas, periódicos,
libros, anuarios, folletos, etc.
El diseño editorial, ha tenido grandes avances desde
el Renacimiento a la actualidad. Los primeros libros
fueron manuscritos producidos individualmente por
copistas, sobre distintos materiales como arcilla, madera,
seda, papiro, entre otros. Su reproducción era bastante
limitada, por lo que los ejemplares producidos sólo eran
adquiridos por pocas personas. A partir de la invención
de la imprenta, este escenario cambió rotundamente.
Se produjo una revolución producto de la rapidez de
reproducción, permitiendo al impreso tener un alcance
masivo.
En el Renacimiento, el impreso, especialmente el
libro, alcanza niveles populares, transformándose en el
principal difusor de la cultura occidental. Su producción
seriada y mecánica, le confiere el carácter de bien de
consumo. Así, comienzan a desarrollarse en función del
contexto social, diferentes tipos de impresos y variantes
del libro, como respuesta a una necesidad constante de
comunicación, en un mundo en permanente cambio y
desarrollo.
Hoy, muchos productos de diseño editorial son un
medio para la difusión de la cultura, inmersos en una so-
ciedad de consumo visual, donde los medios electrónicos
proliferan día a día, y se desarrollan a una gran velocidad
de transmisión. En este contexto, estos medio deben ser
manejados de manera creativa y funcional, para que el
producto final cumpla su objetivo de comunicar.
Para el diseño y producción de una pieza editorial, es
indispensable el conocimiento y análisis de su contenido.
De esta manera, su diseño comienza desde el interior
hacia el exterior, y en el contexto de una idea global y
totalizadora, deben funcionar como un todo coherente.
En un libro, la estructuración del campo visual es
secuencial; en nuestra cultura, de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo. De este modo, la composición del
diseño es fundamental para comunicar y hacer llegar al
lector el contenido, tanto textual, como visual.
Al momento de producir una pieza editorial, es
necesario manejar ciertos aspectos fundamentales de
una publicación, que serán abordados a continuación.
7.1 Elementos de una publicación: Texto e imagen
Los componentes generales de una publicación, son el
texto y la imagen. La presentación de ellos, dependerá
del grado de jerarquía que tenga uno sobre el otro en
relación a los objetivos planteados para la pieza editorial,
y el público al cual va dirigida la obra.
El texto y las imágenes son lenguajes complementa-
rios. El texto es analítico, es decir, permite la compren-
sión que surge del estudio de las partes y de la aprehen-
sión del todo. El lenguaje visual, es más sintético: por la
vista se percibe una forma significativa en su globalidad,
donde el proceso de comprensión parte del conjunto
para investigar luego las partes. La comprensión del
75

Marco Teórico
conjunto es inmediata, se logra instantáneamente
antes e independientemente del análisis de las partes.
Es posible afirmar entonces, que el lenguaje visual tiene
una vocación más universal que el lenguaje verbal o
textual (pues además depende del dominio del idioma
para su comprensión), aunque el acompañamiento de
este último, puede ser de vital importancia para una
correcta interpretación del mensaje.
Imágenes: Corresponde al mensaje visual, y este puede
componerse de fotografías, ilustraciones, íconos, y
espacios en blanco.
Texto: Corresponde al mensaje verbal del contenido de
la publicación. Dentro del texto se encuentran los títulos,
subtítulos, bloques de textos, pie de fotos, etc.
Además, existen dos elementos de gran importancia
para la composición de una página y por lo tanto para
comunicar el mensaje deseado. Ellos son, la tipografía
y la diagramación, y aspectos que se desprenden de
ambos.
7.1.1 Tipografía
La tipografía es el arte y la técnica de crear, diseñar
y componer letras de tal modo que puedan leerse de
manera fácil, eficaz y agradable, para comunicar un
mensaje. El significado del término “tipo”, incluye el
acto de diseñar y dar función a símbolos alfabéticos y no
alfabéticos, para representar el lenguaje.
Inicialmente, el concepto tipografía se refería a una
tecnología desarrollada en Europa a mediados del siglo
XV: la imprenta de tipos móviles. Si se atiende a la raíz
griega del concepto, se puede decir que la tipografía
es la posibilidad de escribir (graphien) con sellos (typo).
Antes de aquel invento, los textos eran escritos con
caligrafía manual. Cuando se habla de “escribir con
tipos”, se hace referencia a un ejercicio esencialmente
distinto: la escritura con estructuras que se mantienen
constantes e inalterables (los tipos), y que son repetidas
sucesivamente para generar una trama (el texto).
El desarrollo de la imprenta tipográfica, significó el
avance de un oficio específico: el del tipógrafo. Este, será
el encargado de administrar los elementos necesarios
para la impresión de páginas y la producción de libros.
De esta manera, el concepto tipografía será entendido,
ya no sólo como una técnica de impresión específica,
sino como el de un oficio que organiza los elementos
consecutivos de una página impresa: letras, ilustraciones
o imágenes y espacios en blanco.
La técnica de impresión y el oficio tipográfico existen
hace más de 500 años. Durante todo este período, la
acumulación de conocimiento y el desarrollo tecnológico
de su práctica, ha originado un nuevo modo de entender
el término tipografía: se trata de una disciplina que
estudia todos los aspectos de la letra reproducida, su
teoría y su aplicación práctica. En resumen, la tipografía
puede entenderse como una técnica, un oficio y también
como un área del conocimiento.
Función de la tipografía
El lenguaje oral y el escrito, forman parte de los rasgos
específicos que nos hacen humanos, y que permiten
la comunicación entre las personas. El lenguaje oral
es efímero e intangible, desaparece en cuanto se ha
pronunciado. Pero cuando se escribe, el lenguaje se
captura en una forma visual y especial, que es perma-
nente, concreta y real.
En el arte del lenguaje visual, la tipografía es
intrínsecamente comunicativa. Al igual que el lenguaje,
la tipografía es a la vez funcional y expresiva, y sus
objetivos son tanto la eficacia, como la belleza, pudiendo
transformarse también en imagen. La función de la
tipografía es comunicar un mensaje de forma efectiva,
tanto en el contenido intelectual del texto, como en el
significado emocional de su forma y disposición espacial.
Se trata de una tarea cognitiva, que utiliza letras y
palabras que el lector pueda fácilmente reconocer y
comprender. La finalidad de la buena tipografía, radica
una interpretación crítica del contenido del mensaje.
La tipografía aspira a integrar y equilibrar la forma
y la función, reconociendo la importancia de ambas
76

Marco Teórico
por igual. La función sin forma, se vuelve pesada; la
forma sin función ni propósito, carece de sustancia y de
significado.
El diseño tipográfico es a la vez proceso y producto;
una combinación creativa de práctica comunicativa y
teoría estética. Comienza con la selección y la dispo-
sición de elementos tipográficos para comunicar un
mensaje, y termina con una composición en el espacio
bidimensional, en este caso, el espacio editorial.
Legibilidad y lecturabilidad tipográfica
En función a una pieza de diseño editorial, la puesta en
página de todo texto e imagen, debe presentar legibili-
dad para el lector. Entendiendo este concepto como la
capacidad de una forma para poder ser descifrada, es la
facilidad o complejidad que para el lector tiene una letra,
una palabra y por lo tanto, un texto. El grado máximo de
legibilidad, se dará cuando el contraste entre tipografía
y fondo sea máximo, es decir, blanco sobre negro y vice-
versa. Pero teniendo en cuenta este criterio y las posibles
variantes en las necesidades de la comunicación, es
posible buscar formas alternativas y hasta transgresoras.
Legibilidad es un término comúnmente utilizado al
hablar de la eficacia tipográfica, pero el más correcto
para referirse la comodidad o a la facilidad de lectura,
es lecturabilidad. Leer con fluidez, tiene que ver con
la manera armónica de como se presentan ante los
lectores, las letras, palabras y textos.
Para que esta fluidez se produzca, es necesario con-
siderar condicionantes como: el interletrado o espaciado
entre letras, el interpalabrado o espaciado entre palabras
y el interlineado o espaciado entre líneas.
Los signos consecutivos de una familia tipográfica,
deben presentar una serie de características formales
comunes en función a mantener la semejanza necesaria
para facilitar la fluidez de lectura. Ellas deben estar
compensadas, por la pregnancia de cada signo y por su
capacidad de ser reconocibles en el contexto tipográfico.
Por ejemplo, la presencia de serif, la constancia de
grosores de trazo, la ausencia de ellos o la variabilidad
de éstos, son características ineludibles de semejanza
que deben respetarse en la composición de una palabra,
y por consiguiente, en un texto completo.
Una vez que se determinan la o las familias tipo-
gráficas a utilizar, tanto en el texto, como en títulos, pie
de páginas, anexos, etc., y sus variables (cuerpo, tono,
inclinación), se establece el interlineado que mejor
se adapte a la lectura, donde la cantidad de palabras
promedio por línea no debe superar las diez, ni ser
inferior a siete. En aspectos generales, las líneas de texto
demasiado próximas entre si, perjudican la velocidad
de lectura, pues visualmente se unen con el renglón
superior o inferior. Si el interlineado es excesivo, se difi-
culta la unión con la línea de texto siguiente. Cuando se
determina una fuente para textos, es necesario precisar
el alineado de los textos: a la izquierda, a la derecha,
centrado o justificado.
Las tipografías expresan un significado que dice
relación con su forma natural: delgadas, regulares,
gruesas. Ellas luego sirven para identificar sus estilos:
light, ultra light, regular, bold, demi, black, etc., es decir,
su contextura le asigna un carácter que es considerado
para el diseño, y que le confiere un valor connotativo.
Caja tipográfica
El sector impreso de todas y cada una de las páginas,
estará determinado por un límite virtual llamado caja
tipográfica. Dicho sector, se genera en relación a cuatro
márgenes (superior, inferior, lateral izquierdo y lateral
derecho), y es el lugar donde van principalmente los
textos y las imágenes, distribuidos según la grilla de
diagramación.
7.1.2 Diagramación
Existe la necesidad de organizar un contenido en
relación a formas comunicantes y convincentes a través
de la diagramación, sin dejar de lado los valores estéticos
y retóricos, según sean necesarios. Los elementos que
participan del contenido, básicamente son: el texto
(tipografía), la imagen (fotografías, ilustraciones, etc.)
y el campo visual (formato de la página). Estos tres
elementos no pueden funcionar en forma aislada, sino
77

Marco Teórico
que relacionándose entre si, para poder lograr una
infinidad de efectos en los resultados finales.
La diagramación, es la organización de elementos
jerarquizados, fundamentados en un sistema estético
de carácter funcional. Es decir, diagramar es distribuir y
organizar los elementos del mensaje (texto e imagen) en
el espacio bidimensional (papel por ejemplo), mediante
criterios de jerarquización y buscando funcionalidad
en el mensaje, bajo una apariencia estética agradable
(aplicación adecuada de tipografías, imágenes y colores).
Por lo tanto, se debe tener en cuenta para una diagra-
mación eficiente:
Elementos jerarquizados: Establecimiento de grados de
valor o importancia de cada elemento.
Concepción estética: Desarrollar armónicamente una
técnica visual.
Funcionalidad: Permitir una decodificación fácil del
mensaje.
Cuando se requiere de la organización de una página,
es necesario tener claro qué es lo que será organizado
en dicho espacio bidimensional, y cómo se quiere hacer.
Lo que será organizado, son los componentes básicos de
los mensajes impresos: textos e imágenes. La manera en
que será realizado, dice relación con los fundamentos
y criterios del diseño gráfico: la tipografía, el color y la
composición. Estos tres criterios constituyen la base de
la diagramación.
En la diagramación, no basta sólo con escribir correc-
tamente, sino también, es necesaria una composición
tipográfica armónica que permita una lectura fluida. Ello
implica coherencia entre función y forma.
Verticalidad y horizontalidad
El hombre posee una necesidad natural de buscar el
equilibrio individual y social, físico y psicológico. La
acción natural de la gravedad, de mantener a los seres y
elementos en la superficie y en una posición equilibrada,
está asociada a la verticalidad, expresado también en un
deseo de que todo lo que rodea al hombre esté en un
constante equilibrio. De la misma manera, el hombre se
vincula al entorno al trasladarse de un lugar a otro de
manera horizontal. Así, estas dos maneras de relacionar-
se con el mundo, vertical y horizontalmente, configuran
ejes de equilibrio, que en relación a la diagramación de
una pieza editorial, se establece como equilibrio visual.
Según Kandinsky, la verticalidad “...es la forma más
limpia de la infinita y cálida posibilidad de movimien-
to...”; y la horizontalidad, “... es fría y susceptible de ser
continuada en distintas direcciones del plano [...] es
la forma más limpia de la infinita y fría posibilidad de
movimiento...” Es interesante como Kandinsky relaciona
y examina los objetos según su posición: vertical- altura-
cálido- blanco, horizontal- profundidad- frío- negro,
concluyendo que el negro y el blanco (colores acromá-
ticos) son silenciosos y por ello, las líneas horizontal y
vertical también lo son. Las líneas oblicuas producen
ruido en el escenario, adjudicándole un carácter irreve-
rente, revolucionario, audaz y de gran impacto visual”37.
Tensión y equilibrio
La fuerza concentrada en un elemento, se denomina
tensión. Así por ejemplo, el punto tiene tensión, pero
no dirección, por lo tanto, la línea combina tensión y
dirección.
Al haber equilibrio, se eliminan las perturbaciones en
las expresiones visuales. El equilibrio significa, ordenar
los elementos de manera que produzca una percepción
no conflictiva. Cuando observamos un objeto que no
está en equilibrio, tendemos a acomodarlo. Las líneas
expresan fuerza mediante el movimiento, que a su vez
genera tensión y dirección.
El diseño, no siempre busca equilibrar los elementos,
ya que a veces intencionalmente se desea provocar carga
de tensiones en lugares determinados de la composición,
para producir así, ciertos efectos de percepción. Una vez
que se toma conciencia de la capacidad de determinar
zonas de mayor tensión, se pueden equilibrar los
componentes de un mensaje visual, para poder hacer
posible, composiciones más complejas y lograr niveles
más avanzados de composición.
78
37 KANDINSKY, Wassily. Punto y línea sobre el plano: contribución al análisis de los elementos pictóricos. Barcelona: Labor, 1996.

Marco Teórico
Jerarquización
Para poder organizar los elementos visuales en una com-
posición, es fundamental el criterio de jerarquía. A través
de la jerarquización, se asignan valores a cada elemento,
para configurar niveles que permitan la organización de
acuerdo a las necesidades y a lo que se quiera o necesite
enfatizar del mensaje.
Existen elementos líderes que se destacan a partir de
sus atributos, como color, tamaño, posición, orientación,
etc., y que se toman en cuenta para establecer orden de
jerarquía de los demás elementos.
Como se dijo anteriormente, un mensaje impreso
contiene por lo general dos componentes importantes:
texto e imagen. Cada uno de ellos posee un tratamiento
propio, no obstante, se organizan y manifiestan
unitariamente, pudiendo establecerse una relación y
complementariedad entre uno y otro.
Es necesario adquirir una destreza compositiva
basada en el dominio de criterios de jerarquización, y
saber establecer un ritmo que conforme un mensaje
visual, donde el todo también posea su propia jerarquía.
Esto significa que es necesario expresar los elementos
en diversos grados de importancia, otorgándole un valor
preponderante a aquel que interese destacar y que se
convertirá en el eje central de la composición.
7.1.3 Elementos de la diagramación
Como en todo proyecto, siempre en necesario conocer
las herramientas con las que se va a trabajar. Sin ello, no
es posible organizar ni componer de manera efectiva, un
mensaje.
Función y forma
En la medida que el diseñador que elabora un proyecto
editorial tenga conocimiento de los objetivos de la
publicación, del público al que va dirigido y del conteni-
do ideológico de este, es decir, de todo lo que determina
la personalidad del proyecto, estará capacitado para
determinar las características visuales que éste tendrá.
En el aspecto visual, es necesario definir una
estructura gráfica que interprete el espíritu que se le
quiere asignar a cada una de las páginas en relación al
contenido. Se trata entonces, de lograr a una armonía
entre función y forma, es decir, contenido y diseño
gráfico. Es imprescindible tener claros los objetivos del
mensaje, para así, poder interpretarlos gráficamente y
lograr un resultado unitario, integral y eficaz, para que
el contenido y el menaje sea comprendido y por lo tanto,
comunicado tanto textual como gráficamente.
Retícula o Grilla
Todo trabajo de diseño debe estar regido por una
estructura previamente estudiada. Ello permite obtener
claridad, legibilidad y funcionalidad en la composición,
además de facilitar el trabajo creativo.
La retícula permite que el campo visual de la caja
tipográfica, pueda subdividirse en campos o espacios
más reducidos, que sirven de guía para la ubicación
de los elementos. Ellos pueden o no tener las mismas
dimensiones: su altura corresponde a un número
determinado de líneas de texto, y su ancho estará
determinado por la cantidad de caracteres o palabras por
línea en relación al cuerpo de la tipografía. Su finalidad
es establecer orden, y hacer que el receptor encuentre el
material en el lugar esperado y que el diseñador piense
de forma constructiva y estructurada. El diseñador debe
encontrar el equilibrio entre la retícula diseñada y el
material (texto e imágenes). Las principales ventajas que
tiene una retícula bien diseñada, es que ofrece repetibili-
dad, composición y comunicación.
Cada espacio se separa uno del otro por un espacio
intermedio o medianil, con el fin que las columnas de
texto o las imágenes, no se toquen y que por lo tanto,
todo sea legible.
Formato
El formato es el tamaño final de la publicación, y se
establece dependiendo del papel o tipo de soporte. El
formato también necesita tener una armonía relacionada
con los siguientes aspectos:
79

Marco Teórico
Márgenes: Definen la caja tipográfica antes mencio-
nada. La dimensión de los márgenes deben estar de
acuerdo a criterios de equilibrio en relación a la pieza
gráfica en cuestión. El margen que se ubica adyacente
al lomo, debe dimensionarse de tal manera que no
perjudique la lectura. Para la elección de la medida de
dicho margen, hay que tener en consideración el tipo
de encuadernación, ya que ello determinará la mayor o
menor abertura de las páginas y por lo tanto, regulará
la distancia desde el borde visible hasta el párrafo. En
cuanto a los márgenes superior e inferior, la dimensión
de ellos debe permitir la ubicación de cabezal, pie de
página, folio, etc., según sea necesario.
Columnas: Las columnas definen la modulación vertical.
No necesariamente deben poseer el mismo ancho, y
gracias a la capacidad de los programas actuales, es
posible hacer columnas onduladas y otras alternativas.
Filas: Son las divisiones horizontales que forman parte
de la modulación de la grilla de diagramación, que
combinadas con las columnas (modulación vertical),
definen los espacios que sirven para ubicar los elementos
y crear un ordenamiento básico del contenido.
La grilla es indispensable para la diagramación, pues
permite estandarizar los criterios de diseño, haciendo
más fácil crear un sistema de diagramación fluido. Su
forma estructural permite organizar los elementos en
un espacio virtualmente ordenado. Una vez interiorizado
este sistema, dejará de ser rígido y se visualizarán las
posibilidades que una grilla entrega, pues no es posible
concebir el diseño, si no se conocen los límites. No obs-
tante, existe la posibilidad de romper los ejes y expresar
con total libertad, lo que se desee comunicar.
No hay que dejar de lado la intuición del diseñador,
ya que ésta es parte importante de las decisiones finales,
considerando que dicha intuición, no es sino la con-
firmación de un conocimiento profundo de las teorías
fundamentales que éste maneja, como proporciones,
formas, jerarquías, contrastes, tonalidades, ritmo, etc.
Sustrato
El sustrato es el soporte donde pude ser impresa una
pieza gráfica, como papel, cartón, plástico, tela, etc. En
relación al papel, en la actualidad existe una extensa
gama de papeles que varían en gramaje, textura y color.
Su elección será en relación a la calidad, tipo de edición
y connotación deseada para la percepción de la pieza
editorial.
Imágenes
Las imágenes en una publicación, pueden ser abor-
dadas de diversas maneras: pueden ser fotografías,
ilustraciones o espacios en blanco. Son, por lo general,
los elementos de la composición que más llaman la
atención. Las imágenes para el diseñador, son elementos
que abren muchas posibilidades, ya que proporcionan
información, hacen la comunicación más real y creíble, y
sugieren, expresan y estimulan sensaciones.
Ellas se ubican según la grilla de diagramación con
un encuadre adecuado en relación al texto que apoyan,
o bien pueden ocupar toda la superficie a corte, estar ca-
ladas, a modo de viñetas, etc. La cantidad de alternativas
que posibilita la manipulación de imágenes, es infinita.
Los espacios en blanco, tienen más importancia de lo
que se cree, ya que transmiten claridad, libertad, espacio
y ayudan en muchos casos a equilibrar la composición.
El color en la diagramación
El color tiene una gran importancia desde el punto de
connotativo, ya que las apreciaciones psicológicas y
culturales, son fundamentales para la elección de ellos
en una pieza gráfica.
Cuando se habla de plano connotativo, se hace
referencia a cómo queremos que se “mire” el color, es
decir, con qué significado queremos que sea percibido.
Dicho significado tendrá relación con la forma en que
los colores afectan a las personas.
Las personas realizan asociaciones entre sensaciones
táctiles y el color de las cosas que las producen (cielo,
mar, campo, sol, fuego). Ello corresponde a la pregnancia
cultural del individuo o del grupo, ya que su relación con
80

Marco Teórico
el entorno, lo lleva a codificar la realidad sensorial en
todos los niveles: táctil, auditivo, olfativo y gustativo, lo
que posteriormente es comparado con el color asignado
a un escenario, objeto o ilustración, reaccionando y
emitiendo un juicio, o simplemente decodificando los
elementos cromáticos para darle sentido al contenido de
un mensaje.
En relación a la diagramación, los colores utilizados
deben estar estrechamente relacionados con lo que se
quiere transmitir en el contenido textual y en las imáge-
nes, es decir, que los colores apoyen las connotaciones
que el lector construirá en relación a la pieza editorial.
Los colores pueden ser fundamentales para que lo
provocado por una pieza gráfica, tenga el éxito deseado.
Con esto queda de manifiesto, que es necesario
conocer en profundidad la realidad del grupo al cual va
dirigido un mensaje, y conocer sus patrones culturales,
tanto pasados, como presentes.
Entonces, el objetivo de la diagramación no es otra
cosa que posibilitar la facilidad de la lectura, recurriendo
al uso de criterios de tipografía que refuercen el carácter
del contenido, a la elección del color que armonice el
mensaje, y al diseño de una composición que envuelva al
lector en la dinámica del contexto.
7.2 Principales secciones de un libro
Los libros no son sólo hojas impresas compuestas de
texto e imágenes. Ellos poseen partes, cada una con un
nombre y una función específica.
Cuando se comienza a concebir una determinada
publicación, se debe tener presente que el principal
objetivo es acercar el contenido de ella, al lector. Por
ello, es necesario construir una estructura o anatomía
que invite y ayude a viajar por las diferentes partes y
secciones que constituyen el libro, seleccionando un
abanico tipográfico pertinente y un entorno visual que
sea el mejor anfitrión para esa invitación. Cuando se
habla de secciones, se hace referencia a las diferentes
partes en que se puede dividir un libro, una revista o un
periódico. Existen secciones utilizadas por todos, pero
algunas son más características en determinados tipos
de publicación. En el caso del libro, las más comunes son
las siguientes:
Exterior del libro
Sobrecubierta o camisa: Es una cubierta suelta de
papel, que va colocada sobre la cubierta con la cual se
protege el libro. Se utiliza en algunos casos para añadir
calidad a la publicación, y como elemento decorativo
protector de la edición. Normalmente posee el mismo
diseño que la cubierta, pero en aquellos libros en los que
la cubierta es de piel o tela, la sobrecubierta es de papel
y contiene los datos de la obra (titulo, autor, editorial).
Solapa: Es una prolongación lateral de la camisa o
sobrecubierta que se dobla hacia el interior. Generalmen-
te se utiliza para incluir datos sobre la obra (sinopsis),
el autor (biografía) u otras colecciones o títulos de la
misma editorial.
Tapa (cubierta): Son cada una de las dos cubiertas de
un libro encuadernado. Las cubiertas de un libro pueden
ser de diferentes materiales: papel, cartón, cuero, tela u
otros menos comunes. La parte anterior de la cubierta,
debe estar en relación con el contenido del libro. Los
elementos que normalmente aparecen en ella son: el
título de la obra, el autor y la identificación gráfica de la
editorial.
Guardas: Son hojas de papel en blanco que unen el
libro y la tapa, y sirven como protección de las páginas
interiores.
Lomo: Es la parte del libro en que se unen los pliegos de
hojas, constituyendo el canto del libro. Dependiendo de
la cantidad de páginas, del gramaje del papel y del tipo
de encuadernación, varía su grosor. Normalmente, en
él se coloca el título y el autor del libro, y la editorial o
logotipo de la misma. Estos datos se pueden disponer de
abajo hacia arriba, o en dirección inversa.
81

Marco Teórico
Contratapa: No posee un uso predeterminado. En las
novelas se utiliza para presentar una reseña del conteni-
do, o en ciertos casos, para ubicar la biografía del autor.
También, puede ser la continuación del diseño de la tapa.
Interior del libro
temas y distribución de los mismos. Puede ir ubicado al
principio o al final del texto principal.
Dedicatoria: Es el texto con el cual el autor dedica la
obra a alguien especial. Se suele colocar en el anverso de
la hoja que sigue a la portada.
Página de cortesía o de respeto: Son páginas en
blanco que se colocan al principio, al final o en ambos
sitios dependiendo de la calidad del libro.
Agradecimientos: Página en la cual el autor del libro
agradece a quienes colaboraros de alguna forma con la
publicación, investigación o elaboración del libro.
Portadilla o anteportada: Es la primera página impar
anterior a la portada interior. Se suele escribir sólo el
título de la obra o también, el nombre del autor.
Contraportada: Es la página que está en la cara
posterior de la portadilla. A veces contiene otras obras
del autor o algún otro aspecto determinado de la obra. A
veces, no lleva ningún tipo de contenido.
Portada, portada interior o página de título: Es la
primera página impar que contiene el nombre de la obra,
el nombre completo del autor y la casa editorial (y en la
mayoría de los casos el logotipo de ésta). Suele contener
los mismos datos de la tapa.
Créditos o página de derecho: Es la página ubicada en
la parte posterior a la portada, que contiene los datos
específicos de la edición: año y número de la misma,
nombre de los colaboradores (diseñador, fotógrafo,
ilustrador, traductor, etc.), el año en que se reservaron
los derechos representados por el signo © (copyright),
el lugar de impresión, la casa editorial y el ISBN (Inter-
nacional Standard Book Numbers), que corresponde al
código numérico del país de edición editorial y temática
del libro.
Índice o contenido: Es la página que contiene los
contenidos del libro, ordenados cronológicamente en
relación a las páginas, con el fin de poder ubicar los
Prólogo, prefacio o introducción: Es el texto previo al
cuerpo de la obra, que sirve como preparación y pre-
sentación de la materia principal del libro. Puede estar
escrito por el autor, editor o por alguien que conozca
profundamente el tema relativo la obra.
Epígrafe: Es una página reservada para una expresión,
frase, sentencia o cita, que sugiere algo del contenido
del libro o lo que lo ha inspirado.
Cuerpo de la obra o texto principal: Es la parte medu-
lar del libro que contiene la presentación, el prólogo, la
introducción, los capítulo o partes, anexos, bibliografía,
además de las ilustraciones, láminas o fotografías. Su
capítulo final es el de las conclusiones.
Cabezal o encabezamiento: Es la ubicación del nombre
de la obra, autor, capítulo o fragmento, ubicado en la
parte superior de cada página correspondiente al texto
principal. Se puede utilizar o no.
Pié de página: Es la ubicación habitual del folio o nume-
ración de página y de las notas o citas correspondientes
al texto principal.
Folio o numeración de página: Es la indicación de la
numeración de cada una de las páginas. Para la numera-
ción se considera partir de la portada en adelante. No se
folian las páginas fuera del texto principal ni las blancas.
82

Marco Teórico
Epílogo o ultílogo: Sección final de la obra en la que
se expone alguna consideración general acerca de ella,
o se describe el desenlace de las acciones que no han
quedado terminadas en el contenido.
Proceso de revisión de reglas ortográficas y gramaticales
En esta etapa, se considera la revisión y corrección de los
textos, es decir, la corrección de errores ortográficos y
gramaticales.
Apéndices o anexos: Complementos o suplementos del
cuerpo principal del libro, constituidos por documentos
importantes, cuadros, datos, etc.
Bibliografía: Listado de obras consultadas por el autor
para la elaboración de su obra. Se las puede ubicar en las
solapas, si las hubiera, en la contraportada o al final de
la publicación.
Colofón: Generalmente se ubica en la última página
del libro, y es el lugar donde se especifica el lugar de
impresión, fecha y nombre de la imprenta. También
puede incluir el número de tirada (copias impresas),
tipografía usada, papel y datos técnicos de diseño.
Todas estas secciones, se utilizan en relación a las
características y funciones de cada publicación, según se
requiera.
7.3 Etapas del proceso del diseño editorial
Al desarrollar un producto de diseño editorial, se deben
considerar una serie de etapas en su desarrollo, para
que su resultado final sea óptimo en cuanto a forma y
contenido. Las etapas principales son las siguientes:
Proceso de certificación del contenido
Cuando confecciona un libro a través de una editorial,
se requiere que una persona especializada en el tema,
evalúe la relevancia de los contenidos, y la coherencia
y correcta secuencialidad entre ellos. Al tratarse de
una autoedición, el propio autor es el responsable de la
edición, por lo que idealmente debe recurrir a la asesoría
especializada en temas de publicación.
Proceso de diseño gráfico
Una vez corregido el texto, comienza el proceso de
diagramación de los contenidos, tanto de texto como de
imágenes, y su respectivo diseño.
Los elementos de la composición y la forma en
que estos se disponen, conforman un todo en la
diagramación. Cada uno de estos elementos tiene su
función dentro del diseño, y por lo tanto, su grado de
importancia.
Antes de empezar a diseñar, es necesario plantearse
una serie de preguntas como: ¿qué se desea comunicar?,
¿cuál es el objetivo del diseño?, ¿qué elementos son los
más adecuados y cuál o cuáles son los más importantes?
Una vez que esto es definido, se debe decidir cómo
desarrollar la composición, y en definitiva, como enviar
el mensaje
En esta etapa, es importante considerar si la pu-
blicación pertenecerá a una colección, ya que de esta
manera, el diseñador establecerá las normas de estilo,
y los criterios de diagramación que serán considerados
para los siguientes libros de la colección. Paralelamente,
se trabajará en el estilo y diseño de los contenidos, en el
uso de fotografías, ilustraciones, tipografía, etc.
Una vez definidos todos los aspectos anteriores, se
imprime una copia a modo de maqueta para la correc-
ción de textos, teniendo en consideración las normas de
diagramación establecidas, el uso de tipografías, folios,
colores, etc. Se considera en esta etapa también, la
cantidad de páginas y las especificaciones técnicas como
color, papel, gramaje, etc., para presentarlos y pedir
presupuestos en imprentas.
Inscripción ISBN y registro de Propiedad Intelectual
Esta etapa corresponde a la inscripción y registro de la
publicación, mediante la obtención de ISBN y el registro
de propiedad intelectual.
83

Marco Teórico
ISBN: El ISBN, Internacional Standard Book Number, es
un sistema internacional de numeración e identificación
de los títulos de una determinada editorial o autor. Una
vez atribuida la identificación, este número sólo será
aplicable a esa obra y no podrá ser reutilizado.
El ISBN, es el resultado de un sistema numérico
para libros, utilizado por los editores ingleses, el cual
ha sido adoptado por los comerciantes del libro, como
también por las bibliotecas. A partir de una reunión
realizada en Berlín en 1967, el sistema fue oficializado
internacionalmente y ratificado posteriormente por la
ISO (Internacional Standard Organization), como norma
internacional en 1972, ISO 2108-1972.
El ISBN es aplicable independientemente del destino
que el editor le asigne al libro, ya sea para venta,
obsequio o circulación interna.
Las ventajas que posee inscribir el ISBN de un
libro, son las siguientes: Identifica un libro de una
determinada editorial, facilita el control de stock, facilita
el control de ventas, estandariza los pedidos de libros
a las editoriales, facilita la interconexión de archivos,
la recuperación y transmisión de datos en sistemas
automatizados, elimina barreras lingüísticas en la
comercialización, y facilita el intercambio bibliográfico
nacional e internacional.
El ISBN, debe ser asignado a toda publicación unita-
ria impresa, no periódica, que se edite en su totalidad de
una sola vez, o a intervalos en uno o varios volúmenes
o fascículos, incluidas las publicaciones científicas,
académicas o profesionales, con periocidad no inferior a
bimestral.
Propiedad Intelectual: La inscripción de una obra en
el Registro de Propiedad Intelectual, es una importante
prueba de autoría y creación de la misma. Está dirigido
a los autores chilenos y los extranjeros domiciliados en
Chile.
La ley No 17.336 de 1970, sobre Propiedad Intelec-
tual, protege los derechos que, por el sólo hecho de la
creación de la obra, adquieren los autores de obras de
inteligencia en los dominios literarios, artísticos y cientí-
ficos, cualquiera sea su forma de expresión y los dere-
chos relacionados que ella determine. Este derecho de
autor, comprende los derechos patrimonial y moral, que
protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integri-
dad de la obra. En términos generales, están protegidas
las obras literarias, artísticas y literario científicas, como
también, un dibujo artístico, una película, una escultura,
un programa de computación, una composición musical,
entre otros.
Proceso de impresión y distribución de la publicación
Una vez realizados los pasos anteriores, se procede
al proceso de impresión de la obra, para su posterior
distribución en librerías, bibliotecas o lugares pertinentes
para su comercialización y difusión.
Antes de la impresión del tiraje establecido, se
realizan pruebas de color y la aprobación de ellas por
parte del diseñador, para derivar a la impresión final.
La impresión de una publicación, incluye procesos
productivos en los que la presencia y el dominio técnico
del diseñador es fundamental. Dichos procesos, sinteti-
zadamente, son los siguientes:
Preprensa: Proceso donde se revisan y corrigen los
archivos recibidos por la imprenta (resolución, modo y
formato de las imágenes) para su posterior montaje o
imposición de páginas en el caso de un libro. También
se realizan pruebas de color para verificar aspectos de
diseño o corregir posibles errores en cuanto a color y la
correcta utilización de sangrados, cruces de corte, etc.
Fotomecánica: Proceso donde se realiza la separación
de colores por inclinación de tramas, para la impresión
de películas (o directamente de planchas).
Prensa: Proceso en el cual se imprimen los ejemplares.
Antes de imprimirse el tiraje completo, es necesaria
una prueba de color aceptada y firmada por el cliente.
Se requiere también, de la observación a través de un
cuenta hilo de los calces de colores para evitar el efecto
moiré (descalce).
84
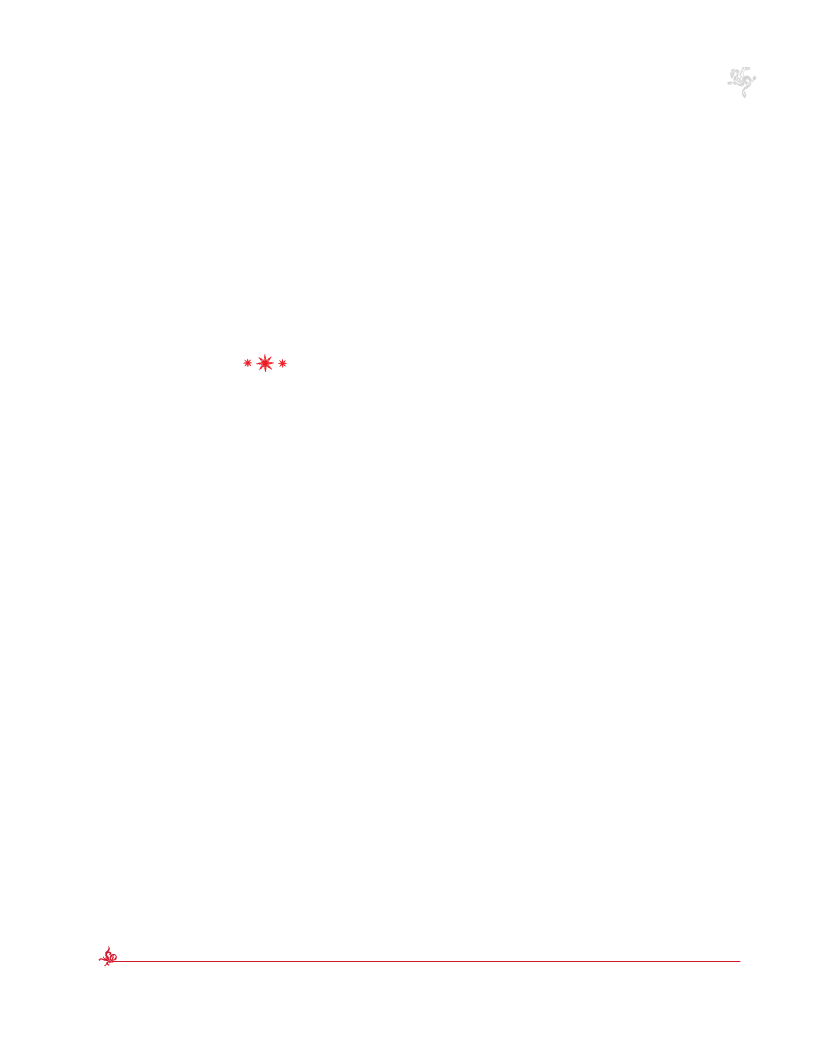
Marco Teórico
Terminaciones: Una vez finalizada la impresión del tiraje
completo, se procede al proceso de terminación de la
pieza gráfica. Dicho proceso, puede estar compuesto por:
guillotinado, troquelado, doblado, empastado, etc.
El dominio de este proceso por parte del diseñador,
permite la realización de correctos originales de impren-
ta, la adecuada supervisión en la producción gráfica, y
por consiguiente, su perfecto resultado final.
El diseño editorial, continúa siendo el principal cam-
po de aplicación del diseño gráfico. Abarca desde diarios
de gran tiraje, productos de kioscos, revistas de modas,
memorias, folletos y catálogos, hasta el amplio mundo
del libro. Por ello, demanda la existencia de profesionales
cada vez más calificados técnicamente, y por sobre todo,
con una gran capacidad de dar soluciones creativas a la
continua renovación de los lenguajes visuales.
En la composición gráfica, es necesario dominar la
organización de los elementos de forma independiente,
y también en relación de unos con otros: textos y sus
variaciones de tamaño, posición, valor, textura, color;
las imágenes y sus variaciones; los signos, sus valores y
funciones. Cada elemento sólo, o en su conjunto, genera
un efecto visual singular, y éste tiene múltiples respues-
tas dependiendo del ritmo con que se interrelacionen
dichos elementos entre si. Este conjunto, organizado
y desarrollado integralmente, es el que da lugar, como
producto, a un mensaje creativo, efectivo y funcional.
Todo individuo perteneciente a un pueblo, plasma a
través de expresiones materiales su cultura, reflejando
en ellas, su identidad con el fin de que sea conocida y
reconocida por los demás. Por lo tanto, toda producción
gráfica, de una u otra manera, forma parte también de
ese imaginario cultural que todos poseemos, y que por
ende, debe reflejar e identificar a quien va dirigido. En
este contexto, la toma de decisiones dentro del diseño
gráfico, es fundamental en el resultado final de una
pieza gráfica.
85

��������������
����������������
86

Capítulo 8
Producto de Diseño Editorial
Cada libro que circula, cada mensaje de un autor,
cada idea que transita por las páginas de una
publicación, es un reflejo de la esencia de un lugar y
tiempo determinado, que se proyecta y se hace presente
una y otra vez cuando éste se abre, se lee, y se observa,
generando un prisma múltiple de sensaciones que
representan una vivencia única y esencial de nuestra
propia identidad.
El libro es una de las piezas más destacadas en
el campo del diseño editorial, pues es un objeto que
contiene información y genera conocimientos. A su vez,
es capaz de preservar su contenido a través del tiempo,
y ser un instrumento de difusión cultural, accesible a
todo el mundo. Por ser durante mucho tiempo, el medio
oficial de la conservación del conocimiento, tiene mayor
credibilidad que los nuevos medios tecnológicos.
8.1 Pieza de diseño: Libro
Los libros son elementos fundamentales de la cultura y
la vida social. El carácter de bien cultural que poseen, les
confiere un significado social y cultural maravilloso, ya
que están insertos, tanto en el mundo de la educación,
como en el del entretenimiento y la reflexión. Los
libros, permiten a las personas vivir experiencias ricas
en interculturalidad, al lograr la interacción de ideas,
pensamientos y emociones, y el intercambio de puntos
de vista e interpretaciones.
Con el tiempo, se han convertido, tanto en bienes
culturales portadores de valores, conocimientos, infor-
mación y expresiones artísticas, como en instrumentos
privilegiados para la difusión de la cultura y la educa-
ción. Son a su vez, objetos palpables y concretos que
permiten ser adquiridos y deseados por la sociedad.
Por las características antes mencionadas, el presente
proyecto propone un libro como medio de valorización
patrimonial y de difusión cultural, de una parte impor-
tante de la identidad visual del norte de Chile. El formato
libro, cumple además con las siguientes características
que aportan y contribuyen al cumplimiento de los objeti-
vos del proyecto:
Movilidad: En general, un libro es un objeto susceptible
a ser transportado de un lugar a otro. En este proyecto,
el libro no pretende ser sólo un objeto de consulta
bibliotecaria, sino también, una pieza gráfica para
ser adquirida por turistas, diseñadores, fotógrafos,
historiadores, e interesados en manifestaciones sociales,
culturales y religiosas.
Autonomía: Al ser una publicación impresa, no se
requiere de otro dispositivo para su utilización, como
ocurre por ejemplo con las publicaciones digitales, en las
que es indispensable la presencia de un computador. A
su vez, en el libro propuesto, se presenta la información
necesaria para que el tema central sea comprendido
en su contexto, sin la necesidad de ninguna otra pieza
anexa, o de apoyo de contenidos.
Reproducción: El libro es una pieza reproductible en
la cantidad de copias que sean necesarias o se estime
conveniente. La reproducción de éste, es fundamental
para la duplicación del contenido y su posterior difusión.
87

Marco Conceptual
Materialidad: El libro es un soporte que posee carac-
terísticas físicas determinadas (peso, tamaño, textura,
cantidad de páginas, etc.), constituyendo un objeto
tangible, que al ser adquirido por una persona, alcanza
un valor de pertenencia único e individual.
Orden y jerarquía de la información: En un libro la
información se ordena de manera secuencial, exigiendo
presentar el contenido de manera clara. En la publicación
presentada como proyecto, se expone la información de
forma secuencial, con el fin de lograr en el receptor, la
comprensión del contenido a través de la contextuali-
zación del tema central. A su vez, las páginas del libro
poseen información jerarquizada, que dice relación con
el mensaje que se desea comunicar.
8.2 Tipo de publicación: Libro de lujo
Un libro de lujo, es una publicación cuya presentación
sobrepasa las características formales de una pieza
editorial común. Es confeccionado con el objetivo de que
sea un instrumento que dé valor al contenido que posee.
Generalmente, suelen confeccionarse y encuadernar-
se con tapas duras, cosidas al hilo, y con una impresión
y papel de alta calidad. Son obras reproducidas meticu-
losamente a todo color, cuidadosamente acabadas y de
tiraje habitualmente limitado. Tradicionalmente poseen
tipografías clásicas y diseño elegante, en las cuales
se percibe el encanto de una perfección claramente
orientada al lector-contemplador-poseedor. Estas
características hacen de este objeto, una pieza gráfica de
colección.
Tipología existente
El diseño como disciplina, exige intrínsecamente la
capacidad de observación y análisis de las piezas gráficas
ya existentes, respecto a los proyectos que se elaboran.
Esto determina ciertas pautas o guías para la producción
de nuevas propuestas y soluciones de diseño, en relación
a objetivos y necesidades. Es fundamental hacer una
revisión de las piezas existentes, para generar puntos
de referencia que ayuden a tomar decisiones acertadas
e innovadoras, y así lograr la posibilidad de mejorar,
cambiar y proponer, criterios de diagramación, diseño, y
presentación del contenido.
Una tipología relacionada directamente con la
iconografía de los trajes de la fiesta La Tirana, no existe.
Si bien hay libros en relación a la fiesta de La Tirana, ellos
narran la historia, la leyenda y entregan información de
los bailes, pero ninguno habla específicamente de las
características físicas y funcionales de los trajes. En el
libro “La Tirana” de Juan Guillermo Prado, se presentan
fotografías y textos que dan a conocer aspectos de la
fiesta, pero éste no pertenece a la clasificación de libro
de lujo. Las publicaciones de Juan Van Kessel, poseen
un vasto contenido en relación a la fiesta, pero ella es
analizada desde el punto de vista sociológico y antropo-
lógico. Dichas publicaciones, no presentan imágenes y
tampoco son libros de lujo. No existe publicación alguna,
que rescate el traje como objeto poseedor de patrimonio
visual chileno, y por lo tanto, que destaque, describa y
analice, los íconos presentes en cada uno de ellos.
Por estas razones, se utilizó como tipología, aquellos
libros de lujo cuya temática dice relación con lugares
o actividades típicas chilenas. Si bien dichos libros son
fundamentalmente de fotografías, se realizó una revisión
de ellos para detectar las características de cada uno, y
las ventajas y desventajas respecto al diseño. En general,
son libros en los cuales sólo se presentan fotografías
a página completa o con márgenes de página, o bien
imágenes intercaladas con textos distribuidas en
columnas. Son publicaciones realizadas por fotógrafos
independientes, o colecciones turísticas con recopila-
ciones de distintos fotógrafos chilenos, en colaboración
con museos e investigadores. Por lo general, los tamaños
van entre los 20 cm. y los 30 cm. en formatos verticales,
apaisados o cuadrados.
88
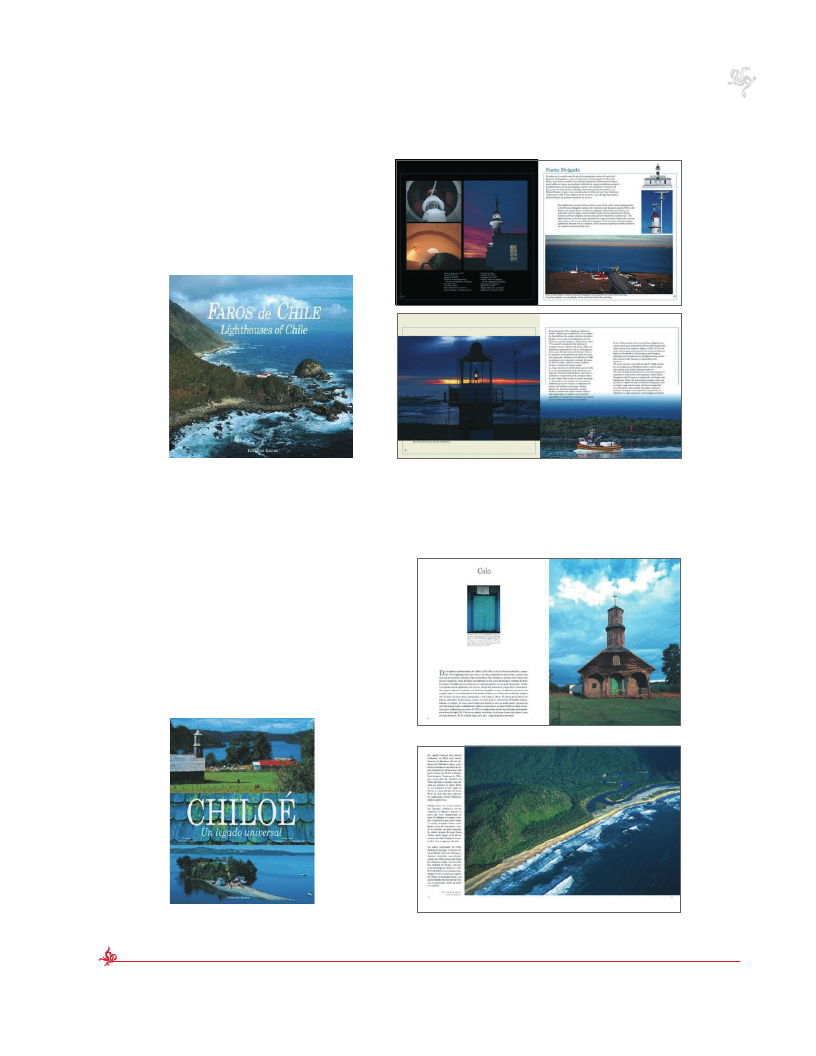
“Faros de Chile”
Editorial Kactus
Medidas: 28,9 x 29,3 cm.
128 páginas, más de 230 fotografías.
Texto en español e inglés.
Tapa dura.
Marco Conceptual
“Chiloé, Un Legado Universal”
Editorial Kactus
Fotografías: José Armando Araneda y
Haroldo Horta. Textos: José Armando Araneda.
Medidas: 22 x 28 cm.
160 páginas, más de 120 fotografías.
Texto sólo en español.
Tapa dura.
89
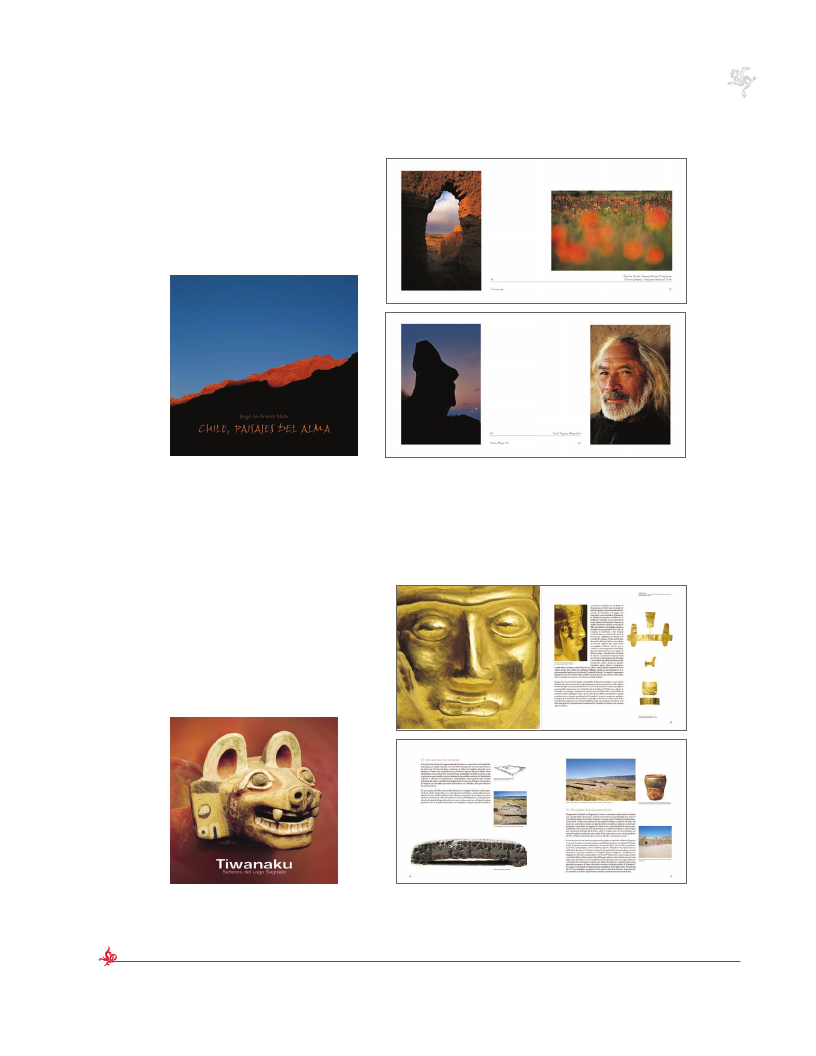
“Chile, Paisajes del Alma”
Jorge de Amesti Mohr
Medidas: 25,5 x 24 cm.
144 páginas, más de 140 fotografías.
Texto en español e inglés.
Tapa dura.
Marco Conceptual
“Tiwanaku, Señores del lago Sagrado”
Museo Chileno de Arte Precolombino
Editor: José Berenguer Rodríguez
Fotografías: Fernando Maldonado Roi
Medidas: 30 x 30 cm.
108 páginas, más de 100 fotografías.
Tapa dura.
90

Marco Conceptual
8.3 Conceptualización
Antes de iniciar el proceso de diseño para llegar a
la alternativa final, es necesario realizar un análisis
conceptual que determina las características propias
de la propuesta definitiva. Estos conceptos una vez
definidos, son los que articulan el perfil gráfico a utilizar,
construyendo un marco que delimita las posibilidades
de diseño, es decir, un horizonte de alternativas que
darán por resultado, la técnica gráfica o las caracterís-
ticas visuales presentes en la publicación. La elección
de dichos conceptos, responde principalmente a las
características que se quieren destacar mediante la
gráfica (colores, tipografías, imágenes, etc.), consideran-
do el tema central de los contenidos y los objetivos que
se desean alcanzar en la publicación. Los conceptos a
aplicar en la pieza gráfica, responden además a ciertos
valores que dicen relación con la fiesta religiosa en si (y
todas las emociones y sensaciones que ella genera), y
a la pieza gráfica como objeto tangible y transmisor de
contenidos. A través de este libro, se pretende rescatar
valores presentes en tan importante fiesta religiosa del
país. Dichos valores son: valor sensorial, valor formal,
valor expresivo, valor simbólico, valor histórico, valor
cultural y valor religioso.
Valor sensorial: El receptor asimila intelectivamente
los mensajes desde su experiencia sensorial, activando
sensaciones archivadas, a través de nuevas experiencias
que producen los objetos y los mensajes del entorno.
Los seres humanos, obtienen conocimientos del exterior
por medio de los sentidos. A través de ellos, se toma
conciencia del mundo, aportando a las percepciones
sensoriales, los conceptos y aspectos del entorno ante-
riormente registrados en la memoria, por la experiencia y
sensaciones pasadas. Al contemplar un objeto de diseño,
se produce en el receptor una respuesta estética, a través
de la cual, se crea un impacto en mayor o menor medida,
en los cinco sentidos, mediante del color, forma, textura,
luz, etc. Respecto al libro, el valor sensorial corresponde
principalmente a las fotografías presentadas, las que
al no poseer intervención gráfica alguna (a excepción
del recorte), muestran tal cual son los personajes de
la fiesta, su contexto y los trajes utilizados. Asimismo,
los íconos normalizados, muestran de una manera más
clara, su morfología y características visuales a través de
una representación de lo ya representado. Dichos íconos,
con las diferentes maneras de ser construidos a partir
de sus creadores, generan distintas formas de percibir y
sentir el mundo, y de simplificar elementos reales en un
imaginario cultural simbólico.
Valor formal: Este valor se manifiesta en la captación de
un objeto de diseño como un todo, y como una unidad
formada por elementos independientes, que al cohabitar
en un mismo espacio, se estructuran y se complementan
para cumplir una función formal. Estos elementos
interactúan bajo una organización y jerarquía, confor-
mando una unidad de imagen con cualidades formales,
asociadas a conceptos, ideas y sensaciones deseadas. En
la propuesta, existe una forma y orden de presentar la
información, que dice relación con aspectos poéticos y
funcionales, que serán explicados más adelante.
Valor expresivo: A través de los recursos gráficos
disponibles para el diseñador, es posible generar
elementos expresivos, según se desee o necesite. En
este caso, éstos se aplican tanto a la imagen, como al
texto, a través de la selección de las fotografías y a la
utilización de tipografías y colores. El espectador, es el
que mentalmente traslada emociones y sentimientos
a la obra, mediante valores asociativos y emotivos que
posee respecto al contenido y al objeto. La pieza gráfica
propuesta, genera mediante la forma de utilización y
organización de elementos, estímulos visuales, emotivos
y expresivos, ya que tiene por contenido, una celebración
festiva, cargada de sentimientos y emociones, y que
expresa un sentido de pertenencia e identidad.
Valor simbólico: Como ya se explicó anteriormente, la
fiesta de La Tirana transmite un profundo valor sim-
bólico, expresado en todos sus elementos; en los bailes
91

Marco Conceptual
coreográficos, en los personajes, en los cantos, en los
trajes y por supuesto, en los íconos presentes en ellos. De
esta manera, al desarrollar una pieza gráfica, cuyo tema
de fondo es profundamente simbólico, este valor se ve
traspasado también al soporte donde las fotografías,
íconos y contenidos serán expuestos, configurándose un
objeto de diseño con una gran carga simbólica.
Valor histórico: Este valor se relaciona con un suceso
o acontecimiento pasado de relevancia, que merece ser
continuado y preservado por la trascendencia que posee.
La fiesta de La Tirana ha estado sujeta a modificaciones
y ha evolucionado a través del tiempo, manteniendo por
supuesto, los aspectos originales fundamentales, pero
incorporando y eliminando otros. El valor histórico, dice
relación con un momento y lugar determinados, con una
historia y tradición que ha sido heredada de generación
en generación, y que debe ser valorada y rescatada. Por
este motivo, es que se desarrolla la presente publicación,
a modo de generar además de una pieza gráfica con
una profunda carga simbólica y visual, un documento
histórico para ser difundido, conocido, preservado y
cuidado, como aporte al valioso patrimonio visual del
norte de Chile. Lo que se plantea como proyecto es
entonces, un objeto perteneciente a un pasado y a una
historia común; una pieza gráfica mediante la cual, es
posible testificar y documentar historia, identidad y
patrimonio.
Valor cultural: El valor cultural consiste en el cultivo
y preservación de las tradiciones, y en el análisis de
los comportamientos y manifestaciones colectivas y
sociales, que por su importancia, logran trascender
generaciones. Sin duda alguna, la fiesta de la Tirana es
una de las más importantes manifestaciones culturales
del país, y por lo tanto, una de las celebraciones religio-
so-festivas, que otorgan identidad al pueblo chileno.
Valor religioso: Fundamental en la gestación de la fiesta
de La Tirana, es el aspecto religioso generado a partir de
la fusión entre indígenas y españoles. Con ambas mane-
ras de pensar y concebir el mundo, y por lo tanto de vivir
la religión, se forjó una nueva mirada, que determinó las
características propias de la fiesta, y que se mantienen
hasta nuestros días. El conjunto de creencias, de modos
de ver el mundo, de ser, de pensar y de relacionarse con
el entorno, condiciona características aún percibibles,
que deben ser valoradas y difundidas por quienes somos
parte de este país.
Todos estos valores en su conjunto, configuran un
importante valor patrimonial, y componen un trascen-
dente rol comunicativo, del que se desprenden concep-
tos que son abordados en la pieza gráfica proyectada.
Se construye así, un marco conceptual, que permite
determinar los objetivos del proyecto y los parámetros
gráficos a seguir. Los conceptos seleccionados son: pa-
trimonio, diversidad, magia y fantasía. De cada concepto
además, es posible desprender otros, que son de ayuda al
momento de tomar decisiones técnicas y gráficas. Éstos,
definidos por la Real Academia Española y de acuerdo a
las acepciones que dicen relación con el proyecto, son:
Patrimonio: Conjunto de los bienes propios adquiridos
por cualquier título. /Conjunto de los bienes propios,
antes espiritualizados y hoy capitalizados y adscritos a
un ordenando, como título de su ordenación.
Identidad: Conjunto de rasgos propios de un
individuo o de una colectividad que los caracterizan
frente a los demás.
Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres,
conocimientos y grado de desarrollo artístico,
científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
Cultura popular: Conjunto de las manifestaciones
en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Tradición: Transmisión de noticias, composiciones
literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha
de generación en generación. /Doctrina, costumbre,
conservada en un pueblo por transmisión de padres
a hijos.
Historia: Narración y exposición de los aconteci-
mientos pasados y dignos de memoria, sean públicos
92

Marco Conceptual
o privados. /Conjunto de los sucesos o hechos
políticos, sociales, económicos y culturales de un
pueblo o una nación. /Conjunto de los acontecimien-
tos ocurridos a alguien a los largo de su vida o en un
período de ella.
Diversidad: Variedad, desemejanza, diferencia. /Abun-
dancia, gran cantidad de cosas distintas.
Variedad: Cualidad de varios. /Diferencia dentro de
la unidad. /Conjunto de cosas diversas.
Magia: Arte o ciencia oculta con que se pretende
producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la
intervención de seres imaginables, resultados contrarios
de las leyes naturales. /Encanto, hechizo o atractivo de
alguien o algo.
Fantasía: Facultad que tiene el ánimo de reproducir
por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de
representar las ideas en forma sensible o de idealizar las
reales./ Imagen formada por la fantasía. /Grado superior
de la imaginación; la imaginación en cuanto inventa o
produce.
Ilusión: Concepto, imagen o representación sin
verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o
causado por engaño de los sentidos. /Esperanza cuyo
cumplimiento parece especialmente atractivo.
Imaginación: Facultad del alma que representa
las imágenes de las cosas reales o ideales. /Imagen
formada por la fantasía. /Facilidad para formar
nuevas ideas, nuevos proyectos, etc.
Estos conceptos permiten generar una intensión
conceptual y determinar las características materiales y
físicas para la publicación, pero entendidas desde una
concepción visual y gráfica. Es así como los conceptos y
sus respectivos subconceptos aplicados en el proyecto,
se definen a seguir:
Patrimonio: Por ser el patrimonio el conjunto de elemen-
tos que otorgan identidad a una nación, y la herencia
de lo que ella fue y es, es este el concepto fundamental
del proyecto. Es lo que se dará a conocer como parte
fundamental de la identidad nacional, a través de su
valor histórico, cultural y patrimonial. La fiesta de La
Tirana, posee un conjunto de rasgos propios que se ven
reflejados en su leyenda, trajes, personajes y todo aque-
llo que la caracteriza frente a las demás fiestas religiosas
del país. Esta celebración festiva, aglutina modos de vida
y diferentes costumbres mantenidas a través de los años,
desarrollando un nivel de conocimientos y prácticas, que
se expresan en la vida tradicional del pueblo y en los
participantes que acuden a ella desde lugares lejanos.
Por lo tanto, se debe comunicar visualmente la historia
que hay detrás de cada símbolo presente en los trajes, a
través de una narración y exposición de los aspectos más
sobresalientes de la fiesta, para contextualizar el origen
del significado de los íconos, como elementos dignos de
memoria y como parte del patrimonio visual del norte de
Chile.
Diversidad: Este concepto se aborda desde la perspectiva
de la diversidad visual, cultural, iconográfica y cromática
de los elementos comunicacionales presentes en la
fiesta. Colores, bailes, personas y sígnos, conforman
un amplio abanico de emociones que se viven en la
fiesta religiosa más importante del país, y en una de las
devociones populares más características de esta nación.
A través este concepto, se potenciará el proyecto como
una pieza gráfica atractiva, presentando la variedad de
formas iconográficas y cromáticas, que le son propias y
que le otorgan encanto y seducción.
Magia y fantasía: Una de las características fundamen-
tales de la fiesta, es la fusión de lo mágico y sagrado, en
la cual la fantasía es parte del contexto y escenario de
la fiesta. Ella, se genera a través de imágenes y formas,
sucesos pasados y lejanos, que representados de manera
sensible, comunican creencias y sentimientos. Por esta
razón, este concepto será el que otorgue al libro, el sen-
tido emotivo de la fiesta, a través de mensajes poéticos
y de íconos representados a partir de la representación y
re-invención que se produce cada año en la vestimenta
de cada baile. Estos mensajes poéticos, serán a su vez,
93

Marco Conceptual
los que concedan a la pieza editorial, movimiento y
dinamismo en la composición.
Bajo estos conceptos, se trabajó una propuesta
gráfica que rescatara y valorizara la iconografía andina
presente en los trajes de La Tirana, contribuyendo de esta
manera, a la cultura visual y a la identidad del norte de
Chile, y por lo tanto, aportara con un objeto de diseño,
que difunda y fortalezca parte del patrimonio visual y
cultural del país.
8.4 Público objetivo
Al elaborar un proyecto cuyo tema central pertenece al
área patrimonial y cultural, podría indicar que el usuario
es toda la sociedad. La publicación, en forma general,
provoca interés por su valor cultural, histórico y social,
en todos aquellos que tengan una especial curiosidad
por conocer y reforzar la memoria colectiva. No obstan-
te, el tema en cuestión es bastante específico, por lo que
el interés de parte del usuario, dice relación con aquellas
personas que posean interés por aspectos específicos de
la fiesta en estudio, y por el área de la semiología y la
comunicación visual, que tenga que ver con las manifes-
taciones culturales y las tradiciones de los pueblos.
El público objetivo de este proyecto, está definido
entonces, por quienes sienten un interés, tanto por el
área patrimonial, la historia y cultura de nuestro país,
como por la comunicación visual. Dentro de ellos, es
posible mencionar, diseñadores, fotógrafos, sociólogos
o periodistas. Personas concientes de la importancia y
el valor de la difusión y rescate de las manifestaciones
culturales, y preocupados por los elementos relacionados
con las tradiciones de Chile, su evolución y preservación
en la memoria. Pueden ser personas vinculadas a
organismos o asociaciones culturales, como también
municipalidades u organismos gubernamentales. Se
encuentran también dentro del público objetivo, turistas
cuyo interés es poseer algún elemento que muestre la
cultura de un lugar determinado, llevándose un trozo o
reflejo de cada lugar que visitan, haciéndose partícipes
de nuestra historia, creencias y tradiciones.
Por lo anteriormente mencionado, no está definido
un rango de edad específico dentro del público objetivo,
sin embargo, el hablar de íconos, y de un proceso de
sincretismo religioso como origen de esta fiesta, no es
un tema de interés muy amplio, ni menos de personas
que no comprendan que significa dicho contenido. Por
lo tanto, la publicación va dirigida, a personas jóvenes o
adultas, que posean un nivel intelectual acorde con un
contenido histórico, cultural y simbólico, que reconoz-
can la importancia de los proyectos culturales, y que
valoricen las manifestaciones de una sociedad, a través
de la imagen.
Por ser un tema muy poco investigado, es esta una
publicación inédita en cuanto al análisis de la iconogra-
fía andina en los trajes de La Tirana, y en relación a la
disciplina del diseño gráfico. Por ello, esta publicación
es de profundo interés para quienes desean conocer
aspectos no investigados ni desarrollados con anteriori-
dad, en relación a la cultura tradicional.
El patrimonio, muchas veces identificado con la heren-
cia, es en sí mismo un concepto que alude a la historia
que se entronca con la esencia misma de la cultura, y
que es asumido directamente por grupos locales. Es la
síntesis simbólica de los valores que identifican a una
sociedad, siendo dichos valores, parte de su bagaje social
y cultural, y elementos de reconocimiento y pertenencia
grupal.
Los valores identitarios, en posesión de grupos espe-
cíficos, deben ser difundidos como parte de una esencia,
que es posesión de todos y cada uno de los que pobla-
mos este país. Para ello es necesaria su investigación,
conservación y propagación, pues su desconocimiento
puede ocasionar la pérdida de nuestra propia historia y
de los lazos y acontecimientos que caracterizan lo que
somos hoy en día. Es por ello, que el diseño gráfico como
disciplina, tiene y debe ser parte de la transmisión de
conocimientos, que ayuden a forjar la memoria colectiva,
a perpetuar el pasado y construir día a día, el futuro de
todos los chilenos.
94

�������������
����������������
95

Capítulo 9
Proceso de Diseño
Finalizada la investigación, fue necesario contar
con un banco de fotografías para la realización del
proyecto, en las cuales se observaran los íconos presen-
tes en los trajes de La Tirana. Debido a la insuficiencia de
investigaciones, y a la escasez de material relacionado
con el tema, se tomó la decisión de viajar a la zona
para presenciar la fiesta de La Tirana 2006 y obtener
personalmente el material requerido. Si bien el proyecto
podría haberse realizado sin la vivencia presencial y
personal de la fiesta, el resultado habría estado lejos de
ser una experiencia mágica, única y casi indescriptible,
que generó una visión extraordinaria y un sentimiento
cargado de emoción por haber tenido el privilegio de
presenciarla.
Una vez obtenido el material y vivida la experiencia,
fue posible definir a partir de los objetivos y conceptos
definidos, las características del libro y las propuestas e
intervenciones en cuanto a diseño.
9.1 Título del libro
“IMAGEN VIVIENTE”
Iconografía andina en los trajes de La Tirana
El título de la pieza editorial, surge en relación al conte-
nido del libro que se quiere destacar. Esta conformado
por un encabezado “Imagen Viviente”, que hace resaltar
que lo que se muestra es un contenido preferentemente
visual, y que además posee características “humanas”
que adquieren vida a medida que la fiesta se desarrolla.
La palabra “imagen” se relaciona tanto con las imágenes
iconográficas como con las fotográficas, destacando
por lo tanto, los dos aspectos de mayor importancia y
jerarquía dentro de la publicación. Está acompañado por
un pié de título, que alude directamente al contenido
central de la obra, y por lo tanto, entrega claridad y
exactitud en cuanto a lo que se presenta en el interior.
9.2 Recopilación y selección fotografías
Como se planteó anteriormente, debido a la escasez de
contenido y material respecto al tema investigado, y
sobre todo a la imposibilidad de conseguir las fotografías
adecuadas, se hizo necesario realizar un viaje al norte
del país, para presenciar en vivo y en directo, durante
varios días, la Fiesta de la Virgen del Carmen de La
Tirana 2006. Esta experiencia, fue sin duda, una de las
etapas más importantes del proyecto, pues además de
realizar personalmente la captura de imágenes, significó
concretizar toda la investigación teórica realizada antes
del viaje.
La experiencia que como diseñadora logré vivir en La
Tirana, me llevó a plasmar en la creación de este libro,
los conocimientos de diseño gráfico que he desarrollado
a lo largo de mis años de estudio, y que fundidos con
una vivencia personal, única, mágica y fascinante, han
permitido presentar este valioso aporte a la cultura y al
patrimonio de Chile.
Para la elección de las fotografías utilizadas en el
libro, se determinaron 3 criterios de selección:
Visualización del ícono: Se eligieron las imágenes
que permitían una visualización clara del ícono dentro
del traje. Ello, teniendo en consideración fotografías
96

Marco Proyectual
en tomas de primeros planos y otras de planos más
generales, para otorgar variedad a la visualidad de la
pieza gráfica y mostrar además el contexto desde donde
se desarrolla la fiesta.
Presentación del ícono en diferentes trajes: Se
seleccionaron 2 o 3 imágenes de cada ícono que no
fuesen pertenecientes al mismo baile. En relación a ello,
no se priorizó la estética del ícono, sino más bien, su
diversidad en cuanto a la representación, es decir, se
exponen desde los más complejos, a los con mayor grado
de abstracción. La cantidad de detalle, color o belleza, no
influye en el valor simbólico que cada uno posee.
Calidad de la fotografía: Por supuesto, se selecciona-
ron las mejores fotografías dentro del amplio abanico
de imágenes capturadas en la fiesta. Inevitablemente,
se dejaron fuera muy buenas imágenes, pues muchas
de ellas no cumplían con los dos criterios de selección
anteriores.
9.3 Selección de contenidos
Los contenidos del libro fueron definidos, con el fin de
entregar claridad al lector en cuanto al tema central de
la publicación. Para llegar a la parte medular del libro, la
iconografía andina presente en los trajes de La Tirana,
fue necesario determinar los temas que permitiesen
introducir al contexto en el que se desarrolla la fiesta, los
aspectos fundamentales del traje, los bailes, etc., pues
sin ello, la información iconográfica y visual se haría
inconsistente.
En el comienzo del libro, se presenta un prólogo,
establecido como un texto introductorio, en el cual
se abordan aspectos generales de la cosmovisión del
mundo andino, la religiosidad popular, el sincretismo
religioso producido con la llegada de los españoles y el
baile andino. Dichos aspectos, son analizados de manera
general, y sólo con el fin de contextualizar al lector
respecto al tema.
Luego de dicha introducción, los temas seleccionados
a saber, son:
La Tirana: Es necesario para la comprensión del conte-
nido, ubicar al lector dentro del espacio y del contexto
de la fiesta en cuestión. Es por ello, que el primer tema
presentado en el libro es La Tirana, abarcando en él, el
pueblo y la leyenda. En su desarrollo se expone como es
el pueblo de La Tirana, su ubicación, las características de
la fiesta religiosa más importante del país, y la leyenda
que originó el culto a la Virgen del Carmen de La Tirana.
La Fiesta: La Fiesta de La Tirana se realiza durante
varios días, en el transcurso de los cuales se desarrollan
distintas actividades, todas de gran importancia para la
celebración. Por este motivo, en esta sección se narra el
despliegue de la fiesta, y las actividades que se efectúan
durante los 5 días de ceremonia.
Los Bailes Religiosos: La fiesta de La Tirana se desarro-
lla en torno a las danzas de las cofradías o sociedades
religiosas, y es de sus trajes de donde fueron extraídos
los íconos. Se presenta por ello, una descripción sinté-
tica, tanto de los bailes, como también de los atuendos
que cada cofradía utiliza, especialmente porque son ellos
lo que portan tan importantes elementos simbólicos.
El Traje: En esta sección se presenta el traje como
elemento comunicacional, y por lo tanto, se destaca
su importancia como objeto que proyecta elementos
comunicativos y simbólicos, y del cual se desprende toda
la iconografía andina.
Los Íconos: Es la sección medular de la publicación.
En ella se define y explica lo que es un ícono y su
importancia en la transmisión de la identidad de un
pueblo, al estar asociados a significados comunes para
los hombres de determinado grupo cultural. Luego se
presentan los íconos más representados en los trajes,
con su normalización iconográfica, y la fotografía desde
la cual fue rescatado dicho ícono. A la vez, se entrega
información teórica respecto al significado de cada uno
de ellos, unido a una frase poética que hace alusión al
mundo mágico que envuelve a la fiesta.
97
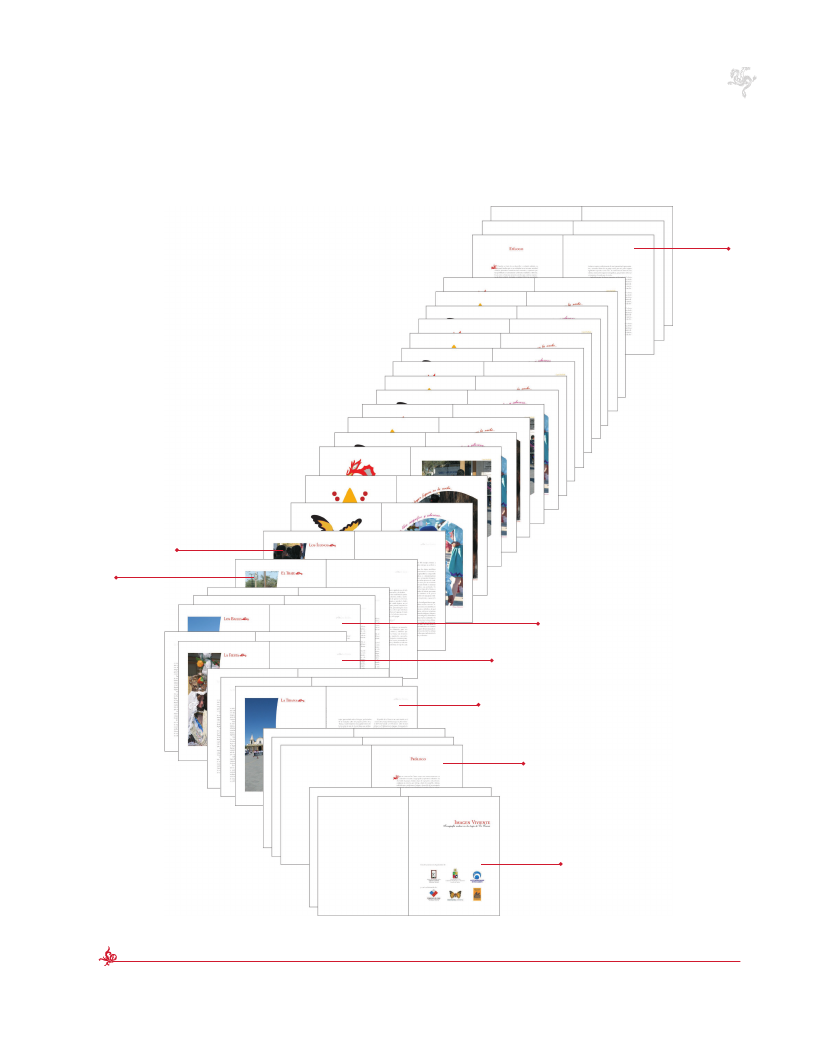
El libro es finalizado con un epílogo, haciendo una
consideración general respecto al tema tratado. A su vez,
cuenta con la bibliografía para posibles consultas por los
interesados, y un colofón donde se especifican aspectos
técnicos de producción.
9.4 Estructura del libro
Marco Proyectual
Epílogo
Bibliografía
Colofón
El Traje
Los Íconos
Los Bailes
La Fiesta
La Tirana
El libro posee un total de 100
páginas, de las cuales se desprende:
60 páginas en las que se
presentan los íconos.
40 páginas con contenidos
introductorios y de cierre, más
portadas interiores, copyright,
bibliografías y colofón.
Prólogo
Anteportada
Portada
Copyright
Dedicatoria
Índice
98

Marco Proyectual
9.5 Fundamentación de diseño
Perpetua Std Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS
T UVW XY Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p
qrstuvwxyz1234567890<>¡!
” “ · $ % & / ( ) = ¿ ? ç * ^ ¨ ~_ - : ; , .
@ #´{ } [ ]
Perpetua Std Italic
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R ST UV
W XY Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v
wxyz1234567890<>¡!”“·$%&
/ ( ) = ¿ ? ç * ^ ¨ ~_ - : ; , . @ #´{ } [ ]
Aldus Roman Small Caps &
Oldstyle Figures:
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRST
UVWXYZabcdefghijklmnñop
qrstuvwxyz1234567890<>¡!”
“ · $ % & / ( ) = ¿ ? ç * ^ ¨ ~_ - : ; , .
@ #´{ } [ ]
9.5.1 Tipografías
La elección de tipografías corresponde principalmente
a criterios basados en legibilidad y funcionalidad en
relación al objetivo de cada texto. A continuación, se
detallan las características de cada una de las tipografías
y el por qué de su elección:
Perpetus Std
Diseñada a principios del siglo XX, específicamente en
1928, fue la tipografía romana clásica más popular de
las creadas por Eric Gill. Se trata de una adaptación
de un estilo de letra utilizado para grabar en piedra en
algunos monumentos. Su apariencia formal, se debe en
gran parte a sus pequeños serifs, a sus trazos limpios y a
sus formas clásicas, que la convierten en una excelente
tipografía para texto (http://es.letrag.com/).
Es la tipografía elegida para el texto base del libro, ya
que es elegante y limpia, y es utilizada generalmente en
libros de calidad, así como también en publicidad.
Perpetua Std Regular e Italic: En texto masa 10,5/13 pt.
Perpetua Std Regular e Italic: En textos páginas íconos
10,5/12 pt.
Perpetua Std Regular: 9 pt. en folio.
Aldus Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRST
UVWXYZabcdefghijklmnñopq
r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 < > ¡ ! ”“ ·
$ % & / ( ) = ¿ ? ç * ^ ¨ ~_ - : ; , . @ #´{ } [ ]
Selfish
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZabcdef
ghijklmnopqrstuvwxyz12345
67890!&()?-:;,.´
Aldus
Diseñada por Hermann Zapf en 1954. Fue creada
originalmente para ser empleada en titulares y en
aplicaciones de exhibición, ya que en tamaños pequeños
es demasiado gruesa para bloques de texto. Su nombre
proviene del gran editor e impresor del siglo XVI Aldus
Manutius (http://es.letrag.com/).
Se eligió esta tipografía principalmente para los
títulos del libro, en su variante Aldus Roman Small Caps
& Oldstyle Figures. Son letras de caja alta, destacando
dentro de la página por su altura y tamaño. Se utilizó en
su variante Italic en los pie de fotos, para diferenciarlo
de las características del texto masa.
99

Marco Proyectual
Aldus Roman Small Caps & Oldstyle Figures: En la tapa
para el nombre de la publicación.
Aldus Roman Small Caps & Oldstyle Figures: 24 pt. en los
títulos.
Aldus Roman Small Caps & Oldstyle Figures: Capitulares
en dos líneas de texto.
Aldus Italic: 9 pt. en pie de fotos.
Selfish
Diseñada por Eduardo Recife en el 2001(Brasil). Su autor
se especializa en tipografías experimentales, dentro de
las que destaca Selfish. Es una tipografía manuscrita que
emula la escritura a mano alzada, pero con un aspecto
más informal. Sus trazos son espontáneos, simulando
un pincel o lápiz, otorgándole una apariencia irregular y
desenfadada.
Fue elegida para las frases poéticas que acompañan
a los íconos y a las fotografías, en la sección más
importante del libro. Su fin es dar un carácter expresivo
al texto presentado en dichas frases, haciendo alusión a
un contenido metafórico y simbólico.
En bajada de título en la tapa.
30 pt. en frases páginas íconos.
Para la construcción gráfica del título del libro, se utilizó
la tipografía Aldus Roman Small Caps & Oldstyle Figures
y Selfish, con el fin de generar continuidad y coherencia,
entre el interior y el exterior de la pieza gráfica.
9.5.2 Diagramación
El desarrollo de propuestas para el libro, se realizó en
base al diseño de grillas para la construcción de 3 pági-
nas tipo. La primera, para la diagramación del prólogo
y el epílogo, dando una característica propia, tanto al
principio como al final del libro. La segunda, para la
diagramación de los contenidos teóricos anteriores al
desarrollo y presentación de la iconografía andina. Y la
tercera, para las páginas de mayor importancia dentro
del libro, los íconos, sus significados y las fotografías.
Existe para todas, una grilla general, construida en
base a un tamaño de página de 19 cm. de ancho por
25 cm. de alto, con un margen superior de 2,5 cm., uno
inferior de 3 cm., un margen exterior de 2 cm. y uno
interior de 2,5 cm. Se utilizó un eje central y 10 filas
horizontales (a partir del los márgenes), para la ubicación
y ordenamiento de los elementos.
Para la página tipo del prólogo y epílogo, se uti-
lizaron 5 columnas desde los márgenes laterales, sin
medianil, en los cuales, el bloque de texto va ubicado en
el espacio de las 3 columnas centrales, partiendo de la
tercera fila horizontal.
La página tipo de textos, se estructura a partir de dos
columnas desde los márgenes laterales, con un medianil
de 0,5 cm. A partir de ellas, se construyeron dos colum-
nas con bordes interiores curvos, donde se ubican tanto
texto como imágenes.
La página tipo de la sección iconográfica, posee una
construcción en la que la página izquierda, es la que po-
see el ícono normalizado, ocupando un espacio aproxi-
mado a la mitad superior de la página. Abajo del ícono,
se ubica una frase curva que pasa a la página derecha
ocupando en esa página, un pequeño espacio superior o
inferior de la fotografía, según corresponda. Por debajo
de dicha frase, adyacente al margen inferior de la página
izquierda, se ubica el significado teórico del ícono,
ocupando aproximadamente la última fila horizontal (de
las10 divisiones antes mencionadas). La página derecha
es ocupada mayoritariamente por al fotografía, en
cuya base (o parte superior) se ubica el pie de foto, que
indica la parte del traje y el baile al cual pertenece. Estas
páginas poseen un orden jerárquico fundamental para
expresar el contenido, en las que el ícono y la fotografía,
por su tamaño y disposición espacial, adquieren un nivel
jerarquía mayor, y la frase poética y el significado del
ícono, un nivel menor. La intensión de dicha jerarquía, es
comunicar primeramente un mensaje visual, que se ve
apoyado por uno textual.
100
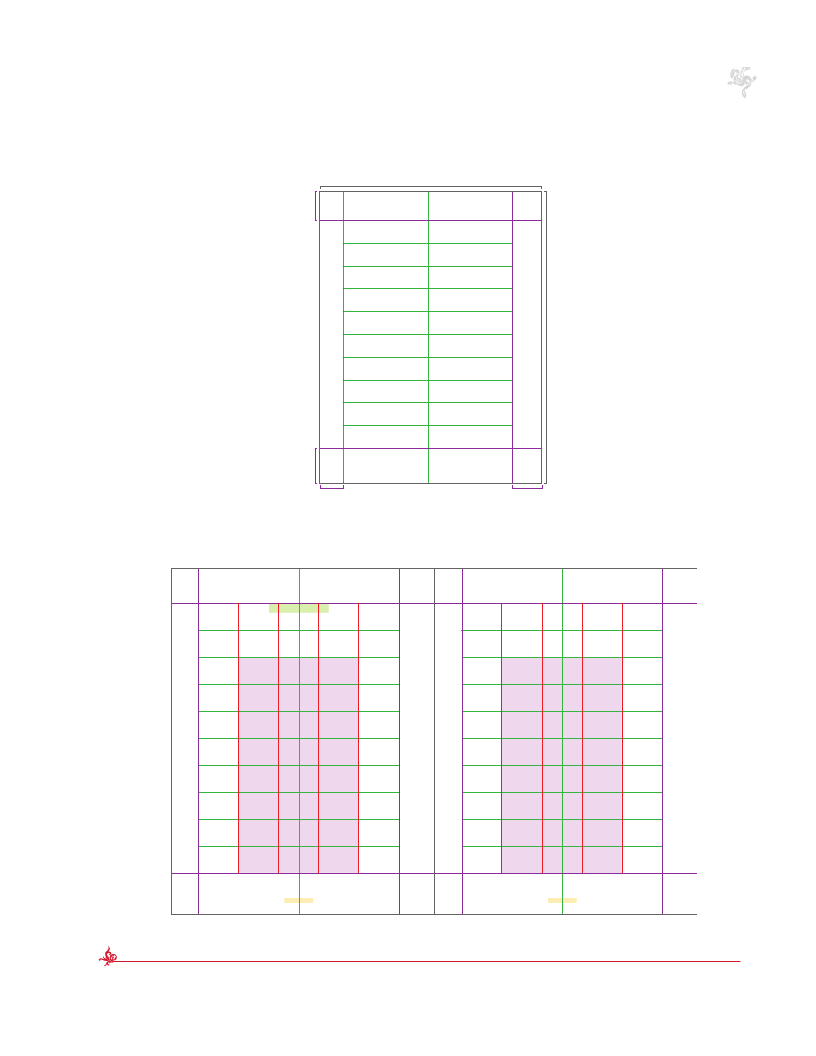
���������������
�������
Página tipo general
�����
������
Marco Proyectual
����
������
���������������
�����
���������������
�����
���������������
�������
Página tipo para prólogo y epílogo
������
�����
�����
�����
�����
101
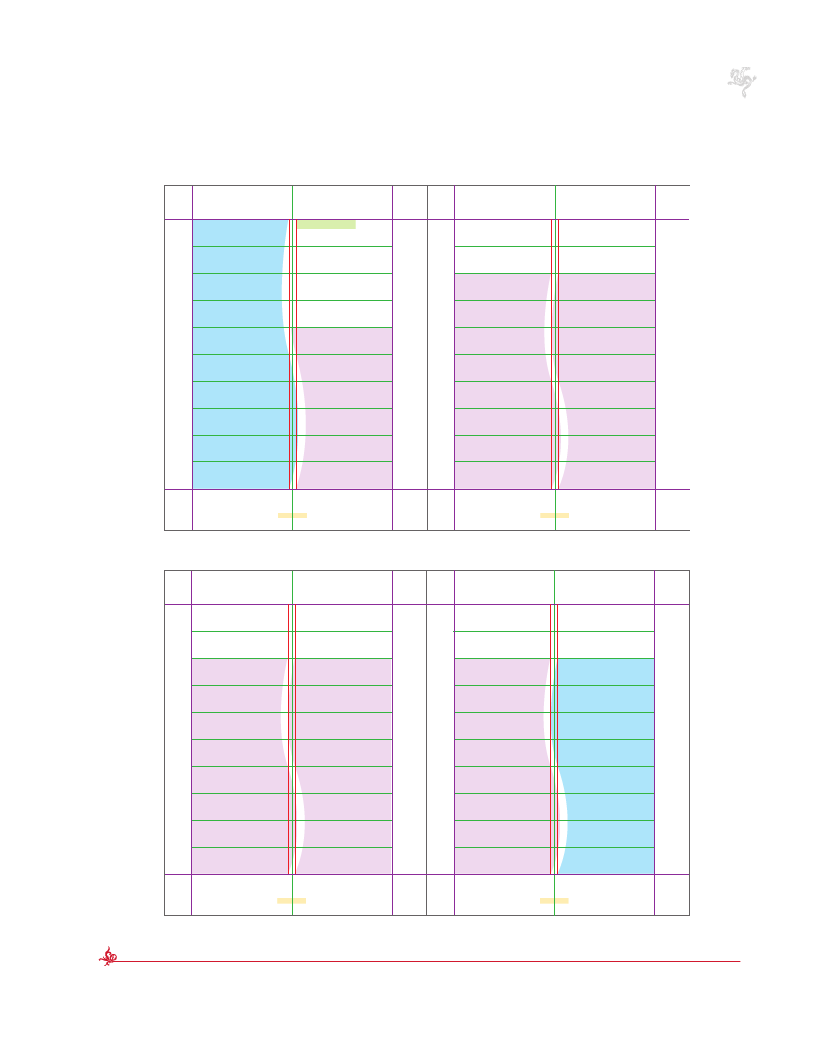
Páginas tipo para texto
������
����������
�����
�����
Marco Proyectual
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����������
�����
102
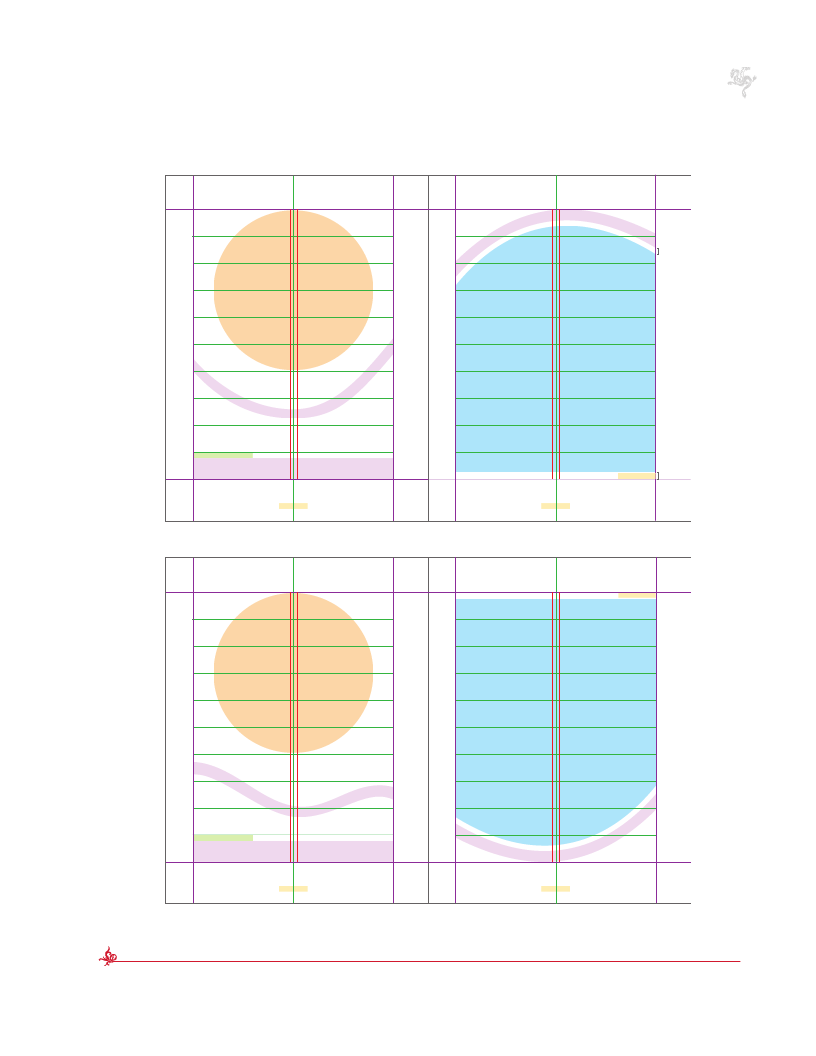
Páginas tipo para íconos
������
�����������
�����
����������
Marco Proyectual
�������
������
�����
�����
�����
����������� �������
�����
������
�����������
�����������
����������
������
�����
�����
�����
�����
�����
103

Marco Proyectual
9.5.3 Tipos de mensajes
Al considerar un libro como un objeto comunicativo,
no se puede obviar todas las formas en que una pieza
gráfica de este tipo, comunica. En relación a ello, en la
observación de una publicación existe para el receptor,
un plano denotativo y uno connotativo. El denotativo,
requiere de la simple percepción del receptor, mientras
que el connotativo, requiere de un proceso activo al
que se debe recurrir para decodificar los mensajes que
se vinculen con los códigos que se manejan. Para ello,
el receptor, con la información que posee en su mente
acumulada a través de la experiencia, puede decodificar
el significado de una representación.
Por lo tanto, el significado denotativo de una imagen,
depende de la relación que el público objetivo tenga, del
signo-referente. Por el contrario, el significado connota-
tivo, dependerá de la relación signo-usuario.
Según Barthes, existen tres tipos de mensajes: el
lingüístico, el icónico simbólico (mensaje icónico codifi-
cado) y el icónico literal (mensaje icónico no codificado),
los que están presentes en diferentes niveles jerárquicos,
en la pieza editorial propuesta, a través de los elementos
utilizados y la disposición de ellos en la página.
Mensaje lingüístico: Está formado por el componente
escrito. La imagen entrega de inmediato su primer
mensaje cuya consistencia es lingüística. Para ser
descifrado no requiere más conocimiento, que el de la
escritura-lectura, ya que ayuda a identificar simplemente
los elementos presentes. El mensaje lingüístico posee
dos funciones principales: anclaje y relevo.
Función de anclaje: Corresponde a un anclaje de
todos los sentidos posibles (denotados) del objeto,
mediante el empleo del vocabulario. A nivel denota-
tivo, el anclaje verbal actúa como guía de identifica-
ción, y a un nivel connotativo, actúa como guía de
interpretación. Constituye una especie de tenaza que
impide que los sentidos connotados proliferen hacia
regiones demasiado individuales y subjetivas. Es así
como el texto guía al lector por los significados de
la imagen, haciéndolo evitar algunos y recibir otros,
y dirigiéndolo a un sentido determinado. En relación
al proyecto, el texto ubicado en la parte inferior de la
página de los íconos de los trajes de La Tirana, posee
una función de anclaje, pues en él se especifica el
significado de cada ícono evitando las interpreta-
ciones y connotaciones que el lector le pueda dar al
símbolo presentado.
Función de relevo: En esta función, el texto y la
imagen están en una relación complementaria. El
texto no tiene el fin de dar sentido a la imagen, sino
que por si sólo otorga un sentido y un contenido que
la imagen no posee, constituyendo así, un elemento
más dentro de la composición. En relación al libro
desarrollado, esta función la posee el texto presenta-
do en el inicio del libro, pues dicha sección, entrega
información introductoria en relación al contexto
en el cual se desarrollan los íconos, y por lo tanto,
otorga un contenido que las imágenes por si solas,
no entregan.
Mensaje icónico simbólico: Es un mensaje connotado
que está constituido por diferentes elementos de las
figuras, que aluden a conocimientos compartidos de
la realidad cultural entre emisor y receptor. Los signos
del mensaje provienen de un código cultural, donde el
número de lecturas que se haga de él, varía según los
individuos de cada grupo cultural o zona territorial. Esto
ocurre en general con los símbolos culturales, pues ellos
adquieren significados en la medida que las sociedades
se los atribuyen. Por ello, no son constantes en el tiempo,
no obstante, en algunos casos, hay significaciones que se
mantienen y perduran en las manifestaciones culturales.
Todos los íconos presentes en los trajes de esta fiesta,
poseen un mensaje icónico simbólico, que fue y es
atribuido por quienes los utilizan.
Mensaje icónico literal: Es un mensaje icónico, no
codificado, que comprende el mensaje transmitido por
los objetos reales de la situación que se expone. Es lo
104

Marco Proyectual
que se ve por simple percepción, es decir, todos aquellos
aspectos de identificación que a simple vista, por sus
características, indican que es un determinado objeto.
Por lo tanto, es un mensaje denotado, constituyendo
entonces, un mensaje privativo, compuesto por lo que
queda de la imagen cuando se borran mentalmente los
signos de connotación. Esto ocurre con la fotografía,
pues al ser una representación fiel de la realidad, permite
identificar claramente los elementos presentes en ella.
9.5.4 Color
La utilización del color en la propuesta, dice relación
con los colores presentes en los trajes e íconos de cada
fotografía utilizada. Así, la elección de colores del ícono
normalizado, va en directa relación con los colores del
traje desde donde fue rescatado el ícono. En algunos
casos, los colores fueron invertidos entre figura y fondo,
pues el ícono normalizado en el libro va presentado
sobre fondo blanco (el papel), por lo que los colores
poco contrastantes con el blanco fueron cambiados.
Sin embargo, siempre se mantiene coherencia con los
colores del referente, utilizando colores similares.
En general, no se utilizaron medios tonos, sino más
bien, colores muy llamativos.
Dentro de la cultura aymara, existe un elemento muy
significativo para el pueblo. La Wiphala, una bandera
de siete colores, que simboliza la reciprocidad entre
el hombre y el entorno, que representa el origen y la
creación indígena, y que busca el equilibrio cósmico para
evitar el caos y el desorden social que hoy impera en el
mundo. Dentro de los colores de dicha bandera, destacan
dos que fueron utilizados en el proyecto.
Rojo: Representa el planeta tierra y la expresión del
hombre andino en el desarrollo intelectual y filosófico
del pensamiento cósmico. Por ser además un color aso-
ciado a la vitalidad, fue el elegido tanto en la tapa como
en los títulos del libro, reflejando la fuerza y pasión que
se vive en la fiesta.
C= 7
M= 100
Y= 88
K= 8
C= 10
M= 26
Y= 84
K= 7
Amarillo: Representa la energía, la fuerza y la expresión
de los principios morales del hombre andino. Es el color
de las leyes, de las normas, y de las prácticas colectivistas
de hermandad y solidaridad. Es el color más luminoso y
cálido, el color del sol y del oro, y por ello fue utilizado
para acompañar los números de página y en detalles de
la tapa del libro.
En el diseño de la tapa del libro, sobre el rojo de
fondo, se realizó un diseño con algunos íconos elegidos
generando una trama de blanco al 10%. A su vez se
identifica el nombre del libro con la aplicación de una
folia dorada, por ser el dorado muy utilizado en los trajes
de La Tirana, y el que da la sensación de brillo y elegan-
cia, correspondiendo a su vez, al color místico del sol.
9.5.5 Técnica gráfica
Para presentar el contenido en la pieza editorial, se
ha trabajado en base a dos importantes elementos: la
normalización iconográfica y la fotografía.
Fotografía
Se utilizó la fotografía, pues es la manera más fiel de re-
presentar la realidad. La fotografía evidencia la realidad
de una sociedad y de los individuos que la componen, es
decir, da cuenta de la vida de un pueblo. Sin embargo,
no hay que olvidar que quien hace una fotografía,
proyecta una parte de la realidad desde un punto de
vista diferente al de otro ojo tras una lente, otorgando a
cada fotografía, una proyección propia. Por esta razón,
no se puede pensar en la fotografía como un fiel reflejo
de la realidad, sino más bien, como la proyección de una
parte de ella, y por lo tanto, como una representación de
esa realidad.
105
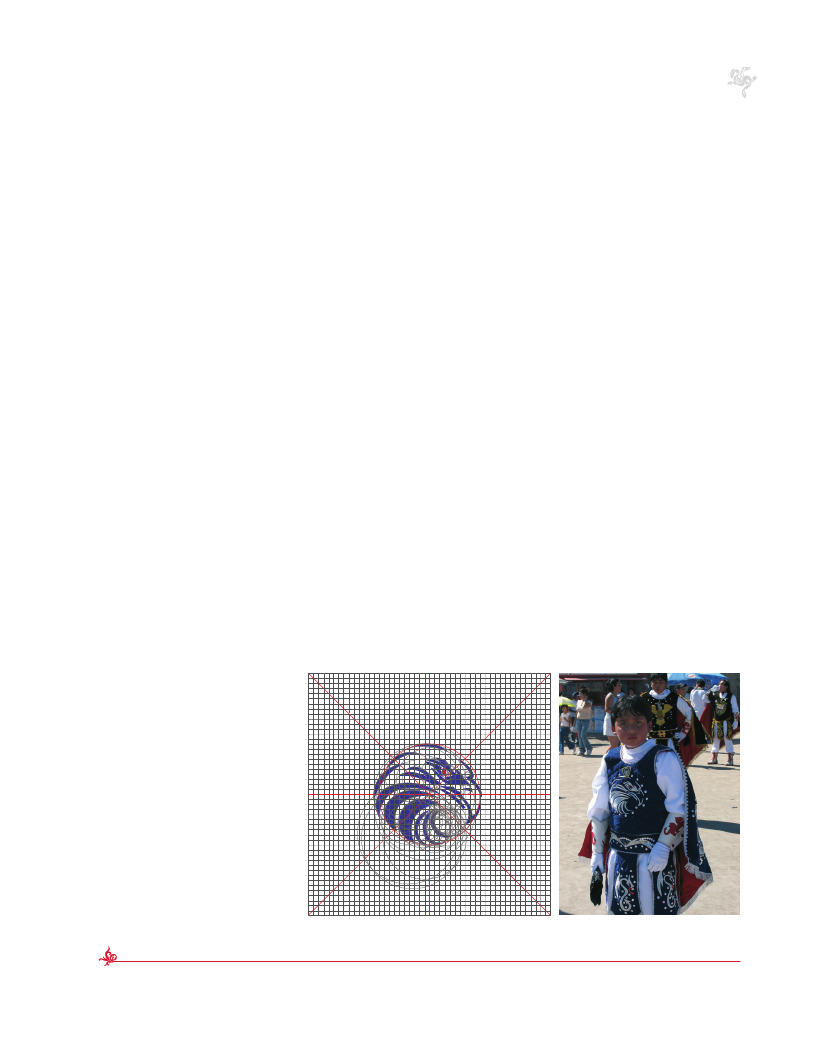
Marco Proyectual
La fotografía puede ser considerada como un docu-
mento histórico, que roba instantes a los movimientos
culturales y sociales, y los individualiza en rostros y
gestos, entregando un fuerte testimonio cotidiano. Sin
embargo, sin una lectura específica, la fotografía se
limita a ser sólo un recuerdo.
La riqueza del documento fotográfico, radica en que
permite conservar y preservar un fragmento del pasado,
permitiendo que algo pueda ser vuelto a ver, generando
una especie de tesoro histórico. Como toda fuente de in-
formación, la imagen fotográfica es interpretable, y hay
que contextualizarla y relacionarla con otros elementos,
para leer y releer la información adecuadamente.
La fotografía corta el espacio, es decir, reinterpreta
el marco espacial. En la fotografía sólo existe el espacio
que queda encerrado en las dos dimensiones del
encuadre, y éste depende de quien empuña la cámara,
y convierte el espacio en una ventana desde donde
se contempla una realidad pasada. A su vez, corta el
tiempo, produciendo una congelación de un instante
determinado, el que jamás será reproducido de la misma
manera. Esta doble característica de seccionar el espacio
temporalmente, convierte a la fotografía en un conteni-
do de la memoria, tanto individual como colectiva.
La fotografía, no es solo un medio de reproducción
fidedigna de lo que acontece, sino también un medio de
expresión, ya que cada fotografía es el resultado de la
elección que hace el operador al disparar su cámara en
un momento concreto y determinado. Y esta concreti-
zación fotográfica, supone un punto de vista óptico (el
encuadre elegido) y personal (gustos del fotógrafo). Por
ello, cada fotografía, es un documento cargado de la
opinión y la percepción del autor que la tomó.
Normalización
La normalización es un proceso de elaboración, apli-
cación y estandarización de normas, en este caso de
criterios visuales, que se traducen en características
constructivas como ejes de simetría, trazos uniformes,
curvas bien construidas, etc.
En el presente proyecto, su objetivo no fue más
que una manera de presentar de forma clara, el ícono
expuesto en su correspondiente traje, para otorgar
unificación, a la vectorización digital de todos los íconos
de las fotografías elegidas como referentes.
Las normalizaciones fueron realizadas todas, res-
pecto a una misma retícula base, a partir de la cual, se
vectorizó el ícono y se procedió a la normalización de
formas, a partir de las líneas rectas de la retícula base y
a la construcción de curvas en base a círculos perfectos.
Cada ícono fue normalizado a partir de una o varias
fotografías de mismo traje.
106

Marco Proyectual
107
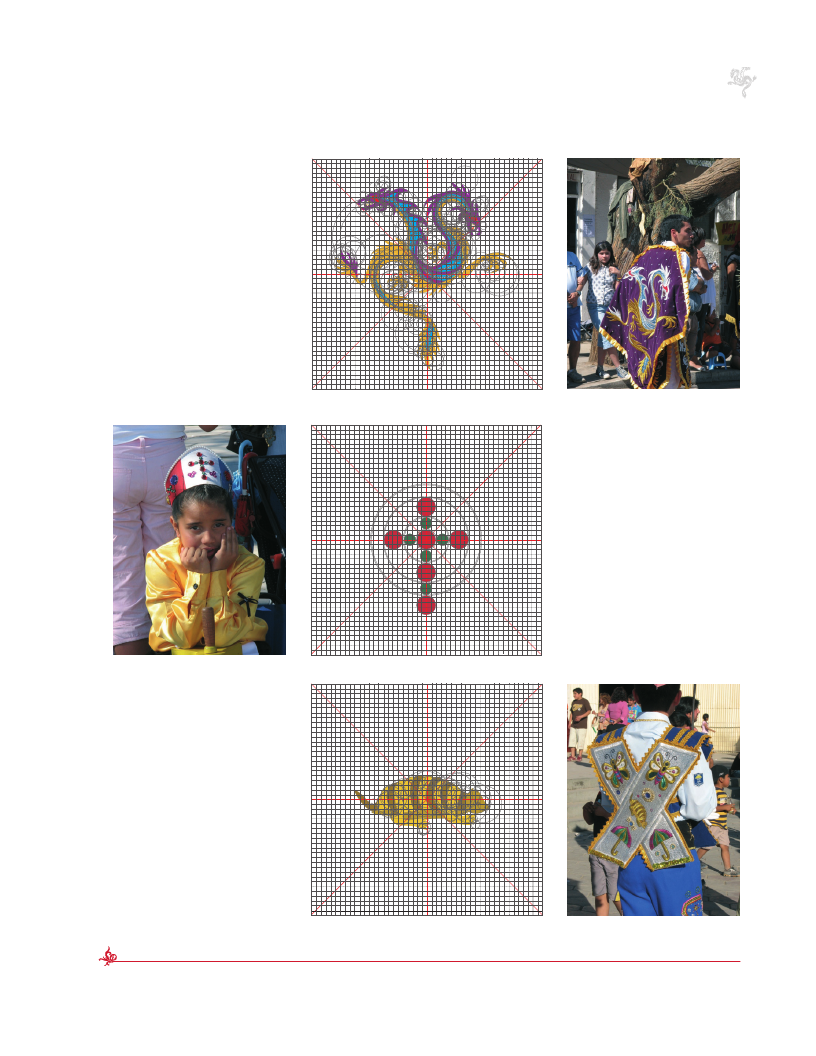
Marco Proyectual
108
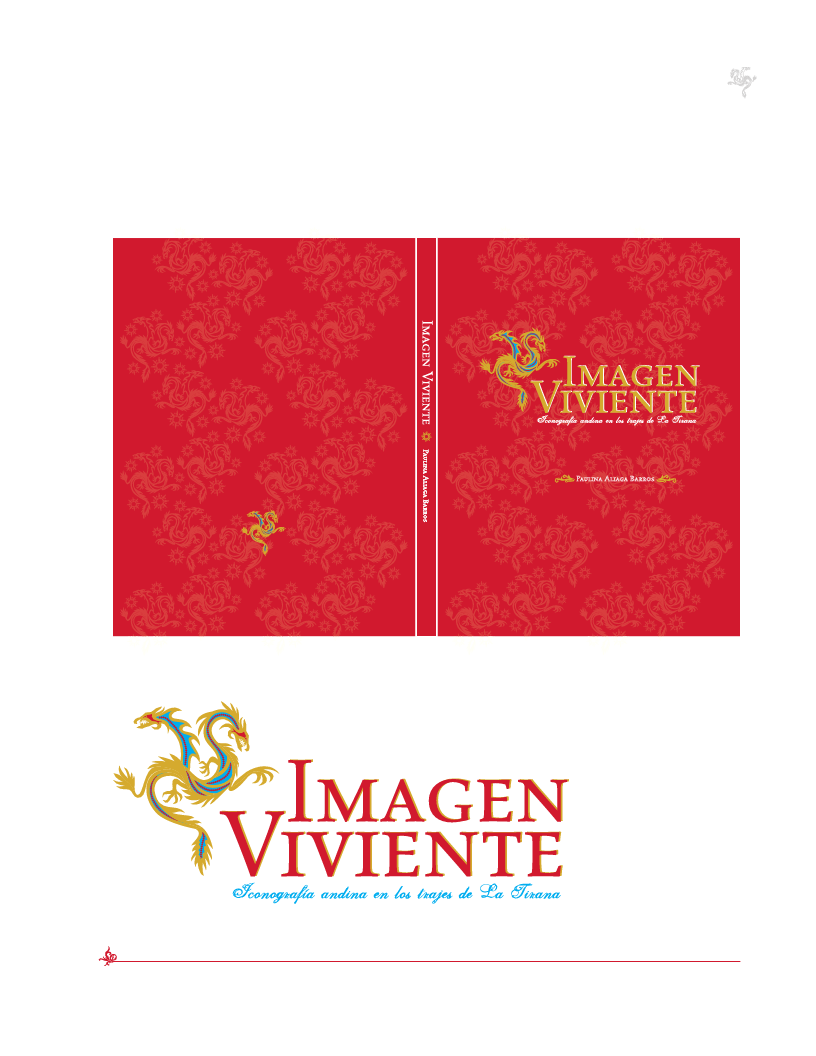
9.6 Propuesta de diseño
Cubierta del libro
��� ������� ���������� ��� ����������� ��� ��� ����������� ������ ��
�������������� ��� �������� ���������� ���������� ��� ����� ��������
����������� ���������� ��� ����������� �� ����������� ��� ������� ���
������ ������ ������� ��� ���� ������������ �������� ��� ��������� ��
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��� ������������ �� ������� �� ��� ���������� ��� ������� �� ����������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ��� ������� �������� �� ��������� ���������� �� ���
������� ����������� ��� ������� ������� ��� ��� ������������� �������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ���������� ������ ��������������� ����� �������� ���
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Marco Proyectual
���������������������
CONTRATAPA
LOMO
TAPA
Para la tapa del libro, se utilizó
uno de los íconos normalizados,
siendo éste el dragón, uno de
los símbolos más característicos
dentro de la fiesta de La Tirana.
Éste fue elegido por poseer una
forma muy atractiva e intere-
sante en cuanto a su morfología.
En el fondo rojo, se realizó una
trama, a partir de la repetición
del dragón más un sol, el que
también fue utilizado en el lomo,
para separar el título del autor.
109
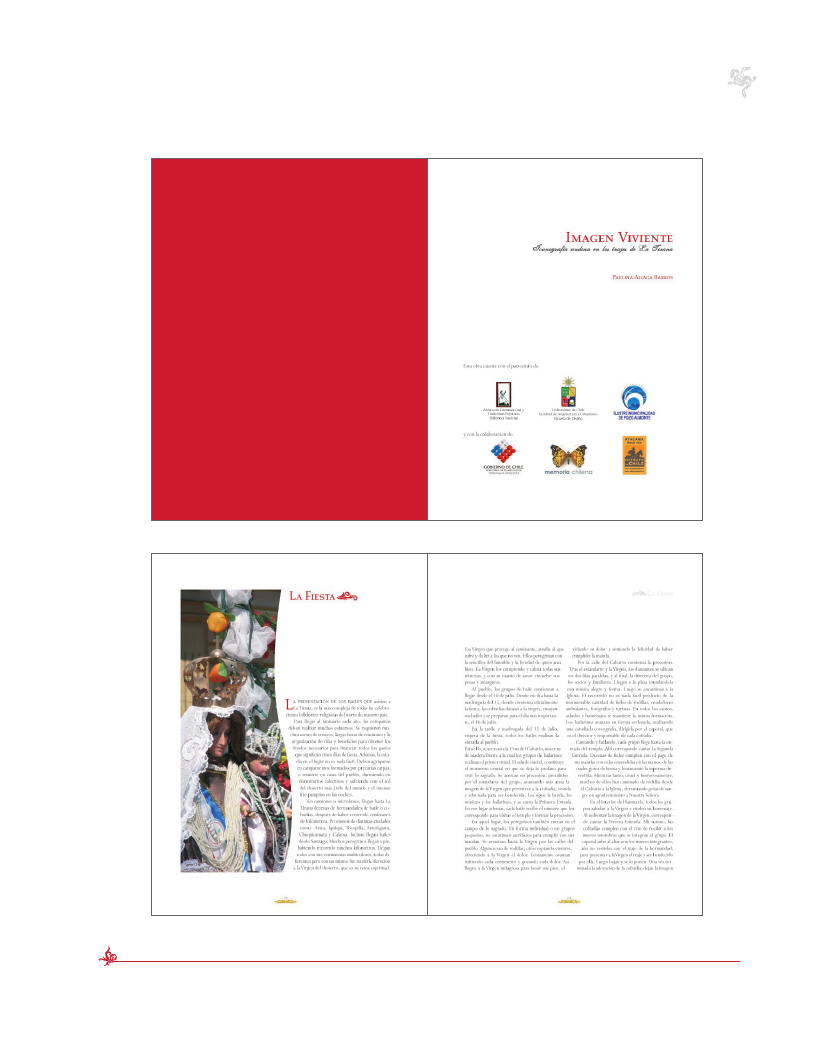
Portada
Páginas de texto
Marco Proyectual
110
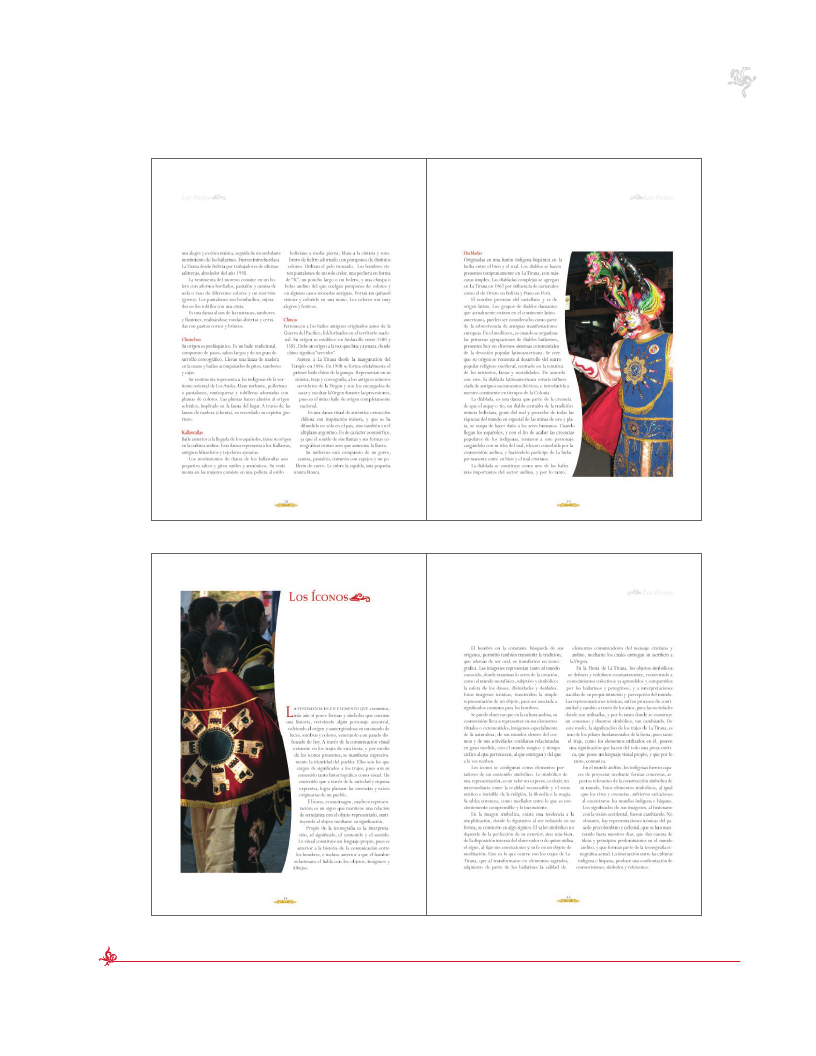
Marco Proyectual
111
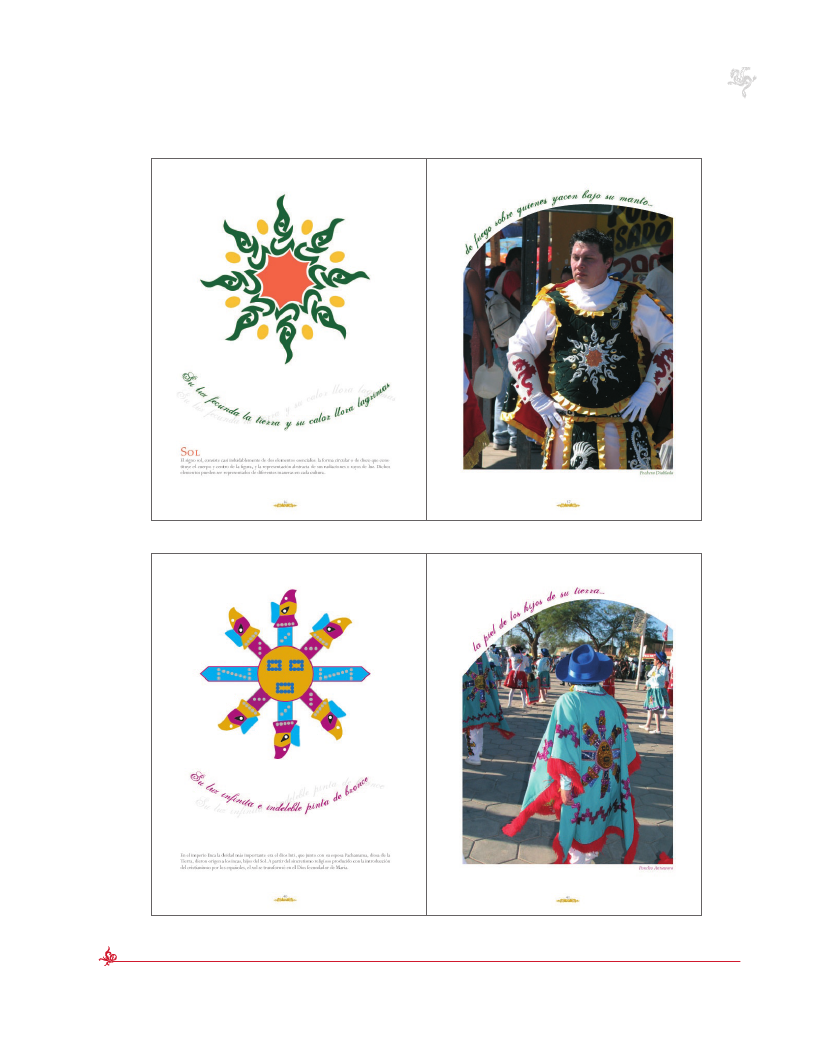
Páginas de íconos
Marco Proyectual
112
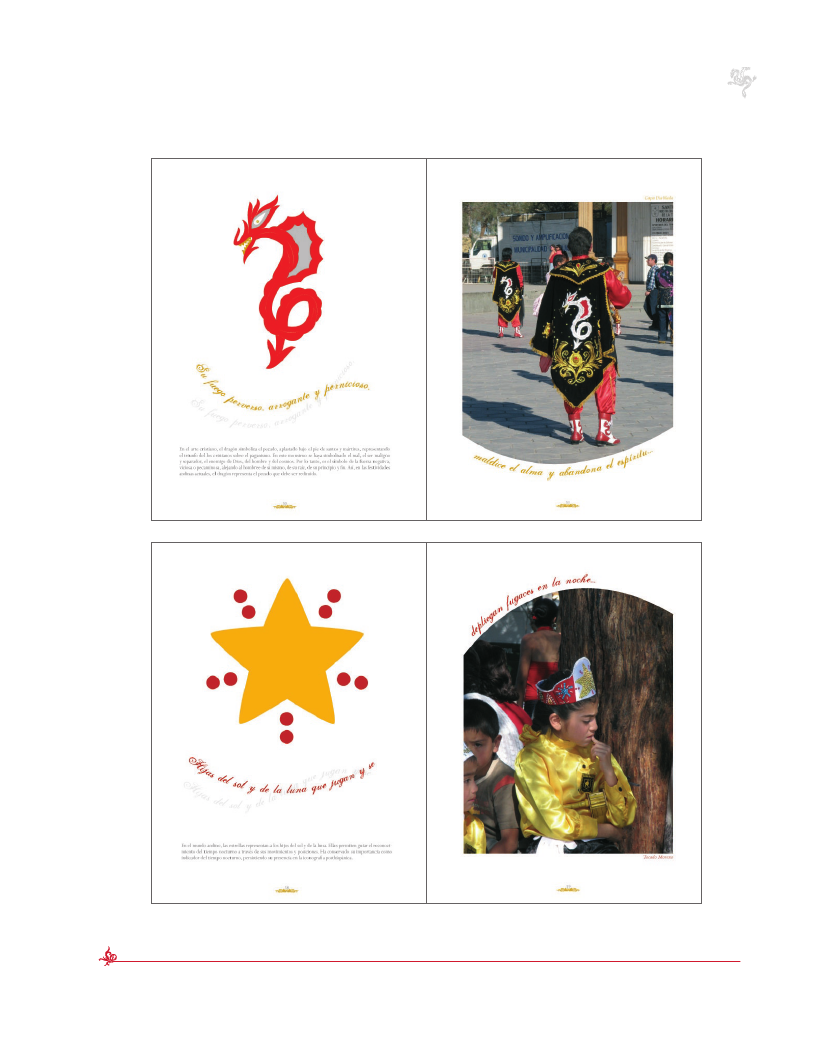
Marco Proyectual
113

Marco Proyectual
114
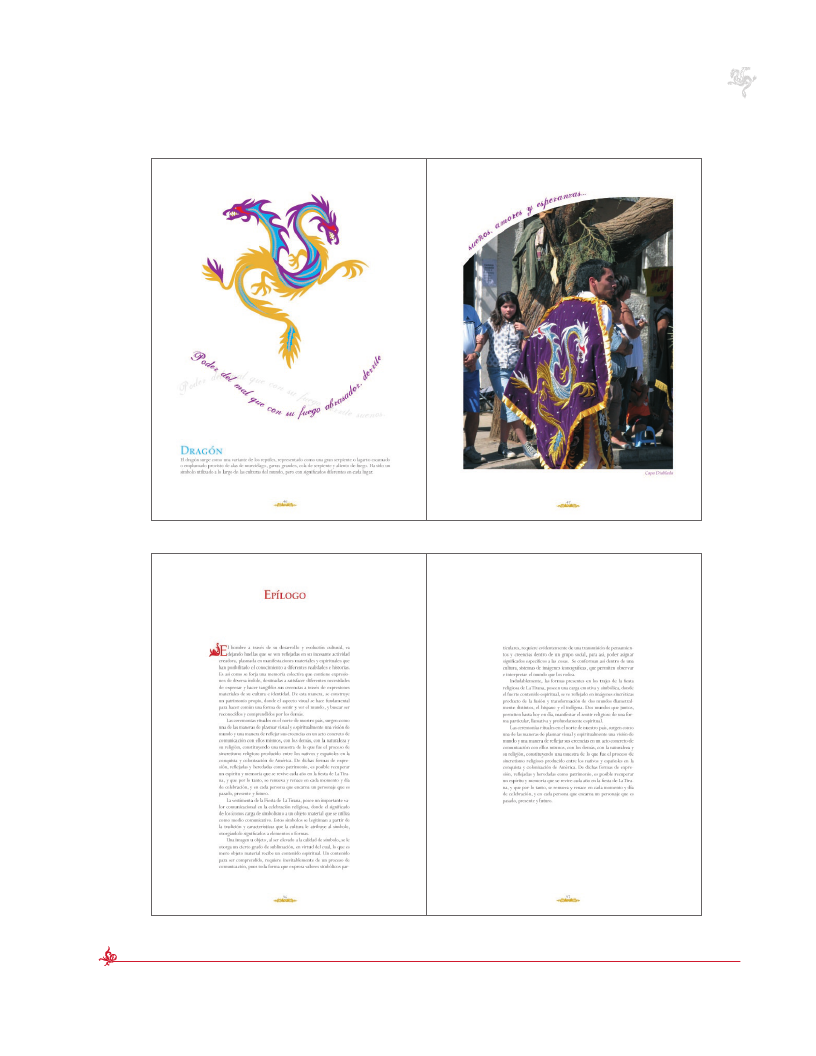
Prólogo/Epílogo
Marco Proyectual
115

Marco Proyectual
9.7 Especificaciones de producción
Tipo de producto:
Soporte: Libro de lujo
Ejemplares: 2.000
Cantidad de páginas: 100
Acabado:
Lomo cubierta: cuadrado.
Cubierta: Polilaminado mate por tiro más aplicación
folia dorada.
Archivo final: .innd y .pdf
Plataforma: Mac
9.8 Consideraciones de producción
Software:
Diagramación: Adobe InDesign CS
Imágenes vectoriales: Adobe Ilustrator CS
Imágenes bitmap: Adobe Photoshop CS
- El producto de diseño fue desarrollado en plataforma
Macintosh, pudiendo ocuparse también plataforma
PC. Ambas permiten el uso de los softwares gráficos
utilizados para la elaboración de la pieza editorial.
Extensión y modo imágenes bitmap: .tiff en CMYK
Extensión y modo imágenes vectoriales: .ai en CMYK
- Los softwares seleccionados proporcionan resultados
de alta calidad, en especial en elementos vectoriales,
muy utilizados en esta pieza editorial.
Resolución imágenes bitmap: 300 dpi
Formato:
Cerrado: 19 x 25 cm.
Extendido: 38 x 25 cm.
Disposición: Vertical
Sustrato:
Interior: Couché mate 170 gr.
Cubierta: Couché mate 170 gr.
Sistema de impresión: Offset plano.
- Los tres programas gráficos especificados, son
pertenecientes a la compañía Adobe, por lo tanto, entre
ellos hay una máxima compatibilidad de codificación y
decodificación, pudiendo traspasarse archivos de uno a
otro, sin dificultad.
- Se considera un tiraje de 2.000 ejemplares, como
una cantidad adecuada para determinar la aprobación
de la publicación, y como una cantidad posible de ser
impresa en offset. El tiraje, dependerá por supuesto, de
la editorial que finalmente desee publicar el libro, o de la
entidad que lo auspicie financieramente.
Color / Tintas:
Modo: CMYK (cuatricromía)
Interior: 4/4 colores
Tapa: 4/0 colores
Encuadernación: Tapa dura, costura al hilo más hotmelt.
- Offset plano ofrece alta calidad en impresión, posi-
bilitando la reproducción serial del original en grandes
cantidades a un costo reducido, siendo económico y
rentable en tiradas de 2.000 ejemplares. Esta impresión
permite trabajar en alta fidelidad con cuatricromía, con
un riesgo mínimo de pérdida y variación del color, sopor-
tando el sustrato seleccionado, su tamaño y gramaje.
116
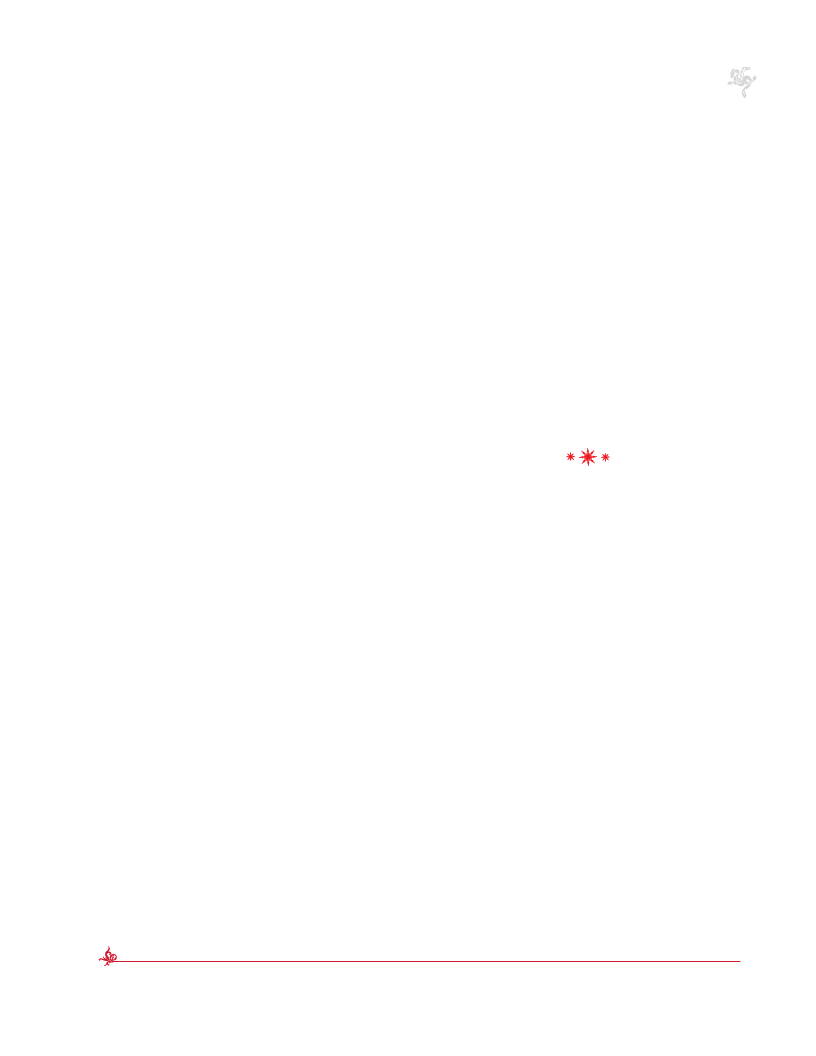
Marco Proyectual
- Para su reproducción, se seleccionó impresión offset, el
que opera en diversos formatos y sustratos, pudiéndose
extraer del pliego de papel de 110 x 77 cm., lo siguiente:
8 hojas sueltas (octavillas) de 38,5 x 27,5 cm.
para 38 x 25cm.
16 planas (dos páginas por plana de 19 x 25 cm.)
32 páginas de cada pliego (entre tiro y retiro)
Cuadernillos de 8 hojas
No de páginas del libro: 100
No de cuadernillos: 4 (4 pliegos de 110 x 77 cm.)
- Se trabajó en archivos en modo CMYK para generar
una gran diversidad de gama tonal.
- El sustrato elegido es el papel couché, por ser uno de
los papeles de arte de alta calidad, entregando fidelidad
en el color y calidad de impresión. Este sustrato, presen-
ta entre sus cualidades, resistencia, suavidad, blancura
y opacidad, minimizando el riesgo de trasparentado y
de la transferencia de las tintas por contacto o fricción
entre las hojas, las que al ser suaves, permiten un fácil
deslizamiento, para ser ojeadas y manipuladas.
- El formato se definió a partir la calidad ideal de las
fotografías y por aspectos de legibilidad y diagramación
de los elementos de la publicación. Además, el formato
busca una cantidad adecuada de páginas, en relación a
los elementos a presentar.
Fotografía original:
180 dpi
2592 x 1944 pixeles
36,58 x 27,43 cm.
Fotografía utilizada:
300 dpi
21,95 x 16,46 cm.
Espacio utilizado por la fotografía en página:
14,5 x 19 cm.
A continuación se presenta la fase de gestión del
proyecto, apuntando a la viabilidad que éste posee, para
en un futuro ser publicado y difundido.
117

Capítulo 10
Gestión y Difusión del Proyecto
Al analizar la viabilidad del proyecto, se han consi-
derado varios caminos para la producción concreta
de la pieza editorial final, los cuales se basan, tanto en
las características del proyecto, como en los aspectos
relacionados con el patrimonio cultural en Chile, y el
contexto actual en relación al tema investigado.
10.1 Análisis general
En relación al proyecto:
1.- La totalidad del libro, tanto visual como textual, fue
generado y producido por la autora del proyecto. Debido
a la escasez de investigaciones respecto al tema, se
realizó una profunda investigación, que permitió generar
un marco teórico amplio y vasto para abordar de forma
adecuada, el tema específico. Las fotografías fueron
captadas personalmente en la fiesta de La Tirana del año
2006 y las ilustraciones vectoriales fueron realizadas
exclusivamente, para el diseño y la propuesta del libro.
Por ello, la pieza gráfica es de la total autoría de quien la
presenta, y no requirió por lo tanto, de la adquisición de
permisos para publicar imágenes o transcribir textos.
2.- Su contenido específico, la iconografía andina de
los trajes de la Tirana, es un tema que no había sido
abordado ni estudiado con anterioridad. En relación a
la tipología existente investigada, ésta se compone en
su mayoría de textos y fotografías, sin la utilización de
algún otro tipo de recurso como la ilustración. Por am-
bos motivos, la propuesta presentada es absolutamente
innovadora, atractiva e interesante.
3.- Por tratarse de un tema relacionado con el patrimo-
nio visual de Chile, la pieza gráfica se transforma en un
aporte para la preservación y difusión de dicho patri-
monio, contribuyendo con ello a conservar la memoria
colectiva, y a enaltecer el sentido de pertenencia e
identidad nacional. Por ello, el proyecto se configura
como objeto de interés para empresas y organizaciones
culturales del país, que fomenten y valoren las tradicio-
nes populares y culturales.
4.- Desde el punto de vista visual y gráfico, el proyecto
es un aporte a la disciplina del diseño. Visual, al registrar
aspectos pertenecientes a la disciplina (fotografías, íco-
nos, símbolos, etc.) y al difundir dichos contenidos como
importantes elementos comunicacionales. Gráfico, al
presentar una pieza de diseño, técnicamente estudiada y
analizada, y así dar origen a un libro, que como proyecto,
adquiere el carácter de objeto de diseño.
En relación al tema:
1.- Actualmente, existen en nuestro país, varias entida-
des u organizaciones culturales interesadas en rescatar
y fortalecer aspectos relacionados con las tradiciones y
manifestaciones culturales del país.
2.- Existe una preocupación por parte de las empresas
y organismos gubernamentales por apoyar proyectos
relacionados con la valorización del patrimonio nacional,
cultural y artístico. Son empresas e instituciones que ge-
neralmente actúan como organizadoras, colaboradoras
o auspiciadoras en diferentes iniciativas que promueven
actividades para difundir la cultura y el arte.
118

Marco Proyectual
3.- En la vida cultural en nuestra sociedad, se está
advirtiendo una tendencia a fomentar la creación de
instancias culturales (a través de museos, galerías de arte
y bibliotecas), incentivando el desarrollo de la cultura
y la sociedad. No obstante, hay muchos aspectos de la
cultura tradicional, que han sido dejados de lado, ya que
no han sido investigados ni rescatados. Por ello, existe la
necesidad de valorar la identidad nacional y la concien-
cia colectiva del pueblo de Chile, a través del desarrollo
de proyectos culturales.
4.- En cuanto al diseño, existe una creciente inquietud
e interés por registrar el patrimonio chileno, tanto en
lo gráfico como en lo visual, dentro de las diferentes y
diversas áreas de la cultura, otorgándole a esta disci-
plina, un papel fundamental en el desarrollo artístico,
cultural y social del país.
5.- En el medio editorial nacional, no existe publicación
alguna que aborde la fiesta de La Tirana desde el punto
de vista visual, ni menos que se enfoque a rescatar los
íconos presentes en los trajes, como elementos que
comunican parte del universo simbólico del mundo
andino. Por lo tanto, este proyecto se convierte en un
libro hasta hoy, inédito en Chile.
Tomando en consideración los puntos recientemente
expuestos, a continuación, se darán a conocer las
fuentes de apoyo conseguidas, y las posibles formas de
financiamiento para la futura publicación del libro.
10.2 Fuentes de patrocinio y colaboración
En primera instancia, cuando el proyecto aún estaba
en etapa de planificación, se recurrió a organismos
culturales nacionales para evaluar el interés respecto al
contenido de la pieza gráfica propuesta, y se esbozaron
los objetivos y las líneas generales que estructuraban en
ese entonces, el proyecto. Esto permitió hacer un análisis
respecto de la viabilidad del proyecto y realizar las
modificaciones pertinentes, para concretarlo.
Una de las principales actividades a modificar, fue el
tema fotográfico, pues en primera instancia el proyecto
tenía la intensión de utilizar fotografías aportadas por
un fotógrafo, o bien adquirirlas en algún banco de
imágenes. Como ello no fue posible, el proyecto exigió la
toma personal y específica de las fotografías requeridas,
para lo cual fue necesario viajar directamente a la zona,
en los días de la celebración de la fiesta.
Luego de los contactos establecidos en el viaje y en el
período en que se captaron las fotografías, se generó el
apoyo de entidades que siguieron de cerca el proyecto.
De ello, se obtuvieron los patrocinadores, y los colabora-
dores para su difusión.
10.2.1 Patrocinios
El patrocinio es el respaldo de una institución pública
o privada a un determinado proyecto cultural, que
no involucra el desembolso de recursos económicos
por parte de la institución que entrega el apoyo. Es
una demostración de confianza del patrocinante en la
realización de un determinado proyecto artístico o cultu-
ral, y que permite conseguir otros apoyos (financieros,
materiales, humanos), como también obtener formas de
financiamiento para su final realización (en este caso, la
publicación del libro).
Para el presente proyecto, los patrocinadores son lo
siguientes:
Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares
(Departamento perteneciente a la Biblioteca Nacional)
El Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares, fue
creado en 1992 con el fin de reunir colecciones que se
encontraban dispersas, y registrar expresiones culturales
que se conservan en la memoria popular.
Este archivo contiene registradas variadas manifes-
taciones del saber oral, como por ejemplo, canciones
tradicionales, refranes, cuentos, adivinanzas, ruedas de
canto a lo divino, encuentros de payadores, cantoras
campesinas, organilleros, tradiciones y costumbres en
general.
119

Marco Proyectual
También desarrolla proyectos especializados como la
realización de cursos, talleres, seminarios, obras teatrales,
exposiciones, ciclos de conferencias, etc. Cuenta con
colecciones sonoras que conforman el trabajo de
investigadores de campo, especialmente orientado al
registro de fiestas de religiosidad popular.
Dispone a su vez, de una vasta colección de fotogra-
fías y diapositivas, en su mayoría de fiestas religiosas,
y de una cantidad importante de registros en video,
colecciones de cuentos, recopilación de cuadernos y
libretas originales de poetas populares, entre otras
cosas. Todo este material, se encuentra a disposición
de investigadores de las más diversas disciplinas, para
estudios, exposiciones, conferencias, etc.
Durante el desarrollo del proyecto, se contó con
el total apoyo y la más absoluta colaboración de la
encargada de este archivo.
Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte
Pozo Almonte está ubicado en una zona de vasta
riqueza histórica, que alberga distintos centros turísticos
de importancia como La Tirana, Pica y Mamiña. Es la
comuna a la cual pertenece el pueblo de La Tirana, y por
lo tanto, una de las municipalidades más involucradas en
el desarrollo de la fiesta cada año.
Al solicitar el patrocinio a dicha municipalidad, el
encargado de Relaciones Públicas, Paul Spaudo Vásquez,
orgulloso de su tierra y de la realización del presente
proyecto, envió estos versos de su autoría:
“Somos de donde
La tierra pinta de sudor la sal,
de donde el silencio viste de espectro el pasado,
de donde la vida se hace calle larga y carretera.
que trabaja por un mañana mejor
en esa larga y angosta faja de tierra
llamada Chile...
De acá...
Del Sur del mundo somos,
y estamos cargados de amistad,
teniendo en nuestras alforjas
los sones del tiempo,
del mundo y de Nuestra Pacha Mama
para ofrecerles a Uds. el paisaje
donde el horizonte se hace Norte
donde la Comuna se hace Paz”.
Escuela de Diseño, Universidad de Chile
Por ser un libro presentado como proyecto de título
para optar al título de Diseñadora Gráfica, se parte de la
base, que tanto la Escuela de Diseño, como la institución
universitaria, apoyan el proyecto desde su planteamiento
y aceptación como proyecto de título, hasta su posterior
publicación, después de aprobado el examen.
10.2.2 Colaboración
Es otra forma de conseguir apoyos mediante canjes
o colaboraciones que se establecen con terceros, en
vista de no existir recursos monetarios. Ello permite el
intercambio de bienes o servicios necesarios para un
proyecto.
En el presente proyecto, la colaboración se expresó
en apoyos para la difusión del libro. Ellos se determina-
ron a partir del ofrecimiento para difundir la pieza grá-
fica en sus páginas Web, al considerar que su realización
constituye un valioso aporte al rescate patrimonial y un
fortalecimiento a la identidad cultural de Chile.
Acá...
Entre cordillera y mar,
Nace el pozo que alimenta al monte
y se llena de tamarugos,
para parir el esfuerzo de su gente
Memoria Chilena (Perteneciente a la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos- DIBAM)
Memoria Chilena, es un espacio destinado a reunir la
gran historia colectiva y las pequeñas aventuras indi-
viduales que conforman nuestra identidad como país:
120

Marco Proyectual
acontecimientos, tradiciones y fábulas, el pensamiento
y la obra de hombres y mujeres destacados, y el legado
social, literario y artístico que enriquece nuestro patri-
monio cultural.
En relación al libro “Imagen Viviente: Iconografía
andina en los trajes de La Tirana”, Memoria Chilena
apoya el proyecto a través de la difusión del libro en
el portal www.memoriachilena.cl, dándole un espacio
en la sección “comunidad memoria”, además de incluir
la investigación como un sitio temático dentro de las
búsquedas de la página.
Programa Orígenes (Perteneciente a la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena del Ministerio de
Planificación del Gobierno de Chile)
El Programa Orígenes obedece a una decisión del
Gobierno, para impulsar y dejar instalada una nueva
forma de relación con los pueblos indígenas, mejorando
sus condiciones de vida, con un enfoque integral y una
dimensión étnico-cultural. Es un nuevo camino para el
desarrollo integral de las comunidades indígenas rurales
de Chile.
En la página Web del Programa Orígenes,
www.origenes.cl, será publicado también el libro en el
espacio “recomendados”, sección destinada a la difusión
de exposiciones, seminarios y todo tipo de actividades
culturales.
Rutas del Salitre y Álbum Desierto (Pertenecientes a la
empresa Imatura Producciones)
Rutas del Salitre es una agencia que realiza expediciones
al desierto más árido del mundo. Se enmarca en una
iniciativa que partió en 1993, con el fin de recopilar
un banco de fotos de más de 10.000 unidades y una
extensa investigación histórica y sociológica llevada
a cabo en el desierto de Atacama. Esta exploración al
mundo atacameño, decantó en la conformación de un
equipo y el sitio Web www.albumdesierto.cl en el año
2001, que resume el conocimiento acumulado en un
espacio de interacción con pampinos, que reconstruyen
la historia de la vida salitrera, nutriendo activamente el
proyecto inicial. Imatura, es una empresa especializada
en el rescate, restauración y conservación de archivos
fotográficos patrimoniales, respalda a Álbum Desierto
y Rutas del Salitre, que constituyen los proyectos más
importantes de esta institución.
En la página Web www.albumdesierto.cl será publica-
do el proyecto, y si la autora lo estima conveniente, una
selección de fotografías captadas por ella en la fiesta de
La Tirana, serán publicadas en el catálogo de fotos de
dicha página.
Tanto los patrocinios, como los apoyos en difusión,
tienen un espacio en la portada del libro.
10.3 Posibles fuentes de financiamiento
Se plantean, para el proyecto, dos vías por las cuales
se puede hacer real la publicación del libro: a través de
auspicios y mediante editoriales.
10.3.1 Auspicios
El auspicio es el apoyo de una institución pública o
privada a un proyecto cultural, que incluye un aporte
económico financiero en dinero, en especies o prestacio-
nes de servicios. Generalmente se entrega a cambio de
publicidad, mostrando la imagen de la entidad auspi-
ciante en los soportes de determinado proyecto.
Los auspicios propuestos para el proyecto son:
Fundación Telefónica
Fundación Telefónica, posee un fuerte compromiso
social que se orienta a través de acciones y proyectos en
la aplicación de las telecomunicaciones al mundo de la
educación, la salud y la cultura, propiciando la igualdad
de oportunidades y contribuyendo a incrementar el
bienestar de los ciudadanos y el progreso social. Dentro
de sus objetivos, está el contribuir, realizar y promover
la investigación, desarrollo y difusión de la educación, la
tecnología, la cultura y el arte.
121

Marco Proyectual
Metro S.A.- Corporación Cultural MetroArte
Metro S.A. es una empresa que ha tenido un importante
papel en la labor de involucrar a las empresas privadas
al desarrollo cultural del país, tomando la iniciativa de
colaborar y apoyar actividades, programas y proyectos
relacionados con la cultura y las artes. Ha dado múltiples
pasos en gestión cultural y difusión de las artes en
todas sus expresiones, facilitando el acceso a la cultura
a millones de santiaguinos a través del uso del metro,
y otorgándole el apoyo y financiamiento a diversos
proyectos culturales.
10.3.2 Editoriales
Editorial Kactus
Kactus posee una amplia variedad de “Libros de Chile”,
donde destacan sus colecciones “Souvenir” y “Libros de
Lujo”. Son publicaciones cuyas temáticas van desde la
presentación de diferentes lugares del país como Isla de
Pascua, Chiloé, Los Andes, hasta temáticas más específi-
cas como faros de Chile, el rodeo, la Esmeralda, etc.
1.- Gastos Operativos
Costos de diseño
Corrección de textos
Recursos técnicos
Material fungible
2.- Impresión
Impresión publicación
Pruebas láser blanco y negro
Pruebas de color
3.- Viaje a La Tirana
Toma de fotografías
Viático
$9.888.077
$50.000
$50.000
$50.000
__________
$10.038.077
$7.795.000
$10.000
$200.000
__________
$8.005.000
$400.000
$250.000
__________
$650.000
Editorial Los Andes (Perteneciente a Fundación Futuro)
Es una editorial que se dedica casi exclusivamente a
publicar libros relacionados con Chile. Dentro de ellos,
destacan publicaciones de poesía, literatura, historia y
fotografía chilena. Tiene un especial interés por invitar
a la producción editorial a jóvenes, adultos mayores,
discapacitados, etc.
Posterior a la defensa del proyecto ante la comisión,
la maqueta de la pieza editorial, será presentada a ambas
editoriales.
10.4 Presupuesto
El presupuesto es entendido como la organización de
los recursos estimados necesarios para la realización del
proyecto, junto con el manejo y la utilización del tiempo,
recursos y herramientas.
TOTAL 1+2+3
(sin IVA incluido)
________________
$18.693.077
10.5 Detalle del presupuesto
Los detalles de cada ítem son los siguientes:
1.- Gastos Operativos
Costos de diseño: Se consideran los costos por el diseño
gráfico de la pieza editorial y la investigación realizada
sobre los temas que forman parte de su contenido. El
cobro involucra un valor de 0.8 UF la hora trabajada
(UF=$18.393 calculado el 22 de noviembre de 2006), 8
horas diarias, 5 días a la semana, durante 4 meses.
122

Marco Proyectual
Valor hora: $14.714,4
Días trabajados: 22 días al mes, en 4 meses: 84 días
Horas trabajadas: 8 horas diarias durante
84 días: 672 horas
Corrección de textos: Corresponde a la corrección
ortográfica y gramatical de los textos del libro.
Recursos técnicos: Corresponde al cobro de los recursos
técnicos utilizados para el proyecto (computador,
impresora, cámara fotográfica) y su desgaste.
Pruebas láser blanco y negro: Pruebas para la correc-
ción de diseño y textos.
Pruebas de color: Corresponde al gasto en pruebas
de color de hojas tipo del libro, para la aprobación o
desaprobación de los colores de salida de la impresión.
3.- Otros Gastos
Toma de fotografías: Valor considerado para la captura
de imágenes en la fiesta de La Tirana, durante 4 días.
Material fungible: Corresponde al material utilizado
durante la investigación y diseño del libro. Son materia-
les que poseen duración determinada, y que por lo tanto,
deben ser renovados a través del desarrollo del proyecto:
tintas, hojas, etc.
2.- Impresión
Impresión publicación: Corresponde al valor de la
impresión y encuadernación de 2.000 ejemplares en
Ograma S.A., con las siguientes características: Tamaño
cerrado 19 x 25 cm., tamaño extendido 38 x 25 cm. Tapa
dura forrada en papel couché mate de 170 gr., impreso a
4/0 colores, más polilaminado mate por T/R y aplicación
de folia dorada. Interior, 100 páginas en couché mate de
170 gr., impreso 4/4 colores. Guardas en couché 200 grs.
Encuadernación costura hilo más hot melt.
Viático: Corresponde al valor un viaje a La Tirana
durante 4 días. Incluye: pasaje en avión ida y vuelta,
alojamiento y alimentación diaria, y transporte interno.
Los valores del presupuesto son aproximados,
siendo aplicados en algunos casos valores estándares, a
excepción del valor de impresión de los 2.000 ejemplares,
que corresponden al presupuesto real entregado por la
empresa.
123

Conclusiones
El hombre a través del tiempo y en cada lugar donde se ha establecido, va dejando
huellas que reflejan su constante capacidad creadora. Esta acción incesante
y evolutiva, plasmada en manifestaciones culturales, artísticas, religiosas, sociales
e históricas, ha dado origen a un conjunto de características que identifican a los
pueblos y que constituyen su patrimonio. Cada cultura tiene como patrimonio, una
memoria visual y colectiva, que transforma en tangibles, todas aquellas experiencias,
aspiraciones y esperanzas, que le son propias e identifican a cada etnia., pueblo o
comunidad.
Las fiestas religiosas en nuestro país, están profundamente relacionadas con el
origen de nuestro pueblo y con la influencia del pueblo español en los períodos de
conquista y colonización de América. Es especialmente en los pueblos originarios,
donde se expresa con más fuerza y vigor la devoción a las deidades o seres extra
terrenales, a través de ceremonias rituales, en las cuales se comunican con sus
deidades, con la naturaleza y con su entorno.
Mantener el patrimonio de un pueblo, conservando su espíritu y memoria
colectiva, significa proyectar desde el pasado, en el presente y al futuro, una tradición
específica, en este caso, esta celebración religiosa, que lleva inmersa innumerables
manifestaciones de fe y devoción popular. Éstas, junto con asombrosas y mágicas
exhibiciones artísticas de bailes y cantos, conmueven y emocionan a todos quienes
han tenido el privilegio de vivirlas.
Esta celebración religiosa, esta provista de un incalculable valor, en relación a
la comunicación visual, pues a través de sus íconos, es posible realizar una mirada
retrospectiva a momentos de una época, y analizar el patrimonio visual que ellos
aportan.
Por esta razón nace el libro “imagen Viviente”, como una manera de rescatar y
perpetuar una parte específica del patrimonio visual de Chile, y reconstruir así, parte
de la historia que nos identifica como nación. La realización de este libro, no pretende
sino despertar del sueño, la memoria de un pasado cultural, para muchos desconoci-
do, y que necesita ser recuperado, protegido y reconocido, como un valioso obsequio
que las generaciones pasadas dejaron como testimonio actual y viviente, en el más
apreciado legado a las generaciones venideras.
124

Bibliografía
Libros:
ALIAGA ROJAS, Fernando. Religiosidad popular chilena: visión histórica. Santiago, Chile: Ediciones Paulinas, 1992. 49p.
ARNOLD C., Marcelo “et al”. Serie: Estudios sobre Religiosidad Popular. Santiago, Universidad de Chile, Departamento de
Antropología, 1984. 155p.
ARNOLD C., Marcelo. Religiosidad popular en Chile: estudio antropológico-social. Santiago: Universidad de Chile, Facultad
de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, 1991. 156p.
BAINES, Phil y HASLAM, Andrew. Tipografía: función, forma y diseño. Barcelona: Ediciones G. Gili S.A., 2002. 192p.
BARRAZA LLERENA, José (compilador). Manual de Patrimonio Cultural y Natural Arica y Parinacota. Santiago: Ministerio de
Educación, 2003. 208p.
BARTHES, Roland. La retorica de la imagen. Buenos Aires: Editorial Tiempo contemporáneo, 1972.
BERLO, David K. El Proceso de la Comunicación, Introducción a la Teoría y a la Práctica. (Versión PDF)
CALABRESE, Omar. El lenguaje del arte. Barcelona: Ediciones Paidós, 1987. 279p.
DONDIS, Donis A. La sintaxis de la Imagen: introducción al alfabeto visual. 11o Edición. Barcelona: Ediciones Gustravo Gili
S.A., 1995. 210p.
FRUTIGER, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales. 7o Edición. Barcelona: Ediciones G. Gili S.A., 2000. 286p.
FRUTIGER, Adrian. En torno a la tipografía. Barcelona: Ediciones G. Gili, S.A., 2002. 94p.
GALVEZ PIZARRO, Francisco. Educación Tipográfica, una introducción a la tipografía. Santiago de Chile: Ediciones
Universidad Diego Portales, 2004. 208p.
GISSI B., Jorge. Identidad, carácter social y cultura latinoamericana. Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile.
Escuela de Psicología, 1982. 87p.
GONZÁLEZ, Federico. Los símbolos precolombinos. España: Ediciones Obelisco S.A., 1989. 264p.
KANDINSKY, Wassily. Punto y línea sobre el plano: contribución al análisis de los elementos pictóricos. Barcelona: Labor,
1996. 159p.
125

MUNARI, Bruno. Diseño y Comunicación Visual, contribución a una metodología didáctica. 11o Edición. Barcelona: Editorial
G. Gili S.A., 1993, 365p.
NÚÑEZ A., Lautaro. La Tirana del Tamarugal: del misterio al sacramento. Antofagasta, Chile: Universidad del Norte,
Departamento de Teología, 1989. 122p.
PLATH, Oreste. Folclor Religioso Chileno. 3o Edición. Santiago, Chile: Editorial Grijalbo, 2000. 225p.
PRADO O., Juan Guillermo. La Tirana. Santiago, Chile: Editorial Kactus, 1986. 61p.
SEBEOC, Thomas A. Signos, una introducción a la semiótica. Barcelona: Editorial Paidós, 1996. 163p.
URIBE ECHEVERRÍA, Juan. Fiesta de La Tirana de Tarapacá. Ediciones Universitarias de Valparaíso: Universidad Católica de
Valparaíso, 1976. 93p.
VAN KESSEL, Juan. Bailarines en el Desierto. 3 vol. Antofagasta, Chile, 1975.
VAN KESSEL, Juan. Lucero del Desierto, Lucero brillante: mística popular y movimiento social. Iquique, Chile: Universidad
Libre de Amsterdam, Centro de Investigación de la Realidad del Norte, 1987. 284p.
VAN KESSEL, Juan. Cuando arde el tiempo sagrado. La Paz, Bolivia: HISBOL, 1992. 189p.
VAN KESSEL, Juan. Dos conferencias en antropología andina. Iquique, Chile: IECTA-CIDSA, 1997. 62p.
ZAPATA TARRÉS, Clara. Las voces del desierto: identidad aymara en el Norte de Chile. Santiago de Chile: DIBAM, Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana: Ril Editores, 2001. 168p.
ZEA, Leopoldo. Descubrimiento e identidad latinoamericana. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990.
155p.
Tesis:
LÓPEZ ROMAGNOLI, Constanza. La Fiesta de La Tirana, sentido vivo y ardiente de la identidad de un pueblo. Tesis para optar
al título de Diseñador. Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios
Urbanos, 2003. 76p.
MUÑOZ ROMERO, Jocelyn. El Sello de Chile: Rescate y Valorización de los Sellos Postales Nacionales como Patrimonio Gráfico
y Transmisores del Patrimonio Cultural de Chile. Proyecto de Título para optar al título de Diseñador Gráfico. Santiago, Chile:
Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y urbanismo, 2005. 165p.
PINO ZAPATA, Luz. El Vestuario de La Tirana. Proyecto de Título para optar al título de Diseñador. Santiago, Chile: Pontificia
Universidad Católica de Chile, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, 1991. 77p.
VELASCO BRUHN, Constanza. Programa de Comunicación Visual basado en la normalización iconográfica para el Poblado
Artesanal Licancabur. Proyecto de Título para optar al título de Diseñador Gráfico. Santiago, Chile: Universidad de Chile,
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 2003. 153p.
126

Artículos en línea:
BRUGNOLI, Paulina y HOCES DE LA GUARDA, Soledad. Vestir, revestir y transformar. [en línea] Revista Patrimonio Cultural
No31, año IX otoño 2004. DIBAM. <http://www.dibam.cl/patrimonio_cultural/patrimonio_piel/art_vestir_re.htm [consulta:
19 octubre de 2006]
CUMPA GONZÁLEZ, Luis Alberto. Fundamentos de diagramación: Revistas. [en línea] <http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/
libros/comunicacion/Fundamentos_de_diagramacion/contenido.htm> [consulta: 19 octubre 2006]
DE PAZ, Zenón. Horizontes de Sentido en la Cultura Andina. El mito y los límites del discurso racional. [en línea] <http://
www.quechuanetwork.org/yachaywasi/HorizontesDeSentido.pdf>[consulta: 10 agosto 2006]
GÓMEZ, María Elena. La Iconología. Un método para reconocer la simbología oculta en las obras de arquitectura. [en línea]
<http://www.argos.dsm.usb.ve/archivo/38/1.pdf> [consulta: 25 agosto 2006]
GREBE, María Ester. Continuidad y cambio en las representaciones icónicas: significados simbólicos en el mundo sur-andino.
[en línea] Revista Chilena de Antropología No13, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, 1995-1996. <http://
csociales.uchile.cl/publicaciones/antropologia/13/docs/antropologia_13.pdf> [consulta: 19 octubre 2006]
HARRIS, Thomas. La virgen en el santuario desmoronado (sobre La Tirana de Diego Maquieira). [en línea] Mapocho, Revista
de Humanidades No54, Biblioteca Nacional, Santiago 2003. pp.105-114. <http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//
temas/documento_detalle.asp?id=MC0029974> [consulta: 7 julio 2006]
Juan Pablo II. Documento de Puebla. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. [en línea] México, 1979.
<http://www.aciprensa.com/Docum/puebla.htm> [consulta: 15 junio 2006]
LARA LÓPEZ, Emilio Luis. La fotografía como documento históricoartístico y etnográfico: una epistemología. [en línea]
Revista de Antropología Experimental No5, Universidad de Jaén (España). < http://www.ujaen.es/huesped/rae/articulos2005/
lara2005.pdf> [consulta: 20 de noviembre 2006]
LARRAÍN, Jorge. La identidad latinoamericana: Teoría e historia. [en línea] <http://www.cepchile.cl/dms/archivo_1845_1414/
rev55_larrain.pdf> [consulta: 8 agosto 2006]
LEVINE, María José. América Pre-colombina: “Donde el pronunciar palabras no estaba ligado al acto mismo de creer”.
[en línea] <http://www.discurso.aau.dk/maria_jose_levine.pdf#search=%22Am%C3%A9rica%20Pre-colombina%3
A%20%22Donde%20el%20pronunciar%20palabras%20no%20estaba%20desligado%20del%20acto%20mismo%
20de%20creer%22...%22> [consulta: 20 septiembre 2006]
MOLANO, Olga Lucía. La identidad cultural, uno de los detonantes del desarrollo territorial. [en línea] Abril 2006. <http://
www.rimisp.org/getdoc.php?docid=3746> [consulta: 7 agosto 2006]
PLATH, Oreste. La Virgen del Carmen de La Tirana. [en línea] Revista En Viaje No212, Empresa de los Ferrocarriles del Estado,
Santiago, junio 1951, p 60. <http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC0028374>
[consulta: 20 mayo 2006]
RODRIGUEZ, Juan Carlos; MIRANDA, Pablo. Desierto y memoria. [en línea] <http://www.dibam.cl/subdirec_museos/
revista/23/cap6-23.pdf> [consulta: 20 mayo 2006]
127

RUIZ ZAMORA, Agustín. Hegemonía y Marginalidad en la Religiosidad Popular Chilena: Los Bailes Ceremoniales de la Región
de Valparaíso y su Relación con la Iglesia Católica. [en línea] Revista Musical Chilena No 184, Año XLIX, julio- diciembre
1995, pp. 65- 83. <http://www.culturatradicional.cl/portal.php?op=doc&td=1&cod=38&most=1> [consulta: 19 mayo 2006]
TORRES, Constantino M. Imágenes legibles: La iconografía Tiwanaku como significante. [en línea] Boletín del Museo Chileno
de Arte Precolombino No 9, Santiago de Chile, 2004, pp. 57-73. <http://www.precolombino.cl/es/biblioteca/pdf/bol9.php>
[consulta: 5 junio 2006]
Con mi humilde devoción: Bailes chinos de Chile Central. [en línea] Museo Chileno de Arte precolombino. <http://www.
precolombino.cl/es/biblioteca/pdf/bailes.php> [consulta: 2 mayo 2006]
La fe del pueblo: exposición sobre religiosidad popular. [en línea] Santiago: DIBAM, 1995. <http://www.memoriachilena.
cl/mchilena01/temas/documento_detalle.asp?id=MC0000685> [consulta: 11 junio 2006]
La necesidad de la identidad. [en línea]. Corriente de Opinión No89 - Octubre 2003. Fundación Chile Unido. <http://www.
chileunido.cl/corrientes/docs_corrientes/CdeOp89laidentidad.pdf> [consulta: 8 agosto 2006]
Proveerán de alcantarillado a La Tirana. [en línea] Diario La Estrella de Iquique, Año XXXVII – No 12.373 - Jueves 22 de julio
de 2004. <http://www.estrellaiquique.cl/site/edic/20040722031638/pags/20040722041835.html> [consulta: 28 octubre
2006]
Tras la huella del Inca en Chile. [en línea] Museo Chileno de Arte precolombino. Santiago, 2001. <http://www.precolombino.
cl/es/biblioteca/pdf/inka.php> [consulta: 11 junio 2006]
Material audiovisual:
Danzantes del Desierto: la tierra del Tamarugal [videograbación]. Dirección y producción: Ricardo Correa, narración: Sandra
Larenas. Santiago, Chile: Santiago Films, 1995. 1 videocassette (VHS), 43 min., sonido, color, 1⁄2 plg.
De Dios y del diablo. Informe Especial Capítulo 4. [videograbación]. Reportaje de Santiago Pavlovic; dirección: Mario Urzúa;
conducción: Juan Guillermo Vivado; producción: Paula Avilés. Santiago, Chile: Dirección de Prensa Televisión Nacional de
Chile, 1985. 1 videocassette (VHS), 30 min., sonido, color, 1⁄2 plg.
La Tirana: dolor y esperanza. Al Sur del Mundo. [videograbación]. Dirección general: Francisco Gedda. Santiago, Chile:
Universidad Católica de Chile Televisión, 1991. 1 videocassette (VHS), 53 min., sonido, color, 1⁄2 plg.
La Tirana: Su canto, su baile, su música, su imagen. [grabación]. Iquique, Chile: Producciones Audiovideo Carrero M.R., 2005.
1 DVD, 11 min.
Bolivia: el gran carnaval de Oruro. [videograbación]. Dirección: Francisco Gedda, narración: Roberto Pobrete. Santiago, Chile:
Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile, 1996. 1 videocassette (VHS), 30 min., sonido, color, 1⁄2 plg.
128

Sitios Web:
Animales en el Arte Precolombino. [en línea] <http://www.educarchile.cl/web_wizzard/ver_home.asp?id_proyecto=1>
[consulta: junio 2006]
Festividad de Nuestra Señora del Carmen. [en línea] <http://www.iglesia.cl/especiales/virgendelcarmen/tirana.html>
[consulta: julio 2006]
Cofradía Nacional del Carmen. [en línea] <http://www.virgendelcarmen.cl> [consulta: julio 2006]
Diccionario Patrimonial. [en línea] <http://www.nuestro.cl/biblioteca/textos/diccionario.htm> [consulta: septiembre 2006]
IECTA, Instituto para el Estudio de la Cultura y Tecnología Andina. [en línea] <http://www.unap.cl/iecta/index.htm>
[consulta: julio 2006]
Íconos de Arica, Catálogo de Diseños Prehispánicos. [en línea] <http://www.uta.cl/masma/iconos/index2.htm> [consulta:
agosto 2006]
Memoria Chilena, Portal de la Cultura de Chile. [en línea] <http://www.memoriachilena.cl> [consulta: noviembre 2006]
Programa Orígenes. [en línea] <http://www.origenes.cl> [consulta: noviembre 2006]
Museo Chileno de Arte Precolombino. [en línea] <http://www.precolombino.cl> [consulta: noviembre 2006]
Corporación del Patrimonio Cultural de Chile. [en línea] <http://www.nuestro.cl> [consulta: octubre 2006]
Revista Chilena de Antropología Visual. [en línea] <http://www.antropologiavisual.cl/index.htm> [consulta: septiembre
2006]
Ser Indígena, Pueblo Aymara. [en línea] <http://www.serindigena.org/territorios/aymara/pay_01.htm> [consulta: abril 2006]
Virgen de La Tirana. [en línea] <http://www.iglesia.cl/especiales/virgendelcarmen/fiesta.html> [consulta: julio 2006]
Asistencia a:
Charla: Una Remolienda en el Cielo: La Fiesta Popular. 12 de mayo de 2006, Salón Auditorio Biblioteca de Santiago.
Exposición Fotográfica: La Pampa del Tamarugal: Lo Sagrado y lo profano, 15 de junio de 2006, Museo Histórico Nacional.
Fiesta de la Virgen del Carmen de La Tirana, 12-16 de julio de 2006.
Exposición: Trajes de la Fiesta de La Tirana, 12 de julio de 2006, Museo Regional de Iquique.
129
