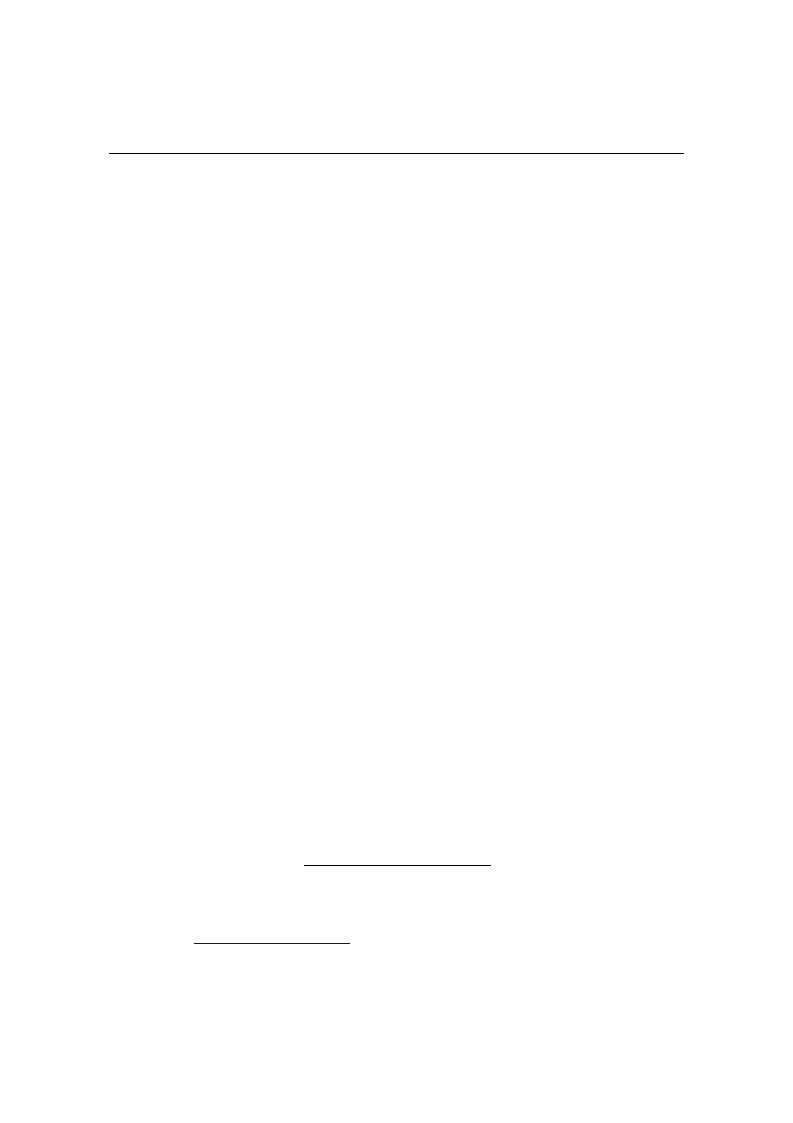
MARITZA MARÍN-HERRERA
Aporte del ecosocialismo al análisis de los conflictos socioambientales:
una aproximación al caso de comunidades mapuche en Chile
APORTE DEL ECOSOCIALISMO AL ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES: UNA APROXIMACIÓN AL CASO DE COMUNIDADES
MAPUCHE EN CHILE
(Ecosocialism contribution to the analysis of environmental conflicts: an
approach to the case of Mapuche communities in Chile)
MARITZA MARÍN-HERRERA1
Universidad de Costa Rica. Costa Rica
Resumen
Como aporte al análisis de los conflictos socio-ambientales enfrentados por
comunidades mapuche del sur de Chile, ante la presión histórica sobre los territorios
ancestrales ocupados por el Estado chileno y declarados como unidades de
conservación natural, se realiza una discusión sobre el aporte del ecosocialismo
para abordar esta problemática y sus ventajas frente a otras corrientes
ambientalistas. Se hace una revisión exploratoria de algunos de los planteamientos
de la ecología profunda y la ecología integral, para posteriormente identificar los
elementos distintivos relevantes del ecosocialismo para la temática. De la discusión
teórica propuesta se desprende la pertinencia del ecosocialismo latinoamericano
como punto de partida para la generación de soluciones, que buscan mejorar la
calidad de vida de las comunidades indígenas inmersas en conflictos socio-
ambientales generados por la disputa de territorios donde se hace posible su
existencia.
Palabras Clave: Ecosocialismo, conflictos socio-ambientales, mapuche.
Abstract
This paper presents a discussion regarding the relevance of Ecosocialism to the
analysis of socio-environmental conflicts. This work is performed in the context of
mapuche communities in the south of Chile and the historical pressure over their
ancestral territories that have been occupied by the State and declared natural
conservation units. It starts highlighting the contribution of Ecosocialism and its
advantages over other environmental lines of thought, specifically by comparing it to
1 Licenciada en Sociología, Universidad de Costa Rica. Candidata a Magíster en
Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica, Universidad Austral de Chile.
Docente Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica. Correo
electrónico: mmarin72@gmail.com
61
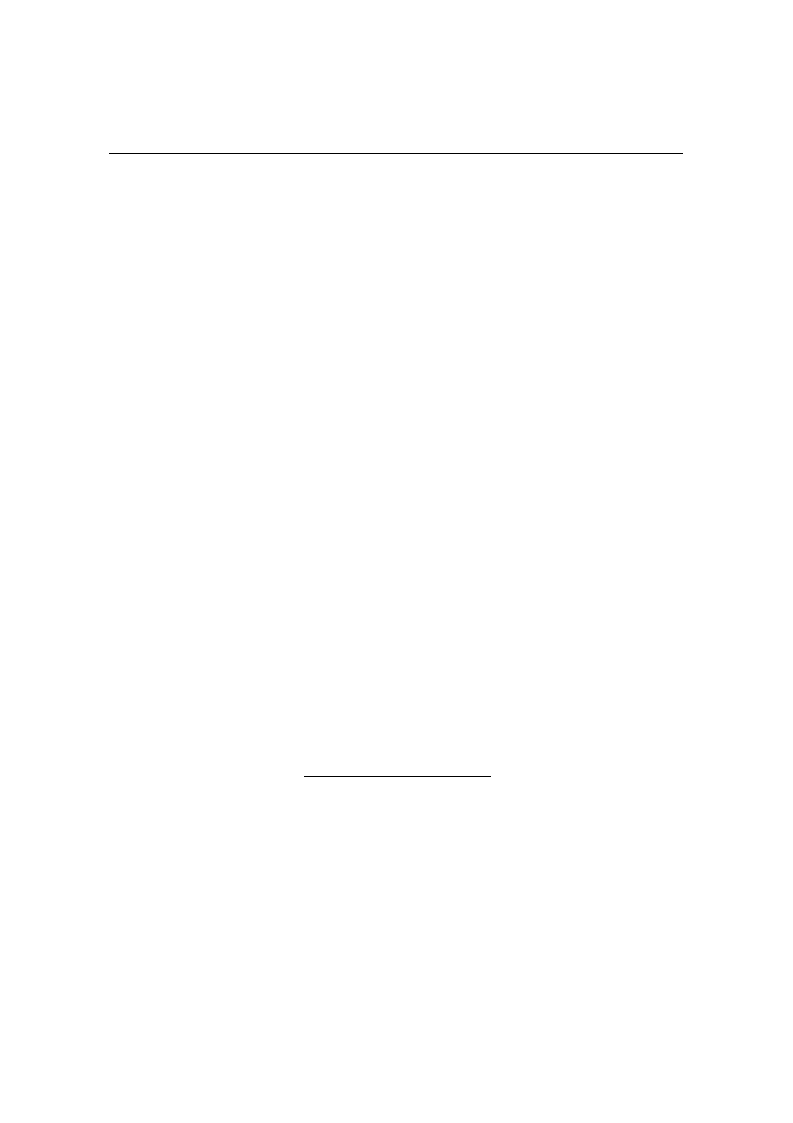
TRAMA
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica
Vol. 4, N.° 1 y 2, Diciembre de 2015
the main proposals of Deep Ecology and Integral Ecology. From the theoretical
considerations, this articule closes with the presentation of Ecosocialism in Latin-
America and its role in the generation of alternatives to improve quality of life of
indigenous communities who are immersed in socio-environmental conflicts in
territories where their own existence is defined.
Keywords: Ecosocialism, socio-environmental conflicts, mapuche.
Introducción
En Chile,2 como en otras partes del mundo, el estudio de los “conflictos socio-
ambientales3” ha tomado auge en las últimas décadas, especialmente en espacios
naturales reservados por grupos humanos que mantienen prácticas productivas y
de existencia tradicionales, o donde los Estados orientados por una visión eco-
centrista han decidido declararlos como unidades de conservación.
En este artículo se revisa el aporte del ecosocialismo al análisis de los conflictos
socioambientales, en contraposición a otras corrientes ambientalistas. Para ello, se
hace un paso obligado por algunos de los planteamientos de la ecología profunda y
la ecología integral, posteriormente se identifica exploratoriamente los elementos
distintivos del ecosocialismo que permiten analizar y generar opciones de resolución
a este tipo de problemáticas.
Como referente empírico se aborda el caso específico de las comunidades mapuche
en Chile que colindan con el sur del Parque Nacional Villarrica, quienes fueron
desplazados por el Estado chileno para establecer dicha unidad de conservación,
2 Este artículo se escribe en el marco del trabajo final de graduación que se
desarrolló para optar, en diciembre de 2015, por el Magíster en Desarrrollo a
Escala Humana y Economía Ecológica de la Universidad Austral de Chile, con el
apoyo de la Universidad de Costa Rica.
3 Entenderemos los conflictos socio-ambientales como situaciones donde se da un
choque de intereses entre quienes causan un problema ambiental y aquellos que
sufren sus consecuencias por el uso de los servicios o bienes ambientales (Del
Viso, 2011). Según Leff son “derivados de la desigual distribución ecológica y las
estrategias de apropiación de los recursos ecológicos, los bienes naturales y los
servicios ambientales” (Leff, 2014, p. 243).
62

MARITZA MARÍN-HERRERA
Aporte del ecosocialismo al análisis de los conflictos socioambientales:
una aproximación al caso de comunidades mapuche en Chile
desconociendo la existencia previa de grupos humanos originarios que hacían uso
de ese territorio para satisfacer su existencia material y simbólica. En este sentido,
la discusión teórica brinda luces sobre formas posibles de reapropiación territorial,
que contribuyan a una economía homeostática para las comunidades afectadas,
haciendo posible la construcción de una sociedad más justa social, cultural y
ambientalmente.
Generar esta discusión, ha sido posible mediante la revisión bibliográfica de los
principales representantes, haciendo énfasis en los pensadores del ecosocialismo.
Asimismo, se toman extractos de entrevistas a miembros de las comunidades
mapuche, realizadas en el marco de una investigación más amplia de la que surge
este artículo, que está en una fase exploratoria.
Corrientes ambientalista y conflictos socio-ambientales
La preocupación creciente por el futuro de la especie humana, ante los embates
ambientales provocados por el calentamiento global, se concreta en la construcción
de políticas e instituciones globales; también los gobiernos y la sociedad civil tienen
una participación activa en la construcción de opciones que permitan la mitigación
y la adaptación a los cambios ambientales globales. Paralelamente, el fenómeno
llamado globalización conformado por dimensiones políticas, económicas, socio-
culturales, puede considerarse una fase más avanzada del proyecto modernizante
que arrancó en el siglo XVIII y que es acelerado en la segunda mitad del siglo XX,
con la construcción del proyecto de desarrollo, fundamentados ambos en el uso de
la razón y el dominio de la naturaleza.
La intersección entre un modelo de desarrollo capitalista y las preocupaciones
ambientales, se suscitan en el ámbito transnacional mediante discusiones inter-
gubernamentales para las que se genera una parafernalia institucional, con políticas
y prácticas que son territorializadas en el espacio local. Es en el ámbito local donde
se expresan las contradicciones de una globalización que atenta contra los modos
de vida y territorios de comunidades que se suponen pobres y atrasadas (afirmación
63
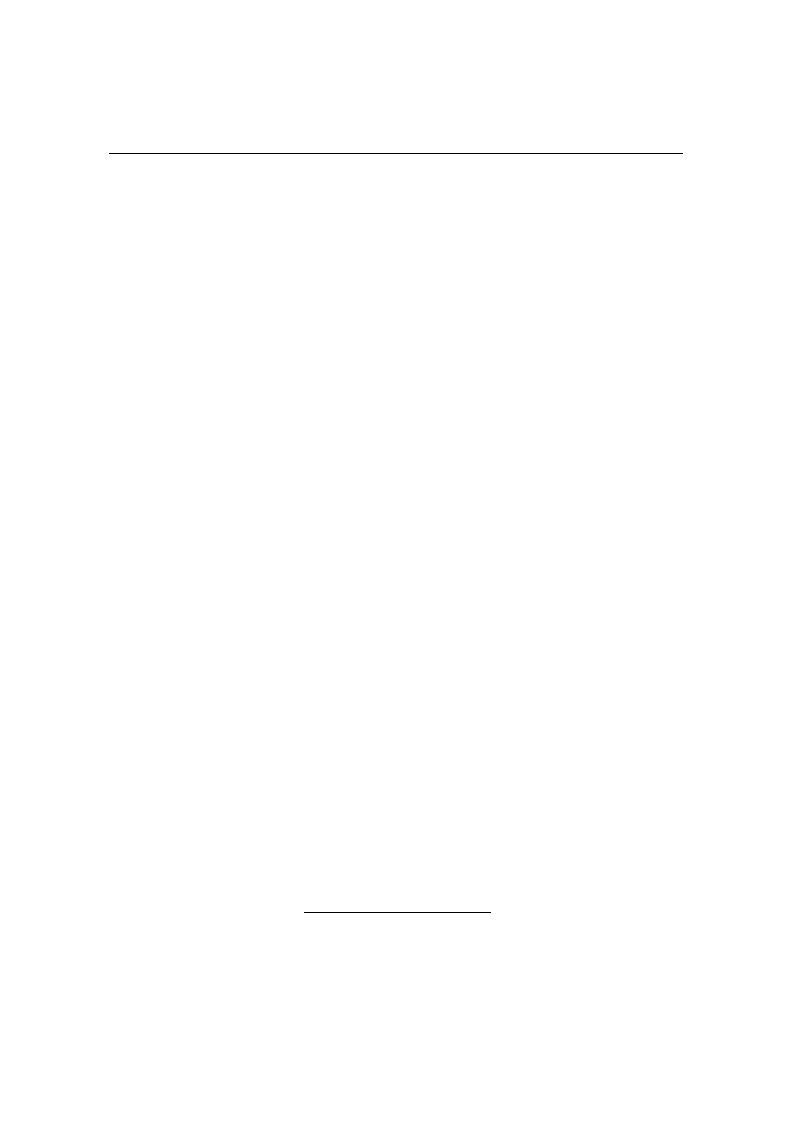
TRAMA
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica
Vol. 4, N.° 1 y 2, Diciembre de 2015
respaldada por indicadores cuantitativos y desterritorializados, utilizados por
organismos internacionales y gubernamentales), donde las empresas generalmente
sin arraigo en los territorios, en conjunto con la intervención estatal inician procesos
de desplazamiento, proletarización y homogenización de comunidades y
naturalezas4.
Históricamente, los países “no desarrollados” han constituido un territorio proveedor
de insumos para la industria y el “mejoramiento tecnológico”. Pese a ello, existen
reservas importantes de recursos, especialmente en aquellos espacios habitados
por comunidades tradicionales, entendidas como aquellas que resuelven su
cotidianidad haciendo uso pleno de su entorno inmediato y encuentran en sus
territorios alimento, medicina, leña, agua, por tanto, su subsistencia biológica
depende claramente de su relación con el entorno natural. De igual forma las
costumbres y tradiciones que les constituyen como colectivos a lo largo del tiempo
están ligados a un “Saber Estar”, con frecuencia en equilibrio con la naturaleza.
Sin embargo, nuevos modos de vida irrumpen en lo local expoliando la naturaleza.
La capacidad de las comunidades de resolver en sus territorios sus necesidades,
es limitada por dos fuentes de presión, una relacionada con el capitalismo y otra con
el ambientalismo. La primera tiene relación con el crecimiento ilimitado que plantea
el capitalismo y se expresa en la expansión del extractivismo como modo de vida
de sociedades que hacen uso de los recursos de todo el planeta, incluyendo los
ecosistemas de los que dependen otros grupos sociales. Esta presión se da sobre
los bosques, el agua, los minerales, el aire (caso de los sumideros de CO2)
convertidos en bienes de mercado.
La segunda, responde a la idea preservacionista de grupos y estados preocupados
por la pérdida de biodiversidad y la alerta ante el cambio climático, quienes ven en
4 Se habla de naturalezas siguiendo a Astrid Ulloa (2013, pág. 122), quien plantea
que la visión neoliberal fragmenta la naturaleza para su comercialización (agua,
bosques, servicios ecosistémicos).
64
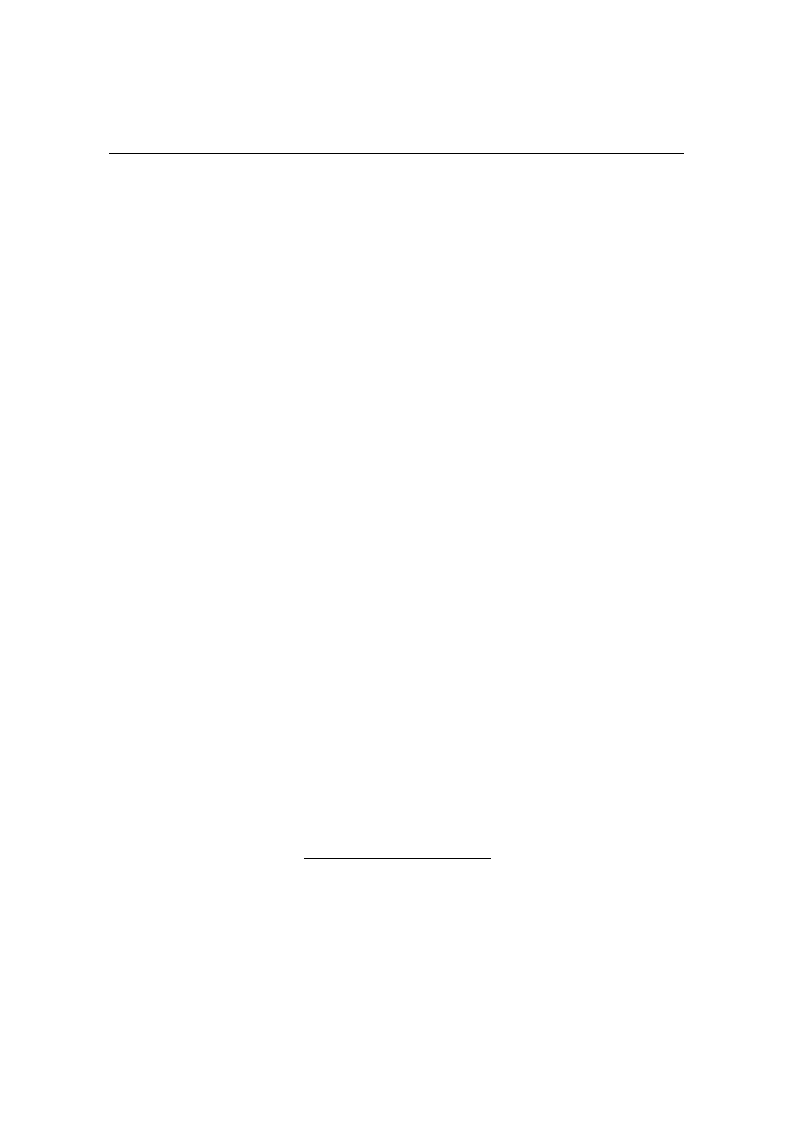
MARITZA MARÍN-HERRERA
Aporte del ecosocialismo al análisis de los conflictos socioambientales:
una aproximación al caso de comunidades mapuche en Chile
la creación y sostenimiento de unidades de conservación la posibilidad de
mitigarlos.
a. Ecología profunda fuente de conflictos socioambientales en unidades de
conservación
Los actores sociales que promueven la constitución de unidades de protección, con
frecuencia comparten el planteamiento de la ecología profunda5. Se establecen
espacios naturales sin personas, desplazando a comunidades que dependen de
esos espacios para la subsistencia a zonas de mitigación. Aparecen espacios
sacralizados a la vez que escindidos de la acción humana. Una crítica a esta
posición se encuentra en Gudynas que indica
[...] los componentes sociales de la ecología profunda son débiles.
Fácilmente se caen en actitudes de contemplación e inmovilismo
frente a la Naturaleza (con el caso extremo de la creación de los
“ecosterios”, que son análogos a los monasterios, pero dedicados
a la contemplación de la Naturaleza), sin la necesaria reacción ante
las situaciones de pobreza, injusticia y marginalidad... (Gudynas,
2003, p. 208).
Bajo esta línea de pensamiento fueron constituidos los parques nacionales
conocidos en la modernidad, bajo el modelo estadounidense que tiene como
referente el Parque Nacional Yellowstone (1872). Este parque se constituye a partir
del interés por proteger la naturaleza de la intervención del ser humano, limitando
la expansión de la colonización de tierras en espacios de gran belleza escénica,
pero ignorando la presencia previa de grupos humanos que habían convivido
5 La ecología profunda tiene carácter biocentrista. El ser humano y la naturaleza
incluyendo otros animales, tienen la misma jerarquía, al respecto Arne Naess
(1973) utiliza la imagen relacional campo-total que no solo disuelve el concepto
hombre-en el -medio ambiente, sino también el concepto de toda cosa “en” su
medio, de tal forma que el ser humano no posee un estatus superior, aplicando
una igualdad ecológica.
65

TRAMA
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica
Vol. 4, N.° 1 y 2, Diciembre de 2015
ancestralmente con esa naturaleza. En este sentido el historial de los parques
nacionales indica que “se establecieron después del desplazamiento o eliminación
de los pueblos nativos que vivían en estos territorios” (Martinez-Alier, 2014, p. 30).
El Parque Nacional Villarrica ubicado en la Región de la Araucanía y la Región de
Los Ríos en Chile, fue creado el 28 de noviembre de 1940 (Decreto Supremo
N°2236), como resultado de fusionar la Reserva Forestal del mismo nombre y el
Parque Nacional Vicuña Mackena; se establece en los “únicos terrenos de
propiedad del Estado que no fueron colonizados por ser marginales para la
agricultura, ganadería e incluso para la utilización forestal” (Corporación Nacional
Forestal, 2006: p. 8). Si bien la declaratoria sirvió para conservar importantes
hectáreas de flora y fauna nativa, invisibilizó la propiedad ancestral del pueblo
Mapuche sobre el territorio ahora destinado a parque nacional, y bajo una nueva
relación ser humano-naturaleza, se le excluyó de las prácticas culturales asociadas
a su relación con el mismo, imponiendo una matriz colonial de poder, “colonizando
y subalternizando otras formas de ser, de sentir, de pensar, de hacer, de tejer la
vida”, tal como afirma Gerrero respecto a este nuevo tipo de relación (Guerrero,
2010, p. 12).
Ejemplo del desplazamiento geográfico y cultural, de las comunidades mapuche
respecto al Parque, han sido las veranadas, estas eran un espacio comunitario
utilizado en la época estival para el pastoreo de los animales permitiendo el engorde
con pastos y frutos de mejor calidad; para este período y práctica los comuneros
mapuche, quienes habitaban durante el invierno en zonas menos afectadas por la
nieve y el invierno, construían los “sayel” o casas para el veraneo, donde también
sociabilizaban con otras familias de la comunidad. Según un adulto mayor de la
comunidad, (E.H., comunicación personal, 28 de junio de 2015), su madre le
relataba cómo la construcción del “sayel” era comunitaria y espontánea, cada familia
le agregaba en su visita algo nuevo, además tenían ahí los utensilios de cocina y
todo lo que se necesitaba para habitar por varios días en el lugar, pudiendo disfrutar
de al menos un mes de la “biodiversidad” presente en el faldeo del volcán.
66

MARITZA MARÍN-HERRERA
Aporte del ecosocialismo al análisis de los conflictos socioambientales:
una aproximación al caso de comunidades mapuche en Chile
Esta práctica fue erradicada por completo en 1970 por la Corporación Nacional
Forestal, ente encargado de administrar las unidades de protección chilenas
(Corporación Nacional Forestal, 2006), al respecto Aylwin (Aylwin, 2008) señala
que:
[…] la memoria de los ancianos mapuches no olvida hasta ahora
como [sic] sus refugios en los faldeos del Ruka Pillán [nombre en
Mapusungún del conocido hoy como Volcán Villarrica] fueron
quemadas por quienes administraron este PN, ni olvida los juicios
seguidos en su contra por la tala de unos pocos árboles para la
construcción de los refugios de veranada.
Con su constitución y la separación ser humano y la naturaleza, el Parque Nacional
Villarrica pasa a formar parte de lo que Gudynas llamaría “ecosterios”, lo cual se
concretó en el año 1970 con la erradicación de las veranadas, donde el Estado se
apropia de tierras ancestrales y los recursos asociados a la existencia del pueblo
Mapuche, dificultando su acceso a estos espacios para satisfacer sus necesidades
básicas fundamentales, tanto materiales como simbólicas, pero lo pone a
disposición del público para la contemplación de las bellezas naturales.
b. Ecología integral hacia la “modernización” del territorio mapuche
Así como la constitución misma de un parque nacional o zona de preservación de
la naturaleza, genera conflictos socio-ambientales, igualmente lo hace la
modernización de estos espacios para incorporarlas a la dinámica del mercado
“verde”, a través del “turismo” o venta de servicios ecosistémicos, pasando del “culto
a lo silvestre” o ecología profunda, al “evangelio de la ecoeficiencia” o ecología
integral que “se preocupa por el manejo sustentable y “uso prudente” de los recursos
naturales y el control de la contaminación [...] descansando en la creencia de que
las nuevas tecnologías y la “internalización de las externalidades” son instrumentos
decisivos de la modernización ecológica” (Martinez-Alier, 2014, p. 36). La principal
herramienta de esta corriente es la economía ambiental, desde la cual emanan
67
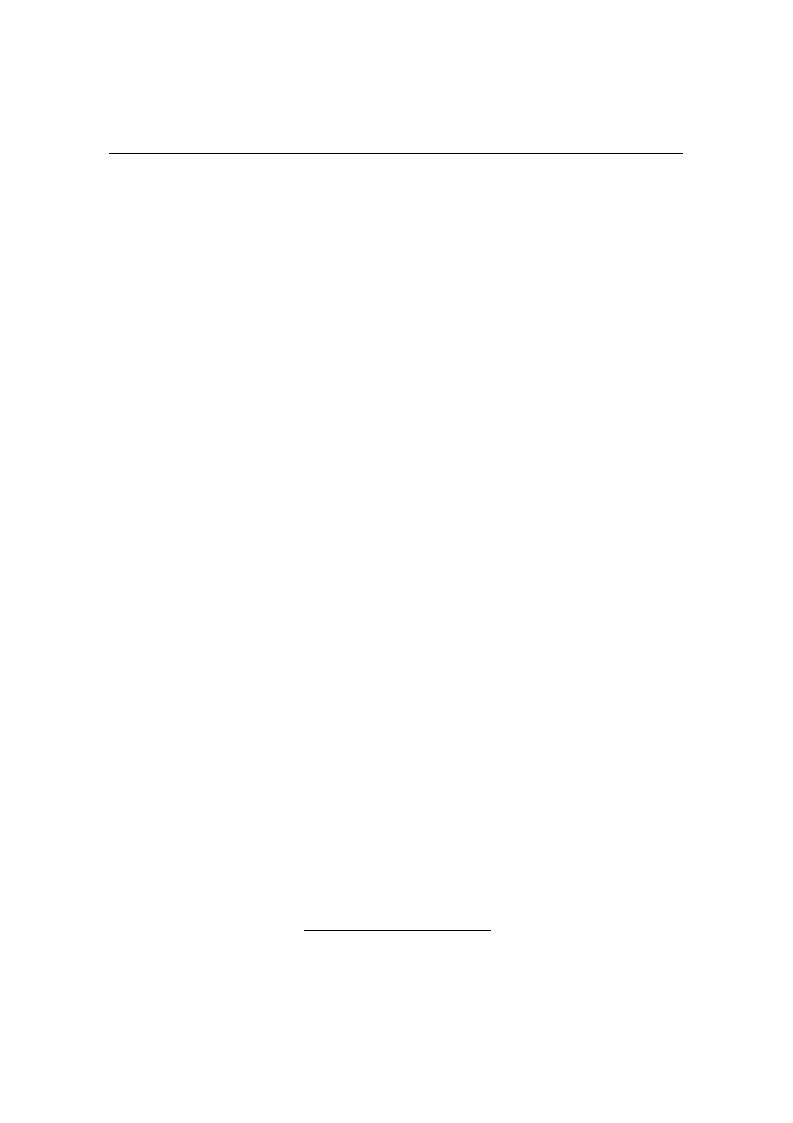
TRAMA
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica
Vol. 4, N.° 1 y 2, Diciembre de 2015
concepciones como “servicios ecosistémicos” y soluciones compensatorias como el
pago de servicios ambientales.
Para las comunidades mapuche desplazadas para establecer el Parque Nacional
Villarrica, el enfoque de la ecología integral constituye un riesgo en tanto, la
modernización de esta área busca atraer recursos económicos para el “desarrollo”
de las zonas de amortiguamiento, mediante el aumento de la visitación turística al
parque. Para esto han planteado en diferentes áreas, figuras de concesión privadas
para la construcción y mejoramiento de la infraestructura, insertándose en la
ecuación del conflicto los intereses de privados y transnacionales del turismo.
Igualmente, se plantean “mejoras” en la vialidad, de tal forma que se conectan
diferentes destinos turísticos (Gobierno de Chile, 2013), aquí nuevamente el interés
de los privados a quienes se les concesionará la carretera, promueven proyectos
tendientes al “gigantismo” que les genere mejores dividendos. Todos estos
proyectos tienen sustento en la ecoeficiencia y son sometidos a las leyes del
mercado, en tanto, hay una apuesta a la atracción turística como medio para
financiar la conservación.
Una de las consecuencias de la “economía verde” presentada en este tipo de
proyecto, es la generación de fracturas y conflictos a lo interno de las comunidades,
que además se caracterizan por ser interculturales; tanto los mapuche como los no
mapuche o colonos entran en discusión por la definición de un proyecto de
“desarrollo” que busca territorializarse, desde el ámbito internacional y nacional al
local. Es así como una lideresa de la comunidad de Traitraico6 ante la pavimentación
de la carretera que conduce al Parque Nacional Villarrica, manifiesta “qué rico
caminar en la tierra, yo vivo diferente… me muevo caminando o a caballo, ya con
carretera tengo que buscar otro camino, los autos van a pasar muy rápido, eso es
peligroso” (I.C., comunicación personal, 10 de diciembre de 2014). Sin embargo, los
6 Traitraico es una de las comunidades colindantes con el Parque Nacional
Villarrica.
68
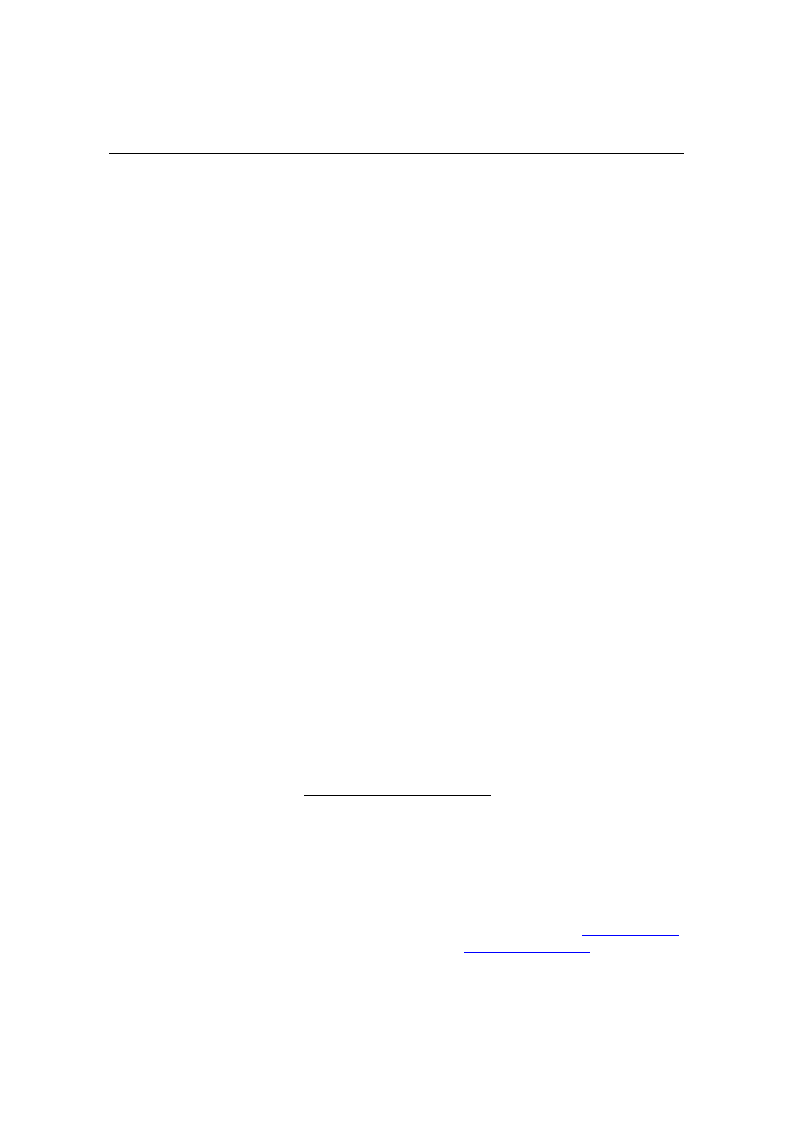
MARITZA MARÍN-HERRERA
Aporte del ecosocialismo al análisis de los conflictos socioambientales:
una aproximación al caso de comunidades mapuche en Chile
no mapuche consideran beneficiosa la construcción e indican que atraerá más
turistas y que si cruza por el parque los visitantes de Pucón pueden venir a este lado
(Coñaripe) más fácilmente. A pesar de las contradicciones en la posición de estas
personas hay una coincidencia y es que no quieren intervención del parque, con el
corte de araucarias7, dado el valor sagrado que tiene para la cultura mapuche, valor
que los colonos saben reconocer.
Con excepción de algunos proyectos de turismo comunitario y economía solidaria8
que se implementan en la zona, los enfoques dominantes siguen invisibilizando el
significado del territorio para estas comunidades indígenas, marginando
nuevamente sus necesidades culturales, sociales y económicas. La racionalidad
sobre la que se sustenta el desarrollo como crecimiento económico no es
compatible con la racionalidad de resguardo territorial propia de los pueblos
originarios, a quienes se les continúa despojando sus territorios. Es así, como el
extractivismo simbólico-paisajístico toma forma y socava las bases materiales sobre
la que se sustenta la existencia del pueblo mapuche.
Hasta aquí puede afirmarse, que las corrientes ecologistas señaladas, confluyen en
territorios ancestrales como nuevas formas de colonización, tanto de los pueblos
originarios como de la naturaleza, primero, como ya se dijo, separando ser humano-
naturaleza mediante el desplazamiento de los pueblos a zonas de amortiguación y;
segundo, mediante la modernización de los territorios ancestrales para convertirlos
en “mercancía verde”.
7 Las araucarias son coníferas de donde se recolecta el piñón, fruto relevante en la
culinaria mapuche. Es un árbol sagrado para esta cultura.
8 El enfoque de estos proyectos de turismo comunitario, facilita la definición de acciones
desde las mismas comunidades respetando su cosmovisión, además generando
condiciones para un desarrollo endógeno. Algunos de los proyectos con esta orientación
son “Programa de Transferencia Tecnológica (PDT), Turismo de Intereses Especiales
(TIE) y desarrollo con base local en Destino Sietelagos”, ver página oficial http://trawun.cl/
; y el “Nodo de Turismo Comunitario”, ver página oficial http://melikofelen.cl/
69
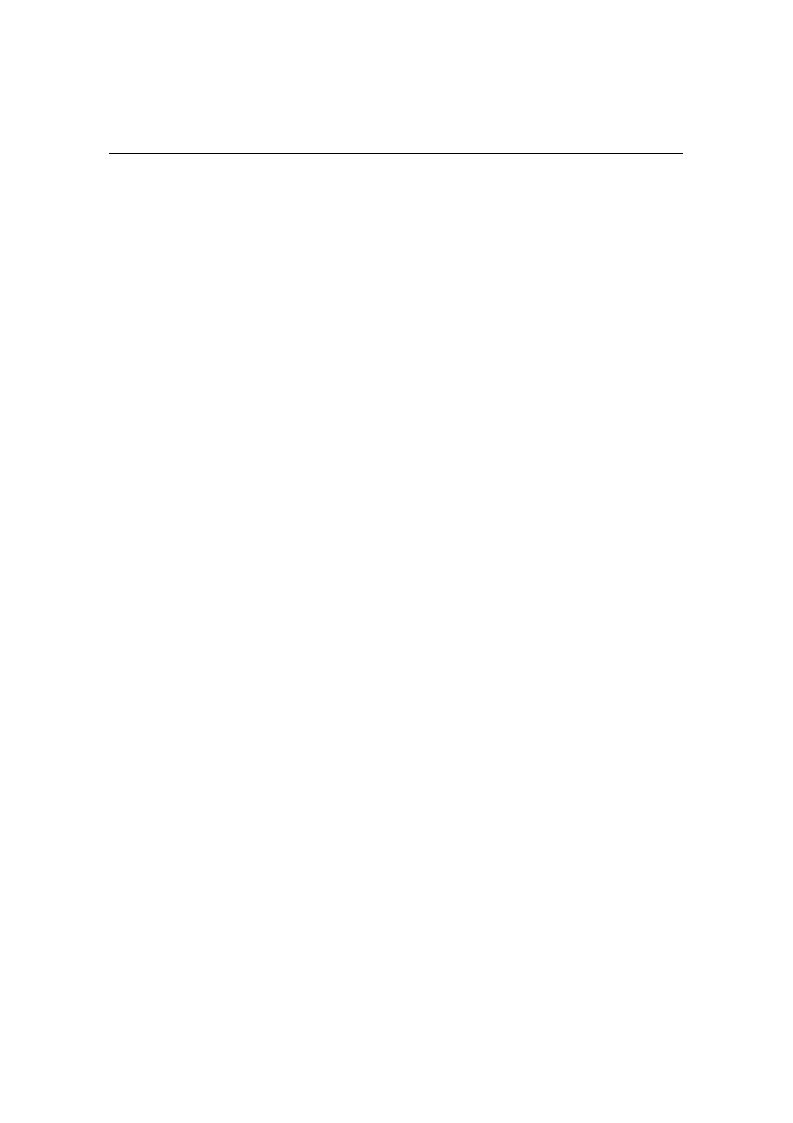
TRAMA
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica
Vol. 4, N.° 1 y 2, Diciembre de 2015
c. El ecosocialismo ¿una alternativa de reapropiación territorial?
El ecosocialismo es una “corriente de pensamiento y de acción ecológica que hace
propios los conocimientos fundamentales del marxismo” (Lowy, 2011). Este
abordaje teórico se ocupa del análisis de conflictos ambientales surgidos por las
dinámicas expansionistas y conservacionistas. A diferencia de otras corrientes
como la ecología profunda y la ecología integral, el ecosocialismo es
antropocéntrico, se mueve en el ámbito del materialismo histórico, sin embargo con
una posición revisionista. Según Lowy:
[…] el ecosocialismo está fundado en una apuesta, que ya era la de
Marx: la predominancia, en una sociedad sin clases, del "ser" por
sobre el "tener", es decir, la realización personal de las actividades
culturales, políticas, lúdicas, eróticas, deportivas, artísticas,
políticas (sic), antes que la acumulación de bienes y de productos
(2011, pp. 35-36).
Frente a las corrientes señaladas en los apartados anteriores, que establecen una
racionalidad occidental donde se fracciona y monetariza la naturaleza, racionalidad
fundada sobre el despojo de territorios ancestrales de las comunidades mapuche,
el planteamiento de Lowy en relación con el “ser” sobre el “tener”, brinda luces sobre
la importancia de recuperar prácticas de intercambio que se resisten a morir en
algunas comunidades indígenas. En las comunidades localizadas al sur del Parque
Nacional Villarrica, subsisten prácticas como las “mingas”, que además de generar
trabajo colectivo, promueve valores de cooperación y transforma el valor de cambio
del trabajo hacia el valor de uso, constituyéndose un espacio para el ocio, el
conocimiento, el afecto, etc. Precisamente en la comunidad Carlos Antimilla se
construyó con la colaboración de personas de la localidad y externas un “fogón del
conocimiento” mediante la práctica de “la minga”. El objetivo de este fogón fue
posibilitar mediante transmisión oral el intercambio de conocimientos ancestrales
(B. H, comunicación personal, 23 de mayo de 2015). Tanto en el proceso de
construcción del fogón como en su objetivo, no media el valor de cambio, sino por
70

MARITZA MARÍN-HERRERA
Aporte del ecosocialismo al análisis de los conflictos socioambientales:
una aproximación al caso de comunidades mapuche en Chile
el contrario, la organización está buscando recuperar prácticas que
desmercantilicen las relaciones en la comunidad.
Pero también, al interior del territorio constituido como Parque, la práctica ya
mencionada de las veraneadas favorecía en el pasado el valor de uso, dado que ni
la buena nutrición de los animales, ni la fertilización de las tierras dependían del
consumo de bienes disponibles en el mercado, sino que formaban parte de los
bienes que la naturaleza tenía disponibles; también se generaban sinergias con
otras necesidades humanas como lo es el conocimiento, el ocio y la identidad.
En este sentido, el desplazamiento de las comunidades mapuche ha implicado el
despojo no solo material sino también cultural y económico, ya que se pasa de
modos de satisfacer las necesidades básicas fuera del mercado a la generación de
prácticas cotidianas que se actualizan con la moneda. De ahí la importancia del
reconocimiento que hace el ecosocialismo al valor de uso y no al valor de cambio.
Ahora bien, surge el cuestionamiento sobre la sustentabilidad de estas prácticas ya
que se han ejercido en espacios hoy destinados a la conservación. Siendo que por
la cosmovisión de las comunidades mapuche, se está buscando cambiar de
prácticas de conservación hacia un resguardo de ese territorio, haciendo “uso del
espacio, pero de forma ancestral, sustentable, un uso espiritual, y los espacios que
ahí existen, se mantengan, no sean alterados” (Chocorí, B, comunicación personal,
23 de abril de 2015). Chocorí señala además que ahora “las tierras están sobre-
explotadas, erosionadas y las cuencas de agua están sin árboles, entonces hay que
practicar las cosas antiguas, que hoy tienen más vigencia que nunca”. Precisamente
esta sobreexplotación tiene su explicación en las dinámicas del mercado y los
hábitos de consumo de las sociedades biocéntricas, que están presionando los
campos a fin de sostener una economía en constante crecimiento, sobre la base de
los bienes de la naturaleza.
En este sentido, el ecosocialismo coincide con la ecología integral al plantear la
crítica al sistema capitalista mundial. Pero, desconfiados de las posibilidades
71

TRAMA
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica
Vol. 4, N.° 1 y 2, Diciembre de 2015
tecnológicas para detener el deterioro ambiental, los ecosocialistas consideran que
no es posible un “capitalismo verde” ya que la expansión de este sistema lleva
inherente la idea de crecimiento ilimitado, sin considerar las capacidades de la
biósfera. Proponen, según Riechman, una economía homeostática tendiente “a
buscar lo suficiente en vez de perseguir siempre más” (Riechman, 2013: p. 4). Se
identifica en esta propuesta la posibilidad de sobrevivir de las comunidades
tradicionales, en sus dimensiones materiales y simbólicas, constituyéndose en
herramienta de lucha para alcanzar la justicia distributiva como valor de la dignidad
humana (Riechman, 2001: pp. 226-227), entendida como
[…] acceso a los bienes y derechos mínimos necesarios para una
existencia decente. La satisfacción de necesidades básicas como
el alimento, el agua limpia, la salud y el alojamiento – y tal
satisfacción, en el caso de las poblaciones más pobres del planeta
que viven dentro de economías de subsistencia, tiene mucho que
ver con el acceso directo a bienes ambientales- ... (Riechman,
2001, p. 226).
La propuesta de una economía homeostática hace posible la construcción de una
sociedad más justa social y ambientalmente, anticapitalista que respete la
diversidad cultural y posibilite la existencia del bien común y los bienes comunes,
tal como lo propone (Riechman, 2013).
Al poner en perspectiva esta propuesta teórica frente a las presiones que enfrentan
las comunidades mapuche estudiadas, es patente la influencia de los movimientos
sociales indígenas que vienen posicionándose en las últimas tres décadas con
demandas por la reapropiación de sus territorios, su autodeterminación y el respeto
a sus modos de vida, en este sentido se tornan ambientalistas, pues, trascienden
las demandas tradicionales para defender su cultura, sus modos de vida que se
encuentran vinculados con la naturaleza (Leff, 1995).
72

MARITZA MARÍN-HERRERA
Aporte del ecosocialismo al análisis de los conflictos socioambientales:
una aproximación al caso de comunidades mapuche en Chile
Precisamente, la búsqueda de reapropiación de los territorios tiene su referente en
la idea de que sin territorio no se puede hacer ejercicio de la cosmovisión mapuche,
porque cada uno de los elementos presentes tiene un significado dentro de su forma
de ver el mundo (Chocorí, B., comunicación personal, 23 de abril de 2015). De ahí,
que la re-apropiación del Parque Nacional Villarrica se constituya un tema de justicia
ambiental, en tanto la naturaleza es fundamental para la sobrevivencia cultural de
las comunidades tradicionales.
De esta forma el mismo Leff rescata las posibilidades de construcción de estilos
alternativos de desarrollo, mediante la reapropiación de la naturaleza que plantea
un principio de equidad en la diversidad. La lucha de comunidades rurales,
campesinas, tradicionales implica
[…] la autodeterminación de las necesidades, la autogestión del
potencial ecológico de cada región en estilos alternativos de
desarrollo y la autonomía cultural de cada comunidad. Estos
procesos definen las condiciones de producción y las formas de
vida de diversos grupos de la población en relación con el manejo
sustentable de su ambiente (Leff, 2004, p. 410).
Orientados por contar con espacios alternativos de existencia de su cultura, las
comunidades mapuche aledañas al Parque Nacional Villarrica vienen construyendo
proyectos de recuperación territorial. Ésta pasa por diferentes ámbitos, desde la
definición de acuerdos con la administración del parque para hacer uso de su
biodiversidad a partir de las prácticas tradicionales, hasta la recuperación de la
toponimia. En el primer caso, en el año 2013, se diseñó en conjunto con los
administradores del parque un “decálogo del piñonero” que pretendía posibilitar el
ingreso de personas mapuche a recolectar el piñón utilizando prácticas
sustentables; así establecen cuotas de extracción, reglas de ingreso al lugar, y
formas de compensación mediante la siembra de una parte de lo recolectado (A. Ñ.,
comunicación personal, 19 de mayo de 2015). Aunque este documento no se vio
implementado por cambios en la división administrativa de las regiones, la
73

TRAMA
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica
Vol. 4, N.° 1 y 2, Diciembre de 2015
experiencia comunitaria desarrollada en la construcción del decálogo, deja patente
lo significativo de la práctica y la necesidad del territorio para recrearla.
Asimismo, con la pretensión de recuperar simbólicamente el territorio, a través de
la enunciación de cada lugar desde su idioma, el mapusungún, han diseñado un
proyecto de construcción de rótulos con los nombres originarios de cada lugar, que
sustituyan los actuales tanto en la ciudad como en el Parque Nacional Villarrica, de
tal forma que el idioma sea un vehículo para recuperar su “identidad” y se facilite la
transmisión de saberes (B. H., comunicación personal, 23 de mayo de 2015). Es
decir, recobrar la toponimia es percibida como una forma de reapropiarse del
territorio, una reivindicación política desde el saber mapuche, donde cambiar un
nombre como Coñaripe, así llamado uno de los poblados actualmente, y devolverle
su nombre originario Conarrupu -que significa senda del noble, un noble que es un
líder espiritual dominante de diferentes elementos- tiene una importancia
trascendental tanto política como cultural.
Conclusiones
De la exploración realizada hasta aquí sobre las principales corrientes ecologistas
y su relación con el conflicto socio-ambiental de las comunidades mapuche que
habitan en las zonas de amortiguación del Parque Nacional Villarrica y el acceso a
esta unidad de conservación, se desprende que el ecosocialismo aporta algunos
referente para su lectura. Contrariamente, la ecología profunda, podría decirse, está
en el origen del problema dado su interés eco-céntrico que urgió de la separación
del ser humano y la naturaleza para poder preservarla, despojando así de los
derechos ancestrales sobre los territorios de comunidades mapuche.
Por su parte, la ecología integral si bien hace una crítica al sistema capitalista, en el
caso del Parque Nacional Villarrica, se propicia la modernización de los espacios
para que a través del aumento de la visitación se financie la conservación y se
propicie el desarrollo de las áreas de amortiguamiento, pero no plantea
74

MARITZA MARÍN-HERRERA
Aporte del ecosocialismo al análisis de los conflictos socioambientales:
una aproximación al caso de comunidades mapuche en Chile
transformaciones profundas en los modos de relacionarse con la naturaleza, que
permitan el uso ancestral del territorio.
El ecosocialismo sin embargo, en su crítica al capitalismo propone soluciones que
buscan mejorar la calidad de vida de las personas y en específico de comunidades
indígenas inmersas en conflictos socio-ambientales generados por la disputa de
territorios, colocando la discusión en las transformaciones sobre el valor de uso y el
valor de cambio, además se propone construir una economía homeostática, que
posibilite su existencia. Una existencia donde prevalezca el valor de uso -
valoraciones sobre las araucarias como árbol sagrado y su fruto el piñón, las mingas
como modo de vida que cambia formas de producción y es un espacio de
socialización, las veraneadas y la recolección del piñón- esto es posible solo
mediante la reapropiación territorial que permita la autodeterminación, la
autogestión, la autodependencia resguardando la naturaleza.
Bibliografía
Aylwin, J. (7.12.2008). ¿De quién es el Parque Nacional Villarrica? www.lanacion.cl.
Obtenido
de
ww.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081206/pags/2008120621370
5.html
Corporación Nacional Forestal. (2006). Plan Nacional de Manejo Parque Nacional
Villarrica.
Obtenido
de
http://www.conaf.cl/wp-
content/files_mf/1382466395PNVillarica.pdf
Del Viso, N. (2011). Mecanismos comunitarios de resolución de conflictos
socioecológicos. Una mirada sobre los aspectos culturales. En S. Álvarez
(Ed.), Convivir para perdurar. Conflictos ecosociales y sabidurías ecológicas.
España: Icaria Editorial.
Gobierno de Chile. (2013). Parque Nacional Villarrica. Plan Maestro 2013.
Desarrollo Sustentable en Áreas Silvestres Protegidas. Chile.
75

TRAMA
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica
Vol. 4, N.° 1 y 2, Diciembre de 2015
Gudynas, E. (2003). Ecología, economía y ética del desarrollo. Uruguay: CLAES.
Guerrero. (2010). Corazonar, una antropología comprometida con la vida. Miradas
otras desde Abya-Yala para la Descolonización del Poder, del Saber y del Ser.
Quito, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana.
Leff, E. (1995). ¿De quién es la naturaleza? Sobre la reapropiación social de los
recursos naturales. Gaceta Ecológica (37), 28-35.
Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza.
Buenos Aires, Argentina: Siblo XXI.
Leff, E. (2014). La apuesta por la vida. Imaginación sociológica e imaginarios
sociales en los territorios ambientales del sur. México: Siglo XXI Editores.
Lowy, M. (2011). Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica
capitalista. Argentina: El colectivo.
Martinez-Alier, J. (2014). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y
lenguajes de valoración. Chile: Quimantú.
Naess, A. (1973). Los movimientos de la ecología superficial y la ecología profunda:
un resumen. Ética ambiental para la conservación biocultural, 1-5.
Riechman, J. (2001). Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y
tecnociencia. España: Catarata.
Riechman, J. (2013). Para una caracterización del ecosocialismo en diez rasgos.
Crisis civilizatoria y ecosocialismo por Michael Löwy. Madrid, España: FUHEM.
Ulloa, A. (2013). Controlando la naturaleza: ambientalismo transnacional y
negociaciones locales en torno al cambio climático en territorios indígenas en
Colombia. Revista Iberoamericana (XIII), 117-133.
76
