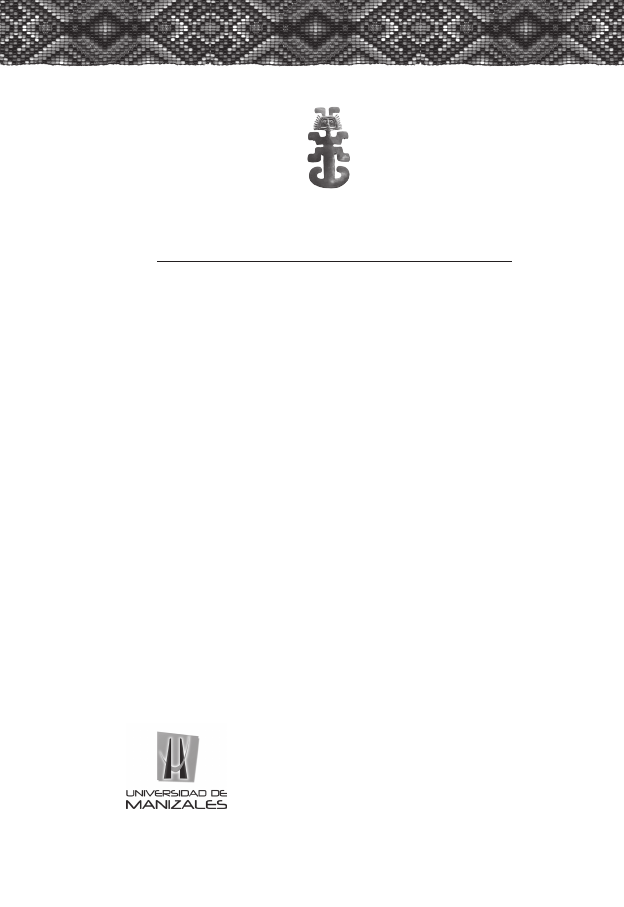
Holonarquia Administrativa
El tránsito de la Jerarquía Moderna
a las Relaciones Organizacionales Complejas
Julián Andrés Gómez S.*
COLOMBIA
Resumen
La Holonarquía Administrativa, entendida como la relación vinculante
entre los miembros de una organización, sus objetivos, necesidades y su
entorno natural; surge ante la necesidad de entendimiento entre la jerarquía
tradicional (piramidal, lineal) y los modelos relacionales existentes en las
organizaciones complejas. El presente escrito se propone mostrar, cómo las
realidades organizacionales (empresariales) y sus vínculos de poder son cada
vez más caóticos, lo cual sugiere, cambiar la forma tradicional de entender
y desarrollar dichos vínculos. Ya no es posible una relación estrictamente
piramidal y unidireccional, pues las relaciones se configuran bajo esquemas
complejos de entendimiento y cooperación. La argumentación está dirigida
a desnudar la cosmovisión mecanicista del mundo, instaurada trágicamente
a partir del Renacimiento, hasta llegar a nuevas cosmovisiones formuladas
en la Posmodernidad, basadas en aportes teóricos de la Ecosofia, la Ética
ambiental y la Ecología profunda; las cuales son dialógicas, incluyentes y se
desarrollan en estrecha relación con el medio natural, económico y social.
Palabras claves: Modernidad, Posmodernidad, Holonarquía Administrativa,
Ética Ambiental, Complejidad.
Contador Público de la Universidad de Manizales, Magister en Administración
-Línea de Investigación en Epistemología de la Administración, por la
Universidad Nacional de Colombia, Docente catedrático y miembro del Grupo
de Investigación Contable del programa de Contaduría Pública de la Universidad
de Manizales, en la Línea de Teoría Contable.
jandres260@hotmail.com
JEL: M10, M12, M14, M54 v Recibido: 19-08-2012 v Aprobado versión final: 20-12-2012 v p. 139 - 156

140
Gómez, J.A.
Abstract
Administrative Holonarchya, understood as the binding relationship
between members of an organization, its objectives, needs and the
natural environment; arises from the need for understanding between
the traditional hierarchy (pyramid-linear) and relational models existing in
complex organizations. This paper aims to show how the organizational
reality in the links of power is increasingly chaotic, suggesting, change the
traditional way of understanding and developing these links. No longer be a
strictly pyramidal unidirectional relationships are configured under complex
schemes of understanding and cooperation. The argument will be aimed at
stripping the mechanistic world view of the world, established tragically from
Renaissance, reaching new postmodern worldviews formulated, based on
the theoretical contributions from ecosophy, environmental ethics and deep
ecology, which are dialogic, inclusive, and its develops in close relationship
with the natural, economic and social environment.
Keywords: Modern, postmodern, Administrative Holonarchya, environ-
mental ethics, complexity.
Modernidad, ideal de un mundo maravilloso
Con el fin de dar una mayor claridad conceptual, y poder comprender el
sentido jerárquico moderno dentro de las organizaciones, y sus implicaciones
anacrónicas aplicadas hoy en día, es indispensable, comprender la
Modernidad como cosmovisión y referente espacial en el manejo de las
relaciones organizacionales actuales. Inicialmente, y siguiendo a Habermas
(1998:20), se aclara el término moderno, en el sentido de que tal concepción
aparece y desaparece de Europa entre el sigloV y bien entrado el Renacimiento.
Se llamó “moderna” a la época oficialmente cristiana para diferenciarla del
pasado pagano, posteriormente, a la época de Carlos el Grande (siglo VIII),
y luego, a la que transita entre el Renacimiento y la Revolución Francesa, a
finales del siglo XVIII. El término moderno se utilizó para aquellas épocas en
las cuales se adquiere una conciencia de cambios profundos en la sociedad,
respecto a un pasado inmediato y anacrónico.
A partir de la “Revolución Científica de la Modernidad”, la palabra “moderno”
adquirió connotaciones profundamente diferentes a la tradicional indicación
de cambio. En ese momento histórico, lo moderno no sólo hacía referencia
a cambios en las costumbres o formas culturales de interpretar la realidad,
se trataba más bien, de la conciencia de un cambio que superaba siglos de
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa
141
obscuridad consumidos en los debates de la metafísica y la religión, y el
nacimiento de una realidad técnica, científica y social absolutamente nueva,
la cual permitió la explicación claramente científica de fenómenos que
antaño se consideraban bajo el dominio de los dioses.
La modernidad como época, cosmovisión y filosofía presenta su momento
clave al término de la Edad Media. En el Renacimiento se dan grandes cambios
técnicos, científicos y políticos que vienen a suponer, al mismo tiempo, un
juego de signos, de costumbres y de cultura que va sedimentando una
nueva estructura social. Se podría decir que los siglos XVII y XVIII ponen las
bases filosóficas (Descartes y la Filosofía de las Luces) y políticas (el Estado
republicano que sucedió al monárquico feudal), de una nueva realidad social;
al mismo tiempo, la física y las demás ciencias naturales dan los primeros
pasos hacia adelante en la aplicación de la tecnología, hecho generador de la
ruptura de una época con otra.
La ciencia objetiva para los filósofos modernos, se refiere a la universalización
del conocimiento a través de la ciencia positiva derivada de la filosofía
cartesiana, que pretendió conocer el mundo a través de la representación
matemática de la naturaleza y su inevitable papel como fundamento
reductor de la realidad, la cual está compuesta por hombre y naturaleza, y
que la modernidad pretendió escindir y minimizar, alejando al hombre de
su medio natural y colocándolo como protagonista en el juego del análisis
científico, con graves consecuencias en el campo moral, al reducir, sin
pretender hacerlo, al hombre mismo (Vattimo, 1994:16).
La moralidad por su parte, estaba enfocada a designar una norma
incondicional, necesaria y absoluta hacia el mundo que considera y que
debe ser el fundamento racional de toda conducta moral. En otras palabras,
las opciones morales sólo son válidas si pueden ser adoptadas por todos,
en todo momento. El imperativo categórico es un mandato que debe ser
obedecido como un deber moral por encima de los impulsos individuales,
con el fin de alcanzar una sociedad humanitaria basada en la razón y creada
por la voluntad.
Desde Kant, la ciencia adquiere autonomía, por su capacidad de investigar
las leyes de los procesos naturales, lo que no ocurre igual con la ética ni la
política, es decir, el hombre adquiere una autonomía parcial, destinada a
regir sus postulados éticos y políticos por imperativos categóricos que van
a desconocer la integralidad de los fenómenos, pero que sí reconocen la
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

142
Gómez, J.A.
existencia de entidades superiores. (Ángel Maya, 2002:52) Dichos postulados,
se dirigen hacia algún tipo de universalización de las conductas éticas pues
el imperativo categórico no es más que la negación individual del desarrollo
cultural; pretender que el mundo se comporte bajo leyes universales es
desconocer las particularidades existentes entre culturas, incluso entre
individuos, los cuales no pueden ser dirigidos a comportamientos impuestos,
pues lo ético corresponde a acuerdos asumidos culturalmente, y no como lo
consideran los fundamentalistas de la religión y la política, a imposiciones
externas. (Nietzsche, 1984:38)
El proyecto de la modernidad formulado en el siglo XVIII por los filósofos de
la Ilustración consistió en desarrollar una ciencia objetiva, una moralidad
universal y un arte autónomo acorde con su propia lógica. Al mismo tiempo,
dicho proyecto pretendía liberar al conocimiento de las formas de dominio
esotérico que estuvieron presentes durante la Edad Media y que causaron
una fuerte represión cultural y científica. La separación del pensamiento
entre ciencia, moral y arte, permitió la profesionalización del conocimiento
e hizo posible incluso su institucionalización. Sin embargo, el conocimiento
especializado alejó aún más a las élites poseedoras de dicho conocimiento,
del público en general, al que cada vez le fue más difícil acercarse a las nuevas
formas del saber. Algunos pensadores de la Ilustración, llegaron a considerar
que en el desarrollo de las artes y las ciencias se podría incluso dominar todas
las fuerzas de la naturaleza, además del progreso moral, la estructura del
mundo y del yo, llegando a la extravagante idea del dominio y la racionalidad
de la felicidad humana (Habermas, 1998:28).
El proyecto moderno, no sólo fracasó por la visión lineal y quizás un poco
arrogante de la realidad, sino por su afán en parcelar el conocimiento,
haciéndolo cada vez más lejano a las posibilidades de integración que
necesitaba para conseguir resultados que se acercaran efectivamente a la
realidad de estudio y de la cual, el hombre no podía seguir siendo un agente
externo y superior.
La naturaleza, dentro de la lógica de la modernidad, no pasó de ser más que
un objeto aislado de estudio, que podría ser medible mediante fórmulas y
representable en planos, es decir, lo natural como meta de conocimiento.
La división del conocimiento no significó solamente la bifurcación entre
ciencia y ética; también desde tiempos de Platón, significó la separación
entre hombre y naturaleza, al considerar éste, que es el hombre quien piensa
y es él quien puede influir en la tierra y de ninguna manera al contrario. La
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa
143
modernidad retomó dicha premisa y construyó, desde Descartes, todo el
escenario propicio para el estudio de la naturaleza a partir de la visión del
hombre como un ser superior a su entorno.
Desde Platón, el hombre había sido enaltecido por la razón y el espíritu, y con
Descartes la naturaleza había sido relegada a ser simplemente extensión;
pero es con la filosofía de Marx, que hombre y naturaleza encuentran relación
práctica por medio del trabajo, aunque para Marx no dejara de ser una forma
de relación instrumental y utilitarista (Ángel Maya, 2002:105).
Se reconoce entonces, que tanto hombre como naturaleza pertenecen
a un mismo sistema, que uno hace parte de la otra y por ende, no existe
superioridad del hombre que le permita la explotación del medio natural
en la forma que se conoce hoy. Según Lyotard, citado por Iñaki Urdanibia
(1994: 45), con el final de la Segunda Guerra Mundial se percibe un cambio; la
carrera en el desarrollo de armas de todo tipo, la aplicación de la ciencia y la
tecnología para la destrucción de naciones, son las bases de la degradación
del hombre y del proyecto de la modernidad. Los ideales de la modernidad
son abiertamente violados... ideales que estipulaban que todo lo que se hacía
en materia de ciencia, de técnica, de arte y de libertades, estaba dirigido al
bienestar del hombre y definitivamente nunca, para su autodestrucción.
La modernidad fracasó en sus objetivos de ofrecer bienestar y libertad
para el hombre, y como respuesta, emergieron en el horizonte histórico
nuevas tendencias que pretenden abarcar distintas visiones del mundo.
Este cambio paradigmático sugiere una nueva época, llamada por algunos
autores, posmodernidad. La importancia de la ruptura posmoderna frente
a la modernidad es, en términos del presente artículo, la necesidad de
acercar al hombre a su entorno y reconocerlo como parte adicional de la
evolución de la vida. En este sentido, la Holonarquía Administrativa, es un
concepto que hace parte de la nueva visión que la posmodernidad sugiere,
proponiendo alternativas de descentralización de las estructuras jerárquicas,
como una nueva concepción de poder dentro de la jerarquía empresarial,
que aboga por una redistribución de éste en función de la redistribución de
las responsabilidades.
Postmodernidad: Una promesa de integración
En este caso, la posmodernidad, es el resultado de la reflexión del hombre,
ya que no designa en ningún sentido el reemplazo del proyecto moderno,
sino que sugiere un mayor acercamiento al ser humano, pero no enmarcado
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156
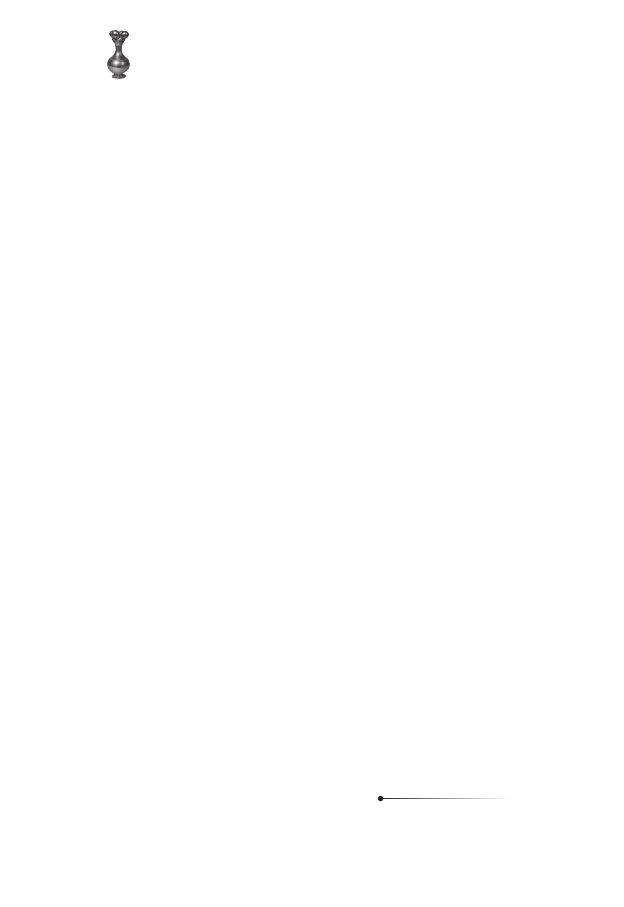
144
Gómez, J.A.
en una ciencia, moral o arte universalizantes, si no, en el reconocimiento de
las particularidades propias de cada cultura (Mardones et al, 1994:28). Pero
este reconocimiento no significa una época mejor, es precisamente la crisis
de lo humano, lo que ha permitido dar lugar a la idea de posmodernidad.
Enpalabras de W. Benjamín,1 esta sociedad posmoderna cuyo ápice o utopía
realizada es, para Baudrillard, la sociedad norteamericana, se caracteriza por
…un aumento de la carencia de diálogo, crece la soledad de las
personas y muchas se describen sin relaciones humanas, a pesar
de estar entrelazadas de cables electrónicos y de vivir cada día
“en la masa” y como “la masa”. Si no queremos que el prototipo
de “sujeto débil” desemboque en un sujeto de estas características
norteamericanas (que ya existe entre nosotros), hay que cambiar “los
hábitos del corazón”, el comportamiento interhumano, y para ello hay
que dotar a la persona de sentido crítico, de orientación moral y de
visión patética de la historia. (Mardones et al, 1994:28).
El reconocimiento de las particularidades alimenta la idea posmoderna de
una ética particular, propia e individual; lo cual es para Lyotard (citado por
Urdanibia, 1994), el ideal de análisis para la comprensión de las diferentes
culturas, pero ese ideal, en criterio de Habermas (1998) puede ser peligroso
e incluso peor que los resultados originados por la modernidad en sentido
moral, pue se deben mantener principios éticos universales porque lo
contrario conllevaría a posibles autoritarismos, movimientos xenófobos y a la
exclusión como forma posmoderna de violencia. Los neoconservadores son,
para Habermas, los nuevos inquisidores de la cultura, que poseen cierto afán
sospechoso en hacer de sus pueblos ejemplos deambulantes de lo que debe
ser bueno o malo y creen poseer los argumentos para calificar o descalificar
a los otros e incluso a sus propios ciudadanos.
La ciencia por su parte, adquiere características diferentes a las establecidas
en la modernidad; el conocimiento, la técnica y la tecnología, empiezan a
estudiarse a partir de relaciones, es decir, ya no se pretende la fragmentación
científica como forma de dominio de la naturaleza, aunque todavía pareciera
que la ciencia sigue bajo el dominio del poder económico y político en contra
del bienestar del hombre. La ciencia se encuentra en una época de conflicto,
de autorreflexión y de una nueva construcción, pues no tiene sentido una
ciencia que no esté dirigida al hombre.
1Estas aseveraciones de Benjamin fueron originalmente registradas en un estudio realizado por R. Bellah y sus
colaboradores en 1985 y que han sido recogidos y difundidos en el medio académico hispanoparlante por José María
Mardones en su trabajo sobre la presencia del neoconservadurismo en la postmodernidad.
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa
145
Los “metarrelatos” a los que se refiere la condición posmoderna, son aquellos
que han marcado la modernidad: emancipación progresiva de la razón y de la
libertad, emancipación progresiva y catastrófica del trabajo, enriquecimiento
de toda la humanidad a través del progreso de la tecnología capitalista; e
incluso el cristianismo, si se le cuenta dentro de la modernidad, y su forma de
salvación por medio de la conversión de las almas a través del relato cristiano
del amor mártir.
Las críticas que se establecieron hacia los años 60 en contra del racionalismo
exacerbado y la dependencia del mundo empresarial, dieron partida a la
era posmoderna. Comenzaron a abogar por un pensamiento nostálgico y
de recuperación arqueológica y morfológica, en un intento por superar el
agotamiento de los modelos culturales provenientes de la tradición moderna
y vanguardista, correspondientes al apogeo de la sociedad industrial, y
de plantear fórmulas culturales aptas para las sociedades tecnológicas
avanzadas. Estas formulas, pasan por esfuerzos teóricos de integración vital
entre técnica, ciencia, economía, sociedad, y ambiente.
Algunos aportes desarrollados en el proyecto posmoderno, tienen que ver con
los propuestos por la ética ambiental, la ecología profunda, y el ecofeminismo,
los cuales serán abordados en líneas posteriores y brindarán bases para
la comprensión de las nuevas formas de asumir las relaciones jerárquicas
empresariales. En este sentido, la posmodernidad ha logrado plantear la
discusión sobre el papel particular de las organizaciones económicas y el
impacto de sus decisiones en el ámbito personal de sus colaboradores,
y a su vez, en la forma que las decisiones de éstos últimos pueden afectar
determinantemente el futuro de una empresa y de su sociedad.
Ética Ambiental. Bases para la comprensión de los caminos
adecuados
Como resultado de la visión ética de la modernidad, el hombre encontró
la posibilidad de explotar la naturaleza hasta su máximo nivel, obviamente
como resultado de siglos de positivismo científico, que vio en la naturaleza
un medio de experimentación y representación y no un nicho, casa o hábitat.
La idea de superioridad humana que se da desde Platón y que es reforzada
por Kant y alimentada por Descartes desde la ciencia, permitió al hombre
situarse por encima de su entorno, con el fin de manipularlo, controlarlo y
explotarlo para su propio “beneficio”; lo cual se convirtió en una amenaza
real para su supervivencia.
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

146
Gómez, J.A.
La adaptación del ser humano a su medio natural y su consiguiente afán
de transformarlo a su conveniencia, es una de las grandes emergencias
evolutivas de la especie, que permitió la institucionalización de la sociedad
como dominadora del medio, con el fin de mantener la subsistencia del
hombre. Se podría decir que la explotación inicial de la naturaleza por el
hombre, es una consecuencia normal de la supervivencia humana, pero
dicha explotación expresada en niveles de multiplicación de la especie
comienza a ser problemática; ya no es válida la idea inicial de explotación por
supervivencia, pues el hombre hace mucho dejó de ser una especie irracional
y pasó a ser dueño de su libertad y por tanto, determinó su responsabilidad.
La ética kantiana, proviene de la libertad del hombre, pero no en el sentido
divino de una libertad obtenida por derecho propio, sino a través de las formas
sociales de adaptación, es decir, la libertad ética y política, no corresponden
a entidades trascendentales, sino a la relación del hombre con el medio, su
interacción y evolución. Para Kant, por ejemplo, el principio absoluto de la
verdad era un imperativo categórico sin posibilidad de ser transgredido. La
verdad debía decirse siempre, pues esto era la base de una sociedad justa;
no obstante, en Maquiavelo se encuentra que en ocasiones la mentira es
necesaria, en los casos en que el príncipe lo necesitara por el bien del reino.
Aunque tradicionalmente el hombre se ha considerado como un ego por
fuera de la naturaleza, esta idea empieza a cambiar y la visión de mundo que
parece estar germinando conlleva a una visión integradora, donde el hombre
hace parte de la naturaleza y no está por fuera o por encima de ella, como lo
ordena la tradición moderna. El enfoque integrador, derivado de la teoría de
sistemas y la cibernética, dirige la atención hacia las totalidades integradas,
de ahí que se empiece a hablar de nichos o relaciones y se trate de alejar
la visión reduccionista del mundo. Se trata pues, de establecer una visión
biocéntrica del mundo, en contraposición a la visión antropocéntrica que ha
dominado el pensamiento moderno (Noguera, 2004:47).
La ética ambiental, surge como emergencia de la naturaleza, si bien es
motivada por los daños que el hombre le ha impartido, también es cierto que
le corresponde al hombre, cambiar la visión elemental de la vida, donde las
relaciones de poder y dominio se encuentran presentes cada día y en todas
las formas de interacción humana, especialmente en las organizacionales.
El respeto, la solidaridad, la cooperación y el cuidado, son valores que deben
sustentarse bajo políticas serias de educación y administración organizacional,
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa
147
tendientes al cambio que debe generarse en el ámbito familiar y empresarial,
en los cuales la idea de jerarquía está más acentuada y donde se desarrolla
la mentalidad dominadora que caracteriza la especie humana. El respeto por
el otro y la admiración que debe existir en la diferencia, como referente de
convivencia, son de gran importancia en el estudio de la ética ambiental, ya
que ésta converge con la ética de la alteridad, en todos los escenarios de la vida
natural. La naturaleza está llena de diferencias y aun así todos sus miembros,
exceptuando al hombre, han sabido convivir y compartir durante siglos y
milenios, protegiéndose y aceptándose a los cambios (Noguera, 2004: 87).
El pretendido ideal de cuidar lo natural, está contribuyendo esencialmente al
cambio cultural que la ética ambiental propone; los conceptos de solidaridad
y cooperación propios de esta ética, rompen drásticamente con el concepto
de jerarquía clásica que predomina en muchas escenarios de la vida familiar,
social y obviamente, organizacional.
Algunas corrientes filosóficas actuales han pretendido, desde distintas
nociones, categorizar los caminos a seguir en el cambio paradigmático
en gestación. Si bien, no se pretende explicar cada corriente, se considera
importante al menos referenciar parte de ellas, con el fin de revisar ese
diálogo de saberes y perspectivas ambientales, que configuran una respuesta
singular a una problemática general que abarca a todos los seres vivos y
específicamente las estructuras de poder organizacional, tan fuertemente
arraigadas en el hombre.
Ecología Profunda o Ecosofía
El término “Ecología Profunda” fue establecido por Arne Naess (1912 - 2009),
como resultado de la integración entre diversas concepciones del mundo
que empezaban a germinar y que él con gran ingenio y sensibilidad, logró
reunir mediante una visión integradora. En esta teoría, Naess propone:
1. El rechazo de que el ser humano es sólo un organismo en el ambiente,
sino establecer la imagen de relación total integrada.
2. La igualdad biocéntrica, todas las cosas naturales, los ecosistemas, la
vida, los paisajes, los suelos, montañas, etc., todos tienen un derecho
intrínseco a existir.
3. La autorrealización y la diversidad de formas, sean organismos,
comunidades, ecosistemas, paisajes, etc., o en el ámbito humano: los
derechos humanos, formas de vida, culturas, igualdad de sexos, lucha
contra invasiones y dominaciones de tipo cultural, económica y militar, etc.
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

148
Gómez, J.A.
En“La Trama de la vida”(Capra, 1998), se puede entender la ecología profunda
en conflicto formal con la ecología tradicional o ecología superficial, la cual es
antropocéntrica, donde priman los intereses del hombre sobre los intereses
de la naturaleza, en diferencia total con la ecología profunda, la cual percibe
al mundo como una interconexión de fenómenos independientes, pero
fuertemente ligados entre sí; en la ecología profunda el hombre deja de ser
el centro del mundo para pasar a ser un hebra más de la trama de la vida
(Capra, 1998: 29)
El Ecofeminismo
Su origen se da a finales de los setenta, casi una década después de los
primeros avances teóricos de la ecología profunda y los primeros escritos
sobre ambientalismo. El término fue acuñado por Francoise d’Eaubonne, en
1974, quien pretendía llamar la atención sobre el potencial de las mujeres en
la búsqueda y propuesta de soluciones a los problemas ambientales, desde
una perspectiva feminista que modificara la relación entre el hombre y la
mujer.
Dicha propuesta designaba como forma de defensa, tanto de la naturaleza
como del género femenino, la capacidad de promover soluciones viables
a la problemática originada por la explotación de la naturaleza y la
aparente deshumanización del hombre, bajo perspectivas de cuidado,
tolerancia, respeto y amor, como características propias de la feminidad.
Si bien el ecofeminismo no pretende plantear la discusión en términos de
género, es claro que la sociedad patriarcal ha fomentado características
contraproducentes en aras de la supervivencia del planeta y que las
características propias de lo femenino han quedado rezagadas aún siendo
parte constitutivas del hombre y la mujer (Hegel, citado por Bel Bravo,
1999:15).
La Ecología Profunda y el Ecofeminismo, son teorías tendientes a la
generación de una nueva visión del mundo que está germinando y que
empieza a brindar sustento filosófico al devenir de la ciencia, del hombre
y la naturaleza. Ambas teorías rompen con el esquema tradicional de lo
jerárquico dentro de cualquier organización, la primera hace una invitación
a establecer una imagen integrada de la realidad, percibiendo al mundo
como un organismo vivo en permanente interrelación de sus componentes,
y la segunda, elabora un hermoso acercamiento del hombre y la mujer bajo
características feministas, que ayudan a resolver de buen modo, la percepción
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa
149
lineal del mundo impuesta por la modernidad bajo las conflictivas premisas
patriarcales.
Los postulados anteriores, son perfectamente amigables con la realidad
organizacional, y brindan importantes aportes en la construcción de la
propuesta que se pretende plantear. Pero involucrar estas visiones del
mundo, requiere de nuevas visiones en la empresa, las cuales buscan integrar
a los empleados con los objetivos empresariales, y éstos a su vez, deben estar
relacionados con las necesidades de los colaboradores y sobre todo, con el
medio natural. Se deja a consideración de los posibles lectores, el concepto
de “Holonarquía Administrativa”, el cual busca subvertir el sentido piramidal,
lineal y utilitarista de la jerarquía moderna, frente al sentido integrador,
cooperador y solidario que debe existir en cualquier relación empresarial
actual, con el fin de cuidar al planeta y a todos sus habitantes desde una
cosmovisión ambiental.
La Holonarquía Administrativa: cooperación, solidaridad y cuidado
como categorías axiológicas en las relaciones organizacionales y
ambientales.
La Holonarquía,2 posee características propias de una jerarquía, pero
corresponde a una categoría dual, es decir, es parte y es todo. Una de las
definiciones clásicas del concepto de jerarquía que se ha materializado en
el ámbito organizacional, es el de la clasificación de funciones, dignidades o
poderes en un grupo social, de acuerdo con una relación de subordinación y
de importancia respectiva: jerarquía administrativa, militar, eclesiástica, etc.
Esta definición, aunque simple y quizás demasiado obvia, es precisamente a
la que se hace referencia en este trabajo, como criterio conceptual, pero que
debe ser superada y ampliada al nuevo concepto: Holonarquía Administrativa.
Las jerarquías se encuentran presentes desde el inicio de la civilización
humana; cuando el hombre tomó conciencia de pertenecer a una colectividad,
empezó a otorgar a unos el poder de decisión y a otros la consecuencia
lógica de la acción obediente (George, 1974: 2). En las primeras civilizaciones
se dio vital importancia a las ideas de los ancianos, por ser admirados
como sobrevivientes a las difíciles condiciones naturales a las que se vieron
2La holonarquía administrativa se asume como una jerarquía de los holones. La noción de holón fue incorporada en el
lenguaje académico por Arthur Koestler a través de su libro “El Espíritu de la Bóveda”, para referirse a un sistema o fenómeno
cuya esencia es una totalidad que a su vez es una parte constitutiva de otro sistema o fenómeno mayor. En esa perspectiva,
cada sistema puede considerarse un holón, bien sea un planeta o una entidad subatómica y se entiende que cada parte
influye en el todo de la misma manera que ese todo ejerce influencia en sus partes.
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

150
Gómez, J.A.
expuestos. Posteriormente la jerarquización se dio por estructuras de poder
violentas, la fuerza como mecanismo de intimidación terminó por generar
civilizaciones fuertemente estructuradas y débilmente toleradas. Y luego, con
la aparición de las industrias manufactureras, las jerarquías evolucionaron al
ámbito del poder económico, con lo cual la riqueza y las condiciones sociales
erigían una nueva jerarquización del hombre. Los trabajos de Taylor, Fayol y
posteriormente Weber, apuntan a una idea de jerarquía necesaria para los
objetivos racionales de reproducción material y económica de los bienes
naturales de producción, sin la cual el control, el orden y la supervisión no
serían posibles dentro de la estructura empresarial.
Sin más objetivos que la consolidación económica y empresarial, la
organización actual, deteriora las relaciones existentes entre los diferentes
niveles jerárquicos, tergiversa la comunicación, ordena sin juicios adecuados
de valor, y sobre todo, olvida la tremenda complejidad que existe en su
interior y sin la cual simplemente dejaría de existir. Lo ético dentro de las
relaciones jerárquicas, se considera aún poco estudiado, la cooperación, la
solidaridad y el cuidado, surgen inicialmente como eslabones perdidos en
ese entramado de convivencia jerárquica y que hasta hoy no trascienden la
frontera de la ética descriptiva e incluso normativa (Aktouf, 2001:27).
La ecología profunda propone mirar la organización como un ser vivo de
forma holística y como emergencia de la naturaleza, cuyos procesos de
comunicación deben ser complejos y no lineales; es decir, que van en todos
los sentidos, recuperando de esta forma la integralidad, pues todo lo que se
hace dentro de ella implica la transformación de alguna parte de la naturaleza,
donde se construyen relaciones de ayuda mutua y de cooperación. En este
sentido, la jerarquía tradicional empieza a deteriorarse y se inicia la necesaria
transición hacia una Holonarquía Administrativa propia de la complejidad de
las organizaciones vivas.
Una ética ambiental, aplicada a las jerarquías de una organización
empresarial, debe contemplar la posibilidad del diálogo de iguales, es decir,
las jerarquías como escenarios necesarios para el orden, pero las relaciones
como escenarios de cooperación, solidaridad, cuidado y de integración de
ideas y prácticas en aras del desarrollo organizacional. La visión integral de
la organización como resultado emergente de la naturaleza, debe contribuir
a desviar la atención de los vínculos de poder, hacia premisas de cooperación
y comunicación real y efectiva. Para tal efecto, los holones (para este caso,
empleados, propietarios, clientes, proveedores, Estado), al ser en sí mismos
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa
151
un todo, pero a la vez formar parte de un todo superior, son una alternativa
compleja de comprensión organizacional, es decir, los holones como niveles
jerárquicos básicos, poseen características propias de una totalidad particular,
pero sus emergencias los hacen partícipes de una totalidad superior, la
organización. Y es allí, donde las relaciones entre holones, así sean de niveles
superiores, empiezan a presentar similitudes, lo que los iguala, al menos en
términos de participación, es decir, es tan importante un holón del nivel
básico como uno de un nivel general, pues ambos se complementan a favor
de una totalidad superior que se sustenta en la noción de responsabilidad
por el equilibrio y desarrollo de la organización.
La solidaridad, junto con la cooperación y el cuidado, forman un cuerpo
sólido en las relaciones jerárquicas de una empresa. Una de estas
características es dependiente de las otras dos y no pueden practicarse por
separado, y esto permite la unidad en los objetivos y la satisfacción de las
necesidades. La Holonarquía Administrativa, depende de estos valores para
su funcionamiento; si existen grupos de interés particular que estén en contra
de la dinámica propuesta por la holonarquía, el sistema lo siente y mediante
la autoafirmación de los demás holones, el grupo particular reacciona, bien
sea cambiando nuevamente los valores desarrollados por el sistema o bien,
siendo retirados por estar contraviniendo dichos valores que se consideran
válidos.
Las palabras de Ragno son elocuentes, “…asistimos a la generación de
nuevas formas organizativas, producto más de nuestro cambio de visión que
de cambios materiales y estructurales; somos parte de una era que pone
el énfasis en las relaciones que unifican y no en las partes que dividen. Las
personas son, en los nuevos mapas organizacionales, el centro de la dinámica
empresarial, capaces de desarrollar las nuevas competencias de tornar a
la empresa, no sólo más humana, eficiente y productiva, sino también de
integrarla al desarrollo de la sociedad en su conjunto” (2002: 26).
La Holonarquía Administrativa, pertenece al campo de la ética ambiental
reflejada en la organización y no podría ser de otra forma, porque ésta sólo es
posible mediante acuerdos de cooperación que permitan a la organización
enfrentarse sólidamente a los cambios del entorno. Cooperación y cuidado,
en los términos complejos del ambientalismo contemporáneo, reúne a todos
y a todo en el centro de su estudio, sin escisiones ni privilegios.
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156
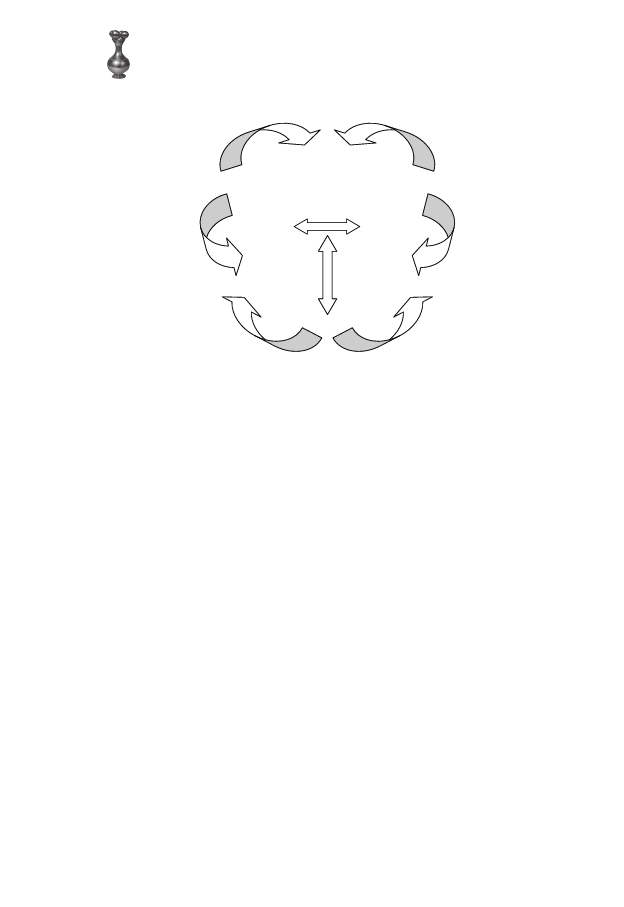
152
Gómez, J.A.
Cooperación
Cuidado
Solidaridad
Empleados
Solidaridad
Cuidado
Cooperación
Organización
Entorno: Naturaleza, Clientes, Proveedores, Estado
Los valores propios de la Holonarquia Administrativa, sólo se pueden
entender en términos de bucles de retroalimentación. Dichos valores se
entregan al exterior mediante formas amables de producción, administración
y atención y se reciben del entorno en forma de cooperación empresarial,
solicitud del servicio o del bien y trato justo. Con la cooperación, el cuidado y
la solidaridad, se inicia el camino del cambio hacia prácticas administrativas
más amables y formas organizacionales más capaces de enfrentar el reto
empresarial y ambiental actual.
Conclusiones
La visión lineal del mundo, propia de la Modernidad, condujo a que el
hombre viera en la naturaleza una extensión más del sistema de producción
y se aprovisionara de ella en los términos problemáticos que se conocen
hoy. Dentro de la organización, sucedió algo similar con los empleados,
los cuales son reducidos a “máquinas” productivas, y puestos a merced de
la racionalidad económica lineal, que ignora las necesidades propias de los
empleados y del medio natural.
La jerarquía tradicional es rígida y unidireccional, mientras que la Holonarquía
Administrativa es flexible y dual. Esto significa que percibe el interior de la
organización como un sistema abierto al cambio, capaz de aprender y de
generar emergencias, las cuales impactan tanto el medio interno como el
externo y son originadas, en algunos casos por holones de niveles básicos,
quienes mediante su carácter autoafirmante innovan, crean y elaboran
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa
153
soluciones a situaciones que antes correspondían a otros niveles de la
organización.
La solidaridad, el cuidado y la cooperación dependen unos de otros, y solo
son posibles en multidirecciones; sin estas características, al sistema lo afecta
la entropía y el organismo reacciona mediante el carácter autoafirmante
del holón, el cual genera cambios y adapta nuevamente a la organización.
En el concepto de Holón, existe claramente una fuerte tendencia al
sometimiento de éste a las exigencias de la unidad mayor, pero también, y
de manera opuesta y complementaria, tiene la posibilidad de autoafirmarse
con el fin de mantener su autonomía individual. Este concepto es de suma
importancia ya que no existe dentro de la jerarquía tradicional y contribuye
considerablemente al cambio paradigmático que se está gestando en las
organizaciones.
Bibliografía
• AKTOUF, Omar. (2001). Administración: Entre Tradición y Renovación.
Santiago de Cali: Universidad del Valle.
• ANGEL MAYA, Augusto. (2001). La Razón de la Vida. Estudios de Ética
y Filosofía Ambiental. Los Presocráticos – Una Perspectiva Ambiental.
Cuaderno de Epistemología Ambiental. Universidad Nacional de
Colombia sede Manizales. Manizales: Instituto de Estudios Ambientales
– IDEA.
• ANGEL MAYA., Augusto. (2001). Cuaderno de Epistemología Ambiental IV.
Estudios de Ética y Filosofía Ambiental. Manizales: Universidad Nacional
de Colombia sede Manizales, Instituto de Estudios Ambientales –IDEA.
• ANGEL MAYA., Augusto. (2004). La Razón del Vida, Tomo XI. El Enigma
de Parménides. Manizales: Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales.
• ANGEL MAYA., Augusto. (1996). El reto de la vida. Manizales: Dupligráficas
Ltda.
• ANGEL MAYA., Augusto. (2002). El Retorno de Icaro. La Razón de la Vida.
Muerte y Vida de la Filosofía. Una Propuesta Ambiental. Bogotá: PNUMA-
ASOCARS – IDEA- UNDP.
• ARANGO, Wilfer Ignacio. (2004). Perspectiva Compleja, Caótica y Viva
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

154
Gómez, J.A.
para las Organizaciones. La Jerarquía Compleja. Tesis de Grado. Magister
en Administración. Manizales: Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales. Facultad de Ciencias y Administración.
• BEL BRAVO, Maria Antonia. (1999). Ecofeminismo: Un Reencuentro con
la Naturaleza. 1ª
• ed. Jaén: Universidad de Jaén.
• BOFF, Leonardo. (2001). Ética Planetaria desde el Gran Sur. Madrid: Trotta.
• CAPRA, Fritjof. (1992). El Punto Crucial. Buenos Aires: Troquel.
• CAPRA, Fritjof. (1999). La trama de la vida. Barcelona: Anagrama.
• CAPRA, Fritjof. (2003). Las Conexiones Ocultas. Barcelona: Anagrama.
• DAVILA LADRON DE GUEVARA, Carlos. (1985) Teorías Organizacionales y
Administración. Bogotá: Editorial Interamericana.
• GEORGE, Claude. (1974). Historia del Pensamiento Administrativo.
México: Prentice-Hall.
• GUERRA PALMERO, María José. (2004). “Ecofeminismo: la sostenibilidad
de la vida humana como problema.” En: Ética Ecológica. Propuesta para
una Reorientación. Montevideo: Nordan-Comunidad.
• HABERMAS, Jürgen. (1998). “La Modernidad, un Proyecto Incompleto”.
En: La Posmodernidad. Barcelona: Kairós.
• HÖFFE, Otfried. (1994). Diccionario de Ética. Barcelona: Ed. Crítica.
• JONAS, Hans. (1998). Pour una Éthique du Futur. Paris: Seuil.
• LEFF, Enrique. (2000). “Pensar la Complejidad Ambiental” En:
La Complejidad Ambiental. 1ª ed. México: PNUMA – Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades- Siglo XXI
editores.
• MARDONES, José María et al. (1994). “El Neo-Conservadurismo de los
Posmodernos”. En: En Torno a la Posmodernidad. Barcelona: Anthropos
Editorial del Hombre.
• MORA, Eduardo et al. (2004). “Una Ética Ambiental igualitarista y
compasiva” En: Ética Ecológica. Propuesta para una Reorientación.
Montevideo: Nordan-Comunidad.
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa
155
• MORIN, Edgar. (1990). Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona:
Gedisa.
• MORIN, Edgar. (2000). Tierra patria. Buenos Aires: Nueva Visión.
• MORIN, Edgar. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del
futuro. Bogotá: UNESCO-Ministerio de Educación Nacional.
• NIETZSCHE, Federico. (1984). Humano, demasiado Humano. Bogotá:
Editorial Edad.
• NOGUERA DE ECHEVERRI, Ana Patricia. (2004). El Reencantamiento del
Mundo. Manizales: Universidad Nacional de Colombia sede Manizales –
PNUMA- IDEA.
• OLARTE GRAJALES, Ana Carolina. (2006). “Perspectiva Ecofemenina de la
Dirección Empresarial: Una Visión Compleja”. Tesis de Grado. Magister en
Administración. Manizales, Universidad Nacional de Colombia.
• RAGNO, Luis. (2002). Nuevas Metáforas en Gestión de Organizaciones.
Mendoza: Universidad del Aconcagua. Facultad de Ciencias Sociales y
Administrativas. Área de Desarrollo Editorial e Investigaciones Aplicadas.
• ROLDAN, Jairo et al. (2002) “Complementariedad: Física, Ciencia y
Conocimiento”, Documento sometido a publicación. Santiago de Cali:
Universidad del Valle.
• URDANIBIA, Iñaki et al. (1994). “Lo Narrativo en la Posmodernidad”. En:
En Torno a la Posmodernidad. 1ª ed. Barcelona: Anthropos Editorial del
Hombre.
• VALDES, Luigi. (1995). Conocimiento es Futuro. México: Centro de
Aprendizaje Organizacional.
• VATTIMO, Gianni et al. (1994). “Posmodernidad: ¿Una Sociedad
Transparente? En: En Torno a la Posmodernidad. 1ª ed. Barcelona:
Anthropos Editorial del Hombre.
• WEBER, Max. (1944). Economía y Sociedad. Esbozo de sociología
comprensiva. 1ª ed. esp. México: Fondo de Cultura Económica.
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

156
Gómez, J.A.
Convertido en ícono universal de la cultura colombiana gracias a
la expansión del género musical vallenato, el sombrero “vueltiao”
fue originalmente una prenda típica de los indígenas zenú y de los
campesinos de la región sabanera del Caribe colombiano. Tejido a
mano con hojas de una palma llamada cañaflecha, en su elaboración
se requiere aplicar un complejo cálculo de tiras y cruces para lograr el
afamado diseño de este sombrero que es hoy, por Ley de la República,
un Símbolo Cultural de la Nación.
Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156
